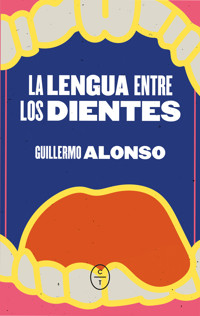
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Círculo de Tiza
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Estos relatos de Guillermo Alonso son autobiográficos, todo en ellos es verdad: Lo del alocado concurso en una televisión autonómica presentado por un mago y una bailarina, lo de la extraña amistad con un ejecutivo de la burbuja.com que tiene una idea muy ambigua de la moral, lo del padre huidizo al que el autor está condenado a parecerse, lo de las gigantescas ratas de Bangkok y los recuerdos de infancia que suscitan, lo de un diente de quita y pon que viaja hasta Italia, se rompe en una autopista y termina en el fondo de un retrete, o lo de la desequilibrada y adorable empleada doméstica a la que se le encarga la misión de vigilar a unos estudiantes universitarios con las hormonas disparadas y demasiada marihuana en sus cajones. Son verdad los personajes siniestros y manipuladores, el despertar al sexo y al amor por los medios equivocados con las personas incorrectas, la mirada esquiva a los convencionalismos y las responsabilidades y la constante e insana curiosidad por los monstruos que acechan en el cine, en el metro, al otro lado de nuestra pantalla o de nuestra mesa. Todo esto es verdad porque si fuese mentira tal vez habría en ello más poesía, esperanza y moraleja, todo es tan verdad como que la lengua puede resultar más destructora que los dientes aunque no pueda morder, tan verdad como que en todo caso se necesitan mutuamente para contarla y tan verdad como que a menudo se usan únicamente para decir mentiras. Pero no es el caso de este libro, todo en él es verdad. Nada que no supiera.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título: La lengua entre los dientes
De esta edición: © Círculo de Tiza
© Del texto: Guillermo Alonso Barcia
© De la fotogafía: Silvia Varela
© Ilustración: Depositphotos
Primera edición: abril 2023
Diseño de cubierta: Miguel Sánchez Lindo
Corrección: @notecomasmascomas
Maquetación: María Torre Sarmiento
Impreso en España por Imprenta Kadmos, S. C. L.
ISBN: 978-84-126272-8-2
E-ISBN: 978-84-126272-9-9
Depósito legal: M-10929-2023
Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total ni parcial de esta obra ni su almacenamiento, tratamiento o transmisión de ninguna manera ni por ningún modo, ya sea electrónico, óptico, de grabación o fotocopia sin autorización previa por escrito de la sociedad.
A Olalla
A mi madre
No hablemos nunca de este libro
¿Sabes lo duro que resulta
librarme de la enfermedad
que toma el control de mi lengua
en situaciones como estas?
Entiéndeme.
(Shake the disease, Martin Gore)
Índice
Nada que no supiera
PARTE I. Madrid, 2005
PARTE II. Madrid, verano del 2006
PARTE III. Pamplona, otoño de 2006
El vampiro de Bravo Murillo
Las once casas de papá
Agitaciones tropicales
Un pequeño ruido seco en mi cabeza
La mujer que nos cuida
Nada que no supiera Todos los nombres de esta historia real son ficticios, excepto el mío. En parte por proteger sus identidades, en parte porque apenas soy capaz de recordarlos.
PARTE I Madrid, 2005
Nadie me ama
Tienes 22 años y tratas de descubrir con torpeza en qué consiste exactamente la dignidad. Me abrí un perfil en una página para ligar con otros hombres y en vez de presentarme como un pedazo de carne me presenté como un cerebro o, peor, como un corazón. No se me ocurrió otra cosa que describirme como alguien a quien le gustaba leer, pasear, escribir e ir al cine y como me daba reparo mostrar mi rostro en una fotografía, puse en su lugar un cartel en el que se leía: «No puedo poner una foto de mi cara porque soy famoso». Me escribieron unos cuantos interesados que me dejaban de hablar en cuanto les explicaba que no era famoso, solo tímido. Estaba a punto de borrar mi perfil cuando llegó el mensaje de un chico que tampoco tenía una foto. En realidad tenía una imagen, un primerísimo primer plano de su pupila, pero aquello se acercaba más a la ecografía que al retrato. Entablamos conversación. Me dijo que le había llamado la atención que en mi perfil pusiese que me gustaba escribir y añadió que él escribía teatro, que había estrenado ya un par de obras como dramaturgo y director y estaba buscando un compañero para escribir una serie de televisión. Añadió que tenía buenos contactos para que lo leyese la gente adecuada.
Dijo, también, que era cantante.
«Mándame algo tuyo», me pidió.
Normalmente, en estas redes esa petición acaba con el intercambio de un tipo de fotos donde los calzoncillos reposan a la altura de los tobillos y solo si están muy bien hechas pueden inspirar algo que no sea lástima, pero nuestra conversación terminó con el intercambio de algunos documentos de texto. Él leyó un par de cuentos míos y le gustó especialmente uno que hablaba de tres amigas. Una se volvía negra de la noche a la mañana, otra tenía una madre que resultaba ser un dragón y le lanzaba llamaradas a la cabeza para dejarla calva cada vez que discutían y la tercera daba a luz a un bebé volador al que nunca lograban encontrar porque siempre acababa quedándose dormido en la copa de un árbol. Al chico de la web le hicieron gracia: me dijo que le gustaban mis ideas locas y mis diálogos y propuso que quedásemos para charlar.
Él se llamaba, convengamos, Waldo. Tenía un nombre artístico, sin apellido. Cuando llegué a la terraza donde nos habíamos citado creí reconocer su cara, juraría haberla visto en las tiendas de discos. No me había mentido. Era un chico muy aparente, de esos que se arreglan durante una hora para que parezca que no se han arreglado. El cabello calculadamente desastrado, la barba de tres días perfilada con rectitud. Estaba muy moreno para ser febrero. Me pregunté si sus labios, tan carnosos que parecía que pertenecían a otro rostro, habrían estado siempre ahí. Creo que se sintió halagado cuando le dije que sabía quién era, que había visto su disco en las tiendas. Me explicó que había tenido una canción exitosa. Era verdad. Tal vez no tan verdad como él afirmaba, tal vez no había sido número uno y sonado en todas partes, pero había sido número veinte y yo la había escuchado en la televisión y en la radio. Waldo tenía apellidos cuando firmaba sus obras teatrales, pero era solo Waldo cuando cantaba. No era lo único que había hecho. Me dijo que también había sido profesor de teatro, periodista, actor, modelo y, aparte de componer sus propios temas, componía otros para cantantes que intentaban representar a España en Eurovisión. Aparte de todo esto, Waldo me dijo que tenía 27 años. Alguna vez lo pillé en un renuncio con su edad, pero en realidad eso da igual para esta historia y hasta me parece bien. Waldo amaba la ficción y era ficción en sí mismo. Pero volvamos a la serie que me propuso escribir: Waldo tenía una idea como punto de partida, tenía las ganas y tenía los contactos. ¿Qué tenía yo? Yo no tenía nada. Acababa de terminar mis estudios o lo que fuese aquello que había hecho con varios años de mi vida, guardaba unos cuentos estúpidos como el del bebé volador que por aquel entonces debería haber quemado ya y dos guiones de largometraje con mi firma, que languidecían tristes en un cajón. Uno se llamaba Cabalgando la vaca y era mediocre. El protagonista, un chico de campo, se enamora de un pijo de ciudad aspirante a escritor y al final, despechado por no ser correspondido, le corrige: «En tu cuento hay un personaje que cabalga una vaca. Las vacas no se pueden cabalgar. Si te sientas sobre una se quedará quieta, no llegarás a ninguna parte». Esa frase, ese final, me gustaba, pero el resto de la historia era basura. El otro guion se llamaba Último día de verano. No salía ninguna vaca. Iba de dos hermanas que se enamoraban de un padre y un hijo, el padre millonario y tiránico, el hijo drogadicto y deprimido porque su madre murió ahogada en la piscina familiar. Al final no había muerto, estaba viva, la muerta no era su madre, su madre era otra, y él, al enterarse, en vez de reconciliarse con ella, la atropellaba y la mataba, a la madre y a un montón de gente más. Me encantaban los parricidios y los atropellos masivos, pero nunca tuve en consideración que esto último es muy caro de rodar. Es lo único que sabía antes de ponerme a escribir la serie con Waldo: si atropellan a alguien, le dije, que sea fuera de campo.
En fin, tenía esos dos guiones y una vida aburrida y hasta cierto punto triste, solitaria. A mis 22 años solo sabía escribir. Eso no iba a hacer de mí nadie de quien mi familia pudiese estar orgulloso. ¡Pero ser creador de una serie televisiva sí! Esa tarde, tras la cita con Waldo, busqué su nombre en Internet al volver a casa. Encontré lo siguiente:
Bajo el nombre de WALDO se esconde un artista muy completo: compositor, cantante, pianista virtuoso, actor, modelo, periodista, escritor y director de teatro.
Waldo era todo eso. ¿Qué era yo? Apenas nada, alguien que solo había querido un novio y ahora quería su propia serie, pero aún no tenía ninguna de las dos cosas. Bajo el nombre de Guillermo me escondía solo yo, alguien que jamás había tenido nada de virtuoso.
De todos modos (aunque esta no es la historia que nos ocupa) conseguí un novio muy poquito después, un tipo que se vino a vivir a mi casa al mes de conocerme y al que llamaremos, por ejemplo, Narciso. Narciso medía casi dos metros, pero tenía terror a las palomas y se refugiaba del mundo tras un flequillo gigante que le tapaba los ojos y le impedía ver mucho más allá de su propio cabello. Mientras comenzaba mi relación con Narciso también comenzó mi relación laboral con Waldo. Empezamos a vernos en un Starbucks cercano a su casa. Allí me contó de qué iba a ir nuestra serie:
—Va de tres personas que viven juntas. Una chica neurótica, un stripper guapísimo y un chico homosexual.
Así se establecieron nuestros roles para todos los meses en los que Waldo y yo fuimos extraños compañeros de trabajo: yo hacía preguntas y él nunca llegaba a responder del todo. La conversación siguió, aproximadamente, de la siguiente manera.
Decía yo:
—Que vivan juntos está muy bien, ¿pero qué les pasa? Algo les tendrá que pasar para que arranque la historia.
Y respondía Waldo:
—Sobre todo, la historia debe tener alma.
Decía yo:
—Podrían ser niños de papá. Tres personas ricas que, de repente, se ven sin un duro. Eso siempre da juego.
Y respondía Waldo:
—Y hay mucha complicidad, mucha química, como entre las protagonistas de Sexo en Nueva York.
Decía yo:
—Se me ocurre que podrían tener una vecina drogadicta que un día se pasa con la dosis, cae en un coma profundo y les encasqueta a su hija, a una niña de diez años.
Y respondía Waldo:
—Y esa es una niña mágica. Irradia luz.
Decía yo:
—¿Por qué no mejor superdotada? Una niña listísima, superdotada y con problemas para relacionarse con otros niños pero que hace muchas migas con estos tres adultos un poco disfuncionales. Y sería divertido si tuviera poderes telequinéticos.
Y respondía Waldo:
—Y esa niña es la verdad. Esa niña tiene alma.
La cosa quedó así: la protagonista es una neurótica que, para limpiar su conciencia de niña pija, porque sus padres son ricos, acude habitualmente a una residencia de ancianos a hacer compañía a dos viejas que son muy graciosas y unas fumetas. El stripper, por su parte, se acaba de quedar huérfano. La serie empezaba con la muerte de sus padres en un accidente. Waldo opinaba que era mejor que alguien los asesinase, como a los marqueses de Urquijo, para que hubiese un misterio, un whodunnit. Y está muy triste, claro, y a mí me pareció bien porque siempre he pensado que la gente guapa es todavía más guapa cuando está triste, con ojeras de no dormir y esas arrugas en el entrecejo que tan bien quedan a los hombres que lloran varias horas al día. El personaje homosexual es el único de los tres que lo tiene todo en la vida, un trabajo de éxito y cero problemas familiares, pero hay algo que no tiene: al stripper, del que está enamorado. Vamos, que ese pobre personaje era simplemente maricón, se ve que no se nos ocurrió nada más que le pudiese suceder. Me figuro que por aquel entonces ser maricón ya nos parecía suficiente. Luego está la niña esa mágica y dos vecinas travestis que sugirió Waldo para que dijeran cosas divertidas y aportaran comedia y a mí me pareció bien.
Empezamos a pensar en las tramas de los episodios. Hubo una vez en que Waldo se empeñó en que un capítulo tenía que hablar del destino y me explicó lo siguiente:
—He pensado en un episodio que va a ser muy de pistas, muy de sensaciones. Por ejemplo, a Alex —así se llamaba el gay, ni siquiera se nos ocurrió un nombre digno para el pobre— le proponen irse a trabajar a Nueva York y él se pregunta: «¿Voy o no voy, voy o no voy?» Y un día por un pasillo, zas, se cruza a un chico guapísimo con una camiseta que dice I love New York.
—¿Y se va o no se va? —preguntaba yo.
—Son todas cositas pequeñas que voy soltando. Este capítulo, Guillermo, no lo trabajo desde los hechos, sino desde el alma. Tú eres mejor con los diálogos de humor y yo con los sentimientos.
Era todo el rato así, o esa era mi sensación: me hablaba en cursiva, me recordaba que había sido profesor de teatro durante diez años y yo no olvidaba que lo único que había hecho era redactar un perfil en una página de ligoteo entre hombres, así que optaba por hacerle caso. A veces tenía que transigir con unas ideas estéticas que no me gustaban nada, como que el stripper siempre fuese por la casa con «una camiseta de tirantes negra y ajustada». Yo protestaba, preguntaba que a ver cuándo ha sido sexy eso, que en todo caso blanca, un poco Marlon Brando, pero no negra, y él me recordaba que gracias a su carrera teatral él era mejor en lo visual y en lo del alma y yo era mejor con los chistes. Y añadió: «Además, tienes que dejar de pensar en lo que te parece a ti sexy o no». Después, ese día, me contó que la noche anterior se había acostado con un actor porno que tenía los pectorales operados.
—¿Por qué lo sabes? —pregunté
—Porque yo esas cosas las noto.
En realidad Waldo me caía bien. A medida que ha pasado el tiempo he llegado a pensar que podía tener razón en casi todo.
Yo tenía 22 años y estaba muy entusiasmado con la posibilidad de escribir mi propia serie, esa es la verdad. Cuando compartía mi entusiasmo con Narciso, de vuelta en casa, él me decía que sería mi abogado cuando todo me fuese bien, porque estudiaba cosas de propiedad intelectual. Una vez le pregunté, después de cenar un pollo asado que había cocinado yo mismo tras leerme con atención las instrucciones del horno microondas de mi casa de 35 metros cuadrados, si creía que me iría bien. Él respondió algo que hoy me resulta llamativo: no me dijo si me iría bien o no, si la serie llegaría a existir o si yo podría ser feliz escribiendo. Solo me dijo:
—En menos de un año estarás ganando seis mil euros al mes.
Creo que Narciso solo me hablaba con atención y mimo cuando me veía como su potencial primer cliente. Como el pollo le gustó, recuerdo, le hice de nuevo uno a la noche siguiente, pero no apareció hasta las tantas de la mañana ni respondió a mis llamadas de teléfono. Allí sentado, con la mesa puesta para dos y un pollo asado con poco talento, pero mucho cariño, sentí muchísima lástima de mí mismo. Además, nunca llegué a ganar seis mil euros al mes.
Yo siempre comentaba que me parecían bonitas las tazas de Starbucks y un día Waldo me compró una. La verdad es que era generoso. Si le contaba los feos que me hacía Narciso, como no aparecer a cenar y volver a las cinco de la mañana sin dar explicaciones cuando yo había asado un pollo, él me animaba y me decía que tenía que dejarlo, que era un indeseable, y que si sufría o buscaba respuestas, podía escuchar canciones de Lara Fabian, una cantante que fue brevemente famosa a principios de este siglo y tenía un timbre de voz parecido al de Celine Dion, la cantante favorita de Waldo y a la que había ido a ver en concierto en Las Vegas. Waldo era comprensivo, esa es la verdad. Me tenía cariño, yo también se lo tenía a él, aun habiendo un abismo insalvable entre nosotros: yo no podía dejar de pensar que él era un hortera y él, probablemente, que yo era un cínico. Y pese a todo, nos gustaba estar juntos. Un día a él, en todo caso, le dejó de gustar estar juntos en el Starbucks. Me dijo que allí no se centraba y deberíamos dejar de tomar notas en una libreta y trabajar ante su ordenador, así que me pidió que comenzase a ir a su casa desde el día siguiente.
La casa de Waldo era una trampa para epilépticos. Paredes fucsias, amarillas, azules, verdes, muebles pop art, lunares, butacas con formas extrañas y nada cómodas y, por todas las paredes, fotos gigantes de él mismo. En algunas estaba con amigas. Me llamó especialmente la atención un enorme mural en el que aparecía Waldo en el centro rodeado de seis chicas con la piel de color naranja, parecida a la suya. Cada una sujetaba un objeto.
—Son mis mejores amigas —me explicó—. A cada una le he pedido que pose con algo que la representa.
—¿Qué les pasa en la piel?
—Les he dado yo un tiqui tiqui de colorcito —Waldo usaba mucho la expresión tiqui tiqui—, que estaban muy blancas.
Una de ellas, muy gorda, posaba abrazando un osito. Al parecer, era soñadora. Otra, con cara de traviesa, posaba con un enorme reloj de cuco.
—Sonia es un cielo, ¡pero es tan impuntual! —explicó Waldo.
No pude evitar preguntarme qué objeto me daría a mí Waldo si alguna vez me incluía en su mural de mejores amigos. Tal vez una granada de mano, o un cenicero, o una piscina hinchable y un secador. Otra de las enormes fotos enmarcadas eran collages de sus conciertos en las giras de Los 40 Principales en las que había participado por toda España y otras eran simples retratos en los que él posaba ahogado bajo capas de Photoshop. Bajo su rostro, en todas, se podía leer:
WALDO
En el pasillo que conducía a su despacho había una foto enorme enmarcada de las protagonistas de Sexo en Nueva York. Waldo había escrito encima mensajes a sus personajes: «Gracias, chicas, han sido seis años inolvidables». Y en su despacho había un piano, un proyector, una pantalla blanca en la pared y un escritorio alto, tan alto que parecía más bien la barra de un bar y que no tenía una silla con respaldo para teclear, sino dos taburetes de color rojo.
Nos sentamos frente a su ordenador y pronto descubrimos que no era cómodo trabajar los dos ante la misma pantalla y en taburetes. Waldo decidió que mejor me fuese a mi casa y al día siguiente, cuando regresé, me enseñó una pizarra y un rotulador.
—Las he comprado hoy. Así es más visual. Iremos haciendo un gran esquema del episodio piloto y yo luego te lo mando en una foto y tú lo escribes y organizas en el ordenador de tu casa, ¿te parece?
Asentí. Aquel día ideamos la estructura del primer episodio, el único del que llegamos a escribir un guion completo, y Waldo fue apuntando las ideas en la pizarra, como prometió. El episodio, recordemos, comenzaba con los padres del stripper muriendo en un accidente de coche, después la vecina yonqui madre de la niña superdotada y telequinética volvía a casa y le daba un infarto, a la vez la protagonista pija concienciada iba a la residencia de ancianos para ver a su vieja favorita, la fumeta, que se había escapado por los tejados para encenderse un cigarro, y confieso que al homosexual no me acuerdo muy bien de qué le pasaba dado que ya he dicho que la única cosa importante que le ocurría a aquel pobre personaje era que era homosexual, y creo que precisamente por eso se nos había ocurrido que al final de la primera temporada lo atropellase un coche, para que le pasase algo memorable, y lo apuntamos para que no se nos olvidase junto a detalles del diseño de producción, como que sería bonito que la casa fuese un dúplex en el que ambas alturas fuesen visibles, en un espíritu un poco 13 Rue del Percebe, y Waldo aprovechó para recordarme que cuando el stripper se entera de la muerte de sus padres debía llevar una camiseta negra de tirantes muy ajustada.
Waldo lo apuntó todo en la pizarra, al principio con una letra clara, al final ya con letra de médico. Como la pizarra no era muy grande y no dejaban de ocurrírsenos ideas, acababa escribiendo donde quedaba un pequeño hueco. Ese día cuando volví a casa me esperaba un mail de Waldo. «Guillermo, como en una sola foto no se aprecia toda la pizarra, he hecho cuatro fotos».
Abrí las cuatro fotos. Me encontré lo siguiente:
ACCIDENTE mueren fulminantemente VIEJA CELIA fuma IMPORTANTE camiseta negra ajustada YONQUI EN COMA una niña que tiene ALMA esa niña es LA VERDAD 13 rúe del percebe estilo POP visita a la residencia «soy huérfano» amiga en un karaoke SEXY PERO CON ALMA ¿al maricón lo mata un coche?
A partir del día siguiente empecé a llevar mi portátil a casa de Waldo.
La serie fue avanzando. Escribimos por fin un primer episodio completo. Teníamos nuestras discusiones, claro. Waldo me decía que los diálogos debían ser expositivos, fáciles de entender para el espectador y útiles a la hora de presentar a los personajes. Pero en mi opinión se pasaba cuatro pueblos. Por ejemplo, la protagonista tenía una amiga que era un desastre, era fea, feísima que parecía un tucán, y solo le gustaba emborracharse y cantar en los karaokes. Ese personaje era creación de Waldo y me hacía mucha gracia. Y por eso Mariola, que así se llamaba la protagonista, la odiaba, aunque la quisiera, porque veía reflejado en ella su propio estilo de vida desordenado y sin rumbo. Waldo les escribía unos diálogos parecidos a los siguientes:
MÓNICA
[entrando en el salón]
Buenos días, Mariola. Qué buen día hace hoy.
MARIOLA
Mira, calla, Mónica, que me desquicias, ¡¡es que me desquicias!!
MÓNICA
¡Pero si acabo de entrar por la puerta! ¡No he hecho nada! Siempre me estás tratando mal, Mariola, qué pena me da.
MARIOLA
Mira, calla, es que me tienes completamente harta, ¡no vales para nada, todo el día estás borracha en los karaokes!
MÓNICA
[comienza a llorar]
Es que soy tan fea que no valgo para otra cosa.
MARIOLA
¡¡¡Cállate, Mónica, porque no te aguanto, no te soporto, te voy a dar un bofetón!!!
MÓNICA
Lo pagas todo conmigo, todos tus problemas, te recuerdo a ti y por eso lo pagas todo conmigo, Mariola.
MARIOLA
Mira, cállate porque te juro que no te puedo soportar, me voy a ir a ver a Celia a la residencia, que es como una madre para mí y seguro que ahora estará fumando y tendrá a las enfermeras locas buscándola por el tejado, como cada mañana.
Un día conocí a todas las amigas que aparecían en la foto mural de Waldo sujetando cosas porque dio un concierto en una pequeña sala cercana a su casa y nos invitó a todos. En la vida real sus caras no eran de color naranja, aunque eso ya me lo imaginaba, y no llevaban sus objetos representativos como el oso de peluche o el reloj, así que me costó identificarlas. Waldo me había dicho una vez que para el gran público él era heterosexual, que nadie tenía que saber nada de su vida, y las canciones que cantaba eran, a menudo, sobre mujeres, con letras que decían cosas como: «¿Dónde vas tan sola?» Me parecía justo si él deseaba hacerlo así. Durante el concierto, Waldo habló mucho con el público y saludaba a todas sus amigas a través del micrófono. Decía, por ejemplo:
—Esta canción se la dedico a mi amiga Sonia, ¿te acuerdas del concierto de Celine Dion en Las Vegas?
Y Sonia y el público aplaudían.
—Our hearts will go on! —le gritaba Sonia.
—Our hearts will go on, cariño, siempre —respondía Waldo lanzándole un beso.
Y a continuación añadía:
—La próxima canción se llama ¿Dónde vas tan sola?
Y de nuevo todos aplaudían mientras yo miraba a mi alrededor extrañado. Era el único en toda la sala, creo recordar, que estaba bebiendo alcohol.
Decidimos llamar a la serie Nadie me ama. Logramos terminar el guion del primer episodio. Waldo decidió que lo mejor era hacer una lectura dramatizada con algunos actores en su casa. Algunas de las actrices eran las chicas de su enorme foto mural del salón, a las que vi de nuevo y que me parecieron muy simpáticas, esa es la verdad. Otros eran actores que habían aparecido en sus obras. Apareció una travesti muy amable para leer con fidelidad las frases de las vecinas y me hizo mucha ilusión que viniese una actriz que era la que doblaba a Fallon en Dinastía y a Lois Lane en Superman. Ella iba a ser la vieja fumeta. Waldo me pidió que yo lo grabase todo con mi cámara de vídeo y leyese las acotaciones, o sea, que situase cada acción y cada movimiento o circunstancia relevante de los personajes. Por ejemplo: «Residencia de ancianos, interior, día. Mariola sale al tejado y se sienta junto a Celia».
—Yo voy a estar muy ocupado con la dirección de actores —me había dicho.
A los cinco minutos de empezar cambió de opinión y me pidió que dejase de leer las acotaciones, porque eso alargaba mucho todo el proceso y evitaba que la acción fluyese. De modo que la grabación que aún guardo en casa es algo parecido a la siguiente conversación, donde los actores leían sus frases sin que nadie informase de dónde estaban o qué hacían:
—Han muerto mis padres.
—Lo siento mucho, Robert.
—Bájese de ahí, no puede fumar.
—Buenos días, Mariola.
—Lléneme el depósito.
—Mira, calla, que me desquicias, ¡¡me desquicias!!
—Yo también soy huérfano.
—Mi mamá no puede levantarse.
—Esta niña tiene algo, tiene luz. Tiene alma.
Al final de la lectura dramatizada del primer episodio los actores se miraron entre sí. En mi grabación hay un incómodo silencio de unos diez segundos que corta Waldo diciendo:
—Y terminaría la primera temporada con que al maricón lo atropella un coche.
Aparte de ese primer guion escribimos la sinopsis de los doce episodios restantes. Waldo escribía a veces sipnosis y a mí me parecía divertido y no lo corregía, porque además me daba mucho reparo corregir a nadie. También escribimos una biblia donde hablábamos de cada personaje. Ocurrió ahí que Waldo mostró un interés enorme en maquetarla y llamó para ello a una de las amigas de su mural, que al parecer era una experta en maquetación, aunque su objeto personal en el mural no era ni un tipómetro ni un ordenador portátil. Waldo tuvo la idea de hacer algo más parecido a una revista que a un documento clásico.
—Mejor algo muy visual —me explicó—. ¿Tú sabes cuántas biblias reciben las productoras? La nuestra llamará la atención por ser muy colorida y no ir encuadernada en plan cutre con anillas. Y, por cierto, debo hacerte una foto porque va a haber una página tuya y otra mía en la que explicamos qué queremos contar en la serie.
Esa tarde me hizo una foto con su cámara Réflex. Al día siguiente me la mostró mientras su amiga seguía maquetando la biblia en su portátil. Era yo con la piel naranja, el pelo rojizo, los ojos color miel claro y las pestañas muy largas.
—¿Qué me pasa en la piel? —pregunté.
—Te he puesto guapo con un tiqui tiqui de Photoshop —aclaró—. Por cierto, vamos a poner también fotos de actores famosos que querríamos para cada personaje. Eso también se hace en las biblias, para que la productora tenga claro por dónde va nuestra idea del reparto.
Como a los dos nos gustaba mucho Candela Peña para hacer de la protagonista pija en rebeldía, pusimos a Candela Peña muy grande en la portada de la biblia. Y dentro, más famosos: Rossy de Palma, Sancho Gracia, Álex González, Bárbara Rey, Marta Fernández-Muro. No escatimamos en celebridades y en intérpretes que a los dos nos encantaban. No vi nada de aquella biblia hasta que me la enseñó ya bellamente impresa en papel bueno y grapada al estilo revista. La página de presentación de Waldo tenía un collage de tres o cuatro fotos suyas en la que sonreía al horizonte mientras se atusaba el pelo. Estaba al principio de la biblia y en ella, en letras rojas, se podía leer:
Desde pequeño soñé con crear un mundo propio, un mundo en el que los sueños, el humor y el corazón estuvieran presentes: el alma.
—No entiendo, ¿alma es el objeto directo? —pregunté.
—Tú entiendes más de comedia, yo de la presentación y los sentimientos.
Ya se estaba repitiendo un poco con eso, la verdad. Empezaba a molestarme. Así que cuando pasé la página y vi otra vez la palabra sipnosis, esta vez lo dije:
—Habéis puesto sipnosis en los trece episodios. ¡Es sinopsis! ¡No sipnosis!
—Guillermo, no todo el mundo sabe decir esa palabra. No es tan grave.
—¿Dónde está mi foto y mi texto?
—El tuyo está al final.
Efectivamente estaba al final. Bajo aquella foto mía en colores hipersaturados que me convertía en un anuncio de los peligros de la radiación nuclear había un texto que hoy me avergüenza un poco. Yo decía que era muy admirador de grandes culebrones como Melrose Place, pero también de «la buena literatura», y que la serie Nadie me ama juntaba esas dos pasiones. Tenía 23 años, era idiota.
Aquella biblia de diseño extraño, con fondo negro y letras rojas, que hacía pensar más en Drácula que en comedia juvenil urbana, y con la palabra sipnosis repetida trece veces, una por episodio, llegó a manos de quien tenía que llegar, de aquellos productores que Waldo conocía. Waldo no mentía, jamás me mintió. Los señores de la productora nos llamaron unos días después para ir a tomar un café cerca de sus oficinas, en un barrio bien del norte de Madrid. Yo me compré unos pantalones elegantes aconsejado por mi madre y me corté el pelo, como quien va a tomar la primera comunión. Nos sentamos en una terraza y los tres productores nos miraron con una enorme sonrisa. Waldo la devolvió. Yo, que hacía lo que hiciese Waldo, sonreí también, intentando parecerme lo más posible a esa criatura reluciente y photoshopeada que aparecía al final de la biblia encima de mi nombre. Y entonces dijo uno de los productores:
—Con Candela Peña de protagonista esta serie está más que vendida —dijo triunfante.
Yo miré a Waldo y me di cuenta de que, por primera vez desde que lo conocía, se había quedado sin palabras.
PARTE II Madrid, verano del 2006
PARTE III Pamplona, otoño de 2006
Juguemos los dos
Nadie me ama jamás llegó a buen puerto. Pero mis encuentros con Waldo no fueron del todo en vano. Mientras hacíamos todo aquello ocurrió otra cosa, algo inesperado. Nos iluminó un destello en el universo. Un sábado de marzo, casi un año después de conocernos y de ponernos a trabajar en la serie, yo había quedado para ir al cine a ver Volver y pasé por su casa brevemente para cerrar asuntos de un episodio a medio estructurar de Nadie me ama. Allí Waldo me habló de un exnovio suyo, al que llamaremos Rajita porque siempre llevaba los vaqueros muy flojos y cuando se levantaba, se sentaba, caminaba o simplemente respiraba, se le veía la raja del culo. Me contó que trabajaba en una productora que buscaba un concurso para una televisión autonómica recién inaugurada, a la que llamaremos, por ejemplo, Telenueva.
—Y me ha pedido que escribamos nosotros un proyecto a ver si hay suerte —remató.
—¿Ahora? —respondí—. He quedado a las siete para ver Volver.
—Se me ha ocurrido un programa: con unas cuantas letras, los concursantes deben crear palabras.
—Pero eso es Cifras y letras.
—Sí, pero en nuestro concurso juegan por parejas. Se tienen que ayudar entre sí. No es un concurso normal, es un concurso con alma. Podemos llamarlo Juguemos los dos. Escribe tú un poco la mecánica, que yo estoy ya preparando la sipnosis y la maquetación. Yo soy mejor con el diseño y tú con la redacción. Y, por cierto, pon una parte en la que cantan karaoke.
Recuerdo que escribí cinco párrafos corriendo. Algo así como:
En este concurso lo que importa es la amistad: si no ayudas al otro, no ganas. El equipo, la colaboración y el entendimiento son cruciales. Juguemos los dos es una oda a las alianzas con una gran recompensa: ¡cuantiosos premios! ¡Y, además, con karaoke!
Terminé y se lo mandé por correo electrónico desde mi portátil mientras Waldo seguía subido a su taburete de bar manejando Photoshop y volviendo a la gente naranja.
—Me voy, que he quedado para ver Volver —le anuncié.
Aquello ocurrió en marzo y lo olvidé, como he olvidado tantas cosas.
El 2 de agosto de 2006 estaba en la playa de Montalvo en Pontevedra con mi hermana leyendo Las correcciones y comiendo un bocadillo de chorizo y queso cuando sonó mi teléfono móvil y al otro lado alguien desconocido me habló de un concurso que iba a comenzar a grabarse apenas días después.
—¿Qué concurso? —pregunté.
—Le llamo de Telenueva por Juguemos los dos —indicó la voz masculina al otro lado—. Empiezas en tres días.
Así, de repente, tuve mi primer trabajo serio. Waldo me llamó enseguida para decirme que nos lo habían comprado, que nos habían comprado Juguemos los dos, y que esto era una gran señal del destino.
—Yo creo mucho en el destino, Guillermo, y esto es el inicio de algo, y tras el éxito de Juguemos los dos nos comprarán Nadie me ama, ya verás.
Me contó que la productora iba a invertir mucho dinero en el concurso, el primer concurso de la recién inaugurada Telenueva. Me volví a Madrid unos días después. Tenía veintitrés años y un trabajo. No, no tenía un trabajo, ¡era el creador de un formato original! Yo, creador de un formato a los veintitrés, la misma edad que tenía Orson Welles cuando se hizo famoso por La guerra de los mundos. Estaba muy contento, pese a que lo peor del calor de agosto caía a plomo sobre el polígono industrial del sur de Madrid en el que iba a trabajar. Casi todos los restaurantes de la zona, que el resto del año acogían a los trabajadores de Telemadrid o La Sexta, estaban cerrados. Cada mañana, desde mi casa pequeñita en el centro, me iba por primera vez a una oficina en una ciudad fantasma. Narciso estaba contento, creo que más porque apenas estaría en casa que porque tuviese un trabajo. Yo también lo estaba. Me compré camisas, me corté el pelo otra vez.
Waldo me comentó que él no iba a estar presente en esa parte del proceso.
—Yo no soy de trabajar en oficinas —me dijo por teléfono—. Mi parte es más creativa.
La verdad es que yo ahí ya empecé a pensar que Waldo no era de trabajar en ningún sitio y punto. Me dio envidia. Llegué el primer día un poco tarde, porque debía coger un metro hasta Colonia Jardín y luego caminar media hora y me perdí al descubrir que había unos diez edificios iguales que el que yo buscaba. Cuando por fin llegué, yo, el joven Orson Welles, creador de un formato original con solo 23 años, listo para triunfar en Telenueva, me encontré a tres personas que fumaban en la puerta. Me miraron de arriba a abajo.
—Vengo a lo de Juguemos los dos.
—Pfffff —expulsaron los tres humo a la vez por la nariz—. ¿Quién eres?
—Soy Guillermo, uno de los creadores.
Se miraron entre sí.
—¿Tú eres el que ha escrito esto?
El que hizo esa pregunta fue el que iba a ser el realizador del programa. Lo llamaremos Whiskazo. Rotundo, enorme, ojos saltones, pelo rizado y canoso, voz raspada de capitán de barco. Llegaba sobre las doce de la mañana, saludaba y se iba al bar. Luego volvía a la oficina un poco borracho a las dos y nos decía que nos fuésemos a comer. Luego estiraba la sobremesa y se iba a las seis. Él decía que, como director y realizador que era, su trabajo estaría centrado en el plató de Telenueva cuando comenzásemos las grabaciones. No le faltaba razón.
Respondí a la pregunta que me había hecho Whiskazo:
—Mmmm. Soy el creador a medias. En realidad, la idea fue de Waldo.
Me preocupó que comenzase mi trabajo allí justificándome. Pero no mentía: Waldo era quien había dicho que hiciésemos un programa de formar palabras y cantar karaoke.
—Ya me explicarás de qué cojones va, que en la biblia no se entiende nada —respondió Whiskazo.
El otro que estaba allí en la puerta era menudo, calvo, con barba y una nariz gigantesca que ocupaba su cara entera, como si fuese un tucán. Era guionista y resulta que era mi jefe. El jefe de guionistas. Yo era el creador del programa, vaya, pero iba a tener un guionista por encima de mí. No lo entendía muy bien, pero estaba feliz de tener un trabajo, así que no iba a cuestionar nada. Este jefe mío, según me contó ese mismo día, tenía experiencia como guionista de un programa de Marta Robles en el que se llevaba a famosos de compras. Lo llamaremos Risa Loca porque reía como un loco ante cualquier cosa que dijese uno de los otros. Y no solo reía como un loco: había una cadencia adictiva en su risa por la manera en que tomaba aire al dejar de reír, por el modo en que se recomponía. Cada vez que Risa Loca se reía, los demás esperábamos, preocupados, a que recuperase el oxígeno por si se moría. Risa Loca era también maricón perdido, como casi todos los hombres que, por el capricho de algún dios jovial e inclusivo, acabamos metidos en aquel programa.
A la última de las tres la llamaremos Mamá. Mamá era una mujer menuda, muy morena de piel, también de pelo, cara de buena persona y voz ronca, como de haber fumado desde bebé. Desde el principio se mostró tierna, protectora y amable conmigo. Me decía todo el rato cosas como:
—Eres muy joven tú, ¡quién tuviera tu edad! Yo seré tu mamá en este concurso, yo cuidaré de ti.
Mamá me contó que había sido una de las bailarinas de Madonna la primera vez que había venido a España y también que había superado no hacía demasiado un cáncer de pecho. Al tercer día, cuando estábamos fumando en las escaleras de incendios, me enseñó las tetas para enseñarme lo bien que le habían quedado.
Yo no hacía nada. Durante días nadie me dio órdenes concretas. Llegaba, me bajaba a tomar café con Whiskazo, Mamá y Risa Loca, volvíamos a la oficina, navegaba por Internet, me leía artículos en Wikipedia, a las once y media Whiskazo nos decía a todos que nos fuésemos a tomar una cerveza, luego comíamos en un centro comercial que era el único donde había un restaurante abierto y luego volvíamos a la oficina y algunos se quedaban dormidos y yo seguía leyendo cosas en Wikipedia. Me hice experto en muchísimas materias, desde la historia del monorraíl al árbol genealógico de Bing Crosby. Al cuarto día se me ocurrió preguntarle a Whiskazo qué tenía que hacer. Y me respondió:
—Pregúntale a Rajita.
Llamé a Rajita. Yo ya lo había visto una vez porque unos meses antes me enteré por Waldo de que estaba produciendo un programa de decoración que necesitaba un presentador y cuando se lo dije a Narciso, de vuelta en casa, él se entusiasmó con la idea de ser una estrella de la televisión y se presentó a las pruebas con un número en el que enseñaba cómo construir tu propia lámpara, pero aquello no cuajó y Narciso opinó desde ese momento que Rajita era un inútil que lo había traicionado y que su productora era una mierda.
Rajita olía siempre a una colonia fresca y barata, como la de alguien que tiene muy poco en la vida pero alberga grandes esperanzas sobre lo que podría conseguir. Lo cierto es que la colonia de Rajita me erotizaba lo que no está en los escritos y él, al final, acabó erotizándome también. Pero a eso llegamos más tarde. El asunto es que Rajita no ayudó mucho a resolver mi duda cuando lo llamé aquella mañana preguntándole qué tenía que hacer. Solo me dijo que le preguntase a Waldo.
—Lo que tienes que hacer —me dijo Waldo por teléfono— es diseñar los paneles de pruebas con las doce letras para que los concursantes formen las palabras y escribir los diálogos para esos personajes maravillosos que hemos creado. Y recuerda, que tengan alma.
Es que Waldo y yo habíamos pensado en hacer un concurso con algo de ficción. Los personajes eran los siguientes: el presentador del programa iba a ser un chico tímido al que le gustaba bailar y a su lado, como contrapartida, iba a tener a una señora mayor y malencarada, en mis sueños una especie de Chus Lampreave, obsesionada con la rectitud de la gramática y las palabras. La íbamos a llamar María Moliner, pero el departamento legal de la productora nos dijo que no podíamos llamar a nadie María Moliner, así que se quedó en doña María, a secas, y si bien durante los primeros programas el presentador y la vieja se llevaban fatal, acababan desarrollando una complicidad muy bonita.
Se lo expliqué a Risa Loca y él, como jefe mío que era, decidió:
—Tú vas a escribir los pares y yo los impares.
Los guiones de Risa Loca eran malos, la verdad sea dicha. O eso pensaba yo. Lo puedo entender ahora. Yo, recién llegado, Orson Welles para una nueva generación a mis 23 años, ponía pasión en cada frase, necesitaba demostrar que era un genio. Ese yo escribía cosas como:
PRESENTADOR
Buenos días, doña María, ¿qué lleva ahí? ¿Es un tupper? ¿Qué va a comer usted hoy?
DOÑA MARÍA
Nada que le interese a usted, ¡cotilla! Pero si le hace feliz saberlo, aquí en este envase me he traído unas carcamusas. Y le he dicho envase y no tupper ware porque sabe que detesto los anglicismos casi tanto como lo detesto a usted.
Risa Loca, por su parte, escribía:
PRESENTADOR
Buenos días a todos.
DOÑA MARÍA
¡Comencemos con el concurso!
En los programas pares, los martes y los jueves, el presentador y doña María empezaban pelándose y acababan queriéndose, entendiéndose, encajando. En los impares, los lunes y miércoles, saludaban y daban paso a las pruebas. Si esos guiones hubiesen llegado alguna vez a realizarse tal y como habían sido escritos, los espectadores hubiesen pensado, tal vez, que el concurso era una advertencia a la población sobre los desequilibrios mentales de las viejas y los presentadores.
Rajita apareció un día en la oficina con la última edición del diccionario María Moliner. Eran dos lustrosos tomos bellamente encuadernados que incluían un cd-rom.
—Me ha dicho Waldo que esto os puede venir bien.
—¿Pero quién es Waldo? —preguntó Whiskazo, que había aparecido entre el desayuno de las once y la copa de la una.
Rajita siempre se iba del despacho sin responder cada vez que surgía esa pregunta. En realidad no respondía a ninguna. Yo observaba la raja de su culo al partir y tras el portazo se hacía el silencio.
Al meter el cd-rom del María Moliner en mi ordenador, mientras Whiskazo seguía preguntando qué tipo de nombre era Waldo, si tenía un apellido, qué hacía y por qué no aparecía por allí, comprobé que una de las tareas más complicadas que exigía mi trabajo, la de disponer las letras con las que iban a contar los concursantes y escribir todas sus combinaciones posibles para formar palabras, me la hacía sola aquel





























