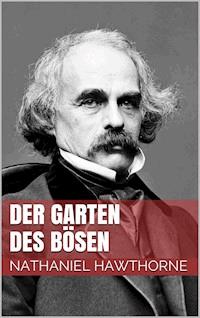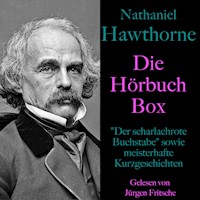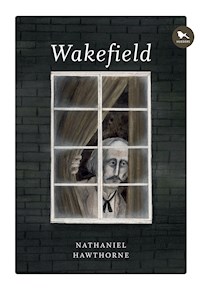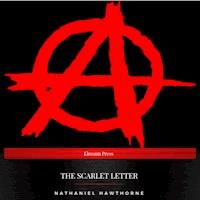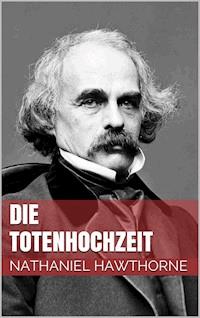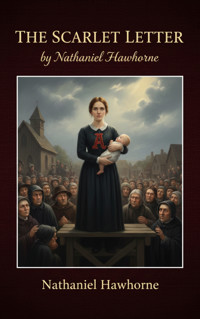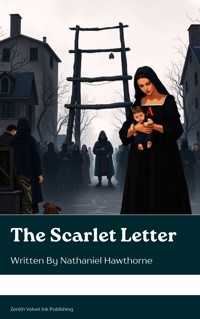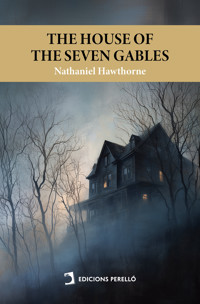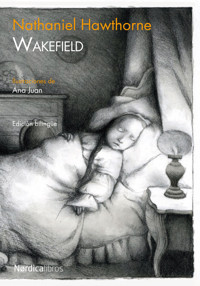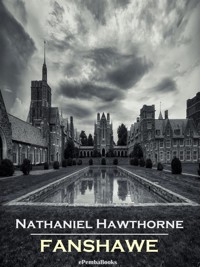3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: David De Angelis
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La letra escarlata es la más famosa de las novelas de Nathaniel Hawthorne. Esta novela se discutió en los salones de toda Europa y en Rusia, poco después de su publicación, fue prohibida por la censura por orden personal de Nicolás I.
La bella Hester Prynne, casada con un estricto científico puritano mucho mayor que ella, no pudo librarse de sus sentimientos por el joven pastor y traicionó a su marido con él. Ahora lleva el fruto de este pecado en su corazón, y todo su destino futuro depende de que su marido legal acepte reconocer al niño como suyo...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
LA LETRA ESCARLATA
NATHANIEL HAWTHORNE
Traducción y edición 2024 de David De Angelis
Todos los derechos reservados
Índice
PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN
LA ADUANA.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN
ara sorpresa del autor, y (si se le permite decirlo sin ofensa adicional) para su considerable diversión, descubre que su esbozo de la vida oficial, introductorio a La letra escarlata, ha creado una excitación sin precedentes en la respetable comunidad que le rodea. Difícilmente podría haber sido más violento, de hecho, si hubiera quemado la Aduana y apagado su última brasa humeante en la sangre de cierto personaje venerable, contra quien se supone que abriga una malevolencia peculiar. Como la desaprobación pública pesaría mucho sobre él, si fuera consciente de merecerla, el autor se permite decir que ha leído cuidadosamente las páginas introductorias, con el propósito de alterar o suprimir cualquier cosa que pudiera encontrarse incorrecta, y hacer la mejor reparación a su alcance por las atrocidades de las que ha sido declarado culpable. Pero le parece que los únicos rasgos notables del esbozo son su franco y genuino buen humor, y la exactitud general con que ha transmitido sus sinceras impresiones sobre los personajes que describe. En cuanto a enemistad o rencor de cualquier tipo, personal o político, niega totalmente tales motivos. El esbozo podría, tal vez, haberse omitido por completo, sin pérdida para el público, o detrimento para el libro; pero, habiéndose comprometido a escribirlo, él concibe que no podría haberse hecho con un espíritu mejor o más amable, ni, en la medida de sus habilidades, con un efecto más vivo de la verdad.
El autor se ve obligado, por tanto, a volver a publicar su esbozo introductorio sin cambiar una sola palabra.
Salem, 30 de marzo de 1850.
LA ADUANA.
INTRODUCTORIA A "LA LETRA ESCARLATA".
s un poco notable que -aunque me resisto a hablar demasiado de mí mismo y de mis asuntos al lado de la chimenea y a mis amigos personales- un impulso autobiográfico se haya apoderado de mí dos veces en mi vida al dirigirme al público. La primera vez fue hace tres o cuatro años, cuando favorecí al lector -inexcusablemente, y por ninguna razón terrenal que ni el indulgente lector ni el intruso autor pudieran imaginar- con una descripción de mi modo de vida en la profunda quietud de una vieja mansión. Y ahora -porque, más allá de mis deseos, fui lo bastante feliz como para encontrar un oyente o dos en la ocasión anterior- vuelvo a agarrar al público por el botón y hablo de mi experiencia de tres años en una aduana. El ejemplo de del famoso "P. P., Secretario de esta Parroquia", nunca fue tan fielmente seguido. La verdad parece ser, sin embargo, que, cuando lanza sus hojas al viento, el autor se dirige, no a los muchos que tirarán a un lado su volumen, o nunca lo tomarán, sino a los pocos que lo entenderán, mejor que la mayoría de sus compañeros de escuela o de vida. Algunos autores, de hecho, hacen mucho más que esto, y se complacen en profundidades de revelación tan confidenciales que podrían dirigirse, única y exclusivamente, al corazón y a la mente de la simpatía perfecta; como si el libro impreso, lanzado a lo largo y ancho del mundo, estuviera seguro de encontrar el segmento dividido de la propia naturaleza del escritor, y completara su círculo de existencia llevándole a la comunión con ella. Es poco decoroso, sin embargo, hablar todo, incluso cuando hablamos impersonalmente. Pero, como los pensamientos se congelan y la expresión se entumece, a menos que el orador se encuentre en una verdadera relación con su audiencia, puede ser perdonable imaginar que un amigo, un amigo amable y comprensivo, aunque no el más íntimo, está escuchando nuestra charla; y entonces, una reserva nativa descongelada por esta conciencia genial, podemos hablar de las circunstancias que nos rodean, e incluso de nosotros mismos, pero manteniendo el más íntimo Yo detrás de su velo. Hasta este punto, y dentro de estos límites, un autor puede ser autobiográfico sin violar los derechos del lector ni los suyos propios.
Se verá, asimismo, que este esbozo de la Aduana tiene una cierta propiedad, de un tipo siempre reconocido en la literatura, como explicación de cómo una gran parte de las páginas siguientes llegó a mis manos, y como prueba de la autenticidad de una narración contenida en ellas. Esta, en efecto, -el deseo de colocarme en mi verdadera posición de editor, o muy poco más, del más prolijo de los cuentos que componen mi volumen-, esta, y no otra, es mi verdadera razón para asumir una relación personal con el público. En el cumplimiento del propósito principal, me ha parecido permitido, por algunos toques adicionales, dar una tenue representación de un modo de vida no descrito hasta ahora, junto con algunos de los personajes que se mueven en ella, entre los que el autor pasó a hacer uno.
En mi ciudad natal de Salem, a la cabeza de lo que, hace medio siglo, en los días del viejo rey Derby, era un bullicioso muelle, pero que ahora está cargado de almacenes de madera deteriorados, y exhibe pocos o ningún síntoma de vida comercial; excepto, tal vez, una barca o bergantín, a mitad de su melancólica longitud, descargando pieles; o, más cerca, una goleta de Nueva Escocia, echando su cargamento de leña, -en la cabecera, digo, de este muelle ruinoso, que la marea desborda a menudo, y a lo largo del cual, en la base y en la parte trasera de la hilera de edificios, se ve la huella de muchos años lánguidos en un borde de hierba poco frondosa, -aquí, con una vista desde sus ventanas delanteras hacia abajo de esta perspectiva no muy animada, y desde allí a través del puerto, se alza un espacioso edificio de ladrillo. Desde el punto más alto de su tejado, durante exactamente tres horas y media de cada mañana, flota o cae, con brisa o en calma, el estandarte de la república; pero con las trece franjas giradas verticalmente, en lugar de horizontalmente, indicando así que aquí se establece un puesto civil, y no militar, del gobierno del Tío Sam. Su fachada está ornamentada con un pórtico de media docena de pilares de madera que sostienen un balcón, bajo el cual desciende hacia la calle un tramo de anchos escalones de granito. Sobre la entrada se cierne un enorme ejemplar de águila americana, con las alas desplegadas, un escudo ante el pecho y, si no recuerdo mal, un manojo de rayos y flechas de púas entremezclados en cada garra. Con la habitual debilidad de temperamento que caracteriza a esta infeliz ave, parece, por la fiereza de su pico y de sus ojos, y por la truculencia general de su actitud, amenazar con hacer daño a la inofensiva comunidad; y especialmente advertir a todos los ciudadanos, cuidadosos de su seguridad, que no se inmiscuyan en los locales que ella cubre con sus alas. Sin embargo, por muy zorra que parezca, mucha gente está buscando, en este mismo momento, cobijarse bajo el ala del águila federal, imaginando, supongo, que su pecho tiene toda la suavidad y comodidad de una almohada de plumón de eider. Pero ella no tiene gran ternura, incluso en su mejor humor, y, tarde o temprano, -más pronto que tarde- es propensa a arrojar a sus polluelos, con un rasguño de su garra, una pizca de su pico, o una herida punzante de sus flechas de púas.
El pavimento que rodea el edificio antes descrito, al que también podemos llamar la aduana del puerto, tiene suficiente hierba creciendo en sus resquicios como para demostrar que, últimamente, no se ha desgastado por ninguna multitud de negocios. En algunos meses del año, sin embargo, a menudo hay una mañana en la que los asuntos se mueven con un ritmo más animado. Tales ocasiones podrían recordar al ciudadano anciano aquel período anterior a la última guerra con Inglaterra, cuando Salem era un puerto por sí mismo; no despreciado, como lo es ahora, por sus propios comerciantes y armadores, que permiten que sus muelles se desmoronen hasta la ruina, mientras sus empresas van a engrosar, innecesaria e imperceptiblemente, el poderoso torrente comercial de Nueva York o Boston. En alguna de esas mañanas, cuando tres o cuatro barcos han llegado a la vez, normalmente de África o Sudamérica, o están a punto de zarpar , se oye el ruido de pies que suben y bajan rápidamente los escalones de granito. Aquí, antes de que su esposa le haya saludado, se puede saludar al capitán de barco, recién llegado a puerto, con los papeles de su barco bajo el brazo, en una caja de hojalata deslustrada. Aquí, también, viene su dueño, alegre o sombrío, amable o enfurruñado, según que su plan del viaje ya realizado se haya realizado en mercancías que fácilmente se convertirán en oro, o le haya sepultado bajo un montón de incomodidades, de las que nadie se preocupará de librarle. Aquí tenemos también -el germen del comerciante de cejas arrugadas, barba canosa y gastado- al joven e inteligente empleado, que le coge el gusto al tráfico como un lobo a la sangre, y ya se lanza a la aventura en los barcos de su amo, cuando más le valdría estar navegando en botes mímicos por el estanque de un molino. Otra figura en la escena es el marinero que parte en busca de protección; o el recién llegado, pálido y débil, que busca un pasaporte para el hospital. Tampoco debemos olvidar a los capitanes de las pequeñas goletas oxidadas que traen leña de las provincias británicas; un conjunto de lonas de aspecto tosco, sin la vigilancia del aspecto yanqui, pero que contribuyen con un artículo de no poca importancia a nuestro decadente comercio.
Si se juntaban todos estos individuos, como ocurría a veces, con otros misceláneos que diversificaban el grupo, la Casa de la Aduana se convertía, por el momento, en una escena conmovedora. Sin embargo, lo más frecuente era que, al subir los escalones, se discerniera -en la entrada, si era verano, o en sus habitaciones correspondientes, si el tiempo era invernal o inclemente- una hilera de figuras venerables, sentadas en sillas anticuadas, que estaban apoyadas sobre sus patas traseras contra la pared. A menudo dormían, pero de vez en cuando se les oía hablar juntos, con voces que oscilaban entre y un ronquido, y con esa falta de energía que distingue a los ocupantes de las casas de beneficencia y a todos los demás seres humanos cuya subsistencia depende de la caridad, del trabajo monopolizado o de cualquier otra cosa que no sea su propio esfuerzo independiente. Estos viejos caballeros -sentados, como Mateo, en la recepción de aduanas, pero no muy propensos a ser llamados desde allí, como él, para recados apostólicos- eran funcionarios de la Aduana.
Además, a mano izquierda, según se entra por la puerta principal, hay una cierta habitación u oficina, de unos quince pies cuadrados y de gran altura, con dos de sus ventanas arqueadas desde las que se divisa el mencionado muelle en ruinas, y la tercera da a un estrecho callejón y a una parte de Derby Street. Las tres dan a las tiendas de ultramarinos, bloqueras, vendedores de bazofia y vendedores de barcos, alrededor de cuyas puertas se ven generalmente, riendo y chismorreando, grupos de viejos salineros y otras ratas de muelle que rondan el Wapping de un puerto de mar. La habitación en sí está llena de telarañas y sucia de pintura vieja; el suelo está sembrado de arena gris, de una manera que en otros lugares ha caído en desuso desde hace mucho tiempo; y es fácil concluir, por la dejadez general del lugar, que se trata de un santuario al que la mujer, con sus herramientas mágicas, la escoba y la fregona, tiene acceso con muy poca frecuencia. En cuanto al mobiliario, hay una estufa con un voluminoso embudo; un viejo escritorio de pino, con un taburete de tres patas a su lado; dos o tres sillas con fondo de madera, extremadamente decrépitas y enfermizas; y, sin olvidar la biblioteca, en algunos estantes, una veintena o dos de volúmenes de las Leyes del Congreso, y un voluminoso Digesto de las Leyes de Ingresos. Un tubo de hojalata asciende por el techo y sirve de medio de comunicación vocal con otras partes del edificio. Y aquí, hace unos seis meses, paseando de un rincón a otro o descansando en el taburete de largas patas de , con el codo apoyado en el escritorio y los ojos recorriendo las columnas del periódico matutino, podría haber reconocido, honorable lector, al mismo individuo que le dio la bienvenida a su pequeño y alegre estudio, donde la luz del sol brillaba tan agradablemente a través de las ramas de los sauces, en el lado occidental de la vieja mansión. Pero ahora, si fueras allí a buscarlo, preguntarías en vano por el Agrimensor Locofoco. El azote de la reforma lo ha barrido de su cargo, y un sucesor más digno lleva su dignidad y se embolsa sus emolumentos.
Esta vieja ciudad de Salem -mi lugar natal, aunque he vivido mucho tiempo lejos de ella, tanto en mi niñez como en mi madurez- posee, o poseía, un afecto cuya fuerza nunca he percibido durante mis temporadas de residencia real aquí. En efecto, en lo que se refiere a su aspecto físico, con su superficie plana e irregular, cubierta principalmente de casas de madera, pocas o ninguna de las cuales pretenden ser arquitectónicamente bellas, su irregularidad, que no es ni pintoresca ni pintoresca, sino sólo insulsa, su larga y perezosa calle, que se extiende cansinamente por toda la península, con Gallows Hill y Nueva Guinea en un extremo, y una vista de la casa de beneficencia en el otro, estas son las características de mi ciudad natal, sería tan razonable formar un apego sentimental a un tablero de ajedrez desordenado. Y sin embargo, aunque invariablemente más feliz en otros lugares, hay en mí un sentimiento por la vieja Salem que, a falta de una expresión mejor, debo contentarme con llamar afecto. El sentimiento es probablemente atribuible a las profundas y antiguas raíces que mi familia ha echado en el suelo. Hace ya casi dos siglos y cuarto que el británico original, el primer emigrante de mi nombre, hizo su aparición en el asentamiento salvaje y rodeado de bosques que desde entonces se ha convertido en una ciudad. Y aquí, en , han nacido y muerto sus descendientes, que han mezclado su sustancia terrosa con el suelo, hasta que una parte no pequeña de él ha de ser necesariamente afín al cuerpo mortal con el que, durante un rato, camino por las calles. En parte, por lo tanto, el apego del que hablo es la mera simpatía sensual del polvo por el polvo. Pocos de mis compatriotas pueden saber lo que es; ni, puesto que el trasplante frecuente es quizá mejor para la cepa, es necesario que consideren deseable saberlo.
Pero el sentimiento tiene también su cualidad moral. La figura de aquel primer antepasado, investida por la tradición familiar de una grandeza tenue y oscura, estuvo presente en mi imaginación infantil desde que tengo uso de razón. Todavía me persigue, y me induce a una especie de sentimiento de hogar con el pasado, que apenas reclamo en referencia a la fase actual de la ciudad. Me parece que tengo más derecho a residir aquí por este progenitor grave, barbudo, con capa de marta y corona de campanario, que llegó tan temprano, con su Biblia y su espada, y recorrió las calles desiertas con un porte tan majestuoso, y se hizo notar tanto como hombre de guerra y de paz, un derecho más fuerte que el mío propio, cuyo nombre apenas se oye y mi rostro apenas se conoce. Fue soldado, legislador, juez; gobernó en la Iglesia; tenía todos los rasgos puritanos, tanto buenos como malos. También fue un perseguidor acérrimo, como atestiguan los cuáqueros, que lo han recordado en sus historias, y relatan un incidente de su dura severidad hacia una mujer de su secta, que perdurará más tiempo, es de temer, que cualquier registro de sus mejores acciones, aunque éstas fueran muchas. Su hijo también heredó el espíritu perseguidor, y se hizo tan notorio en el martirio de las brujas, que puede decirse con justicia que su sangre dejó una mancha en él. Una mancha tan profunda, de hecho, que sus viejos huesos secos de , en el cementerio de Charter Street, todavía deben conservarla, ¡si es que no se han desmoronado completamente hasta convertirse en polvo! No sé si estos antepasados míos pensaron en arrepentirse y pedir perdón al Cielo por sus crueldades, o si ahora están gimiendo bajo las pesadas consecuencias de las mismas, en otro estado de la existencia. En cualquier caso, yo, el presente escritor, como su representante, me avergüenzo por ellos y ruego que cualquier maldición en la que hayan incurrido -como he oído, y como la triste y poco próspera condición de la raza, durante muchos años atrás, argumentaría que existe- pueda ser eliminada ahora y en lo sucesivo.
Sin embargo, no cabe duda de que cualquiera de estos puritanos severos y de cejas negras habría considerado suficiente retribución por sus pecados que, después de un lapso tan largo de años, el viejo tronco del árbol familiar, con tanto musgo venerable sobre él, hubiera soportado como su rama más alta a un holgazán como yo. Ningún objetivo que yo haya perseguido jamás sería reconocido por ellos como loable; ningún éxito mío -si es que mi vida, más allá de su ámbito doméstico, se ha visto alguna vez iluminada por el éxito- sería considerado por ellos de otro modo que inútil, cuando no positivamente vergonzoso. "¿Qué es él?" murmura una sombra gris de mis antepasados a la otra. "¡Un escritor de libros de cuentos! ¿Qué clase de negocio en la vida, qué modo de glorificar a Dios o de ser útil a la humanidad en su día y generación puede ser ese? Ese degenerado bien podría haber sido violinista". Tales son los cumplidos que nos lanzamos mis bisnietos y yo, a través del abismo del tiempo. Y sin embargo, que me desprecien como quieran, fuertes rasgos de su naturaleza se han entrelazado con la mía.
Sembrada profundamente, en la primera infancia y niñez de la ciudad, por estos dos hombres serios y enérgicos, la raza ha subsistido aquí desde entonces; siempre, además, en respetabilidad; nunca, hasta donde yo sé, deshonrada por un solo miembro indigno; pero rara vez o nunca, por otra parte, después de las dos primeras generaciones, realizando alguna hazaña memorable, o siquiera reclamando la atención pública. Poco a poco, se han ido hundiendo hasta perderse de vista, como las viejas casas que, aquí y allá por las calles, quedan cubiertas hasta la mitad por la acumulación de tierra nueva. De padres a hijos, durante más de cien años, siguieron al mar; un capitán de barco canoso, en cada generación, se retiraba del alcázar a la granja, mientras que un muchacho de catorce años ocupaba el lugar hereditario ante el mástil, enfrentándose a la niebla salina y al vendaval, que habían azotado a su padre y a su abuelo. A su debido tiempo, el muchacho también pasó del castillo de proa al camarote, vivió una adolescencia tempestuosa y regresó de sus andanzas por el mundo para envejecer, morir y mezclar su polvo con la tierra natal. Esta larga conexión de una familia con un lugar, como su lugar de nacimiento y entierro, crea una afinidad entre el ser humano y la localidad, bastante independiente de cualquier encanto en el paisaje o las circunstancias morales que lo rodean. No es amor, sino instinto. El nuevo habitante -que vino él mismo de una tierra extranjera, o cuyo padre o abuelo vinieron- tiene poco derecho a ser llamado salemita; no tiene ni idea de la tenacidad de ostra con la que un viejo colono, sobre el que se arrastra su tercer siglo, se aferra al lugar en el que se han incrustado sus sucesivas generaciones. No importa que el lugar no le guste; que esté cansado de las viejas casas de madera, del barro y del polvo, del nivel muerto del lugar y de los sentimientos, del frío viento del este y de la más fría de las atmósferas sociales; todo esto, y cualesquiera otros defectos de que pueda ver o imaginar, no sirven para nada. El hechizo sobrevive, y con la misma fuerza que si el lugar natal fuera un paraíso terrenal. Así ha sido en mi caso. Sentí casi como un destino hacer de Salem mi hogar; de modo que el molde de los rasgos y el carácter que siempre me habían sido familiares aquí -siempre, cuando un representante de la raza yacía en su tumba, otro asumía, por así decirlo, su marcha de centinela a lo largo de la calle principal-, todavía podían verse y reconocerse en mi pequeño día en la vieja ciudad. Sin embargo, este mismo sentimiento es una prueba de que la conexión, que se ha convertido en malsana, debe ser finalmente cortada. La naturaleza humana no florecerá, más que una patata, si es plantada y replantada, durante una serie demasiado larga de generaciones, en la misma tierra desgastada. Mis hijos han tenido otros lugares de nacimiento, y, en la medida en que sus fortunas estén bajo mi control, echarán sus raíces en tierra desacostumbrada.
Al salir de la Old Manse, fue sobre todo este extraño, indolente y poco alegre apego por mi ciudad natal lo que me llevó a ocupar un lugar en el edificio de ladrillo del Tío Sam, cuando podría haber ido a cualquier otro lugar. Mi perdición estaba sobre mí. No era la primera vez, ni la segunda, que me marchaba, al parecer para siempre, y sin embargo volvía, como el medio penique malo, o como si Salem fuera para mí el centro inevitable del universo. Así, una buena mañana, subí la escalinata de granito, con la comisión del Presidente en el bolsillo, y fui presentado al cuerpo de caballeros que iban a ayudarme en mi pesada responsabilidad, como jefe ejecutivo de la Aduana.
Dudo mucho -o, mejor dicho, no dudo en absoluto- que algún funcionario público de los Estados Unidos, ya sea en la línea civil o en la militar, haya tenido jamás a sus órdenes un cuerpo de veteranos tan patriarcal como el mío. El paradero del Habitante Más Antiguo se resolvió de inmediato, cuando me fijé en ellos. Durante más de veinte años antes de esta época, la posición independiente del Recaudador había mantenido a la Aduana de Salem fuera del torbellino de vicisitudes políticas, que hacen que la permanencia en el cargo sea generalmente tan frágil. Un soldado, el soldado más distinguido de Nueva Inglaterra, se mantenía firme en el pedestal de sus galantes servicios; y, seguro él mismo de la sabia liberalidad de las sucesivas administraciones que le habían sucedido en el cargo, había sido la seguridad de sus subordinados en muchos momentos de peligro y angustia. El General Miller era radicalmente conservador; un hombre sobre cuya naturaleza bondadosa no tenía poca influencia el hábito; se apegaba fuertemente a las caras familiares, y con dificultad se movía al cambio, incluso cuando el cambio podría haber traído una mejora incuestionable. Así, al hacerme cargo de mi departamento, me encontré con pocos hombres de edad. Eran antiguos capitanes de barco, en su mayor parte, que, después de haber sido tostados en todos los mares, y de haber resistido robustamente las tempestuosas ráfagas de la vida, habían ido a parar finalmente a este tranquilo rincón; donde, con pocas cosas que los perturbaran, excepto los terrores periódicos de una elección presidencial, todos y cada uno de ellos adquirieron un nuevo arrendamiento de la existencia. Aunque no menos propensos que sus semejantes a la edad y la enfermedad, evidentemente tenían algún talismán que mantenía la muerte a raya. Dos o tres de ellos, según me aseguraron, eran gotosos y reumáticos, o tal vez estaban postrados en cama, y nunca soñaron con aparecer en la Aduana durante gran parte del año; pero, después de un tórpido invierno, se arrastraban bajo el cálido sol de mayo o junio, se dedicaban perezosamente a lo que ellos llamaban deber y, cuando les parecía y les convenía, se metían en la cama de nuevo. Debo declararme culpable del cargo de abreviar el aliento oficial de más de uno de estos venerables servidores de la república. Se les permitió, en mi representación, descansar de sus arduas labores, y poco después -como si su único principio de vida hubiera sido el celo por el servicio de su país, como verdaderamente creo que era- partieron hacia un mundo mejor. Es un piadoso consuelo para mí que, gracias a mi interferencia, se les concedió un espacio suficiente para arrepentirse de las malas y corruptas prácticas en las que, como es natural, se supone que cae todo funcionario de aduanas. Ni la entrada delantera ni la trasera de la Aduana dan al camino del Paraíso.
La mayor parte de mis oficiales eran Whigs. Fue bueno para su venerable hermandad que el nuevo Agrimensor no fuera un político, y aunque un fiel demócrata en principio, no recibió ni ocupó su cargo con ninguna referencia a servicios políticos. Si hubiera sido de otra manera, si un político activo hubiera sido colocado en este influyente puesto, para asumir la fácil tarea de hacer frente a un Recaudador Whig, cuyos achaques le impedían la administración personal de su oficina, difícilmente un hombre del viejo cuerpo habría respirado el aliento de la vida oficial, un mes después de que el ángel exterminador hubiera subido los escalones de la Aduana. De acuerdo con el código recibido en tales asuntos, habría sido nada menos que un deber, en un político, llevar a cada una de esas cabezas blancas bajo el hacha de la guillotina. Era bastante evidente que los ancianos temían una descortesía semejante por mi parte. Me dolía, y al mismo tiempo me divertía, contemplar los terrores que asistían a mi llegada; ver una mejilla arrugada, curtida por medio siglo de tormenta, palidecer de ceniza ante la mirada de un individuo tan inofensivo como yo en ; detectar, cuando uno u otro se dirigía a mí, el temblor de una voz que, en tiempos pasados, había solido bramar a través de una trompeta parlante, lo suficientemente ronca como para asustar al mismísimo Boreas hasta hacerlo callar. Sabían, estos excelentes ancianos, que, según todas las reglas establecidas -y, en lo que se refería a algunos de ellos, ponderadas por su propia falta de eficiencia para los negocios-, deberían haber dejado su lugar a hombres más jóvenes, más ortodoxos en política, y en conjunto más aptos que ellos para servir a nuestro Tío común. Yo también lo sabía, pero nunca pude encontrar en mi corazón la forma de ponerlo en práctica. En gran parte y merecidamente para mi propio descrédito, por lo tanto, y considerablemente en detrimento de mi conciencia oficial, continuaron, durante mi mandato, arrastrándose por los muelles, y merodeando arriba y abajo por las escaleras de la Aduana. Pasaban también mucho tiempo durmiendo en sus acostumbrados rincones, con las sillas reclinadas contra la pared; se despertaban, sin embargo, una o dos veces por la mañana, para aburrirse unos a otros con la milésima repetición de viejas historias marineras y chistes rancios, que se habían convertido en contraseñas y refranes entre ellos.
Pronto se descubrió, me imagino, que el nuevo Agrimensor no tenía nada de malo. Así pues, con el corazón alegre y la feliz conciencia de estar trabajando útilmente, al menos en su propio beneficio, si no en el de nuestro amado país, estos buenos y viejos caballeros cumplieron con las diversas formalidades del cargo. Sagazmente, bajo sus gafas, se asomaban a las bodegas de los barcos. Poderoso era su alboroto por los pequeños asuntos, y maravillosa, a veces, la obtusidad que permitía que otros mayores se les escapasen entre los dedos. Cuando ocurría un percance semejante -cuando un vagón cargado de mercancías valiosas había sido introducido de contrabando en tierra, tal vez al mediodía, y directamente bajo sus insospechadas narices-, nada podía exceder la vigilancia y presteza con que procedían a cerrar con llave, y con doble llave, y a asegurar con cinta adhesiva y lacre todas las avenidas del buque delincuente. En lugar de una reprimenda por su negligencia anterior, el caso parecía requerir más bien un elogio de su encomiable precaución, después de que el daño se hubiera producido; un reconocimiento agradecido de la prontitud de su celo, en el momento en que ya no había remedio.
A menos que las personas sean más que comúnmente desagradables, es mi tonta costumbre contraer una amabilidad hacia ellas. La mejor parte del carácter de mi compañero, si es que tiene una parte mejor, es la que suele sobresalir en mi consideración, y forma el tipo por el cual reconozco al hombre. Como la mayoría de estos viejos oficiales de la Aduana tenían buenos rasgos, y como mi posición con respecto a ellos, siendo paternal y protectora, era favorable al crecimiento de sentimientos amistosos, pronto llegué a simpatizar con todos ellos. Era agradable, en las tardes de verano -cuando el ardiente calor, que casi licuaba al resto de la familia humana, simplemente comunicaba un calor genial a sus sistemas medio tórpidos-, era agradable oírlos charlar en la entrada trasera, una fila de ellos todos inclinados contra la pared, como de costumbre; mientras las ocurrencias congeladas de generaciones pasadas se descongelaban, y salían burbujeando con risas de sus labios. Externamente, la alegría de los ancianos tiene mucho en común con la alegría de los niños; el intelecto, más que un profundo sentido del humor, tiene poco que ver con el asunto; es, con ambos, un brillo que juega en la superficie, e imparte un aspecto soleado y alegre tanto a la rama verde, como al tronco gris y enmohecido. En un caso, sin embargo, es sol de verdad; en el otro, se parece más al brillo fosforescente de la madera en descomposición.
El lector debe comprender que sería una triste injusticia representar a todos mis excelentes amigos ancianos como si estuvieran en la vejez. En primer lugar, mis coadjutores no eran invariablemente viejos; había entre ellos hombres en su fuerza y plenitud, de marcada habilidad y energía, y totalmente superiores al modo de vida perezoso y dependiente al que sus malvadas estrellas los habían arrojado. Además, a veces se veía que los blancos mechones de la edad eran la paja de una vivienda intelectual en buen estado. Pero, por lo que se refiere a la mayoría de mi cuerpo de veteranos, no me equivocaré si los caracterizo en general como un conjunto de viejas almas cansadas, que no habían sacado nada digno de ser conservado de su variada experiencia de la vida. Parecían haber tirado todo el grano de oro de la sabiduría práctica, que habían disfrutado de tantas oportunidades de cosechar, y haber guardado cuidadosamente sus recuerdos con las cáscaras. Hablaban con mucho más interés y unción del desayuno de la mañana, o de la cena de ayer, de hoy o de mañana, que del naufragio de hacía cuarenta o cincuenta años, y de todas las maravillas del mundo que habían presenciado con sus ojos juveniles.
El padre de la Aduana -el patriarca, no sólo de este pequeño escuadrón de funcionarios, sino, me atrevo a decir, del respetable cuerpo de tramitadores de mareas de todo Estados Unidos- fue cierto Inspector permanente. Se le podría calificar de hijo legítimo del sistema de recaudación, teñido de lana o, mejor dicho, nacido en la púrpura, ya que su padre, un coronel revolucionario y antiguo recaudador del puerto, había creado un cargo para él y le había nombrado para ocuparlo en un periodo de la primera edad que pocos hombres vivos pueden recordar ahora. Cuando le conocí, este inspector era un hombre de unos ochenta años, y sin duda uno de los especímenes más maravillosos de que se pueden encontrar en toda una vida de búsqueda. Con sus mejillas floridas, su figura compacta, elegantemente ataviada con un abrigo azul de brillantes botones, su paso enérgico y vigoroso, y su aspecto sano y vigoroso, en conjunto parecía -no joven, de hecho- sino una especie de nuevo artificio de la Madre Naturaleza en forma de hombre, a quien la edad y la enfermedad no tenían por qué tocar. Su voz y su risa, que resonaban perpetuamente por toda la Aduana, no tenían nada del tembloroso temblor y la risa de un anciano; salían de sus pulmones como el canto de un gallo o el toque de un clarín. Si se le miraba sólo como animal -y había muy poco más que mirar-, era un objeto de lo más satisfactorio, por la completa salud y salubridad de su organismo y por su capacidad, a aquella edad extrema, de disfrutar de todos, o casi todos, los placeres a los que alguna vez había aspirado o concebido. La despreocupada seguridad de su vida en la Aduana, con una renta regular y con escasas e infrecuentes temores de ser trasladado, había contribuido sin duda a que el tiempo pasara ligeramente sobre él. Las causas originales y más potentes, sin embargo, residían en la rara perfección de su naturaleza animal, la moderada proporción de intelecto y la muy insignificante mezcla de ingredientes morales y espirituales; estas últimas cualidades, de hecho, apenas eran suficientes para evitar que el viejo caballero caminara a gatas. No poseía poder de pensamiento, ni profundidad de sentimientos, ni susceptibilidades molestas; nada, en resumen, salvo unos cuantos instintos vulgares que, ayudados por el alegre temperamento que se derivaba inevitablemente de su bienestar físico, cumplían con su deber muy respetablemente, y con la aceptación general, en lugar de un corazón. Había sido marido de tres esposas, todas muertas hacía tiempo; padre de veinte hijos, la mayoría de los cuales, en todas las edades de la infancia o la madurez, habían vuelto igualmente al polvo . Uno supondría que esto habría sido suficiente dolor para teñir de sable el carácter más alegre. Pero no fue así con nuestro viejo inspector. Un breve suspiro bastó para liberarse de todo el peso de estas lúgubres reminiscencias. Al momento siguiente, estaba tan listo para el deporte como cualquier niño sin destetar; mucho más listo que el subalterno del recaudador, quien, a sus diecinueve años, era el hombre más viejo y grave de los dos.
Yo solía observar y estudiar a este patriarcal personaje con, creo, más viva curiosidad que cualquier otra forma de humanidad que se me hubiera presentado. Era, en verdad, un fenómeno raro; tan perfecto, desde un punto de vista; tan superficial, tan engañoso, tan impalpable, una absoluta nulidad, desde cualquier otro. Mi conclusión era que no tenía alma, ni corazón, ni mente; nada, como ya he dicho, excepto instintos; y, sin embargo, con todo, tan astutamente se habían reunido los pocos materiales de su carácter, que no había una dolorosa percepción de deficiencia, sino, por mi parte, una entera satisfacción con lo que encontraba en él. Podría ser difícil -y lo era- concebir cómo podría existir en el más allá, tan terrenal y sensual parecía; pero sin duda su existencia aquí, admitiendo que iba a terminar con su último aliento, no había sido mal concedida; sin mayores responsabilidades morales que las bestias del campo, pero con un ámbito de disfrute mayor que el de ellas, y con toda su bendita inmunidad contra la monotonía y la oscuridad de la edad.
Un punto en el que tenía una gran ventaja sobre sus hermanos cuadrúpedos era su capacidad para recordar las buenas cenas que habían constituido una parte no pequeña de la felicidad de su vida. Su gourmandismo era un rasgo sumamente agradable; y oírle hablar de carne asada era tan apetitoso como un pepinillo o una ostra. Como no poseía ningún atributo superior, y no sacrificaba ni viciaba ninguna dote espiritual al dedicar todas sus energías e ingenuidades a servir al deleite y provecho de sus fauces, siempre me complacía y satisfacía oírle explayarse sobre el pescado, las aves y la carne de carnicero, y los métodos más adecuados de prepararlos para la mesa. Sus reminiscencias de buen humor, por antigua que fuese la fecha del banquete, parecían traer el sabor del cerdo o del pavo a las mismas narices de uno. Había sabores en su paladar que habían permanecido allí no menos de sesenta o setenta años, y aparentemente seguían tan frescos como el de la chuleta de cordero que acababa de devorar para desayunar. Le he oído relamerse ante cenas en las que todos los comensales, excepto él, habían sido durante mucho tiempo comida para gusanos. Era maravilloso observar cómo los fantasmas de comidas pasadas se levantaban continuamente ante él; no con ira o retribución, sino como agradecidos por su antiguo aprecio y tratando de resucitar una serie interminable de placeres, a la vez sombríos y sensuales. Un tierno lomo de ternera, un cuarto trasero de ternera, una costilla de cerdo, un pollo en particular, o un pavo notablemente elogioso, que tal vez habían adornado su mesa en los días del Adams mayor, serían recordados; mientras que toda la experiencia posterior de nuestra raza, y todos los acontecimientos que iluminaron u oscurecieron su carrera individual, habían pasado sobre él con tan poco efecto permanente como la brisa pasajera. El principal suceso trágico de la vida del anciano, por lo que pude juzgar, fue su percance con cierto ganso que vivió y murió hace unos veinte o cuarenta años; un ganso de figura muy prometedora, pero que, en la mesa, demostró ser tan inveteradamente duro que el cuchillo de trinchar no hacía mella en su carcasa, y sólo se podía dividir con un hacha y una sierra de mano.
Pero ya es hora de dejar este esbozo, sobre el cual, sin embargo, me gustaría extenderme mucho más, porque, de todos los hombres que he conocido, este individuo era el más apto para ser funcionario de aduanas. La mayoría de las personas, debido a causas que no tengo espacio para aludir, sufren perjuicios morales por este peculiar modo de vida. El viejo inspector era incapaz de ello y, si continuara en el cargo hasta el fin de los tiempos, sería tan bueno como entonces y se sentaría a cenar con tan buen apetito.
Hay un retrato, sin el cual mi galería de retratos de la Aduana estaría extrañamente incompleta; pero que mis comparativamente escasas oportunidades de observación me permiten esbozar sólo en un mero esbozo. Es el del Recaudador, nuestro viejo y galante General, quien, tras su brillante servicio militar, después del cual había gobernado un salvaje territorio del Oeste, había venido aquí, veinte años antes, a pasar el ocaso de su variada y honorable vida. El valiente soldado ya había contado, casi o del todo, sus sesenta años y diez, y seguía el resto de su marcha terrenal, cargado de achaques que incluso la música marcial de sus propios recuerdos, que agitaban su espíritu, poco podían hacer por aligerar. El paso que había sido el primero en la carga estaba ahora paralizado. Sólo con la ayuda de un criado, y apoyando pesadamente la mano en la balaustrada de hierro, podía subir lenta y penosamente los escalones de la Aduana y, con un penoso avance por el suelo, llegar a su silla habitual junto a la chimenea. Allí solía sentarse, contemplando con una serenidad algo oscura las figuras que iban y venían; entre el crujir de papeles, la administración de juramentos, la discusión de negocios y la charla casual de la oficina; todos esos sonidos y circunstancias parecían impresionar sus sentidos tan sólo indistintamente, y apenas se abrían paso en su esfera interior de contemplación. Su semblante, en este reposo, era apacible y amable. Si se buscaba su atención, una expresión de cortesía e interés resplandecía en sus facciones, demostrando que había luz en su interior, y que era sólo el medio exterior de la lámpara intelectual lo que obstruía el paso de los rayos. Cuanto más se penetraba en la sustancia de su mente, más sólida aparecía. Cuando ya no se le pedía que hablara o escuchara, operaciones ambas que le costaban un evidente esfuerzo, su rostro volvía brevemente a su anterior quietud, no exenta de dolor. No era doloroso contemplar este aspecto; porque, aunque apagado, no tenía la imbecilidad de la edad decadente. El armazón de su naturaleza, originalmente fuerte y macizo, aún no se había desmoronado.
Observar y definir su carácter, sin embargo, bajo tales desventajas, era una tarea tan difícil como trazar y construir de nuevo, en la imaginación, una vieja fortaleza, como Ticonderoga, a partir de una vista de sus ruinas grises y rotas. Aquí y allá, tal vez, las murallas pueden permanecer casi completas, pero en otros lugares puede ser sólo un montículo informe, macilento por su propia fuerza, y cubierto, a través de largos años de paz y negligencia, con hierba y malezas extrañas.
Sin embargo, mirando al viejo guerrero con afecto -pues, por escasa que fuese la comunicación entre nosotros, mi sentimiento hacia él, como el de todos los bípedos y cuadrúpedos que le conocían, no podía impropiamente llamarse así-, pude discernir los puntos principales de su retrato. Estaba marcado por las nobles y heroicas cualidades que demostraban que se había ganado un nombre distinguido no por mera casualidad, sino por derecho. No creo que su espíritu se caracterizara nunca por una actividad inquieta; en cualquier momento de su vida debió de necesitar un impulso para ponerse en movimiento; pero, una vez animado, con obstáculos que superar y un objetivo adecuado que alcanzar, el hombre no era capaz de rendirse o fracasar. El calor que antes había impregnado su naturaleza, y que aún no se había extinguido, no era nunca del tipo que destella y parpadea en una llamarada, sino más bien un resplandor rojo y profundo, como el del hierro en un horno. Peso, solidez, firmeza; ésta era la expresión de su reposo, incluso en la decadencia que se había deslizado intempestivamente sobre él, en el período del que hablo. Pero yo podía imaginar, incluso entonces, que, bajo alguna excitación que penetrara profundamente en su conciencia -despertada por un toque de trompeta, lo suficientemente fuerte como para despertar todas sus energías que no estaban muertas, sino sólo adormecidas-, todavía era capaz de despojarse de sus dolencias como la bata de un enfermo, dejar caer el bastón de la edad para agarrar una espada de batalla, y levantarse una vez más como un guerrero. Y, en un momento tan intenso, su conducta habría seguido siendo tranquila. Tal exhibicion, sin embargo, no era mas que una fantasia, no era algo que se pudiera anticipar o desear. Lo que vi en él -tan evidentemente como las indestructibles murallas del Viejo Ticonderoga, ya citadas como el símil más apropiado- fueron los rasgos de una resistencia obstinada y pesada, que bien podría haber equivalido a obstinación en sus primeros días; de integridad, que, como la mayoría de sus otras dotes, se encontraba en una masa algo pesada, y era tan inmanejable como una tonelada de mineral de hierro; y de benevolencia, que, por muy ferozmente que dirigiera las bayonetas en Chippewa o Fort Erie, considero tan genuina como la que anima a cualquiera o a todos los filántropos polémicos de la época. Había matado a hombres con su propia mano, por lo que sé; ciertamente, habían caído, como briznas de hierba en el barrido de la guadaña, ante la carga a la que su espíritu impartía su energía triunfante; pero, sea como fuere, nunca hubo en su corazón tanta crueldad como la que habría rozado el plumón del ala de una mariposa. No he conocido al hombre a cuya bondad innata quisiera apelar con más confianza.
Muchas características, y también aquellas que no contribuyen en lo más mínimo a dar semejanza a un esbozo, deben haberse desvanecido u oscurecido antes de que yo conociera al General. Todos los atributos meramente agraciados suelen ser los más evanescentes; ni la Naturaleza adorna la ruina humana con flores de nueva belleza, que sólo tienen sus raíces y su propio nutrimento en los resquicios y grietas de la decadencia, como siembra alhelíes sobre la ruinosa fortaleza de Ticonderoga. Sin embargo, incluso en lo que respecta a la gracia y la belleza, había puntos dignos de mención. Un rayo de humor, de vez en cuando, se abría paso a través del velo de oscura obstrucción, y brillaba agradablemente sobre nuestros rostros. Un rasgo de elegancia nativa, raramente visto en el carácter masculino después de la niñez o la primera juventud, se mostraba en la afición del General por la vista y la fragancia de las flores. Se podría suponer que un viejo soldado sólo apreciaría el sangriento laurel en su frente; pero aquí había uno que parecía tener el aprecio de una jovencita por la tribu floral.
Allí, junto a la chimenea, solía sentarse el viejo y valiente general, mientras que al agrimensor -aunque rara vez, cuando podía evitarse, se tomaba la difícil tarea de entablar conversación con él- le gustaba permanecer a cierta distancia y observar su semblante tranquilo y casi soñoliento. Parecía alejado de nosotros, aunque le viéramos a pocos metros; remoto, aunque pasáramos cerca de su silla; inalcanzable, aunque hubiéramos podido extender nuestras manos y tocar las suyas. Puede ser que viviera una vida más real dentro de sus pensamientos, que en medio del ambiente inapropiado de la oficina del Recaudador. Las evoluciones del desfile; el tumulto de la batalla; el florecimiento de la vieja y heroica música, oída treinta años antes; tales escenas y sonidos, quizás, estaban todos vivos ante su sentido intelectual. Entretanto, los mercaderes y los capitanes, los esbeltos oficinistas y los toscos marineros, entraban y salían; el bullicio de esta vida comercial y aduanera mantenía su pequeño murmullo a su alrededor; y ni con los hombres ni con sus asuntos parecía el General mantener la más distante relación. Estaba tan fuera de lugar como una vieja espada -ahora oxidada, pero que había brillado una vez en el frente de batalla, y mostraba todavía un resplandor brillante a lo largo de su hoja- hubiera estado, entre los tinteros, las carpetas de papel y las reglas de caoba, sobre el escritorio del Recaudador Adjunto.
Hubo algo que me ayudó mucho a renovar y recrear al incondicional soldado de la frontera del Niágara, el hombre de energía verdadera y sencilla. Fue el recuerdo de aquellas memorables palabras suyas: "¡Lo intentaré, señor!", pronunciadas al borde mismo de una empresa desesperada y heroica, y que respiraban el alma y el espíritu de la dureza de Nueva Inglaterra, comprendiendo todos los peligros y enfrentándose a todos. Si en nuestro país se recompensara el valor con honores heráldicos, esta frase -que parece tan fácil de pronunciar, pero que sólo él, con semejante tarea de peligro y gloria ante sí, ha pronunciado alguna vez- sería el mejor y más adecuado de todos los lemas para el escudo de armas del General.
Contribuye en gran medida a la salud moral e intelectual de un hombre el que se le inculquen hábitos de compañerismo con individuos distintos de él, que se interesan poco por sus ocupaciones, y cuya esfera y capacidades debe salir de sí mismo para apreciar. Los accidentes de mi vida me han proporcionado a menudo esta ventaja, pero nunca con mayor plenitud y variedad que durante mi permanencia en el cargo. Hubo un hombre, especialmente, cuyo carácter me dio una nueva idea del talento. Sus dones eran enfáticamente los de un hombre de negocios; rápido, agudo, de mente clara; con un ojo que veía a través de todas las perplejidades, y una facultad de arreglo que las hacía desaparecer, como por el movimiento de la varita de un encantador. Criado desde su niñez en la aduana, era su campo propio de actividad; y las muchas complejidades de los negocios, tan acosadoras para el intruso, se presentaban ante él con la regularidad de un sistema perfectamente comprendido. En mi opinión, era el ideal de su clase. Era, de hecho, la Aduana en sí misma; o, en todo caso, el resorte principal que mantenía en movimiento sus ruedas giratorias; porque, en una institución como ésta, donde sus funcionarios son nombrados para servir a su propio beneficio y conveniencia, y rara vez con una referencia principal a su idoneidad para el deber que han de desempeñar, deben buscar forzosamente en otra parte la destreza que no está en ellos. Así, por una necesidad inevitable, como un imán atrae las chapas de acero, nuestro hombre de negocios atrajo hacia sí las dificultades con las que todo el mundo se encontraba. Con fácil condescendencia y bondadosa indulgencia hacia nuestra estupidez, que a su modo de ver debía de parecerle poco menos que un crimen, inmediatamente, con el más leve toque de su dedo, hacía que lo incomprensible resultara tan claro como la luz del día. Los comerciantes le apreciaban no menos que nosotros, sus amigos esotéricos. Su integridad era perfecta: era una ley natural en él, más que una elección o un principio; no puede ser otra cosa que la condición principal de un intelecto tan notablemente claro y preciso como el suyo, ser honesto y regular en la administración de los asuntos. Una mancha en su conciencia, en cuanto a cualquier cosa que estuviera dentro del alcance de su vocación, molestaría a tal hombre de la misma manera, aunque en un grado mucho mayor, que un error en el balance de una cuenta o una mancha de tinta en la página justa de un libro de registro. Aquí, en una palabra -y es un caso raro en mi vida-, me había encontrado con una persona completamente adaptada a la situación que ocupaba.