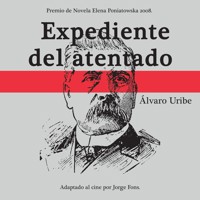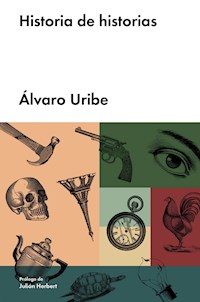2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Brillan en cada uno de estos ocho relatos las tramas tajantes y exactas, el experto pulso narrativo y esas atmósferas enrarecidas donde lo común y lo fantástico conviven bajo los dictados del estilo. Un estudiante mexicano en París, un copista de la Edad Media, una pareja en un aeropuerto: protagonistas de estas historias a punto de contemplar una súbita fractura de la realidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Álvaro Uribe (ciudad de México, 1953) estudió filosofía en la UNAM. Fue agregado cultural en Nicaragua y consejero cultural en Francia. Durante su primera estancia en París, entre 1978 y 1984, editó la revista bilingüe Altaforte. Posteriormente fue coordinador de colecciones editoriales en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Entre 1999 y 2005 fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha publicado las novelas La lotería de san Jorge (1995, 2004), Por su nombre (2001) y El taller del tiempo (2003), que mereció el I Premio de Narrativa Antonin Artaud en 2004. Traducido al francés, al inglés y al alemán, Álvaro Uribe es también autor de libros de relatos y ensayos. En la actualidad es asesor editorial de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
LETRAS MEXICANAS
La linterna de los muertos
ÁLVARO URIBE
La linterna de los muertos
(Y OTROS CUENTOS FANTÁSTICOS)
Primera edición, 1988 Segunda edición (revisada y aumentada), 2006 Primera edición electrónica, 2015
Ilustración de la portada: intervención digital sobre Le philosophe en méditation, de Rembrandt.
Fotografía del autor: Norma Patiño
D. R. © 2006, Álvaro Uribe
D. R. © 2006, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios: [email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-3239-5 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
Filósofo meditando
El séptimo arcano
El evangelio del hermano Pedro
La linterna de los muertos
La audiencia de los pájaros
El rehén
La fuente
El último sueño de Simón
A TEDI LÓPEZ MILLS
En vano es vario el orbe. La jornada Que cumple cada cual ya fue fijada. J. L. BORGES,El oro de los tigres
FILÓSOFO MEDITANDO
SENTADO en un extremo de la amplia estancia parezco sostener la escalera con mi meditación. A mi derecha, los postigos abiertos de la única ventana dejan pasar una luz intensa que me ilumina solamente a mí. Sobre la mesa de anchos tablones de madera hay un libro abierto, un tintero seco, un candelabro con la vela apagada y un fajo de amarillentos folios que nadie ha tocado durante largo tiempo. Prefiero darle la espalda y dejar que mi cabeza apunte hacia el suelo. Veo a mi mujer que enciende atávica una hoguera. Debe conservarla así para recalentar su vientre. Fuego de chimenea alumbra las entrañas de ésa y de todas las mujeres. Adivino —acaso invento— que ella se vuelve y ve cómo mi frente desprovista de cabellos refleja un rayo de luz espesa que escurre por mis barbas. Tal vez ella vea también cómo de mis piernas reposadas se desprende el piso. No quiero o no puedo responder a su mirada. Atrae mi atención el silencio del gato echado en el suelo: el mismo silencio de todos los gatos que han acompañado mis días de estudio y de páginas vacías. A mi izquierda, casi sorpresivamente, la escalera permanece; aún gira sobre sí misma y se hunde en lo negro. Semejante al conocimiento, a la profunda imposibilidad de conocer. El camino de mi pensamiento arranca en la luz y pierde los colores en cada escalón. Todo mi cuerpo está laxo: sé que no es necesario moverme y que la escalera es una trampa de peldaños falsos. La única manera de remontarla consiste en no percatarse de que uno la remonta. Como el gato y como mi mujer. Le basta necesitar algo, el bonete que nunca consigo distinguir del concepto del bonete, para que ella suba con pies seguros y fácilmente regrese a coser ante el hogar. Mientras tanto, yo me ocupo en resistir las embestidas del sueño. Antes transcribía todas mis ideas. Para sacar de la pluma un poco de vigilia. Es verdad: yo quería meditar. Pero la meditación es como una hija bastarda del pensamiento y nace sólo cuando el pensamiento consigue ejercitarse sin palabras. Me tomó mucho tiempo desarrollar esta habilidad. Ya era viejo cuando medité por primera vez, y mi triunfo me exigió tal dispendio de energía que no bien había comenzado a despojarme de ideas cuando caí en el más profundo de los sueños. Repetí la experiencia; otra vez mi cuerpo gastado fue incapaz de aferrarse a la vigilia. Ni siquiera logré soñar. No había olvidado mis sueños: simplemente, indudablemente, recordaba una inmensa nada blanca, si el sueño duraba poco, o una inmensa nada negra, si el sueño se prolongaba. Todo mi trabajo conduce a la nada. Al silencio y a la nada luminosa de mis sueños, que son intransferibles como todas las verdades. A veces me siento como el gato y pienso que también él se dedica a ejercitar sus pesadillas. Imagino que tiene una vida doble. Sueña primero que trepa por una fingida escalera y sabe que para volver al sueño deberá trepar despierto por la escalera veraz. El único peligro para el gato deriva de soñar que está dormido; si despierta estará inclinado por el peso de la especie a dormir de nuevo para ratificarse, si el término es válido para un felino. Y entonces volverá a estar dormido, y si en esa ocasión ocurre que el pobre gato vuelve a soñar que duerme, ya no hay remedio: acolchonado en su tranquilidad continúa durmiendo durante siete vidas, hasta que por fin consume la séptima y sueña inevitablemente que está muerto. En completo silencio. Sin ruido, como el de los pies que ahora oprimen los escalones. Sube mi mujer a buscar algo; usa la escalera sin darse cuenta. Interrumpido, me pregunto por la tenue consistencia de los pasos sobre los peldaños y por la mullida consistencia del gato sobre las baldosas. No es cierto, me digo; no es cierta la existencia de ustedes dos. Tampoco es cierto que no sea cierto. Cómo decirlo. Cómo decir que yo pongo la mesa y el plato en que ahora me sirves, pongo en mi boca la palabra amable con que me doy por enterado de las tuyas, pongo esa luz tímida que desaparece por la ventana y pongo también los muros gruesos de nuestra casa. No lo sabes o finges ignorarlo cuando me dejas de nuevo en mi silla y me concedes el tiempo necesario para imaginar que mis ojos fatigan un libro. Requiero después tu ayuda para levantarme. Apoyado en tu hombro paciente remonto el caracol dudoso de la escalera y me tiendo por fin en la cama. Escucho tu respiración satisfecha o resignada y me interno en la soledad de la noche. Quisiera repetir el sueño de ayer. Quisiera, aunque sea una falacia, soñar otra vez en la amplia estancia iluminada por la luz de la ventana y de la chimenea, en las pesadas baldosas y en la puerta cerrada; en que todo eso está ahí, firme, en silencio, sin que nadie lo compruebe. No sé si aún me demoro en la cama o si estoy sentado a la mesa, sosteniendo la escalera con mi meditación.
EL SÉPTIMO ARCANO
In memoriam J. C. y J. S.
1
NUNCA pude contarle a don Mateo la historia de mi deuda con Dionisio. Cuando los hechos eran aún recientes hubiera sido una impertinencia tocar el tema. Cuando ocurrieron otros hechos más gratos que redimían la historia, la desaparición de uno de los protagonistas hizo que, de nuevo, tuviera que postergarla. Y ahora que la historia parece completa y que sus pormenores no lastimarían a nadie, don Mateo ya está de vuelta en México.
Los hechos empezaron el año pasado. Yo acababa de instalarme en París con una magra beca para continuar los estudios de filosofía que aún me permiten sobrevivir sin trabajar. La única persona que conocía era don Mateo. En México don Mateo había sido mi maestro, en el sentido en que, salvadas las diferencias filosóficas y mis inclinaciones sexuales, Sócrates lo fue de Alcibíades. En París, adonde llegó unos meses antes que yo para disfrutar de un año sabático, nos tomó poco tiempo hacernos amigos.
Se acercaba el mes de agosto, en el que todo está cerrado por vacaciones. El próximo receso de la Biblioteca Nacional dejaría a don Mateo en libertad de viajar despreocupadamente por Europa. Me pidió, como si yo fuera el que hacía el favor, que me quedara en su casa durante el mes en que él estaría ausente. Todo me estaba permitido: dormir en la recámara de don Mateo, sentarme a su escritorio y consultar los muchos libros que albergaba el estudio, usar el tocadiscos en la estancia. A cambio de estas prerrogativas que me parecían palaciegas, mis únicas obligaciones consistirían en mantener limpio el departamento, regar las plantas y, por encima de todo, cuidar el gato. Una semana después, con una pequeña maleta en la que cabía holgadamente mi ropa de verano, salí con alivio de la pobre mansarda que había alquilado.
Fue la primera vez desde mi llegada un par de meses antes que me sentí bien en París. En mi vida cotidiana en un barrio de la ribera derecha, cerca del cementerio del Père Lachaise, la ciudad era fragmentaria y distante: un rompecabezas que se completaba a su propio arbitrio a la salida de cada estación del Metro, un sueño luminoso y gregario del que tarde o temprano terminaba por despertar sin más compañía que mis recuerdos en la vigilia estrecha y oscura de mi habitación. El departamento de don Mateo, a dos cuadras de la iglesia de Saint-Germain-des-Près, me trasladó a una nueva ciudad continua y hospitalaria en la que todo estaba al alcance de una breve caminata, pero también una ciudad fiel a la que podía sustraerme sin remordimientos pues sus colores y sus voces seguían llegándome por las ventanas y para recuperarlos me bastaba con franquear de nuevo la puerta.
Mientras estuve en casa de don Mateo traté de ir a diario al Louvre. Diez minutos de caminar por la calle en donde vivía me dejaban a la orilla del Sena, frente al museo. Llegaba antes de que abrieran las puertas y entraba con los primeros turistas. A más tardar a mediodía los cuadros quedaban sepultados bajo una avalancha de cabezas que se precipitaban a leer los títulos, a ver de cerca una pincelada, a tomar una fotografía. Entonces yo regresaba a la calle. Algunas veces caminaba un rato en los muelles del río o erraba frente a los escaparates del bulevar Saint-Germain, pero casi siempre volvía directamente a casa de don Mateo a trabajar. Digo trabajar como podía haber dicho: entretenerme. Uno de los cuadros que iba a ver al Louvre me había sugerido un cuento y aunque nunca me había atrevido en el género no podía dejar de escribir.
Sé que mis palabras no darán ni siquiera un remedo de lo que se experimenta al ver esa tela, pero describirla es indispensable en esta historia. Empiezo por lo más fácil: el cuadro es de Rembrandt, mide unos 40 centímetros de lado, lleva el título de Filósofo meditando. Solicito ahora la indulgencia y la imaginación del lector. La escena que representa el cuadro ocurre en el interior de una casa. Al fondo y hacia el centro de esa habitación, que abarca toda la tela, hay una escalera de caracol que asciende hasta perderse en la oscuridad. En su ascenso los peldaños postulan un segundo piso, ya fuera del cuadro. A la derecha del espectador, en el primer plano, una mujer se inclina ante la chimenea. Sobre el fuego que arde en el hogar hay un perol en el que algo indistinto se cuece y recibe los cuidados de la mujer. En el extremo opuesto y en el plano más retirado, la única ventana de la habitación deja entrar una espesa luz dorada. Antes de fundirse con la sombra la luz ilumina de lleno a un viejo. El viejo está sentado a una mesa junto a la ventana. Sobre la mesa hay libros y el filósofo tiene otro libro sobre sus piernas. Pero ha interrumpido la lectura y medita con los ojos entrecerrados y la cara vuelta hacia el espectador. El esfuerzo de la meditación se concentra en un rayo de luz que se demora, en forma de reflejo, sobre la frente del filósofo. Después la luz le escurre por las barbas blancas y se extravía en el reposo del cuerpo.
Hasta aquí el cuadro. La idea que yo había concebido al verlo era simple: quise poner por escrito lo que pensaba el viejo de Rembrandt; quise pensar como él. Durante dos semanas interrogué la tela en el museo, resucité mis lecturas de filosofía del siglo XVII, emprendí varias versiones de mi cuento: sin resultados. Mis borradores eran monólogos insípidos o meras descripciones. Algo faltaba para que el filósofo del cuadro hablara por mi boca.
Una tarde, cansado de encorvarme sobre el escritorio para releer mis papeles, los tomé y me eché hacia atrás en el sillón. La luz, que entraba oblicuamente por la ventana, era apenas suficiente en esa postura. Dejé los papeles sobre mis piernas y me quedé absorto. No sé cuánto tiempo estuve sin pensar en nada. Me inquietó de pronto la sensación característica de ser observado y salí de mis vacuas meditaciones. Sobre el escritorio, casi al alcance de mi mano, estaba Dionisio.
En 15 días de convivir conmigo Dionisio había aprendido a tolerarme. Ya no arqueaba el lomo en señal de amenaza cuando me veía, ya no desdeñaba la comida, ya me dejaba dormir. Dionisio se desplazaba por el departamento con soberbia y con desdén, como un señor en sus dominios. Yo lo atendía como un siervo y cuidaba de no interferir en sus movimientos. Además de la cama, que yo había conquistado en escaramuzas cruentas y tenaces, el único refugio al que podía acogerme sin temor a represalias era el escritorio. El gato, según su arbitrio, me cedía por completo el estudio de don Mateo o me vigilaba desde la ventana. Pero nunca hasta entonces se había aproximado a mí.
Temí al principio un rasguño y lo miré con aprensión. Dionisio estaba inmóvil, sentado sobre sus patas posteriores. Las anteriores, estiradas frente al pecho, sostenían su cuerpo como dos columnas. Sus orejas erguidas se dirigían al frente. También su cola, después de seguir sobre el piso el contorno del cuerpo, apuntaba a donde estaba yo. En alguna de mis primeras visitas al Louvre, mientras paseaba mi curiosidad por todas las salas del museo, había visto figuras de gatos en la misma posición, hechas con barro negro. En su quietud perfecta, casi diría inorgánica, Dionisio parecía una de esas estatuas egipcias.
Seguí mirándolo sin temor. Contemplé sus grandes ojos amarillos que devolvían ya neutra mi mirada, su pelambre negra y larguísima con vetas de formas irregulares y tonos de ocre en las que se concentraba la luz. El claroscuro que componían esos colores me hizo cambiar de punto de vista. Segundos antes me había parecido que Dionisio estaba fijo en un espacio semejante al mío, como una estatua; ahora me pareció que estaba suspendido en un espacio ajeno e inasequible, el espacio fingido de un cuadro. Y ese cuadro, en el que contrastaban las superficies opacas y los destellos dorados, tenía que ser de Rembrandt.
De ahí a mi cuento no había más que un paso. Antes de darlo agradecí a Dionisio su mensaje, con una caricia cautelosa que no rechazó. Bajo el peso de mi mano curvó el lomo y se tendió sobre el escritorio. Ahí permaneció un buen rato: indiferente, con los ojos entrecerrados, como una esfinge que ya hubiera entregado su secreto.
No fue necesario volver al museo. El filósofo había escapado a la fijeza del cuadro; era mi filósofo, ya no el de Rembrandt. Estaba, es cierto, en una habitación semejante a la que representaba la tela: con una escalera de caracol, con una sola ventana, con una mesa en la que había varios libros, con una mujer atareada en el hogar. Pero en la habitación de mi cuento habría otro personaje, un mensajero. En alguna parte leí que en el griego que usaban los antiguos filósofos los mensajeros se llamaban ángeles; el ángel de mi cuento mediaría entre la inmovilidad del viejo filósofo y el movimiento de sus ideas, entre el reposo de ese anciano pensativo y la absorbente ocupación de la mujer, entre la consistencia luminosa de los objetos visibles en la habitación y la oscura incertidumbre del piso superior, al final de la escalera. Ese intermediario sería por supuesto un gato, un gato igual a Dionisio.
Es todo lo que diré de mi cuento del filósofo. Aquí sólo interesa saber que al final de ese mes de agosto, cuando regresó don Mateo, yo había terminado la primera versión completa. También había ganado la amistad de Dionisio, que durante el día veló por mi trabajo desde un ángulo del escritorio, y durante la noche por mi sueño desde una esquina de la cama.
Yo quería contarle todo esto a don Mateo, pero lo primero que dijo al entrar en el departamento fue que el viaje de regreso había sido una odisea. Con mi pequeña maleta, que había tenido la precaución de empacar esa mañana, me dirigí a la puerta. Al despedirme don Mateo, que quizá notó mis ganas de hablar, me dijo afectuosamente:
—Perdóname, Juan. Estoy agotado. Ya platicaremos después.
Pero se equivocaba.
2
Paul Valéry escribió, seguramente por modestia, que el artista nunca termina una obra, sólo la abandona. Otros escritores que conozco personalmente obran como si creyeran que lo que importa es terminar cuanto antes y pasar a otra cosa. El día en que puse el punto final al cuento del filósofo me sentí equidistante de esos extremos: al mismo tiempo satisfecho y frustrado, colmado e inquieto. No sé cuántas veces releí el manuscrito. No sé cuántas más lo habría releído si no hubieran llamado a mi puerta. El conserje, sofocado por los seis pisos que había subido a toda prisa, me anunció que alguien urgentemente preguntaba por mí en su teléfono. Corrí escaleras abajo. La voz de don Mateo, más grave que de costumbre, me informó sin preámbulos que Dionisio había desaparecido.
Llegué al departamento de don Mateo media hora después de su llamada. Vi la puerta entreabierta; entré sin tocar. Don Mateo estaba sentado en el sillón en el que Dionisio acostumbraba dormir la siesta. Cuando por fin advirtió mi presencia se puso de pie y caminó hasta la ventana. Asomándose de vez en cuando a la calle me explicó. Había salido a comer. A su regreso notó que no estaba el gato. Miró al principio en todos sus escondites, porque tenía la certeza de haber comprobado, como siempre antes de salir, que Dionisio se quedaba adentro. Tardó en resignarse a buscarlo afuera. Recorrió todos los pisos del edificio, examinó cada rincón del patio, salió a la calle, llegó hasta una plaza contigua. Ahí se dio por vencido.
—Todas las posibilidades —dijo mirando a la calle, en dirección a la plaza— cabían en ese espacio abierto.
Lo vi desandar sus pasos y dejarse caer de nuevo en el sillón. Torpemente me acerqué a él y puse una mano insincera en su hombro. No sabía qué decirle. Su dolor me parecía exagerado, neurótico, propio de un solterón que se granjeaba con los animales el afecto que no sabía retener entre los hombres. Ahora entiendo de gatos y me arrepiento de haberme despeñado en ese lugar común. Pero en ese momento sólo quería librarme de la tristeza de don Mateo y librar a don Mateo de mi incomprensión. Resolví serle útil. Provisto de una fotografía en la que Dionisio estaba echado junto a una ventana, bajo una luz casi palpable que resbalaba por su larga pelambre negra y resplandecía en las azarosas manchas doradas, salí a la calle.
Al principio temí que indagar el destino de un gato me expondría a la indiferencia del prójimo, si no a su escarnio; luego sospeché que en París me habrían prestado menos atención si hubiera extraviado un niño. Pregunté en una boutique de ropa, en una panadería, en una farmacia, llegué al café de la esquina. En cada establecimiento los empleados desatendían a los clientes y los clientes postergaban sus compras para mirar la fotografía de Dionisio. Algunos ponderaban la estampa del gato, otros me ofrecían su ayuda. Nadie, sin embargo, lo había visto pasar por ahí. Tuve que recurrir a la policía. Ante una oficial conmovida, que negaba con la cabeza mientras iba tomando nota de mis palabras, declaré perdido a Dionisio. Al entregarme una copia de la declaración la mujer recordó algo que la hizo sonreír.
—Es una tienda —dijo mientras escribía una dirección en un pedazo de papel—. No está muy lejos. Y es el único lugar en donde tal vez podrán ayudarlo.
He omitido hasta ahora los nombres de las calles por las que caminé buscando a Dionisio; no comparto la convicción muy latinoamericana de que soltar una palabra francesa sin más explicaciones equivale a decir algo. Aun así quiero mencionar que el local adonde fui después de la estación de policía estaba en la Rue du Cherche-Midi. Cualquiera que haya leído Rayuela entenderá por qué la menciono; cualquiera que no la haya leído debería leerla. En la historia que cuento basta decir que al doblar la esquina pensé automáticamente en esa novela y me alegró la coincidencia. No sabía cuántas coincidencias más iba a depararme Dionisio.
A primera vista el local parecía un depósito de objetos perdidos o una tienda de antigüedades. Los artículos más diversos, agrupados en parejas, estaban dispuestos en el escaparate con arbitrariedad tan rigurosa que simulaba un orden. Había picaportes y lámparas, ceniceros y broches, jaboneras y cuadernos, aretes y encendedores, pisapapeles y floreros, collares y calcomanías, bolígrafos y vasos de cristal cortado, relojes y otros artefactos de uso menos conspicuo. Al aproximarme noté que en todo ese orbe de enseres aparentemente inconexos se propagaba una característica común: no había uno solo que no incluyera o postulara de algún modo la figura de un gato. La proliferación de ese motivo único era abrumadora; Platón, expuesto a esa multiforme imitación de la Idea de Gato, habría confirmado su perplejidad ante la innecesaria variedad del mundo. De no ser por Dionisio, y porque mi platonismo es dudoso, no creo que yo hubiera entrado en la tienda.