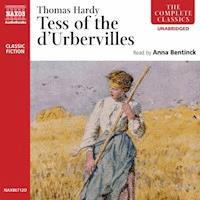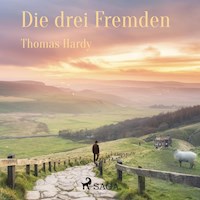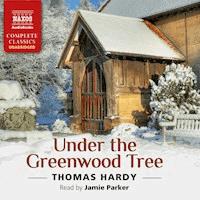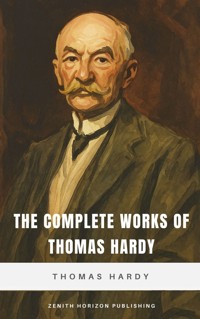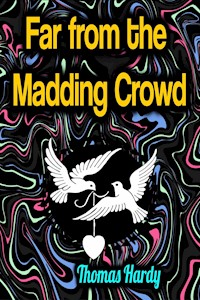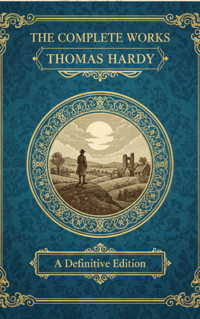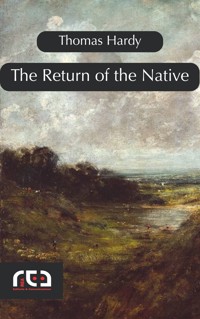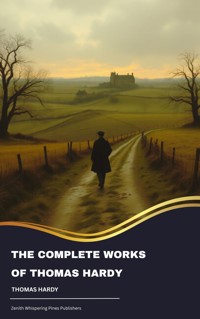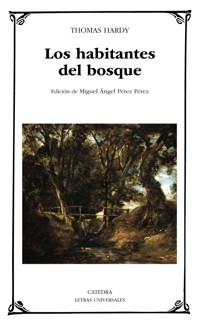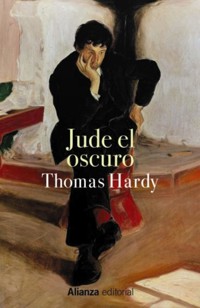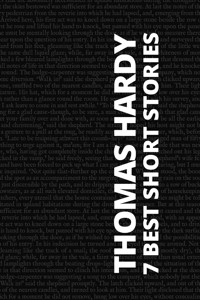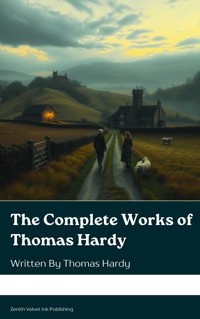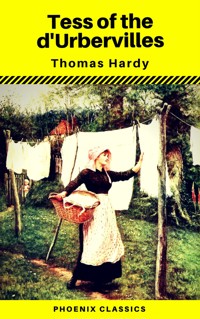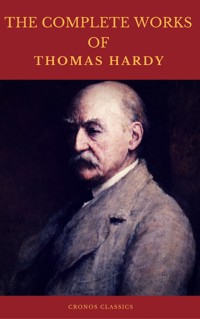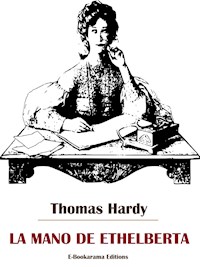
0,59 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Thomas Hardy dividió sus novelas en tres grupos: novelas de personajes y entorno, romances y fantasías y novelas ingeniosas. "La mano de Ethelberta", obra maestra de Hardy, se encuadra en el tercer grupo. Inicialmente, fue publicada en 1876 por capítulos en el
Cornhill Magazine.
La diferencia de clases existente en la obra está contada en esta ocasión desde el punto de vista de los sirvientes, algo no muy habitual en la época.
Ethelberta Petherwin es una joven de origen humilde casada con un hombre de posición alta. A los veintiún años enviuda y no hereda más que una casa que pronto deberá dejar. Para no volver a los orígenes de los que procede, Ethelberta se traslada a Londres para iniciar una carrera literaria. Allí alquila una casa para ganarse la vida y emplea a sus hermanos como sirvientes sin que nadie lo sepa. Igualmente esconde el hecho de que su padre sea mayordomo en otra casa de lustre. Al tiempo que cosecha un éxito detrás de otro en su carrera literaria, aparecen pretendientes que buscan su mano. Ethelberta deberá elegir uno de entre todos ellos, elegir entre a quien realmente ama o a quien le pueda ayudar a mantener su posición para no volver a sus orígenes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Thomas Hardy
La mano de Ethelberta
Tabla de contenidos
LA MANO DE ETHELBERTA
Prefacio
Capítulo I. Una calle de Anglebury. Un brezal cercano. En la posada del Red Lion
Capítulo II. La casa de Christopher. El pueblo de Sandbourne. La llanura de Sandbourne
Capítulo III. La llanura de Sandbourne (continuación)
Capítulo IV. El muelle de Sandbourne. De camino a Wyndway. El salón de baile en Wyndway House
Capítulo V. En la ventana. La casa del camino
Capítulo VI. La costa de Wyndway
Capítulo VII. El comedor de una casa de ciudad. La antecocina
Capítulo VIII. El piso de Christopher. Las cercanías de Rookington
Capítulo IX. Los salones de una dama. El vestidor de Ethelberta
Capítulo X. La casa de lady Petherwin
Capítulo XI. Sandbourne y sus alrededores. Algunas calles de Londres
Capítulo XII. Parque y finca de Arrowthorne
Capítulo XIII. La finca (continuación). El bosquecillo detrás de ella
Capítulo XIV. El camino de peaje
Capítulo XV. Una habitación interior de la finca
Capítulo XVI. Un amplio auditorio
Capítulo XVII. La casa de Ethelberta
Capítulo XVIII. Los alrededores de Sandbourne. Las calles de Londres. Casa de Ethelberta
Capítulo XIX. El salón de Ethelberta
Capítulo XX. El barrio del auditorio. El camino a casa
Capítulo XXI. Una calle. Las habitaciones de Neigh. Las habitaciones de Christopher
Capítulo XXII. La casa de Ethelberta
Capítuo XXIII. La casa de Ethelberta (continuación)
Capítulo XXIV. La casa de Ethelberta (continuación). El Museo Británico
Capítulo XXV. La Academia Real. La finca Farnfield
Capítulo XXVI. El salón de Ethelberta
Capítulo XXVII. La señora Belmaine. La iglesia de Cripplegate
Capítulo XXVIII. La habitación de Ethelberta. La habitación del señor Chickerel
Capítulo XXIX. El vestidor de Ethelberta. La casa del señor Doncastle
Capítulo XXX. En el tejado
Capítulo XXXI. Knollsea. Una elevada colina. Un castillo en ruinas
Capítulo XXXII. Una habitación de Enckworth Court
Capítulo XXXIII. El canal de la Mancha. Normandía
Capítulo XXXIV. El Hotel Beau Séjour y algunos lugares cercanos
Capítulo XXXV. El hotel (continuación) y el muelle de enfrente
Capítulo XXXVI. La casa de la ciudad
Capítulo XXXVII. Knollsea. Una casa de campo ornamental
Capítulo XXXVIII. Enckworth Court
Capítulo XXXIX. Knollsea. Melchester
Capítulo XL. Melchester (continuación)
Capítulo XLI. Los talleres. Una posada. La calle
Capítulo XLII. La residencia de los Doncastle y sus alrededores
Capítulo XLIII. El ferrocarril. El mar. La costa
Capítulo XLIV. Sandbourne. Una llanura solitaria. La posada del Red Lion. La carretera
Capítulo XLV. Knollsea. El camino desde ahí. Enckworth
Capítulo XLVI. Enckworth (continuación). La carretera de Anglebury
Capítulo XLVII. Enckworth y sus alrededores. Melchester
Secuela. Anglebury. Enckworth. Sandbourne
Notas
LA MANO DE ETHELBERTA
Thomas Hardy
Vitae post-scenia celant.
Lucrecio
Prefacio
Esta historia, algo frívola, fue creada como interludio entre relatos de un diseño más serio, y se le ha dado el subtítulo de comedia para indicar, aunque no con mucha precisión, el objeto de su desarrollo. Los incidentes no fueron acomodados de acuerdo con su alto grado de probabilidad y se esperaba del lector cierta ligereza de humor, que le despertara la buena voluntad de aceptar este producto con el mismo ánimo con el que es ofrecido. Aun así, la intención es que los personajes sean consistentes y humanos.
Debido a estas intenciones (en particular, por su tendencia a lo inesperado, ese pecado imperdonable a los ojos del crítico, y porque el antecedente de Ethelberta era un mero cuento rural [1]), la novela tuvo dificultades en su primera aparición, quizá merecidamente [2]. Es más, de acuerdo con el vehículo de elección y la perspectiva adoptada, puede decirse que se ocupó de una tarea delicada: promover el interés en un drama, si es que en este caso puede utilizarse tal nombre digno, en el que los sirvientes fueran tan o más importantes que sus amos; donde el esbozo del salón proviniera muchas veces del vestíbulo de los sirvientes. Es posible que ahora semejante inversión del proscenio social sea mejor acogida y que los lectores, incluso aquellos de la más fina pasta, estén dispuestos a perdonar a un escritor por mostrar a los hijos e hijas del señor y la señora Talporcual bajo una luz amable.
T.H. Diciembre de 1895.
P.D.: La conjetura aventurada en la nota anterior (que al sujeto de este libro se le profesaba un mejor recibimiento con el paso del tiempo) ha sido confirmada por los hechos. Unas circunstancias imaginarias que, al publicarse por primera vez, parecían excéntricas y casi imposibles, ahora son llevadas a la escena y retratadas en las novelas; es más, se las acepta como cuadros interesantes y razonables de la vida. Lo cual sugiere que la comedia o, mejor dicho, la sátira (aparecida por primera vez en abril de 1876) se adelantó treinta años a su época. El tratamiento artificial que puede percibirse en varias de sus páginas fue adoptado por razones que parecían adecuadas tanto en el momento de la escritura, como para una historia de semejante naturaleza, y no se ha modificado.
Agosto de 1912. T.H.
Capítulo I. Una calle de Anglebury. Un brezal cercano. En la posada del Red Lion
CAPÍTULO I
Una calle de Anglebury. Un brezal cercano. En la posada del Red Lion
La joven señora Petherwin salió de una antigua y célebre posada de un pueblo de Wessex para dar un paseo por el campo. A juzgar por su aspecto y su carruaje, se diría que era miembro de esa clase noble de la sociedad que no tiene preocupaciones mundanas hasta que le roban sus joyas, pero su reclamo de distinción (y esto era un hecho poco conocido) se basaba más en la inteligencia que en la sangre. Era hija de un caballero que vivía en una gran casa que no era de su propiedad, su entrada en esta vida la hizo como un bebé bautizado Ethelberta, en honor a un infante de la nobleza que no tiene nada que ver con esta historia y que sólo proporcionó a la madre un nuevo objeto de contemplación. Luego, fue profesora en una escuela, recibió elogios de los examinadores y la admiración de los caballeros (no de las damas); ahí, sus diversos encantos persuadieron a los profesores de procurarle todo tipo de atenciones, por lo que pudieron retocarla con algunas habilidades. Después entró como institutriz en una mansión, al servicio de la hija de la casa, y fue cautelosamente desposada por el hijo. Éste, que era menor de edad como ella, murió de un resfriado durante la luna de miel, y su padre, sir Ralph Petherwin, que no le perdonaba el matrimonio, le siguió a la tumba unas semanas después, legando toda su fortuna a su esposa.
Estas calamidades fueron razón suficiente para que lady Petherwin perdonara a todos los implicados. Le dio la mano a la desamparada Ethelberta, quien parecía más una novia distante que una viuda, y dispuso que completara su educación pasando un par de años en un internado de Bonn. Recientemente le había hecho volver a Inglaterra para que viviera bajo su techo como hija y acompañante, bajo la única condición de que Ethelberta nunca reconociera abiertamente sus lazos, por razones que más adelante se explicarán.
La elegante y joven dama, como tendría todo el derecho a ser llamada si le interesara en lo más mínimo que se le definiese, captó la atención local cuando emergió a la luz de esa tarde veraniega con su porte majestuoso. Muchas personas ven estas cualidades tan sólo en aquellos que por cuestiones de herencia tienen forrados sus vestíbulos de antiguas armaduras, y olvidan que a un oso se le puede enseñar a bailar. Cuando Ethelberta proyectaba este aire suyo en el ambiente, hasta los inanimados objetos de la calle parecían saber que se encontraba ahí. Sin embargo, tenía por costumbre echar abajo su seriedad mediante cambios repentinos de humor. Por eso, a partir de la presencia de este aire, era imposible calcular cuando se encontraba a punto de un cambio o en una vía muy estrecha que exigía la liberación de los bríos animales.
—Es bueno tener la seguridad —exclamó un lechero refiriéndose a ella—, de que nos congelaríamos en nuestras camas si no fuera por el sol y porque ella es, que me cuelguen si no, una hermosura. Un hombre podría complicarse mucho la vida por esos ojos y esa barbilla, ¿eh, palafrenero? Qué Dios maldiga a este viejo si no es así.
El hablante depositó en el borde de la acera, frente a la posada, el par de cubos que cargaba con una percha y estiró la espalda hasta alcanzar una perpendicular atroz. Sus comentarios estaban dirigidos a una persona desvencijada que llevaba un chaleco de ese largo tan poco común, de la cabeza a los pies, que predomina entre los hombres que se dedican a los caballos. En ese momento, el interlocutor se atareaba barriendo la paja de la calzada que conducía, a través de un arco de piedra, a los establos en la parte trasera.
—Más vale que no le des tanta importancia a las malas palabras; alguien podría escucharte y caer en desgracia —dijo el palafrenero, tomándose él también un momento para elevar la mirada hacia las ventanas del edificio (cruzadas por travesaños de piedra) y sus parapetos, no para estudiarlos como rasgos de arquitectura antigua sino, sencillamente, para dar a los ojos un estirón tan sano como el que su compañero le había dado a la espalda—. Michael, un viejo como tú debería pensar en otras cosas y no mirar esta época de su vida como si fuera también otra. Abalanzarse sobre la carne joven como un cuervo carroñero…, esto es algo vil en un viejo.
—Lo es y no lo es, pues se trata de algo natural —dijo el lechero, revisando de nuevo a Ethelberta, quien ahora se había detenido sobre un puente, quedando expuesta por completo, a mirar las aguas del río—. Si un pobre tipo necesitado como yo pudiera encontrarla sola, ya acicalada para alguna gran fiesta, y llevarla a un sitio retirado… ¡Dios, te garantizo que encontraría en ella un buen bote de joyas y cosas de oro! Eso le pagaría a él por todas las molestias.
—No te corrijo el cuadro, pero es inoportuno y malicioso rumiar esta picardía. Aunque yo también he tenido pensamientos semejantes sobre las mujeres de alta posición, ¡Dios me perdone!
—Y, ¿es verdad que esa figura de encanto que vemos ahí es la de una mujer viuda?
—Una dama, ni un penique menos que una dama. Ay, una criatura de veintiún años o por ahí.
—Dama viuda y de veintiuno. Es un estado de retroceso para un cuerpo que a esa edad avanza tanto.
—Bueno, sea como sea, he aquí cómo fue que calculé su edad. Tenía cerca de veintitrés o veintidós años ayer por la noche, cuando descendió del carruaje agotada de tanto viajar por el campo. Y, hoy por la mañana, cuando bajó después de dormir sus horas y con el rostro lavado, parecía de diecinueve, así que pensé: debe tener veintiuno.
—¿Y cuál es el nombre de la joven, si puedes decirlo, palafrenero?
—Ay, en la casa estaban muy alborotados por su presencia y la de la vieja, por sus cajas y sus teteras de campamento que debían lavar en el interior, pues no cabían en los aguamaniles, y no sé qué otras tantas cosas. Desde ese momento, los otros huéspedes se volvieron menos importantes que un guijarro.
—Supongo que vienen de una ciudad noble y lejana.
—Y, además, llevaba el cabello encrespado, como si nunca hubiera visto a un hombre de verdad. De cualquier manera, para no hacer larga la historia, lo único adicional que sé de ellas es que el nombre que figura en el equipaje es «lady Petherwin», y que es la viuda de un caballero de la ciudad, un hombre de cierta importancia en la toma de posesión del alcalde de Londres.
—¿Quién es ese tipo con polainas y una mochila a la espalda que acaba de salir por la puerta? —dijo el lechero, apuntando con la cabeza a una figura con esa descripción que acababa de emerger de la posada y que echó a andar cansinamente en la misma dirección que la dama, quien ahora quedaba fuera de su vista.
—¿Tipo con polainas? Te comerás tus palabras porque el padre de ese noble a quien llamas tipo con polainas solía llevarse muy bien con media corte de la reina.
—Y eso, ¿qué?
—El padre de ese hombre era uno de los hombres del alcalde de Sandbourne, y tenía un trato tan familiar con hombres de dinero que les daba palmadas en los hombros, así como tú, yo, o cualquier otro tonto, haríamos con el ayudante de la parroquia.
—¿Y cuál es el nombre del señorito? Si es que puedes decirlo.
—Ay, los ricos de hoy en día han abandonado el uso de las ruedas por el bien de sus constituciones físicas, así que, durante años, van de aquí para allá y suben colinas que les son ajenas, en las que no puedes ver nada más que nieve y niebla hasta que ya no hay por donde caminar. Y si llegan vivos a casa y aún no están muy viejos y agotados, visitan andando su propio distrito. Se alzan con un cayado, una mochila y un pañuelo blanco de bolsillo en el sombrero, tal y como puedes ver que él lo lleva. Se ha quedado aquí una noche y hoy se va de nuevo. Joven, joven, pienso yo, si tus hombros estuvieran vencidos como un stick de hockey y tus rodillas arqueadas, como las mías, al grado de que no tuvieras un centímetro de hueso o de cartílago recto en ti, supongo que no llevarías a cabo ningún trabajo físico por puro placer.
—Cierto, cierto, ¡caramba! Un dolor como el que han sufrido mis riñones todo el día; las palabras no pueden expresar el naufragio por el que pasan mis riñones, no, eso no lo pueden describir. Y, entonces, ¿cuál era el nombre de soltera de esta joven viuda, palafrenero? Es cierto que la gente no le quita el ojo de encima, pero parece que no se sabe nada de su familia.
—Y, aunque me he dedicado a cuidar caballos durante cincuenta años para que otros los monten, he aquí que ahora ¡soy igual de pobre! A veces, cuando veo tantas cosas buenas a mi alrededor, me siento tentado de servirme directo al bolsillo, por lógica justicia. «Trabaja duro y sé pobre. No hagas nada y recibe más». Pero recojo velas en mi mente y pienso: «¡Detente, John Hostler, detente!». ¿Su nombre de soltera? Vaya, no lo sé, aunque ella me dijo: «Buenos días, John», y yo ni siquiera recordaba haberla visto antes, no más de lo que he visto a los muertos de la cripta en la iglesia (donde yo pronto seré uno más), no más. Ay, amigos míos, yo me digo: «Más conocen al tonto de lo que el tonto conoce [3]».
—Más conocen al tonto… ¿Cuál es ese refrán que susurras, Hostler? —preguntó el lechero con curiosidad—. Digámoslo otra vez porque «es verdad de verdades que para cada cosa se hicieron refranes». Más conocen al tonto…
—… de lo que el tonto conoce —dijo el palafrenero.
—Ah, ésa es la sensación que he tenido muchas veces, palafrenero, pero no con semejante lenguaje tan florido. Es una idea que he llevado dentro de mí por años, pero que nunca he podido formular así. ¡Ja, ja, ja, estupendo! ¡Dilo de nuevo, palafrenero, dilo de nuevo! ¡Por nada del mundo me perdería escuchar mi pobre noción, que ni siquiera estaba enunciada, con una forma como ésa! Más conocen al tonto de lo que…, de lo que…, ¡ja, ja, ja!
—No tienes que confirmar una verdad con ese exabrupto, por Dios, o la gente creerá que te burlas de la dama y del caballero. Bueno, debo irme. Buenas noches, Michael.
Y el palafrenero siguió barriendo.
—Buenas noches, palafrenero, debo irme yo también —dijo el lechero, poniéndose en marcha después de echarse la percha a los hombros. Después, su voz se fue apagando conforme se acercaba a la posada y se alejaba de la calle y, en todo momento, agitaba la cabeza con ligeras sacudidas.
—Más conocen…, al tonto…, de lo que el tonto…, ¡ja, ja, ja!
Red Lion, así se llamaba el hotel o posada que en los últimos años se había puesto de moda entre los turistas, sobre todo porque en sus habitaciones era imposible encontrar algo a la moda o nuevo. Se localizaba en la parte media del pueblo y hacía esquina donde los vientos invernales silbaban, juntando fuerzas, antes de lanzarse despavoridos por las calles. Durante el verano era un sitio confortable y fresco, adecuado para los personajes meditabundos que se reunían ahí para estudiar la geología y los hermosos rasgos naturales del campo circundante.
La dama, cuya apariencia le había diferenciado de la gente de Anglebury (sin que se supiera bien en qué estribaba esta diferencia), salió del pueblo en poco tiempo y, al seguir la carretera que atraviesa las praderas nutridas por el río Froom, cruzó la vía del tren para encontrarse un momento después en un brezal solitario. Había estado observando la base de una nube mientras ésta bajaba hacia el contorno de un borde distante, como un párpado superior que se junta con el inferior y cubre la mirada del sol vespertino. Cuando se decidió a regresar, antes de que cayera la noche, escuchó cierta conmoción en el aire, detrás y por encima de ella. La paseante miró hacia arriba y se encontró con un pato salvaje que volaba con la mayor violencia posible, seguido de otra ave a la que cualquier campesino habría calificado como el mayor aguilucho lagunero que jamás hubiera visto. El aguilucho se aproximó a su víctima y el pato graznó y redobló sus esfuerzos.
Guiada por un impulso, Ethelberta rompió a correr rápido, de tal forma que habría provocado que cualquier perrito ladrara deleitado y la siguiera. Su objetivo era presenciar la conclusión de esta desesperada lucha por la vida, tan insólita y pequeña. Rompió así su majestuosidad, lo cual se le puede perdonar pues sólo así sus pies se volvieron tan rápidos como dedos y pudo, entonces, correr por el accidentado terreno con tal fuerza en la zancada que, siendo una mujer un poco más robusta que tenue, sus tacones de charol imprimían con infalible precisión pequeñas letras «D» ahí donde el suelo estuviera desnudo, quebraban ramitas de brezo donde estuviera cubierto y succionaban las áreas cenagosas con el sonido de rápidos besos.
Su rango de avance no era comparable con el de las dos aves, pero iba tan rápido que pudo mantenerlas a la vista todo el tiempo en un sitio abierto como el que le rodeaba, y, en cierto punto, llegó a estar tan cerca que incluso escuchó las plumas agitarse contra el viento conforme el pato aleteaba. Cuando el ave parecía estar a pocos metros de su enemigo, ella vio que descendía, volaba estable durante un cuarto de minuto y luego se esfumaba. El aguilucho se abatió detrás de su presa y Ethelberta percibió entonces un óvalo blanco y brillante de agua que, en medio de aquel moreno brezal, parecía un hoyo que se asomara a un cielo subterráneo.
En esta amplia laguna, hacia la que se dirigía desde el principio de su apresurado vuelo, el pato se había sumergido para ocultarse. La corredora, agitada y sin aliento, se encontró después de unos instantes lo suficientemente cerca para ver cómo el aguilucho decepcionado se cernía y flotaba en el aire, como esperando la reaparición de su presa. Tan concentrado estaba en este lúgubre pasatiempo que ella pudo deslizarse con suavidad hasta el borde mismo de la laguna y atestiguar la conclusión del episodio. Cada vez que el pato necesitaba asomar la cabeza para respirar, la otra ave se abalanzaba hacia él y, no obstante, llegaba tarde siempre. El nadador tenía demasiada experiencia con la familia de los aguiluchos y su talante agresivo en este juego como para emerger dos veces en el mismo sitio, por lo que inexplicable y sucesivamente surgía en puntos opuestos de la charca, y se hundía cuando su adversario llegaba a cada lugar, así que, a la larga, el aguilucho abandonó el concurso y se fue volando; su humor satánico era casi perceptible por la manera de agitar las alas.
La joven miró a su alrededor por primera vez y comenzó a percatarse de que había recorrido una gran distancia, mucho más allá de lo que había sido su intención en un principio. Su mirada se había clavado tanto tiempo en el aguilucho mientras éste remontaba el vuelo contra el jaspeado y brillante campo del cielo, que al mirar de nuevo el brezal y el llano era como si volviese a una región casi olvidada después de una ausencia y todo el panorama cayera bajo la sombra uniforme de la noche que se cierne sobre él. Comenzó a regresar sobre sus pasos de inmediato, pero ya que había rodeado la laguna indiscriminadamente para ganar una buena vista del evento y que no había seguido ningún sendero allí, descubrió que la dirección adecuada de su travesía era una cuestión algo incierta.
«Seguramente —se dijo— miraba hacia el norte cuando comencé a correr». Pero aun así, al volver la espalda y caminar, no se aproximaba a ninguna referencia en el horizonte que pudiera anunciar la cercanía del pueblo. Siguió marchando, con incertidumbre, pero sin una preocupación real, hasta que la luz de la tarde se convirtió en ocaso y las sombras en oscuridad.
Pronto vio Ethelberta una mancha blanca entre las sombras, estaba adosada de alguna manera a la cabeza de un hombre que se acercaba hacia ella conforme iba emergiendo de una ligera depresión del terreno. Aún era demasiado temprano para tener miedo, pero bastante tarde para ser por completo valiente. Ethelberta observó al hombre con detenimiento, embargada por emociones contrarias, a medida que él aparecía ante su vista. El arreglo tan peculiar del sombrero y su pugree[4] le hizo recordar que ya le había visto, por casualidad, colgado de una percha en una de las habitaciones del Red Lion, y cuando el hombre se hubo acercado ella notó que sus brazos alcanzaban una disminución peculiar ahí donde se articulaban con los hombros, como los de un muñeco. Esto quedó luego explicado porque los tirantes de una mochila ceñían justo en ese punto sus extremidades. Animada por la probabilidad de que él, al igual que ella, se hospedara o se hubiese hospedado en el Red Lion, se decidió a hablarle.
—¿Puede indicarme si éste es el camino de vuelta a Anglebury?
—Es uno de los caminos, pero el más cercano queda en esta dirección —dijo el turista, el mismo que habían criticado los dos viejos.
Al escucharle, todos los movimientos delicados de la personalidad de la joven quedaron en suspenso, se detuvo como un reloj. Volvió a respirar cuando, por fin, pudo enfrentarse a la percepción que había causado todo esto.
—¡Señor Julian! —exclamó.
Las palabras fueron dichas de tal manera que cualquiera hubiera entendido en un segundo que aquí se escondía algo relacionado con la luz de otros días.
—¡Ah, señora Petherwin! Sí, soy el señor Julian, aunque debo imaginar que eso importa muy poco ahora, después de tantos años y de todo lo que ha pasado.
Esta respuesta basta no recibió ningún comentario por lo que él continuó como si nada.
—¿Le pongo en camino? Es aquí cerca.
—Si es tan amable.
—Entonces, venga conmigo.
Ella le siguió de cerca, en silencio, y durante todo el trayecto no se dirigieron la palabra. Los únicos sonidos que escapaban de ellos eran el roce del vestido y de las polainas contra el brezal o el golpeteo seco de un guijarro contra una bota.
De repente, habían llegado a un bosquecillo y, entonces, él se volvió abruptamente.
—Aquello es Anglebury, ahí donde se ven esas luces. El sendero aquel es el que debe seguir, va más allá de la colina y conduce directamente al pueblo.
—Gracias —susurró ella.
Descubrió, entonces, que él no había dejado de mirarla desde que comenzó a hablar, con los ojos fijos con exactitud matemática en un punto de su rostro. Ella hizo un ligero movimiento para continuar su camino, él se movió un poco menos, para seguir con el suyo.
—Buenas noches —dijo el señor Julian.
Parecía que el momento era crítico, aunque también era uno de esos que deben esperar al futuro para adquirir su carácter definitivo de buenos o malos.
Aunque para cualquier persona ajena la situación hubiera sido obvia, no lo era tanto para Ethelberta, quien al final dio más de lo que había obtenido cuando respondió:
—Adiós, si es que no piensa decir nada más.
A lo que el señor Julian rebatió:
—¿Qué puedo decir? Usted no significa nada para mí… Podría perdonar que una mujer hiciera cualquier cosa por despecho, excepto casarse.
—La relación entre eso y nuestra situación actual no está clara. A menos que se refiera a lo que usted ha hecho. No se refiere a mí.
—Yo no estoy casado, usted sí.
Ella no lo contradijo, como podría haber hecho.
—Christopher —dijo al fin ella—, me conocías demasiado bien para respetarme y demasiado poco para tenerme lástima. En general, conocer a medias la vida de alguien no hace justicia a la otra mitad.
—Pues ya que apenas puedo conocerte mejor, debo esforzarme para conocerte menos y, así, elevar mi opinión de tu naturaleza al olvidar en qué consiste —dijo él con un tono de voz en el que todo sentimiento había sido borrado.
—Si no supiera que esta amargura tiene más que ver con esas palabras que con el buen juicio, ¡yo también estaría amargada! Nunca supiste nada de mí, sólo me conociste como institutriz. Nunca piensas en cuáles fueron mis orígenes.
—Lo he pensado. Muchas veces me he dicho que en tus primeros años gozaste de una posición superior a la de aquellos años en que te conocí. Creo que puedo decir, sin temor a resultar presuntuoso, que puedo reconocer a una dama cuando la veo, aun cuando sufra reveses extremos. Me parece posible asegurar que el hecho de haberse criado en un hogar adinerado exime un poco de la culpa al que intenta recobrar esa posición.
Ethelberta esbozó una sonrisa que podía interpretarse de varias maneras.
—Sin embargo, está conversación no va a ninguna parte —resumió él, jovial—. Será mejor que cada uno siga su camino y que sigamos siendo los extraños en que nos hemos convertido. Le debo una disculpa por expresar más sentimientos de los que me estaba permitido y digamos adiós como amigos. Buenas noches, señora Petherwin, y que tenga éxito. Quizá nos encontremos de nuevo, algún día, espero.
—Buenas noches —dijo ella, extendiendo la mano.
Él la estrechó y, luego, se volvió para irse. En poco tiempo no quedaba nada de él, excepto los rápidos roces contra el brezal allá en su profunda y total oscuridad.
Ethelberta reanudó con lentitud su camino en la dirección que él le indicó. El encuentro le había sorprendido de varias maneras. Primero, estaba la coyuntura en sí misma, pero, aún más que eso, el hecho de que él no se hubiera despedido con el resentimiento trágico que a veces ella imaginaba para la escena, si es que algún día llegaba a producirse. Aunque, en realidad, no había nada extraordinario en ello; es parte de la naturaleza generosa de un soltero el sentirse dispuesto a perdonar a una querida pobre que, al casarse en cualquier otro lado, le ha arrebatado la dicha de verse obligado a desposarla él mismo. Ethelberta hubiera quedado muy decepcionada de haber faltado ese reconfortante avance de exasperación a la mitad de lo que él dijo. Pero, aun así, era un sustituto muy pobre del odio amoroso que ella había esperado.
Cuando llegó a la posada, la lámpara que había en el dintel iluminó un rostro aún sonrojado, pero la agitación de la que fuera presa en un principio había desaparecido por completo. En el vestíbulo se encontró con una mujer delgada que llevaba un vestido de ese negro tan peculiar que, bajo la luz del sol, proclama haber visto mejores días cuando era marrón y mucho mejores cuando era lavanda, verde o azul.
—Menlove —dijo la dama—, ¿notaste que algún caballero me observara o siguiera cuando salí del hotel esta tarde?
Aunque la doncella de la dama ya había comenzado un repaso mental en busca de posibles pretendientes, se llevó la mano a la frente para mostrar que meditaba sobre la posibilidad de haber recibido órdenes a ese respecto y, por fin, dijo:
—Recordará que una vez me dijo, señora, que cuando saliera usted a la calle ya arreglada, yo no debía correr a la ventana como si fuera usted una muñeca que yo acabara de fabricar y hubiese puesto a la venta.
—Así fue.
—Así que no vi si alguien la seguía esta tarde.
—¿Escuchó, entonces, si algún caballero llegó aquí en el último tren de anoche?
—Oh, no, señora, ¿cómo podría hacer algo así? —respondió la señora Menlove. La exclamación era más pertinente de lo que su ama sospechaba, teniendo en cuenta que, al terminar su turno, quien hablaba se había despojado de la oscura falda para revelar una de color brillante, esponjada y con adornos, se había enfundado un sombrero con pluma y colgado varios gramos de metal en forma de pendientes, broches y anillos (en conjunto podía uno contar hasta cien), y luego había disfrutado media hora de cortejo de primera, a cargo de un honorable camarero del pueblo, quien resultó, durante el día y medio que ella tenía de conocerle, tan constante como el imán ante la barra de hierro.
Ethelberta subió las escaleras de inmediato, corrió por el pasillo y, después de dudarlo por un momento, abrió con suavidad la puerta del salón que pertenecía a la mejor suite de la que podía presumir la posada.
En la habitación había una mujer mayor que escribía a la luz de dos velas protegidas por pantallas verdes. La mujer continuó con su labor pues, al parecer, sabía a la perfección quién era la intrusa. Su visitante avanzó hasta quedar de pie junto a la mesa. La vieja dama llevaba las gafas muy abajo, a la altura de la mejilla; la dirección de su mirada debía emparejarse con la pendiente de su recta nariz para ver a través de los cristales. Fruncía la boca en un gesto casi juvenil mientras formaba las letras con su pluma, y un ligero movimiento del labio acompañaba cada trazo descendente. Llevaba dos anillos grandes y antiguos en el dedo índice, contra los cuales chocaba la pluma al moverse adelante y atrás, causando un ruido secundario que rivalizaba con el principal, el de la plumilla sobre el papel.
—Mamá —dijo la dama joven—, ya he llegado.
Ya que la mente de un escritor, cuando se encuentra a la mitad de una frase, es como un barco en altamar que no conoce el descanso o la comodidad hasta que se le ha pilotado con seguridad a la bahía del punto final, lady Petherwin sólo acertó a responder con un «qué» en tono ocupado que ni siquiera llegó a interrogante. Después de escribir su nombre al pie de la carta alzó la vista.
—Pero qué tarde llegas, Ethelberta, y ¡qué agitada estás! —dijo—. Estaba muy preocupada por ti, ¿qué ha pasado?
El gran acontecimiento, el principal, que eclipsaba todo lo demás, era su encuentro casual con un antiguo amante con el que había reñido tiempo atrás. La honestidad de Ethelberta hubiera ofrecido las noticias de inmediato, pero el resto de sus atributos quedó muerto ante tal acto, más por el bien de la anciana que por el propio.
—¡Vi un cruel y enorme pájaro cazando a un inofensivo pato! —exclamó con inocencia—. Corrí tras él para ver en qué terminaba todo y fui más lejos de lo que tenía planeado. No obstante, el pato llegó a una laguna y, como corrí a lo largo de la orilla para ver el fin de la batalla, no pude encontrar el camino de regreso.
—¡Vaya! —dijo la suegra mientras alzaba sus grandes párpados, pesados como persianas, y estiraba los dedos como los cuernos de un caracol—. En ese terreno pantanoso te hubieras podido hundir hasta las rodillas y perderte y, además, a esas horas de la noche. ¡Menudo chico estás hecha! Y ¿cómo fue que hallaste después de todo el camino de vuelta?
—Oh, un hombre me mostró el camino y, entonces, ya no tuve dificultad para volver sin ninguna prisa.
—Pensé que habías corrido durante todo el camino, te veo tan sofocada.
—La noche está templada… Sí, y he estado pensando en los viejos tiempos mientras vagaba —dijo ella—, y en cómo se altera la posición de la gente durante la vida. ¿No me contaste que, mientras estudiaba en Bonn, una familia que conocíamos quedó destrozada después de la muerte del padre y que habían enviado a los niños a no sé dónde?
—¿Te refieres a los Julian?
—Sí, ése era el apellido.
—Pero claro que sabes que se trata de los Julian. El más joven de los Julian estuvo prendado de ti durante un par de días de un verano, ¿no es cierto?, justo después de que llegaras a vivir con nosotros, al mismo tiempo, o antes, de que tú y mi pobre chico quedarais tan desesperadamente unidos.
—Oh, sí, ya lo recuerdo —dijo Ethelberta—. Y él tenía una hermana, me parece. Me pregunto a donde se habrán mudado tras el colapso familiar.
—No lo sé —dijo lady Petherwin, tomando otro folio—. Tengo la vaga idea de que el hijo, que no aprendió ninguna profesión, se volvió maestro de música en algún pueblo de provincias; la música siempre había sido su pasatiempo. Pero no tengo los detalles precisos en la cabeza —y luego hundió de nuevo la pluma en la tinta para comenzar otra carta.
Poniendo cara más bien larga, Ethelberta dejó entonces a su suegra y fue donde se supone que todas las damas deben ir cuando quieren atormentar sus mentes a gusto: a su habitación. Ahí se sentó a reflexionar un rato y, poco después, llamó a la doncella.
—Menlove —llamó, y no se volvió al escuchar una pisada y cierta fricción de telas que provenían del quicio de la puerta, pero inclinó el cuerpo hacia atrás y miró la esquina del espejo—, ¿podría ir abajo y averiguar si un caballero apellidado Julian se ha hospedado en esta casa? Quiero decir, Menlove, que lo investigue sin preguntar directamente, usted tiene sus medios para enterarse de las cosas, ¿no es así? Si el devoto George estuviera aquí, él ayudaría…
—George no significaba nada para mí, señora.
—James, entonces.
—Sólo estuve con James una semana o diez días; cuando supe que estaba casado, alenté sus avances muy poco.
—Aun si lo hubiera alentado con todo su ser no podría estar más dolida por haberlo perdido. Pero ande a investigar lo que le pido, ¿de acuerdo, Menlove?
La doncella estuvo de regreso al cabo de unos minutos.
—Un caballero de ese nombre se hospedó aquí la noche pasada y partió esta tarde.
—¿Podría averiguar su dirección?
El ingenio despierto de la doncella ya le había impulsado a investigar ése y todos los detalles sobre aquel hombre, pero daba la casualidad que acababa de llegar el semanario ilustrado de actualidad que enviaba una librería, así que la señora Menlove, deseosa de tener un tiempo para hojearlo antes de que llegase a manos de su ama, se retiró como dispuesta a cumplir el encargo, pero en realidad permaneció leyendo bajo la lámpara de gas del pasillo, inspeccionando las fascinantes ilustraciones. Pero como el tiempo no espera a las doncellas, pronto pasó una medida natural de ausencia y la chica tuvo que regresar.
—Vive en Upper Street, en Sandbourne.
—Gracias, eso será suficiente —respondió su señora.
Pasaron las horas y volvió ese periodo de ensueño cuando las fantasías de las damas, que yacen en clausura durante el día, como sus abanicos, se hacen valer de nuevo. En este momento hubiera sido posible adivinar los pensamientos de Ethelberta por la manera en que ocupaba su tiempo. En lugar de leer, de escribir su diario, o de hacer cualquier otra cosa común, se paseaba por la habitación, fruncía su hermoso labio inferior dentro del hermoso labio superior una y otra vez, acunaba sus dedos entrelazados, detenía sus pasos cuando las paredes de la habitación le impedían continuar y fijaba la mirada al frente, pero no veía el vacío sino una imagen dentro de su cabeza.
Capítulo II. La casa de Christopher. El pueblo de Sandbourne. La llanura de Sandbourne
CAPÍTULO II
La casa de Christopher. El pueblo de Sandbourne. La llanura de Sandbourne
Una mañana, durante el húmedo otoño de ese mismo año, el cartero pasó, como era su costumbre, por una calle cualquiera que atravesaba la zona menos agraciada de Sandbourne, un pueblo costero moderno y balneario, no muy alejado del antiguo Anglebury. Llamó a la puerta de una casa de ladrillo de fachada plana y le abrió un joven delgado, con el sombrero puesto que, justo entonces, salía. El cartero puso en sus manos un paquete de libros dirigido a «Christopher Julian, Esq.».
Christopher llevó el paquete escaleras arriba y lo abrió con curiosidad; en su interior descubrió un volumen de color verde que contenía poemas, de autor anónimo, y que en la página del título decía Versos de E. El libro era nuevo, pero tenía los cantos cortados y parecía que alguien lo había hojeado. Después de darle la vuelta y preguntarse de dónde podría venir, el joven dejó el libro sobre la mesa y salió; tenía prisa por cumplir con sus citas del día.
Por la tarde, cuando volvió de sus ocupaciones, se sentó cómodamente a leer el nuevo libro. Los vientos de esta incierta estación bramaban sobre las chimeneas, provocando que algunas gotas de lluvia cayeran sobre el fuego. Esto revelaba a todas luces que la habitación del joven no se alejaba lo suficiente de la parte superior de la casa para que el tiro pudiera hacer una curva, y revelaba también, de forma más velada, que la proporción social inversa, según la cual, a mayor altura del alojamiento corresponde un menor tamaño del bolsillo, era válida.
No obstante, el aspecto de la habitación era alegre, aunque casero; una serie de muebles contradictorios sugería que la colección consistía en objetos huérfanos y abandonados de un hogar anterior, las caras sucias de los artículos viejos ejercían un efecto curioso y relajante sobre las caras brillantes de los nuevos. Un espejo oval de estilo rococó y un piano vertical antiguo muy pesado, con una repisa parecida a la de un templo egipcio, estaban colocados junto a un armonio de otros tiempos y a un arpa que estaba como nueva. Partituras impresas del siglo pasado y música manuscrita durante la noche anterior, yacían ahí en tal cantidad que casi ponían en peligro la limpieza de un retiro que no caía en un estado crónico de suciedad gracias a un par de manos que a veces jugueteaban, como una brisa ligera, con la máquina de coser que había en un rincón remoto, si es que algún rincón de una habitación tan pequeña puede llamarse remoto.
Luces y sombras de fuego, salidas de las llamas ondulantes, proyectaban un aleteo de mariposa sobre la parte baja de la repisa de la chimenea, y sobre la mejilla del lector, cuando éste tomó asiento. Enseguida, casi al mismo tiempo, un gesto de concentración invadió su cara: se volvió de nuevo y leyó otra vez el título que había llamado su atención. Era un hombre cuyo semblante variaba dependiendo del humor en que se hallase aunque siempre permaneciera un poco por debajo del mismo. Parecía triste cuando se sentía más bien sereno, y sereno cuando estaba muy alegre. Es un hábito que adquiere la gente que ha pasado por experiencias represivas.
Su cara se encendió con una ligera sonrisa y un leve rubor, y de un salto se lanzó a abrir la puerta y exclamó:
—¡Faith!, ¿puedes venir un momento?
Se escucharon unos pasos rápidos en la escalera y, luego, la joven que respondía al nombre de Faith entró en la habitación. Su estatura era baja y cuando cambiaba de expresión eran las sombras que se formaban en su rostro, más que los rasgos, las que daban fe de que era su hermana.
—Faith, quiero tu opinión. Pero no tan rápido, lee esto primero —dijo Christopher señalando con el dedo una página del libro y poniéndolo en sus manos.
La chica extrajo de su bolsillo un pequeño estuche de piel de color verde, cuyos bordes gastados eran ya de una tonalidad marrón blancuzco, y del estuche sacó un par de gafas. Al hacerlo miró inconscientemente a su alrededor, como para asegurarse de que ningún extraño le viera utilizándolas. Aquí se reveló de inmediato una debilidad: pequeña, bonita y natural. La verdad es que, tal y como van las debilidades en el ancho mundo, ésta podría casi considerarse un rasgo digno de alabanza. Comenzó entonces a leer sin tomar asiento.
Estos Versos de E. eran una colección de rimas suaves y maravillosamente musicales, del tipo conocido como vers de société. Los versos ofrecían una serie de juguetonas defensas de la supuesta estrategia del género femenino a la hora de la fascinación, el cortejo y el matrimonio. El conjunto rebosaba de ideas tan insubstanciales y brillantes como espejos, pero elaboraba un argumento genial para justificar los caminos de las mujeres ante los hombres [5]. La característica dominante en el todo era la manera de forzar la atención del lector, mediante la rareza del contraste, en el único poema triste que el libro contenía. Aparecía al final, bajo el título de «Palabras canceladas», y creaba un lamento amoroso enigmático y conmovedor, un poco en el tono de varios poemas de sir Thomas Wyatt [6]. Este era el poema que había captado la atención de Christopher y que éste había señalado a su hermana Faith.
—Es muy conmovedor —dijo ella, alzando la mirada.
—¿Sabes lo que sospecho? ¡Que está dirigido a mí! En aquellas vacaciones que pasamos en Solentsea, cuando papá aún vivía ¿recuerdas a una institutriz que llegó con sir Ralph Petherwin y su esposa, unos que tenían una pequeña hija enfermiza y un hijo mayor?
—Nunca vi a ninguno de ellos. Creo recordar que sabías algo de un joven con ese apellido.
—Sí, esa era la familia. Bueno, la institutriz era una mujer muy atractiva y por alguna razón acabó por interesarme más de lo aconsejable (esto es necesario para la historia), así que nos reuníamos en lugares románticos y…, y ese tipo de cosas, ya sabes. Al final, ella me plantó y se casó con el hijo.
—Tenías una gran urgencia por alejarte de Solentsea.
—¿La tenía? Pues esa era la razón principal. Decidí no pensar más en ella y los problemas que nuestra familia debió resolver poco después me ayudaron. Santo arreglo que uno deje de sentir una pena del corazón cuando a esa se le suma otra en forma de tragedia práctica. Sin embargo, llegué a Anglebury durante la primera tarde de las breves vacaciones que tomé el verano pasado para realizar mi caminata. Me quedé un par de días para ver qué clase de lugar era, pensando que podríamos establecernos ahí si este sitio no nos iba bien. Partí a la tarde siguiente, tomé camino por el brezal para dirigirme a Flychett, otro pueblo que queda a unos ocho kilómetros, con la intención de retomar desde ahí mi camino, a la mañana siguiente. Atravesaba el brezal cuando me topé con esta mujer. Hablamos un poco, porque no teníamos otra opción, ya podrás imaginar el tipo de conversación que tuvimos, y nos despedimos con la misma serenidad con que nos encontramos. Y ahora, me llega este libro extraño. Estoy convencido de que ella es la autora, ya que ese poema esboza o sugiere una situación similar, y el tono, en general, indica el tipo de cosas que ella escribiría aunque no se trata de una mujer triste.
—A juzgar por estos cariñosos versos, parece ser una mujer impulsiva y cálida.
—Las personas que imprimen palabras demasiado calurosas son muchas veces frías en el trato. ¡Me pregunto si ésta es realmente su escritura y si me lo ha enviado ella!
—¿No sería inusual que una mujer casada lo hiciera? Aunque, claro —Se quitó las gafas como si le entorpeciesen el pensamiento y las escondió debajo de un reloj para volverlas a sacar cuando necesitase continuar la lectura—, los poetas tienen una moral y unos modales propios y, para ellos, las costumbres no significan nada. ¡Estoy segura de que yo no se lo habría enviado a un hombre por nada del mundo!
—No veo qué daño puede causar al enviarlo. Quizá ella piensa que todo ha terminado y que podemos quedar como amigos.
—Si yo fuera su marido tendría mis dudas respecto a «quedar como amigos». Y eso de «todo ha terminado» puede no ser tan evidente para otras personas como lo es para ti.
—Quizá no. Cuando un hombre se casa con una mujer y pone, de esta manera, freno a todos los buenos sentimientos que ella puede tenerle, es simplemente natural que estos sentimientos encuentren desahogo en otro lado. Sin embargo, es probable que ella no esté al tanto de que me he arruinado tras la muerte de papá. De haberlo sabido dudo que hubiese enviado el libro. Estoy asumiendo que lo envía Ethelberta, la señora Petherwin, pero no estoy seguro. Debemos recordar que cuando la conocí yo era un caballero acomodado, que no tenía la más mínima conciencia de que me fuera necesario trabajar para ganarme la vida; no sólo eso, sino que en caso de querer trabajar, primero hubiera tenido que pensar en mis aficiones y, a partir de ellas, inventarme una profesión.
—Kit, has cometido dos errores al pensar en esa dama. Aun cuando no la conozco puedo demostrártelo, así que ¡te lo diré ahora! El primero fue pensar que una dama casada podría enviarte un libro que contiene ese poema sin ocultar en parte la identidad de su propietario. El segundo fue suponer que ella, de haber querido continuar con el asunto, lo habría dejado al enterarse de nuestras desgracias. La segunda razón no habría surtido efecto en una verdadera mujer, una vez que hubiese superado la primera. Yo soy mujer y por eso lo sé.
Christopher no dijo nada y hojeó el poemario.
Vivía de enseñar música y, más que desfallecer, prosperaba, aunque es posible que los adinerados dijeran que en vez de prosperar, desfallecía. Durante la noche en cuestión se dedicó a canturrear en la cama, pensaba que haría por la balada de la hermosa poeta lo que otros músicos ya habían hecho por las baladas de otras poetas, y soñaba que ella le sonreía de la misma manera que su prototípica Safo le había sonreído a Faón [7].
A la mañana siguiente, antes de comenzar sus visitas, una nueva circunstancia lo indujo a dirigir sus pasos hacia la librería y hacer preguntas. Al examinar la envoltura había descubierto que el envío se había realizado en su propia ciudad.
—Yo no he vendido ninguna copia de ese libro —le respondió la voz del librero desde las alpinas alturas de una escalera, donde se hallaba ocupado quitando el polvo a los libros viejos; tal era su rutina todas las mañanas, antes de que llegaran los clientes—. No he oído hablar de él, y probablemente nunca lo haga —dijo antes de sacudir la bayeta como si quisiera quedarse a medio camino entre sofocar y no sofocar a Christopher.
—¿Quizá no vive usted de su librería? —dijo Christopher, retrocediendo.
La mirada del librero quedó fija en la de su interlocutor, su expresión cambió, luego bajó de la escalera y dejó caer una mano sobre la solapa del abrigo de Christopher.
—Señor, paso hambre por mi librería —dijo el librero—. Hoy en día, vender libros en la provincia es un asunto miserable, exasperante y empobrecedor. ¿Puede entender el resto?
—Claro. A un hombre hambriento puedo perdonarle todo —dijo Christopher.
—Se adelanta usted mucho y con rapidez —dijo el librero—. La mitad de la piedad se hubiera visto mejor. Sin embargo, espere un momento —se puso a revisar una lista de nuevos libros y agregó—: La obra que menciona se publicó apenas la semana pasada, aunque, si me lo permite, si se hubiera publicado el siglo pasado yo aún no habría vendido ni una copia.
Aunque su tiempo era precioso, Christopher sentía ahora tal curiosidad por saber si el remitente invisible del envío pudiera ser alguien que respirara el mismo aire que él (quizá incluso la autora del libro, pues éste era demasiado reciente para que alguien más lo conociera), que de nuevo atravesó la sombra azulada del chapitel que cruzaba la calle y se dirigió a la oficina postal, animado por un brillante propósito, preguntarle al jefe de la oficina de correos si reconocía la letra inscrita en el paquete.
El jefe de la oficina era un conocido de Christopher, pero plantearle semejante cuestión significaba adentrarse en dificultades. Todo se reducía a si el jefe de la oficina estaría, en el momento de la petición, en su humor de cumplimiento burocrático o sencillamente en aquel con que la naturaleza lo había dotado. En este último caso, su respuesta sería muy favorable. En el primer caso, daba lo mismo si un hombre de sociedad colocaba su lengua en una ratonera que si se atrevía a formular al jefe una pregunta tan alejada de los límites de la legalidad como lo era ésta.
Así que, por el momento, pospuso su asunto y se abstuvo de entrar hasta después de la cena, cuando el licor de malta, aquel que cifra su capacidad de animar en cuatro «X» dispuestas en fila, hubiese rellenado el baúl globular del jefe y neutralizado algunos efectos de la oficialidad [8]. El tiempo estuvo bien elegido, pero la averiguación casi fracasó: el jefe de la oficina nunca había visto, hasta donde recordaba, esa escritura. Cuando Christopher ya se disponía a marcharse, un empleado del fondo alzó la vista y dijo que cierta joven había traído un paquete con esa dirección para que lo franquearan, un par de días antes.
—¿La conoce? —dijo Christopher.
—La he visto por el barrio, pasa por aquí cada mañana; me parece que llega al pueblo desde unos tres o cuatro kilómetros a las afueras y se marcha de vuelta entre las cuatro y las cinco de la tarde.
—¿Qué lleva puesto?
—Una chaqueta de lana blanca con ribetes negros en zigzag.
Christopher salió de la oficina postal y continuó su camino. Entre sus alumnos, había dos que vivían a cierta distancia de Sandbourne, al otro lado de unos prados; uno de ellos en la dirección indicada como la habitual de la joven. Así que Christopher se quedó merodeando por ahí cuando regresaba a casa, durante la tarde. Al principio no vio a nadie, pero después, a poco más de un kilómetro de las afueras de la ciudad, distinguió un punto brillante que resultó ser la chaqueta mencionada. Llegó el momento en que quedó cara a cara con su propietaria; no era Ethelberta Petherwin, sino una persona muy distinta. Ya había llegado a pensar que este sería el caso, pero, aun así, se sentía decepcionado sin una razón clara.
De las dos clases en que, naturalmente, se dividen las jóvenes gentiles, aquellas que en su boda se ruborizan y aquellas que palidecen, la chica presente pertenecía a la primera. Era una chica juvenil, de mejillas rosadas y ojos que hubieran recordado su oficio a cualquier joyero de Inglaterra, una chica que evidentemente vivía de día, a veces madrugaba y no tenía relación con los bostezos ni con la luz de las velas. Ella pasó a su lado, a él le pareció que la expresión de su rostro cambiaba en ese momento, pero a uno se le pueden ocurrir muchas cosas. Ambos se alejaron sin girar la cabeza. Él no podía hablarle por más simple y llana que ella le pareciera.
Es raro que un hombre, al que se puede tener acceso y hacer vibrar por la vía del oído, no esté abierto a un ataque similar por la vía de la vista (pues se puede entrar a una mansión por distintas puertas), aun teniendo en cuenta que algunos órganos selectos y entrenados tienen mejores capacidades. Por lo tanto, las bellezas, las armonías y las elocuencias de la figura femenina nunca dejaron de surtir efecto sobre Christopher quien, desde la cuna, era músico, artista, poeta, visionario, portavoz (o como quiera que se llame a quien traduce los oráculos de la naturaleza al lenguaje simple). La joven que acababa de pasar era fresca y agradable y, aún más, una especie de vínculo misterioso entre él y el pasado, que revivía intensamente en su interior por medio de estas cosas.
Una semana después, Christopher volvió a encontrase con la chica. Ella no tenía demasiada dignidad, él no era muy reservado, y la súbita determinación de darse un descanso, lo cual a veces impulsa a un corazón regordete a rebelarse contra un cerebro que pesa demasiado, era algo que no se podía rechazar. Simplemente, se alzó el sombrero y formuló la única pregunta que se le ocurrió a manera de principio:
—¿Tengo el placer de dirigirme a la autora de un libro de poemas melodiosos que me fue enviado el otro día?
La chica comenzó rápidamente a retorcer con el dedo índice una curva de su trenza, la misma con la que antes jugueteara con lentitud, luego tomó aire y dijo:
—No, señor.
—¿La remitente, entonces?
—Sí.
Ella se presentó como alguien tan insignificante mediante el efecto combinado de sus modales y sus palabras que, de inmediato, Christopher bajó el nivel del tratamiento a la altura de ella.
—Ah, una atmósfera como aquella que respira la autora de Versos de E. —dijo él— puede arruinar muy pronto unas mejillas frescas y redondas como manzanas, ¿no, jovencita? ¿Estás dispuesta a decirme el nombre de la autora?
Al aplicar una idea general a un caso en particular, una persona puede encontrarse, de inmediato, en un dilema. Al espetarle a la chica del campo que se hallaba frente a él lo que le iría muy bien al conjunto de todas las chicas del campo, Christopher la había ofendido más allá de cualquier componenda mediada por el elogio.
—No pienso revelar el nombre de la autora —replicó con una indignación demasiado grande para alguien cuyas reservas de indignación eran en realidad muy pequeñas. Acto seguido continuó su camino dejándole ahí parado.
Por lo tanto, futuras conversaciones habían quedado canceladas. Sin embargo, Christopher cambió las horas de sus lecciones en el campo y se encontró con ella el miércoles siguiente, y el viernes siguiente, y durante la siguiente semana sin intercambiar una sola palabra. Durante un tiempo, ella pasó muy recatada, como si tuviera en mente su ofensa. Pero no se ha probado que la desfachatez forme parte de la naturaleza de un hombre hasta que ha cometido una segunda falta: los mejores hombres pueden cometer una primera falta por accidente o ignorancia, incluso pueden hacerlo engañados por un excesivo afán de experimentación. La chica de las mejillas como manzanas pudo o no haber llegado a semejante conclusión, en cualquier caso, después de otra semana ocurrió un nuevo espectáculo; se ruborizaba con mayor fuerza cuando Christopher pasaba a su lado y la vergüenza le invadía por completo, desde la sisa del vestido hasta la pluma del sombrero. Si se salía del camino, tenía pocas posibilidades de esquivarlo, pues cualquier figura podía ser vista en el terreno abierto a setecientos metros de distancia y a ambos lados de la carretera. Un día, al acercarse él como de costumbre, ella lo enfrentó como una mujer que se encuentra con una nube de polvo, se giró y miró hacia atrás hasta que él ya había pasado.
Esto podría haber sido desconcertante, excepto por una razón: Christopher estaba dejando de notar a la chica. Era un hombre que, a menudo, cuando iba de paseo y miraba la escena que se presentaba ante sus ojos, discernía éxitos y fracasos, amigos y conocidos, episodios de la niñez, banquetes de boda y funerales. El paisaje era afectado por estas visiones hasta quedar reducido al mero tapiz con patrones que hay detrás de los cuadros en un museo; algo necesario para lograr un tono, pero que no es observado. Nada, aparte de un esfuerzo especial por concentrarse en los detalles externos, podía interrumpir este hábito, así que, ahora que la aparición de ella en el camino había dejado de ser un evento para transformarse en algo usual, él comenzó a caer en la vieja costumbre. Echaba uno o dos vistazos a su figura, sin verla, pero no podía advertir que ella temblaba.
A veces leía mientras caminaba, con frecuencia se aproximaba a ella con el libro en la mano. Esto siguió así durante las seis semanas posteriores a su primer encuentro. Últimamente, en una o dos ocasiones, se había llegado a oír un sonido como el de un ligero suspiro entrecortado cuando él se hallaba ya a suficiente distancia. Pero la disposición no sufrió modificaciones, Christopher mantenía la mirada baja con la misma persistencia que un santo en la vidriera de una iglesia.
El último día de su compromiso había llegado, y con él su última caminata en esa dirección. En su último regreso sostenía en la mano un ramo de flores que le habían regalado en la casa donde impartía su clase. Se las llevaba a su hermana Faith, quien apreciaba las flores restantes de la estación de la siembra. Como de costumbre, no tardó en aparecer su compañera de camino y Christopher, bajando la mirada a su ramillete, pensó: «Vaya con la chica, tan sencilla y dulce. Haré las paces con ella por medio de estas flores antes de que nos separemos para siempre».
Cuando se encontraron, él le ofreció las flores diciendo:
—¿Me permitiría que le obsequiara con estas flores?
Los brillantes tonos del ramillete atrajeron de inmediato la mano de la joven, quizá incluso antes de que tuviera tiempo para pensar o para construir una posición, pues sucedió que una vez que se hizo con el ramo dejó el brazo firme en el aire y adoptó el gesto de una estatua, rígida de incertidumbre. Pero ya era demasiado tarde para rehusar, Christopher había puesto el ramillete entre sus dedos. Si en su mirada se fraguó una amable expresión de agradecimiento, ésta recayó tan sólo en el montón de flores, pues durante todo el encuentro no llegaron a más. Decirle a la chica que ya no vendría por ahí le parecía apenas necesario dadas las circunstancias, así que después de desearle efusivamente una buena tarde, continuó su camino.
Él ya había averiguado su ocupación; aprendiz de profesora en una de las escuelas de la ciudad, a la que iba andando desde un pueblo más bien alejado. Si él no hubiera sido pobre y la pequeña profesora humilde, quizá se hubiera visto tentado a inquirir con mayor vigor quién era ella y ¿quién sabe dónde habría terminado semejante persecución? Pero los exteriores duros se imponen a los sentimientos volátiles, así que bajo estas influencias indecorosas tanto la chica como el libro, como la identidad de su autora eran cuestiones en las que no podía perder mucho tiempo. Christopher tan sólo se limitó a pensar de vez en cuando en el bonito e inocente rostro de la chica, y en los profundos y redondos ojos, y en ningún momento se preguntó si la mente que los animaba alguna vez pensaba en él.
Capítulo III. La llanura de Sandbourne (continuación)
CAPÍTULO III
La llanura de Sandbourne ( continuación)
Era uno de esos hostiles días del año en que las señoras charlatanas se quedan en casa, miserables, para ahorrar el uso del carruaje; cuando las esposas de los oficinistas odian vivir en un piso alquilado; cuando los vehículos y la gente aparecen en las calles con un duplicado detrás de cada uno; cuando los albañiles, los pizarreros y otras personas que trabajan en exteriores se sientan en un cobertizo a beber cerveza, cuando los patos y las patas juegan con deleite hilarante a su propio juego de la familia, o despliegan un ala y luego la otra en el lento disfrute de permitir que la deliciosa humedad penetre hasta lo más hondo.
El humo de las chimeneas de Sandbourne apenas tenía la fuerza suficiente para emerger en la llovizna y se desbordaba por los lados de los humeros, como las estelas de un barco inmóvil. Y si un tropel de ratas hubiera corrido ese día desde el techo hasta el piso por el interior de las tuberías, habría hecho menos ruido que la lluvia.
En la extensa llanura y en los prados que quedan a tres o cuatro kilómetros del pueblo, donde tenían lugar con tanta regularidad los encuentros de Christopher con la profesora, había una serie de charcas más bien grandes, y junto a una de éstas, cerca también de unas compuertas y una pequeña presa, se alzaba un breve edificio cuadrado cuyo interior no era más espacioso que el carruaje del alcalde de Londres. Era conocida sencillamente como «La casa de la presa». En esta tarde húmeda, la que siguió a la última clase que Christopher impartió al otro lado de la llanura, una columna de humo casi invisible salía de la diminuta chimenea de la choza. Aunque la puerta estaba cerrada, los sonidos de la conversación y el alborozo se filtraban al exterior, y cualquiera que se acercase, aunque nadie lo hizo, hubiera advertido que la estructura, vacía normalmente, tenía inquilinos hoy.
La escena del interior estaba formada por una gran chimenea para la cual casi todo el suelo de la casita servía de hogar. Los ocupantes eran dos personas con porte de caballeros y en traje de caza que habían recorrido kilómetros de la llanura en busca de patos salvajes y cercetas, y, además de ellos, un barquero y un pequeño spaniel. En un rincón descansaban sus armas, y dos o tres azulones salvajes que representaban el escaso resultado del esfuerzo de toda la mañana; los cuellos iridiscentes de las aves muertas reflejaban cada destello del fuego. Los dos deportistas fumaban mientras que el sirviente se ocupaba principalmente de atizar y remover el fuego con un palo: los tres parecían estar bastante mojados.
Uno de los caballeros, para variar el poco emocionante examen a distancia microscópica de cuatro paredes de ladrillo, se acercó a un pequeño agujero de la pared con forma cuadrada que dejaba pasar al interior de la choza la luz y el aire, y echó un vistazo al sombrío panorama que se extendía ante él. La amplia concavidad de nubes, cuya monótona coloración era la del opaco estaño, formaba una cúpula continua de un horizonte al otro; debajo de ésta, reflejando su apagado brillo, quedaba la carretera escarchada, carente de setos y cunetas, que se extendía más allá de una señalización, donde se cruzaba con otro camino para internarse en terrenos más irregulares. Ahí tenía ya el aspecto de un listón desenrollado sobre el paisaje que se desvanece detrás de la más lejana de las ondulaciones. En la orilla de las charcas había algunas gavillas largas de lirios y de juncias y, sobre la llanura, unos cuantos arbustos; éstos eran los únicos obstáculos de una vista más bien despejada.
La atención del deportista quedó atraída por una figura cuyo estado de alargamiento progresaba conforme seguía aproximándose por el camino.
—Me imagino que si el placer no tienta a un nativo a salir de casa hoy, los negocios no habrán de obligarle —observó—. Por primera vez viene alguien por el camino.
—Si los negocios no lo arrastran fuera, el placer jamás lo hará, nuestra naturaleza por estas partes es más así, señor —dijo el hombre que cuidaba el fuego.
La conversación no exhibía vitalidad alguna y volvió a decaer hasta morir. El hombre que estaba de pie continuó mirando hacia el paisaje húmedo. La abreviación de la distancia transformó lo que en un principio era una figura de tipo epiceno en una mujer embozada debajo de un paraguas: la mujer relajó el paso hasta que llegó a la señalización donde el camino se ramificaba en dos, ahí se detuvo y miró a su alrededor. En vez de avanzar, regresó con lentitud sobre sus pasos recorriendo unos nueve metros.
—Eso es una cita —dijo el primero en hablar, tras quitarse el cigarro de los labios—, y, ¡por los dioses!, ¡qué lugar y qué día para una cita con una mujer!