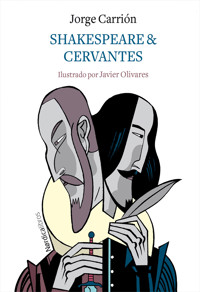5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros del Zorzal
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La Boca se ha convertido en una metáfora universal de las migraciones humanas. El escritor español Jorge Carrión pasó varias temporadas en un conventillo de uno de los barrios más pobres de Buenos Aires. Conoció a fondo tanto su historia como su vida cotidiana, entrevistó a algunos de sus habitantes más emblemáticos, paseó incansablemente por las orillas del Riachuelo, siguió de cerca la producción teatral del Galpón de Catalinas, memorizó esa topografía pintoresca y conflictiva de la ciudad, asistió al ascenso y caída de Bianchi, frecuentó a pintores y a actrices, a líderes vecinales y a dueños de locutorios. Con esas experiencias ha elaborado un retrato sentimental y crítico de La Boca. Una crónica de viajes, fragmentaria y diversa como un conventillo. Una invitación a redescubrir el lugar de la auténtica fundación mítica de Buenos Aires.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Jorge Carrión
La piel de La Boca
Carrión, Jordi
La piel de La Boca. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2014. - (Entretiempo; 0)
E-Book.
ISBN 978-987-599-396-9
1. Crónica de Viajes. I. Título
CDD 910.4
Imagen de tapa: Daniel Aguirre
©Libros del Zorzal, 2008
Buenos Aires, Argentina
Printed in Argentina
Hecho el depósito que previene la ley 11.723
Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de este libro, escríbanos a:
Asimismo, puede consultar nuestra página web:
<www.delzorzal.com.ar>
Índice
Prólogo berlinés | 7
Uno
Martín otaño | 12
Dos
Maruja gondar | 25
Tres
Lito diosccia | 41
Cuatro
Daniel aguirre | 57
Cinco
Nora mouriño | 75
Fuentes consultadas | 91
Dedicado a Valentino, Nora y Martín.
“¡Ay, Harlem, disfrazada!¡Ay, Harlem, amenazada por un gentíode trajes sin cabeza!”
Federico García Lorca, Poeta en Nueva York
“Fuera de Philip Guedalla, todos los demás viajeros ilustres, de los que llevo leídos, que han legado a la posteridad las impresiones de su viaje por la Argentina, incurren en un disimulado o franco elogio que tendrá que rendirles las mejores voluntades.”
Salvador Novo, Viajes y ensayos
“Milonga que estás pensando qué es lo que vas a contar,no me salgas con tristezas.”
Alfredo Zitarrosa, “El loco Antonio”
Prólogo berlinés
En el Café Roma, en una esquina del barrio (porteño) de La Boca, hay un teatro de marionetas autómatas. Los muñecos toman café eternamente, mientras, en un espejo que hay tras la barra en miniatura, se ve a los clientes reales del Roma desayunando, charlando, leyendo el diario, como dobles (biológicos) de los auténticos habitantes del local (mecánicos).
La simultaneidad es lo inquietante.
La duplicación: la vida y la página, en paralelo, realidades complementarias.
Han pasado varios años y en una esquina de Berlín empiezo a escribir lo que sigue. Un prólogo, urbanamente desplazado. Que empieza un día. El mismo día en que me llegó la filmadora desde España, cuando salí a rodar mi documental. Allí [o aquí] la llamamos cámara de video. Había estado poco más de seis meses viviendo en el pasaje Zolezzi, a pocos metros de la cancha [el campo] de fútbol, en el corazón del barrio. Lo conocía como la palma de mi mano. Había regresado muchísimas veces a casa, caminando –incluso de madrugada–, y había cruzado un par de veces, solo, a Isla Maciel: nunca había tenido problemas. Soy bastante moreno y en muchos países paso por nativo. Supongo que en La Boca todo el mundo sospechaba que era de afuera; pero, si permanecía callado, nadie hubiera puesto la mano en el fuego por ello. No obstante aquella mañana, con mi cámara en la mano, registrando imágenes de los conventillos que había visto y que había fotografiado tantas veces, no tardó ni diez minutos en localizarme una pandilla de pibes chorros [delincuentes juveniles: si la traducción, en esta ocasión como en tantas otras, es ciertamente posible].
Primero: uno me vio y empezó a seguirme. Me percaté cuando silbó para alertar a un par de compinches: me giré y, efectivamente, me estaba señalando para que los otros dos me siguieran desde la otra vereda [acera]. Cerré la pantalla. Me di cuenta de que había sido un estúpido: no debería haber salido a filmar sin la compañía de Martín o de Lito. Aceleré el paso. Busco un plano en Google para situarme, para esforzar mi memoria. Estaba en la calle Pinzón (el primero con apellido que atisbó esta orilla del mundo). Torcí a la izquierda, por Martín Rodríguez, y en cuanto desaparecí de su vista, con el corazón desbocado, arranqué a correr. Me puse aún más nervioso al percatarme de que si hubiera ido hacia la derecha seguramente hubiera podido llegar a la comisaría, por cuya puerta pasaba cada noche de regreso del Goethe-Institut, pero en aquel momento irracional había creído –sin base alguna– que lo mejor era alcanzar la avenida Almirante Brown. Corría con la máquina en la mano y la mochila abierta y cinco pibes chorros detrás, a unos setenta metros, mucho más ágiles y veloces que yo. La máquina valía mil dólares. Doblé de nuevo a mano derecha. Pensé que me alcanzaban. Que estaba perdido.
Levanté la mirada.
Y apareció: el policía que permanentemente hace guardia frente a la puerta de Il Matterello.
–No te preocupés –me dijo–, no te van a hacer nada, pero parece mentira que vayas con eso en la mano…
Reconocí que era un inconsciente y me quedé a su lado, como un niño, hasta que los ladrones, que se habían parado en la esquina al verme acompañado, desaparecieron. Lo había visto cientos de veces, siempre a escasos metros de la puerta, vigilando los coches estacionados a la puerta de uno de los mejores restaurantes italianos de Buenos Aires, sin embargo nunca habíamos cruzado palabra. Tampoco entonces, con la excusa de la contingencia, me atreví a preguntarle si estaba a sueldo de los dueños de Il Matterello. En Argentina es corriente algo que en Europa resulta inimaginable: hay agentes de policía –o al menos guardas de seguridad con uniformes oficiales– patrullando ciertas calles o custodiando ciertos locales porque reciben dinero a cambio de ello. Yo tuve que pagar dos coimas [sobornos] durante mis viajes por el país. No conozco a nadie en España que haya tenido que hacerlo, aunque también es cierto que, de niño, me quedó grabada la imagen de los Guardias Civiles desayunando o tomándose una cerveza en un bar de Rocafonda, el barrio en que me crié, también uniformados: se iban siempre sin pagar. La casa invitaba siempre.
Le di las gracias y me fui al galpón del Grupo de Teatro Catalinas Sur. Estaba Nora cebando mate. Le conté lo que me había ocurrido.
–Mirá que sos boludo...
Pero ya había superado el miedo, así que seguí en mis trece con la idea del documental y la entrevisté. Hice muchas entrevistas en tres días. Y rodé por el barrio, acompañado por Lito Diosccia, el presidente de la Asociación de Comerciantes de La Boca, o por Martín, o por Daniel. Me pasé horas ante los cuadros de Quinquela Martín, creyendo que penetraba en sus pinceladas gruesas con mis píxeles y mis zooms. Retraté el conventillo donde vivía, pensando que mis planos eran correctos, que todo aquel material daría lugar a un buen documental [audiovisual] sobre la migración boquense.
Cuando al cabo de un año regresé finalmente a Mataró y pude visionar todas aquellas horas de cinta, me di cuenta de algo que, en el fondo, ya sabía: no era capaz de utilizar una cámara con solvencia. Mi mirada era demasiado trémula y caprichosa en aquellas imágenes; en cambio, era más firme, estaba mejor enfocada en mis apuntes escritos. Había visto muchas películas y había estudiado lenguaje audiovisual, pero eso no era suficiente para que mis tomas fueran aprovechables.
No obstante, con la ayuda de Javier Roldán, un amigo artista a quien conocí de niño en El Carrilet –la guardería de nombre móvil, de Rocafonda, que ahora es una frutería– montamos el documental En La Boca, que vieron una decena de amigos y familiares, antes de ser condenado al ostracismo en el cajón del mueble del televisor.
Mientras tanto, la idea de contar mi experiencia en La Boca iba formándose. Por teléfono, por e-mail y por otros lazos que no son tecnológicos seguía en contacto con los protagonistas de mi proyecto. De vez en cuando tomaba notas, miraba fotografías, leía sobre el barrio que, durante algunos meses, fue un poco mío. Incluso llegué a escribir una crónica breve sobre mi experiencia en La Boca, sobre el teatro, sobre las máscaras de la emigración. Al releer ese texto, que constataba un olvido progresivo (cada día que pasa pierdo algún detalle de todo lo que viví allí) me di cuenta de que me había equivocado en la elección del lenguaje. Que mi forma primera de expresión es la escritura. Con las palabras del documental audiovisual y con las del escrito empecé a experimentar otro lenguaje: el que aquí se cristaliza.
En La Boca –me di cuenta– tenía un eco de Chatwin. La crónica breve se llamó “En La Boca no”: contra el documental frustrado; contra cierta tradición de relatos de viajes; contra mí mismo: para eso escribo. El texto que ahora [entonces] prologo quiere ir más allá, ser una re-construcción, un ejercicio de bricolaje, algo más.
Me percaté de todo ello en Berlín, en la esquina de la Ackerstrasse con la Torstrasse, es decir, en el aquelarre de la calle del Campo con la calle de la Puerta. En una frontera. El barrio de los viejos graneros, donde los judíos que llegaban del Este se asentaban en la precariedad antes de tener acceso a un hogar digno, intramuros. Joseph Roth denunciaba en sus crónicas que la política oficial, en cambio, pretendía que se quedaran allí definitivamente, en las orillas de la urbe.
Llevaba ya dos semanas en aquella habitación alquilada cuando tomé conciencia de dónde estaba. No sólo respecto de Berlín: también respecto de Mataró, mi ciudad de origen, y respecto de La Boca, Buenos Aires. No sólo –de hecho– en referencia a lugares físicos, sino también a otras coordenadas, abstractas, como la memoria, el margen, el relato, la periferia, la escritura. Me situé. O creí situarme, provisionalmente, en la estabilidad relativa que permite recrear.
Entonces decidí escribir –de una vez– este relato.
UNO
MARTÍN OTAÑO
“Velásquez es cruza de calle con vereda.”
“La Boca es un barrio canalla, un barrio de lunfardo, de perros callejeros –algún día fotografiaré a todos los perros callejeros de La Boca, conozco a muchos, hace años que me fijo en ellos; sería una buena exposición o un buen libro: la exposición o el libro de los verdaderos dueños de las calles de La Boca, porque éste es un barrio de perros–, digo: un barrio de gente que viene de todas partes, que huye de todas partes, de inadaptados, de compadritos, de músicos, de actores, de teatro.”
Lo recuerdo como si fuera ayer y es raro: lo normal no es recordar como si algo fuera reciente. Y sin embargo Martín está ahí, inmediato, al final de la línea del autobús [colectivo] 152, al que he subido en el centro de la ciudad, en la esquina de la avenida Corrientes y Paseo Colón. Estaba lleno y ahora se ha vaciado: nadie llega hasta la avenida Pedro Hurtado de Mendoza (el primer español con poder, el primer europeo poderoso que estuvo aquí [allí]); nadie llega hasta el Riachuelo, y menos en septiembre de 2002, con la crisis económica haciendo todavía estragos, con la delincuencia más brava [peligrosa] que nunca. Por vez primera descubro, sé que esa masa de agua que está ahí, frente a Martín, es el Riachuelo; con sus barcos y sus silos y los mosaicos de contenedores y el Puente Avellaneda, como un dinosaurio de óxido visto en traveling lateral, desde un colectivo que llega al final de su recorrido. Me bajo.
Martín calza zapatos negros muy usados y viste unos jeans negros muy usados, pulóver oscuro que apenas se ve en el triángulo que asoma por la cremallera abierta de una campera [chaqueta] de aviador de no menos de veinte años. Un sombrero de ala ancha, ligeramente inclinado hacia la izquierda, hace de contrapeso de un rictus entre cansado e irónico:
–Vos debés de ser Jordi.
Solo llevo cuatro días en Buenos Aires y me voy mañana (estoy de tránsito después de dos meses en Australia). Anoche, hablando con una pareja de amigos, nos dimos cuenta de que estaba a punto de irme y todavía no había visitado La Boca. Yo no llevaba conmigo guía de Buenos Aires y vinculaba el topónimo “La Boca” exclusivamente con el club de fútbol. De hecho, estaba en la ciudad para conocer los lugares que Borges y Cortázar habían marcado con su escritura, y en sus topografías no estaba La Boca. Llamaron a Martín para que me hiciera de cicerone y aquí estamos.
Todavía no veo el Riachuelo como un tanque de agua podrida.
Al estrecharle la mano me doy cuenta de que a su lado hay un perro. Más tarde, al comprobar que lo sigue con cierta fidelidad, le preguntaré por él:
–Se llama Velásquez, lo encontré en la calle, me lo encuentro muchas veces y siempre me sigue. Me parece simpático, ya veremos qué pasa con él.
–¿Cuál es su raza? –le pregunto.
–Es cruza de calle con vereda.
La caminata con Martín y Velázquez [Velásquez] comenzó en Caminito, los metros asfaltados más turísticos de Buenos Aires, inventados cincuenta años atrás por el pintor Quinquela Martín y el comerciante Arturo Cárrega, con banda sonora de Juan de Dios Filiberto; siguió por el Museo de Quinquela (hijo adoptivo de italiano e india, sangre doblemente emigrada, que sin embargo no era la suya, pero acabó siéndolo) y los conventillos adyacentes; deambulamos más tarde por el barrio real y pronto vi que las únicas fachadas de conventillos recién pintadas eran las de Caminito, que la zona estaba llena de edificios sin maquillar, de colores apagados por los años y la intemperie; atravesamos la calle Necochea, con sus famosas cantinas; vagamos por Almirante Brown, con sus tiendas de cachivaches navales, hasta llegar al Galpón de Catalinas, decorado con muñecos gigantes del Maestro Gasparini; comimos una pizza excelente en un pequeño local que desaparecería algunos meses después; caminamos por los viejos raíles que bordean un huerto vecinal para conducir al estadio de fútbol de Boca Juniors. Después Martín me abrió las puertas de su casa, un viejo conventillo que a copia de esfuerzo había convertido en un museo íntimo, en un homenaje al pasado boquense y al propio, como inmigrante (de Mar de Plata y de Olavarría a la capital); cebó mate; puso la radio (La 2x4, banda sonora habitual); pasamos las horas siguientes charlando; llegó Nora, despeinada y locuaz. Estaba embarazada.
En La Boca los gatos y los perros son a veces apedreados por los niños; el juego, en cambio, ya no se practica en Rocafonda, aunque en mi niñez sí era habitual hacer puntería contra esos objetivos móviles, a pedrada limpia o con tirachinas, en el horizonte del barrio. Yo no lo hice nunca. Yo estaba en mi habitación con el microscopio de juguete o con la colección de minerales o con Los Hollister (las aventuras las vivían ellos por mí), mientras el que sería mi amigo Costa, por ejemplo, a los doce años fumaba a escondidas con sus compañeros de juegos, o inyectaba salfumán en las lagartijas hasta que éstas, hinchadas, reventaban.
Mi salida a lo real fue tardía, cuando mi adolescencia empezó a resquebrajarse.
Mi infancia fue de interior.
En las calles de La Boca hay mierdas de perro callejero y de perro doméstico. En todos sus cafés se puede fumar.