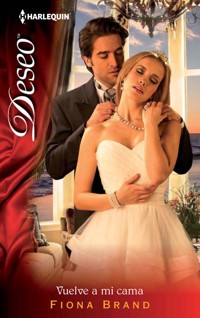2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
¿Podía seguir deseándola después de nueve años? La mundialmente famosa escritora Jenna Whitmore tenía muchos fans, pero nunca pensó que alguno quisiera hacerle daño. Solo había un hombre al que le podía confiar su vida: el experto en seguridad Marc O´Halloran. Años atrás la había abandonado sin decir palabra, así que ¿cómo pedirle ayuda? De ninguna manera Marc dejaría que algo le pasara a Jenna. A pesar de la relación que habían tenido o de la que fueran a tener, estaba dispuesto a todo para mantener la seguridad de Jenna. Marc iba a proteger a la mujer que le había dado algo por lo que vivir y quizá… morir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Fiona Gillibrand. Todos los derechos reservados.
LA PROTEGIDA, Nº 1983 - junio 2013
Título original: O’Halloran’s Lady
publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Julia son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3120-9
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Prólogo
Incredulidad y una furia contenida se adueñaron de Brande Tell al sentarse en aquel gran almacén solitario. El sol de la tarde iluminaba las motas de polvo que volaban en el aire mientras leía la última novela romántica de suspense de Jenna Whitmore.
Las palabras parecían bailar ante sus ojos. Por mucho que se esforzara, la verdad que creía perdida entre el humo, el fuego y la confusión del pasado, volvía una y otra vez.
Nueve letras conformaban la palabra asesinato. Tinta negra sobre papel reciclado señalándole a él.
Empezó a sudar. Su corazón latía como si hubiera estado corriendo. Se preguntó cuánto sabría Whitmore. Teniendo en cuenta que no había acudido a la policía sino que había incluido en la novela los detalles de un delito que él había cometido en el pasado, tenía que asumir que probablemente no sabía demasiado. Podía apostar que había llegado a aquellas conclusiones por pura casualidad.
Parpadeó tratando de pensar. ¿Se daría alguien cuenta de las conexiones que Jenna Whitmore había hecho con la muerte de su prima seis años atrás?
La respuesta le producía ardor de estómago: Marc O’Halloran, el inspector que había estado acechándolo implacablemente durante los últimos seis años. Él sí se daría cuenta.
Hacía unos dos meses que O’Halloran había entrado en la oficina de la compañía de seguridad a la que Branden suministraba alarmas en el momento en que estaba entregando un pedido. Nada más reconocer a O’Halloran, se había marchado, sintiendo su mirada en la espalda mientras se iba.
La coincidencia a punto había estado de provocarle un ataque al corazón. Era imposible que O’Halloran lo hubiera reconocido puesto que llevaba un mono y una gorra de béisbol calada hasta los ojos. Su aspecto era el de cualquiera. Más tarde se había enterado de que O’Halloran estaba siguiendo una pista acerca del incendio que había matado a su esposa e hijo, comprobando quién había instalado la alarma de la casa.
Seis años y O’Halloran seguía acechándolo.
El temor que se apoderó de Branden durante largos minutos casi le hicieron perder el control. Tenía que pensar. No, tenía que hacer algo.
Cerró el libro y se quedó mirando la fotografía de Jenna Whitmore de la cubierta. No se parecía en nada a su prima «la Diosa». Natalie había sido rubia, de largas piernas, bronceada y hermosa. Jenna era lo contrario: pelo oscuro, piel pálida, de barbilla prominente, pómulos altos y ojos oscuros e inquietantes.
Después de años preguntándose cuándo aparecería en uno de los libros de Jenna como héroe, o como un interesante personaje secundario, por fin aparecía, pero como villano.
Había leído los diez libros. A pesar de que odiaba la lectura, necesitaba saber si Jenna había escrito sobre su pasado en común. Antes de que todo saltara por los aires, había descubierto que Natalie le había confiado a Jenna que tenía un amigo secreto. Durante años había estado convencido de que cualquier rastro que lo vinculara a Natalie se había quemado con todo lo de la casa. Ahora tenía que asumir que Whitmore podía haber dado con importantes pruebas. Teniendo en cuenta que Natalie estaba loca por las redes sociales, probablemente se tratarían de correos electrónicos en el ordenador de Jenna.
Sus manos se aferraron a la novela. En todos los libros, el héroe nunca había cambiado. Whitmore lo había llamado Cutler, Smith, James, Sullivan y muchos otros nombres, pero esos cambios no escondían el hecho de que estuviera escribiendo sobre O’Halloran.
Apretó la mandíbula. O’Halloran se había casado con «la Diosa», la mujer que debía haber sido suya.
El sonido lejano de unas sirenas le hizo alzar la cabeza. Por una décima de segundo pensó que ya era demasiado tarde y que la policía iba a por él. Fijó la mirada en la penumbra del almacén y contuvo el miedo mientras escuchaba.
Las sirenas se alejaron.
Pensó en el incendio y en que en aquel momento ya se habría convertido en un infierno. El almacén químico ardería durante días, entreteniendo a la policía con cierres de carreteras y maniobras de evacuación. Por el momento estaba a salvo. Pero eso no cambiaba el hecho de que había llegado el momento de dejar el país. Después del susto de hacía dos meses, había seguido minuciosamente el plan y tenía una nueva identidad que incluía pasaporte y cuentas bancarias. Incluso había comprado un apartamento en la Costa Dorada de Australia. Solo necesitaba un poco más de tiempo para vender sus propiedades.
Se quedó mirando la cara de Jenna que, después de años siendo guapa aunque algo regordeta, se había convertido en toda una belleza. Dio la vuelta al libro y se quedó estudiando la portada. Incluso el tipo que aparecía en ella se parecía un poco a O’Halloran.
La rabia, unida al incordio de tener que dejarlo todo y huir, dio lugar a una idea asombrosa. No sabía por qué no se le había ocurrido antes.
Si iba a perder su negocio y todas sus propiedades comerciales, de las cuales no había podido desprenderse aún, no iba a dejar que Whitmore y O’Halloran se sintieran vencedores. En vez de calmar su temperamento arrojando el libro a las cajas que guardaban sistemas de seguridad de última generación y puertas automáticas, lo volvió a dejar en el escritorio, miró la hora y se sentó delante del ordenador.
Casi se había olvidado de que al día siguiente era el aniversario de la muerte de Natalie.
Una vez más, había llegado el momento de demostrar que era más inteligente y creativo de lo que nadie había esperado, tanto en el pasado como en el presente, incluyendo a Jenna Whitmore y Marc O’Halloran.
Capítulo 1
Una expectación placentera se apoderó de Jenna al recibir la caja con el conocido logo de su editor. La abrió con un cuchillo y sacó un ejemplar de su última novela. Se quedó mirando la contraportada y durante largos segundos su mente se quedó en blanco.
Unas sombras caían sobre unos anchos hombros y un torso musculoso. La luz de la luna se reflejaba en unos pómulos marcados, una nariz afilada y un mentón pronunciado. Por un instante le pareció que la oscura mirada del hombre que aparecía en la portada la miraba fijamente.
Se quedó sin respiración mientras retrocedía nueve años atrás, hasta el sofocante calor de un apartamento. Pensaba que había olvidado a Marc O’Halloran y su atracción por él.
Los recuerdos la asaltaron. El olor de su piel al quitarse la camisa, la sensualidad de su beso, el peso de su cuerpo sobre el suyo…
Jenna buscó a tientas una silla y se sentó. Su corazón latía con fuerza y sentía que las piernas se le doblaban, lo cual era una locura. Después de nueve años, no debería seguir recordando las escasas semanas durante las que había salido con O’Halloran ni la noche desenfrenada en la que habían hecho el amor después de romper. Además, había pasado más tiempo evitándolo que soñando con él.
Se había olvidado de él. Le había llevado tiempo y le había costado más de lo que pensaba, pero había logrado seguir con su vida.
Respiró hondo y se obligó a estudiar la imagen que ilustraba la portada de la novela.
No era O’Halloran. Se lo decía el sentido común. Como ella, O’Halloran vivía en Auckland y el libro había sido editado e impreso en Nueva York. El modelo de la portada debía de haber sido elegido en una agencia de Manhattan. Quien hubiera diseñado la portada, había elegido un modelo que se parecía a O’Halloran.
Al mirar de nuevo, las diferencias estaban claras. La nariz del modelo era más fina y larga, y los labios más gruesos. A pesar de lo guapo que era, resultaba demasiado perfecto. Sus rasgos carecían de la dureza masculina que caracterizaba a O’Halloran y de la intensidad de su mirada que evidenciaba que no era ni un maniático de los gimnasios ni el resultado de esteroides. Era de una raza aparte, era policía.
Frunció el ceño y volvió a dejar el libro en la caja. Luego la cerró y la dejó debajo de la mesa, fuera de la vista.
Intranquila, se fue a la cocina y se preparó una taza de té, antes de ponerse de nuevo a trabajar. El sonido lejano de una sirena a punto estuvo de hacer que se le derramara el líquido caliente.
La última vez había visto a O’Halloran a lo lejos, cuatro años antes, cuando había evitado toparse con él en la ciudad. Vestido con un traje y con la funda de la pistola al hombro, estaba trabajando. Su expresión sombría y la presencia del arma le habían recordado el motivo por el que no había podido incluirlo en su vida. Quizá su reacción había sido algo exagerada, pero después de perder a su padre y a su prometido en el frente militar, lo último que quería era enamorarse de un inspector de policía. Los policías, al igual que los soldados, morían en actos de servicios.
Había visto lo que había sufrido su madre por estar casada con un militar. Tras las separaciones y el miedo constante, había llegado la mala noticia, a la que había seguido un intenso dolor.
En menos de un año, su madre había muerto de cáncer. Jenna había leído los informes de los especialistas y había escuchado a los médicos, pero eso no había hecho cambiar la certeza de que su madre había muerto de pena.
El colmo había sido cuando, a pesar de conocer el riesgo, se había comprometido con un soldado nada más acabar el instituto. Dane había sido su mejor amigo y seguramente por eso había bajado la guardia. Había muerto en un país cálido durante una misión secreta.
Se había enterado una semana después de que ocurriera. El hecho de que Dane hubiera estado en la morgue de un hospital durante siete días mientras ella hacía planes y compras para la boda, había aumentado su dolor. Había amado a Dane. Debería haber imaginado que algo iba mal. En vez de eso, había estado eligiendo invitaciones y probándose el vestido que nunca se pondría. La falta de contacto con el hombre con el que iba a casarse, le había hecho ver la brecha que había visto en el matrimonio de sus padres. En aquel momento había comprendido algo básico sobre sí misma: no podía llevar esa vida.
Necesitaba ser amada y atendida por el hombre que eligiera.
Con mano temblorosa, dejó la taza en el posavasos y se colocó frente al ordenador.
Quizá su deseo de un amor profundo y comprometido fuese demasiado romántico y poco realista. A pesar de lo mucho que había deseado compartir su vida con Dane, ahora sabía que nunca habría funcionado. No podía competir con la adrenalina y el peligro del combate y las misiones secretas.
No podía enamorarse de alguien que iba a estar en primera línea del frente, ni como militar ni como civil.
Refrescó la pantalla y se encontró con la página manuscrita del libro que estaba editando. Era una escena de amor.
Cerró el ordenador portátil, dejó el estudio y buscó una chaqueta. Necesitaba aire. Salió al porche y cerró con llave la puerta de su casa.
Pero cerrar la tapa de la caja de Pandora de su pasado era más difícil. Mientras caminaba, más recuerdos le asaltaron: la fascinación de la primera vez que había visto a O’Halloran, la excitación del primer beso…
Se le encogió el estómago. Las emociones y las sensaciones que pensaba habían desaparecido hacía tiempo, volvieron a recobrar vida. Se sentía como una sonámbula. Su pulso era demasiado agitado y su piel estaba muy sensible. Podía oler más, oír más, sentir más… Hacía años que no se sentía tan viva y de pronto se dio cuenta de que hacía años que no había sentido nada.
Como escritora profesional, llevaba una vida ordenada y tranquila. Trabajaba muchas horas para cumplir los plazos de entrega y la mayoría de las noches chateaba con sus fans o contestaba correos electrónicos. Un par de veces al año viajaba para dar conferencias y hacer promociones, coincidiendo con la presentación de sus libros. Dejando a un lado la parte social de su trabajo, llevaba una vida confinada.
A la edad de veintinueve, gracias a su carrera en solitario y a la presión del trabajo surgida por el éxito de sus libros, tenía un enorme vacío tanto en su vida social como sexual.
Debido a una vena perfeccionista que parecía haberse acentuado con los años, tenía problemas con cualquiera con el que se imaginara teniendo una relación íntima y especial.
Recordó la noche en el apartamento de O’Halloran y se le encogió el estómago. No era una monja aunque durante nueve años había vivido como tal. No había decidido aislarse y estar sola, pero así era como las cosas habían resultado.
La sensación de opresión en el pecho aumentó mientras analizaba su reacción ante la portada de su nuevo libro.
Había superado la muerte de sus padres y se había olvidado de Dane. El hecho de que nunca hubieran dormido juntos suponía que no habían tenido la oportunidad de mantener una relación íntima. A pesar de lo mucho que lo había amado, en su cabeza, siempre seguiría formando parte de su infancia y de sus años de adolescencia, no de su vida adulta.
Durante los últimos años, a pesar de su deseo de encontrar a alguien de quien enamorarse para casarse y tener hijos, no había tenido suerte. Por muy atractivos que fueran los hombres con los que había salido, siempre había habido algo. O eran muy bajos o muy altos o sus personalidades no le habían parecido interesantes. Había sido muy exigente hasta el punto de que sus amigos hacía tiempo que habían dejado de presentarle candidatos.
Tenía que considerar que la razón por la que nunca había podido mantener la relación que tanto ansiaba era porque O’Halloran seguía importándole. Durante las semanas en las que habían salido, y quizá porque había sido el primer y único hombre con el que había hecho el amor, le había dejado una huella tan profunda que le había resultado imposible tener otra relación.
Se paró en seco sin reparar en los árboles que había en la acera ni en la mamá con la silla de bebé que pasó junto a ella. Incluso era posible que por alguna extraña razón se hubiera enamorado de O’Halloran por su trabajo peligroso. Tal vez la razón por la que no se sintiera atraída por un tipo normal era porque los años que había pasado en las bases militares la habían predispuesto a sentirse atraída por los machos alfa.
Se obligó a ponerse en marcha de nuevo y automáticamente tomó la calle que llevaba a un pequeño parque. El malestar de su estómago aumentó junto con el deseo de darse con la cabeza en una pared con la esperanza de recuperar el sentido común.
Aquel no era un buen momento para darse cuenta de que por mucho que había intentado enterrar su pasado y su atracción por O’Halloran, al igual que la heroína de su libro no lo había conseguido.
Y ahora había vuelto para fastidiarla.
Dos horas para la medianoche y el reloj seguía corriendo…
Nervioso y expectante, Marc O’Halloran, vestido con unos pantalones de chándal grises caídos de cintura, cerró la puerta de su gimnasio privado. Con la toalla de la ducha que acababa de usar colgada al hombro, caminó descalzo por su lujoso apartamento de Auckland, sin molestarse en encender las luces.
Salió a la terraza y se quedó contemplando la espectacular vista de Waitemata Harbour. A un lado, el elegante arco de Harbour Bridge casi oculto por la bruma y el cabo en el que se ubicaba Devonport, con su base naval y sus calles empinadas, brillando en silencio.
Debajo, la iluminación del viaducto resplandeciendo entre la barandilla de hierro forjado de su terraza. Las luces de neón de los restaurantes y bares centelleaban al compás de una banda de jazz, añadiendo un ritmo inquietante y estridente a la noche.
Al volver al salón, Marc vio su reflejo en las puertas. Las cicatrices de su hombro derecho y sus antebrazos eran un desagradable recuerdo del incendio que se había cobrado la vida de su esposa y de su hijo seis años atrás. Por suerte, para la fractura de cuello provocada por la misma viga que había lesionado su hombro, no había necesitado cirugía, tan solo un collarín.
Dejó la toalla en un cesto, sacó una camiseta limpia de la secadora y se la puso. Unos minutos más tarde, después de servirse un vaso de agua en la cocina, entró en su despacho. La vista del puerto y el brillo de las luces de la ciudad desaparecieron al encender la lámpara y abrir el maletín.
Apartó la correspondencia de la empresa de seguridad de la que era socio y buscó la bolsa en la que había guardado la novela que había comprado durante la comida. Era lo último de Jenna Whitmore.
Con una gran fuerza de voluntad, se sacudió el sentimiento de culpabilidad ante el inminente aniversario de la muerte de su mujer e hijo y la frustración de que el único delito que no había podido resolver había sido la muerte de su propia familia. Dejó la bolsa de papel sobre la brillante superficie de su escritorio y se quedó estudiando la portada.
El libro era de suspense y también una historia de amor, algo que normalmente no leía. Pero en otra época había salido con Jenna, así que por curiosidad había comprado su primera novela.
Para su sorpresa se había enganchado desde la primera página. Los libros de Jenna se habían convertido en un placer, además de en un oscuro secreto. Si los detectives con los que solía trabajar en Auckland o su socio en la empresa de seguridad, Ben McCabe, se enteraban de que leía novelas de amor, nunca se sobrepondría a la humillación.
Dio la vuelta al libro y se quedó mirando la publicidad de la contraportada. A pesar de la tensión que lo embargaba, poco a poco fue relajándose. Jenna, que casualmente era la prima de su mujer, cambiaba de peinado con frecuencia. Aquel constante proceso de reinventarse nunca había dejado de fascinar a Marc.
Esta vez llevaba un corte de pelo a capas, con mechas color caramelo que resaltaban en su melena oscura. Aunque el corte era moderno, el resultado final era elegante. Aquellas mechas claras y el corte sexy, resaltaban la delicada curva de sus mejillas y oscurecían sus ojos almendrados.
Durante el tiempo en que habían estado saliendo, que no había sido mucho, le había gustado el pelo de Jenna tal y como estaba, largo, suave y natural.
Se acomodó en una butaca de piel oscura que había a un lado de la mesa, puso los pies en un escabel y abrió el libro.
La sensación de culpa y frustración, el saber que en una hora el hombre que había matado a su familia se pondría en contacto con él, lentamente lo tranquilizó mientras se obligaba a pasar páginas.
Abstraído por palabras que fluían con soltura, Marc se olvidó del silencio de su apartamento de Auckland y de su inquietud.
Con el paso de los minutos, se fue metiendo más en la historia. El héroe, Cutler, era un inspector con mucho valor y arrojo, cuyos métodos daban en el clavo.
La trama alcanzaba su punto culminante cuando Cutler y la heroína, Sara, después de una serie de contratiempos, llegaban por fin al apartamento de Cutler.
Una ardiente tensión se adueñó de Marc mientras era absorbido por el preámbulo de pasión. Para cuando llegó al final de la escena de amor, había dejado de visualizar el frío húmedo de una tarde de lluvia, y su mente se había transportado a otra época, a otra habitación llena de sombras y luz de luna…
El sonido de unas sirenas lejanas le hizo levantar la cabeza, un acto reflejo que, después de dos años fuera del servicio, no había podido quitarse.
Su mandíbula se tensó. Era una locura pensar en Jenna. Desde que su mujer Natalie y su bebé murieran en aquel incendio, Marc no había tenido interés en mantener otras relaciones. Tenía demasiada culpabilidad que asumir.
Además de eso, hacía años que no había visto a Jenna, sin contar aquel episodio espontáneo después de que rompieran y que estuvo a punto de acabar en un accidente de coche.
El recuerdo de Jenna revolcándose en el sofá en el que habían acabado nueve años atrás, con la luz de la luna iluminando las curvas de su cuerpo, lo sacó de la historia repentinamente. Una nueva tensión lo recorrió y dejó el libro.
Recordó imágenes de ella abrochándose el vestido por la espalda. La expresión tensa de su rostro mientras buscaba los zapatos y el bolso. Había rechazado que la llevara y agitando el móvil, le había dado a entender que había llamado a un taxi.
Marc no había insistido. La circunstancia de que hubiera sido la primera vez de Jenna había sido un añadido más a aquella tensión, aunque ella no le había dado importancia. Todavía recordaba el comentario de ella de que si no hubiera sido por aquellos momentos cargados de adrenalina cuando Marc la había salvado de ser atropellada por aquel conductor ebrio, lo que había ocurrido en su sofá no habría pasado nunca.
Había sido consciente de que a ella no le había gustado el hecho de que fuera inspector de policía o que dirigiera una brigada de operaciones especiales.
Al principio de salir con la prima de Jenna, Natalie había tenido una opinión similar. No le gustaban las largas horas de trabajo ni el peligro, y tampoco le había gustado verse relegada de esa parte de su vida.
Después de un año de casados, Natalie había querido que dejara el servicio y que se dedicara al Derecho. Sus padres, ambos abogados, tenían su propio despacho y ella no había podido comprender por qué no quería formar parte de él.
Aquella discusión había abierto una brecha en su relación y no había sido capaz de arreglarlo. Prefería la cercanía a la justicia que el trabajo como policía le ofrecía a las complejidades del sistema legal.
El sonido de un nuevo correo electrónico le hizo levantar la cabeza. Eran las once de la noche. Había estado tan absorto en la lectura y en los recuerdos que le había traído del pasado, que se había olvidado de la hora.
Se acercó al escritorio y leyó el correo.
El mensaje era simple. Era el mismo mensaje que había recibido cada año durante los últimos cinco, en el aniversario del incendio. Estaba seguro de que el fuego se había iniciado deliberadamente y que era un acto de venganza por parte de una conocida familia a la que en aquel momento había estado investigando.
Atrápame si puedes.
Frustración e ira se apoderaron de Marc. Aun así, también sintió alivio por el hecho de que la espera hubiese terminado. Apretó el botón de imprimir y esperó.
Nunca había podido vincular el mensaje a una persona o demostrar que estaba relacionado con el delito. Cada vez que había rastreado el correo electrónico en el servidor, el nombre y la dirección física no aparecían. La pista había sido predecible, una retahíla de identidades robadas, la mayoría de personas fallecidas, y pagos que se habían hecho a través de cuentas bancarias falsas. Personas inexistentes y direcciones inventadas hacían que aquello fuera una misión imposible.
A pesar de estar convencido de que el incendio que había matado a su familia y que lo había llevado al hospital había sido cometido por alguien diferente al pirómano en serie al que la policía había estado persiguiendo, nadie lo había creído. Dado que el pirómano había muerto en un tiroteo justo después de intentar prenderle fuego a una comisaría, no había nadie a quien cuestionar. El supuesto autor había muerto y los incendios habían cesado, fin de la historia.
Con gesto serio, Marc archivó el mensaje en una carpeta en la que guardaba todos los informes de la policía y de los bomberos, así como los artículos de prensa relacionados con el incendio y con la muerte de su esposa y de su hijo.
Quizá estaba obsesionado con la búsqueda del criminal. Tal vez se había equivocado y el equipo de investigación que había examinado lo que había quedado de su casa estaba en lo cierto. Los informes psicológicos que habían puesto fin a su carrera como policía eran firmes en ese aspecto.
Pero aun así, Marc no podía olvidarlo. Las dos personas a las que más había querido habían muerto por inhalación de humo. Él tenía que haber estado allí, protegiéndolos. Sin embargo, en vez de estar con su familia en su tiempo libre, había estado vigilando a una poderosa banda de criminales que se habían escapado en la última operación.
Debido a las heridas que se había hecho al sacar a Natalie y al pequeño Jared de la casa, había acabado en el hospital unas semanas. Los meses que había tenido que estar de baja hasta que su cuello y su hombro se curaron, habían contribuido a aumentar su frustración. Para cuando se había incorporado al trabajo, el caso había sido cerrado.
Aunque ya no era inspector, no había dejado el caso. Gracias a la herencia de sus abuelos y a su talento para las inversiones, Marc era rico, lo suficiente como para haber comprado su parte de la empresa de seguridad de la que era copropietario.
Cuando se le pasó el efecto de los sedantes en el hospital, descubrió que Natalie y Jared habían muerto. La rabia y el dolor se apoderaron de él. A pesar de la fractura de cuello, se había hecho una promesa. Era demasiado tarde para salvar a su familia, pero emplearía su experiencia en resolver el delito que había provocado sus muertes y en encontrar al hombre que los había matado.
No había hecho ningún avance significativo en los seis años en que había estado buscando pistas. Pero el asesino que se estaba burlando de él cometería un error y cuando lo hiciera, Marc estaría esperando.
Era una cuestión de tiempo.