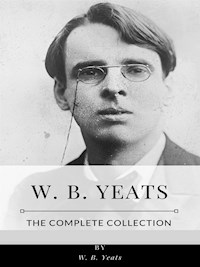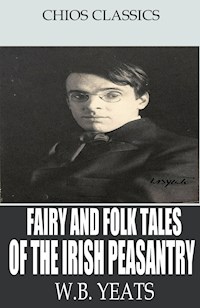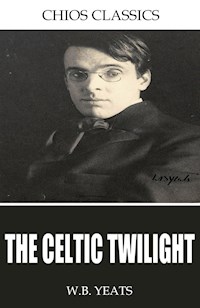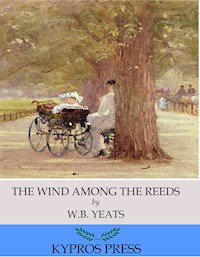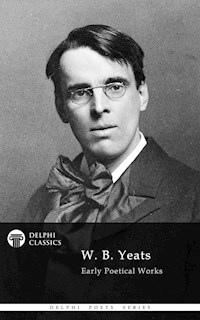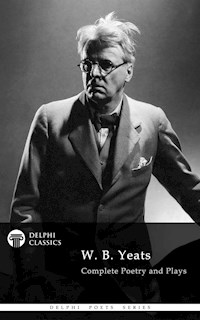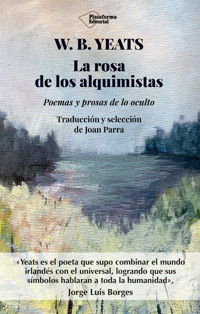
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plataforma
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
William Butler Yeats (1865-1939), uno de los máximos exponentes del renacimiento literario irlandés, fue ante todo un poeta de su tierra y de su pueblo. Así lo dejó claro cuando recibió el Premio Nobel de Literatura en 1923 («considero que este honor no ha venido a mí como individuo sino como representante de la literatura irlandesa»), pero es aún más evidente en la riqueza y originalidad de su obra, siempre ligada a su país, sus paisajes, sus leyendas y los mitos heredados de la cultura celta. Cultivó la poesía, el teatro, la narrativa y el ensayo; su estética, que parte del simbolismo, evoluciona más tarde hacia formas más contemporáneas, pero sin renunciar nunca al virtuosismo lingüístico ni al rigor formal. Entre sus rasgos más característicos destaca el interés por el mundo del ocultismo, la mística y la magia. El presente volumen reúne los relatos y poemas más representativos de esta faceta de la obra de Yeats, una antología imprescindible para comprender el espíritu de su obra y si forma de estar en el mundo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La rosa de los alquimistas
Poemas y prosas de lo oculto
W. B. Yeats
Traducción, selección e introducción de Joan Parra
Primera edición en esta colección: octubre de 2024
© de la traducción, la selección y la introducción, Joan Parra, 2024
Plataforma Editorial
c/ Muntaner, 269, entlo. 1ª – 08021 Barcelona
Tel.: (+34) 93 494 79 99
www.plataformaeditorial.com
ISBN: 978-84-10243-66-8
Realización de cubierta y fotocomposición: Grafime, S.L.
Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org).
Índice
Introducción
La rosa de los alquimistas
La adoración de los magos
Las tablas de la Ley
Magia
Anima Mundi
Canción de hadas
La horda de los Sidhe
El amante habla de la rosa de su corazón
Hacia el ocaso
La rosa secreta
El Poeta suplica a los Poderes Elementales
Desea las telas del cielo
Los Magos
Ego Dominus Tuus
La Segunda Venida
El regalo de Harun Al-Rashid
Canciones sobrenaturales
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
La rosa de los alquimistas
Colofón
Introducción
I
Dentro de la biografía y la obra de William Butler Yeats hay dos grandes impulsos que se entrecruzan: el nacionalismo irlandés y el interés por el ocultismo. A ambas causas dedicó, en el curso de una larga evolución, una parte sustancial de su energía creativa y su actividad cívica.
En los dos casos, Yeats fue hijo de su tiempo. Por un lado, apostar por la separación del Imperio Británico era casi de rigor para todo intelectual irlandés de su época que creyera de buena fe en la regeneración del pueblo y la «raza» irlandeses o simplemente no quisiera quedarse descolgado de los nuevos tiempos. Del mismo modo, el esoterismo, que por entonces hacía furor entre las clases cultivadas occidentales, ofrecía a sus acólitos una supuesta vía para obtener conocimiento alternativo y modelar el futuro.
Aunque a primera vista ambas tendencias no parezcan tener mucho en común, a la vista de la trayectoria de Yeats y otros personajes de su entorno salen a la luz un gran número de afinidades. En primer lugar, comparten un desencadenante: la necesidad de diseñar un plan de huida ante la descomposición de la sociedad victoriana y sus valores.
En segundo lugar, ambas predican el retorno a una edad dorada perdida -ya sea gaélica o pagana, o ambas cosas-, en la que lo natural y lo sobrenatural estarían entretejidos. El plan es, por un lado, el retorno a una Arcadia celta embebida en la magia y la espiritualidad, y por el otro, el entronque místico con la Gran Memoria, es decir, la idea de tradición en el sentido esotérico.
Quizá el mejor ejemplo de este entrelazamiento místico-identitario sea el proyecto «Castle of Heroes», con el que Yeats aspiró a diseñar un sistema ritual pseudorreligioso y, al mismo tiempo, firmemente asentado en la cultura gaélica, que supondría la creación de una «tierra santa» propia, una «Eleusis o Samotracia irlandesa».
II
A lo largo de su vida, el itinerario ocultista de Yeats atravesó varias etapas. El primer hito es la publicación en 1893 de The Celtic Twilight, una recopilación de relatos en los que reelabora temas folklóricos irlandeses casi siempre conectados con la magia y el más allá. Más adelante aparecerán ecos de esto en textos incluidos en esta selección como La adoración de los magos y La horda de los Sidhe.
Por la misma época, Yeats empieza a aproximarse al mundo de las sociedades secretas esotéricas. La primera estación en este trayecto es la Orden Hermética del Amanecer Dorado, una sociedad neopagana presidida por S. L. MacGregor Mathers, personaje que aparecerá más tarde bajo la forma de Michael Robartes en varios textos yeatsianos, entre ellos, el relato La rosa de los alquimistas, incluido en este volumen.
Más tarde, Yeats se convertirá en iniciado de la Sociedad Teosófica de Madame Blavatsky, un culto sincrético que funde la tradición hinduista con corrientes esotéricas occidentales como la Rosacruz. Allí adquirirá los fundamentos históricos y culturales en los que basará más tarde su propio método esotérico, y también, de manera significativa, establecerá lazos con sectores influyentes de la sociedad.
A partir de principios de siglo, Yeats se adentra en el mundo del espiritismo y participa en numerosas sesiones con médiums e «invocadores de espíritus» como la que describe en el relato Magia de este volumen. Allí, la supuesta comunicación con los muertos se revelará como otra fuente esencial de saber oculto.
La premisa que comparten todos estos enfoques es que el cuerpo y el espíritu, lo natural y lo sobrenatural, están entrelazados, hasta el punto que no existen fronteras entre ambos reinos, sino un tránsito bilateral de seres, objetos y, sobre todo, imágenes. A lo largo de los siguientes años, Yeats se empeñará en reelaborar a su manera todos estos contenidos, una tarea que lo ocupará aproximadamente desde finales de la Primera guerra mundial hasta su muerte.
Este proyecto de síntesis funcionará tanto en el plano literario como en el privado. Un buen ejemplo es el régimen doméstico al que se sometían Yeats y su esposa George en la famosa torre de Thoor Ballylee. Allí el matrimonio vivía sumergido en la inmediatez de lo mágico y lo espiritual, en la convicción de que «si uno vive como si el mundo de los espíritus estuviera presente en todas partes, eso se hace realidad».
Ese tránsito fluido cristalizó, por ejemplo, en los experimentos de escritura automática que ambos realizaban asiduamente, de los que surgió, por ejemplo, el poema Las cuatro edades del hombre que el lector encontrará en esta selección. La otra gran empresa surgida de Thoor Ballylee es una de las obras más importantes de Yeats y, sin duda alguna, la más desconcertante: A Vision, un tratado de filosofía geométrica que, valiéndose entre otras cosas del tarot, pretende nada menos que explicar los fundamentos de la realidad. El presente volumen recoge uno de los poemas incluidos en esa obra, El regalo de Harun Al-Rashid.
El propósito final de todos estos esfuerzos es poner la tradición esotérica al servicio de un proyecto de regeneración local y universal. Y, casi inevitablemente, esto implica la impugnación del método científico, que aspira a sustituir por un programa oscurantista en el cual el saber se obtiene a través de revelación mística. En términos ideológicos, se trata, pues, de algo muy parecido a una visión del mundo reaccionaria y antiliberal, como confirmaría años más tarde el acercamiento de Yeats a posturas filofascistas.
III
A pesar de que en nuestros días las doctrinas esotéricas y anticientíficas gozan de nuevo de una relativa buena salud, a una gran parte de los lectores actuales les puede resultar chocante que una figura tan sólida y prestigiosa como Yeats mostrara semejante inclinación hacia lo paranormal. No hay que olvidar que, además de su papel central en la literatura y la vida cultural anglosajona, Yeats fue senador de la República de Irlanda y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1923. ¿Hasta qué punto eran «normales» en su tiempo semejantes tendencias?
En principio, como ya hemos apuntado, el ocultismo gozó durante largo tiempo de la benevolencia de la sociedad culta, por lo menos hasta los años 30 del siglo XX. Y también hay que tener en cuenta que las fronteras entre el conocimiento científico y la irracionalidad estaban algo más desdibujadas que en nuestros días. Por ejemplo, una ciencia por entonces pujante como la psicología necesitó bastante tiempo para desprenderse de lo que ahora conocemos como parapsicología, y hay bastantes casos en los que el deslinde no fue claro, como atestigua la carrera intelectual de C. G. Jung y otros.
Por lo tanto, se puede decir que el ocultismo de Yeats no estaba totalmente fuera de contexto. Sin embargo, hay indicios de que incluso por entonces la cuestión producía cierta extrañeza. El mejor ejemplo quizá sea la crítica de Orwell hacia el esoterismo yeatsiano, que viene a concluir que, pese a todo, no sería legítimo descalificar por un motivo así a alguien tan grande como el poeta dublinés. Por su parte, W. H. Auden llegaría a exclamar: «¿Cómo demonios pudo alguien con el talento de Yeats tomar en serio semejantes bobadas?»
Pero, en el fondo, esa desconfianza tiene algo de injusto. Yeats es un eslabón más en una larguísima cadena que pasa por Swedenborg, los místicos alemanes, William Blake y el simbolismo decadentista, por citar solo algunos ejemplos. El objetivo común es extraer del abismo indiferenciado de lo inconsciente un conocimiento trascendental que, de otro modo, permanecería invisible a los ojos profanos.
La visión del arte, y más concretamente de la poesía, como iluminación de la realidad a través de la revelación de contenidos ocultos exige un modelo de acceso a esa información. Y en el momento histórico de Yeats, una de las vías más directas hacia ella era precisamente el ocultismo, como, por otra parte, podría haber sido también el surrealismo o el psicoanálisis.
Sin embargo, quien lea cuentos como La rosa de los alquimistas o Las tablas de la Ley, incluidos en este volumen, descubrirá también que, pese a todo, Yeats no quiso entregarse por completo -al menos ante los ojos de los hombres- al misterio de lo paranormal. El destino trágico de Michael Robartes y Owen Aherne en dichos relatos, así como la reflexión final del narrador de La adoración de los magos, deja claro que Yeats también era consciente de los peligros potenciales de entregarse a las fuerzas del más allá.
Los relatos y poemas de tema ocultista de la presente selección ofrecen una perspectiva necesariamente parcial de la obra y la personalidad de Yeats. Pero acaso pueden ayudar a orientarse en una de sus facetas más centrales. Si se contempla la figura de Yeats en su integridad, se aprecia que el pensamiento esotérico, e incluso el identitarismo, son ingredientes indispensables de su programa cívico y, sobre todo, literario.
Joan Parra
La rosa de los alquimistas
I
Hace ya más de diez años que coincidí por última vez con Michael Robartes, y por primera y última vez con sus amigos y compañeros de estudios; y que presencié el trágico final de todos ellos, y que sufrí esas extrañas experiencias que me cambiaron tanto que hasta mis escritos se hicieron menos populares y menos inteligibles, y podrían llevarme a buscar refugio en el hábito de Santo Domingo. Acababa de publicar La rosa de los alquimistas, una pequeña obra sobre los practicantes de la alquimia, un poco a la manera de sir Thomas Browne, y había recibido muchas cartas de creyentes en las ciencias arcanas que me tachaban de timorato, sospechando que tras mi evidente interés por el asunto debía haber algo más que un mero interés artístico, o, dicho de otro modo, simpatía por todo lo que ha hecho latir el corazón de los hombres en cualquier época. Yo había descubierto, al principio de mis investigaciones, que su doctrina no era una mera fantasía química, sino una filosofía que aplicaban al mundo, a los elementos y al hombre mismo; y que su pretensión de forjar oro a partir de metales comunes debía entenderse en el marco de una transmutación universal de todas las cosas en alguna sustancia divina e imperecedera; y esto me permitió hacer de mi librito un ensueño fantasioso sobre la transmutación de la vida en arte y un grito de ansia desmedida de un mundo hecho enteramente de esencias.
Estaba sentado fantaseando con lo que había escrito, en mi casa, en una de las zonas más antiguas de Dublín; una casa que mis antepasados habían hecho poco menos que famosa por su participación en la política de la ciudad y su amistad con los hombres célebres de sus generaciones; y me sentía increíblemente satisfecho por haber culminado por fin el proyecto, largamente acariciado, de hacer de mis habitaciones una expresión de aquella doctrina predilecta. Los retratos, de interés más histórico que artístico, habían desaparecido; y tapices llenos del azul y el bronce de los pavos reales colgaban sobre las puertas, dejando fuera toda historia y actividad que no estuviera impregnada de belleza y paz; y ahora, cuando contemplaba mi Crivelli y meditaba sobre la rosa en la mano de la Virgen, que por su forma tan delicada y precisa parecía más un pensamiento que una flor, o sobre el alba gris y los rostros arrobados de mi Della Francesca, experimentaba todo el éxtasis de un cristiano, pero sin su sumisión a la regla y la costumbre; cuando meditaba sobre los antiguos dioses y diosas de bronce por cuya compra había hipotecado mi casa, sentía todo el deleite de un pagano ante las diversas bellezas, pero sin su terror ante el destino insomne y su afán de continuos sacrificios; y me bastaba con ir a mi estantería, con cada uno de los libros encuadernado en cuero, estampado con intrincados ornamentos y de un color cuidadosamente escogido: Shakespeare en el naranja de la gloria del mundo, Dante en el rojo apagado de su cólera, Milton en el gris azulado de su serenidad formal, para poder sumergirme en cualquiera de las pasiones humanas sin sentir amargura ni saciedad. Había reunido a mi alrededor a todos los dioses porque no creía en ninguno, y experimentaba todos los placeres porque no me entregaba a ninguno, sino que me mantenía al margen, individual, indisoluble, un espejo de acero bruñido. En la gloria de esta evocación, contemplaba los pájaros de Hera resplandecer a la luz del fuego como si fueran un mosaico bizantino; y en mi mente, para la que el simbolismo era una necesidad, me parecían los guardianes de mi mundo, que cerraban el paso a todo aquello que no fuera de una belleza tan opulenta como la suya; y por un momento pensé, como había pensado en tantos otros momentos, que era posible despojar a la vida de toda amargura, excepto la amargura de la muerte; y entonces un pensamiento que solía seguir a este me llenó de una tristeza apasionada. Todas aquellas formas: aquella madona con su pureza cavilosa, aquellos rostros arrobados que cantaban a la luz de la mañana, aquellas divinidades de bronce con su desapasionada dignidad, aquellas formas disparatadas que se precipitaban de desaliento en desaliento, pertenecían a un mundo divino del que yo no participaba; y toda experiencia, por profunda que fuese, toda percepción, por exquisita que fuese, me traería el sueño amargo de una energía ilimitada que nunca me sería dado conocer, e incluso en mi momento más perfecto yo sería dos, uno observando con ojos pesarosos el momento de gozo del otro. Había apilado a mi alrededor oro engendrado en los crisoles de otros; pero el sueño supremo del alquimista, la transmutación del corazón fatigado en un espíritu infatigable, estaba tan lejos de mí como, sin duda, lo había estado también de él. Me volví hacia mi última adquisición, un juego de instrumentos de alquimia que, según aseguraba el comerciante de la Rue le Peletier, había pertenecido a Raimundo Lulio, y mientras unía el alambique al hornillo de atanor y colocaba a su lado el lavacrum mari, comprendí la doctrina alquímica según la cual todos los seres, escindidos de la gran profundidad por donde yerran los espíritus, uno y, sin embargo, multitud, están fatigados; y, con orgullo de entendido en la materia, simpaticé con la agotadora ansia de destrucción que empujaba al alquimista a encubrir bajo sus símbolos de leones y dragones, de águilas y cuervos, de rocío y de nitro, la búsqueda de una esencia capaz de disolver todas las cosas mortales. Me repetí la novena clave de Basilio Valentín, que compara el fuego del juicio final con el fuego del alquimista y el mundo con el horno del alquimista, y pretende hacernos saber que todo debe ser disuelto antes de que la sustancia divina, oro material o éxtasis inmaterial, pueda despertar. Yo, en efecto, había disuelto el mundo mortal y vivía entre esencias inmortales, pero no había alcanzado ningún éxtasis milagroso. Mientras pensaba en todo esto, aparté las cortinas y miré hacia la oscuridad, y a mi atribulada fantasía le pareció que todos aquellos pequeños puntos de luz que salpicaban el cielo eran los hornos de innumerables alquimistas divinos que laboraban continuamente, convirtiendo el plomo en oro, la fatiga en éxtasis, los cuerpos en almas, las tinieblas en Dios; y ante la perfección de su obra mi mortalidad se volvió gravosa, y clamé, como han clamado tantos soñadores y hombres de letras de nuestra época, por el nacimiento de esa sofisticada belleza espiritual que sería lo único capaz de elevar las almas lastradas por tantos sueños.
II
Mi ensoñación se vio interrumpida por unos fuertes golpes en la puerta, que me causaron gran extrañeza porque yo no recibía visitas y había ordenado a mis criados no hacer ruido bajo ningún concepto para no perturbar el sueño de mi vida secreta. Intrigado, decidí acudir yo mismo a la puerta y, cogiendo uno de los candelabros de plata de la repisa de la chimenea, empecé a bajar las escaleras. Los criados debían de haber salido, pues, aunque el sonido inundaba todos los rincones y recovecos de la casa, no se oía el menor movimiento en las estancias inferiores. Recordé que, dadas mis pocas necesidades y mi escasa participación en la vida social, hacía algún tiempo que habían empezado a entrar y salir a su antojo, dejándome a menudo solo durante horas. El vacío y el silencio de un mundo del que había expulsado todo menos los sueños me abrumaron de repente, y me estremecí al abrir el cerrojo. Tenía ante mí a Michael Robartes, a quien no había visto en años, y cuyo pelo rojo desordenado, ojos ardientes, labios trémulos y sensibles y vestimenta grosera, lo hacían parecer ahora, exactamente igual que quince años atrás, una mezcla entre un libertino, un santo y un labriego. Había llegado hacía poco a Irlanda, dijo, y deseaba verme por un asunto importante: de hecho, el único asunto de verdadera importancia para él y para mí. Su voz me trajo a la memoria nuestros años de estudiantes en París, y recordando el poder magnético que una vez había tenido sobre mí, una pizca de temor se mezcló con una gran dosis de fastidio por la importuna intrusión, mientras lo guiaba por aquella amplia escalera por donde Swift había pasado bromeando y maldiciendo, y Curran contando historias y soltando citas en griego, en días más simples, antes de que las mentes de los hombres, sublimadas y complicadas por el movimiento romántico en el arte y la literatura, empezaran a titubear al filo de alguna revelación inimaginada. Sentí que me temblaba la mano, y vi que la luz de la vela oscilaba más de lo normal sobre los dioses y las ninfas modelados en la pared por algún escayolista italiano del siglo xviii, haciéndolos parecer los primeros seres que lentamente adquirían forma en la oscuridad informe y vacía. Cuando la puerta se cerró y la cortina de pavo real se interpuso entre nosotros y el mundo, sentí, de un modo que no podía comprender, que algo singular e inesperado estaba a punto de ocurrir. Me acerqué a la repisa de la chimenea y, al darme cuenta de que un pequeño incensario de bronce sin cadenas, decorado por fuera con piezas de porcelana pintada de Orazio Fontana, y que yo había llenado de amuletos antiguos, se había volcado derramando su contenido, empecé a devolver los amuletos al recipiente, en parte para ordenar mis pensamientos y en parte con esa reverencia habitual que me parecía inexcusable ante objetos que durante tanto tiempo habían alentado esperanzas y temores secretos. «Veo —dijo Michael Robartes— que sigues siendo amante del incienso. Yo puedo mostrarte un incienso más precioso que cualquiera que hayas visto jamás», y mientras hablaba me quitó el incensario de la mano y amontonó los amuletos entre el hornillo de atanor y el alambique. Yo me senté, y él se sentó al lado del fuego, y permaneció allí un rato mirando a la lumbre mientras sostenía el incensario en la mano. «He venido a pedirte algo —dijo—. El incienso llenará la habitación y nuestros pensamientos con su dulce aroma mientras hablamos. Me lo dio un anciano sirio, que me dijo que estaba hecho de flores de la misma clase que las que posaron sus pesados pétalos violeta sobre las manos, los cabellos y los pies de Cristo en el huerto de Getsemaní, y lo envolvieron en su denso aliento hasta que clamó contra la cruz y su destino». Echó en el incensario un poco de polvo de una pequeña bolsa de seda, puso el incensario en el suelo y prendió el polvo, que despidió una corriente de humo azul que se extendió por el techo y volvió a fluir hacia abajo hasta parecerse al baniano de Milton. Como suele sucederme con el incienso, me invadió una ligera somnolencia, de modo que me sobresalté cuando dijo: «He venido a hacerte aquella pregunta que te hice en París y que te hizo salir corriendo de París para no responderla».