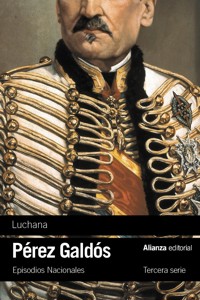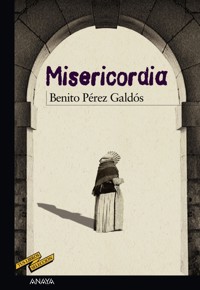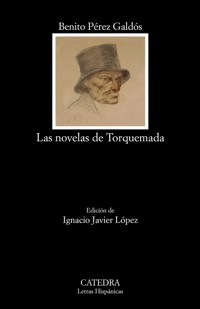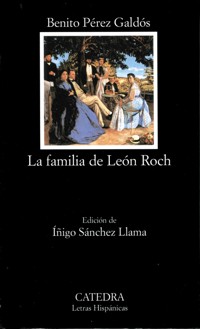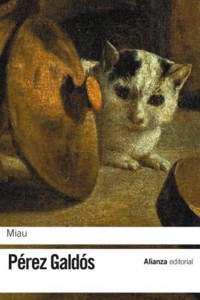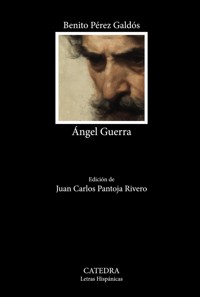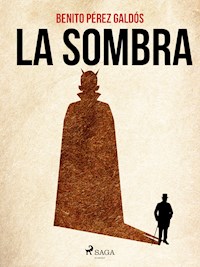
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La sombra es una novela breve de Benito Pérez Galdós. Uno de sus primeros coqueteos con el fantástico, es casi un ensayo filosófico que bebe de las fantasías de Hoffmann o de Poe. Narra la historia de Don Anselmo, un médico de tintes faustianos cuyas obsesiones crean una sombra que se revuelve contra él
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benito Perez Galdos
La sombra
Saga
La sombra
Copyright © 1870, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726495812
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Capítulo I El doctor Anselmo
- I -
Conviene principiar por el principio, es decir, por informar al lector de quién es este D. Anselmo; por contarle su vida, sus costumbres, y hablar de su carácter y figura, sin omitir la opinión de loco rematado de que gozaba entre todos los que le conocían. Esta era general, unánime, profundamente arraigada, sin que bastaran a desmentirla los frecuentes rasgos de genio de aquel hombre incomparable, sus momentos de buen sentido y elocuencia, la afable cortesía con que se prestaba a relatar los más curiosos hechos de su vida, haciendo en sus narraciones uso discreto de su prodigiosa facultad imaginativa. Contaban de él que hacía grandes simplezas, que era su vida una serie de extravagancias sin cuento, y que se atareaba en raras e incomprensibles ocupaciones no intentadas de —12→ otro alguno, en fin, que era un ente a quien jamás se vio hacer cosa alguna a derechas, ni conforme a lo que todos hacemos en nuestra ordinaria vida.
Pocos lo trataban; apenas había un escaso número de personas que se llamaran sus amigos; desdeñábanle los más, y todos los que no conocían algún antecedente de su vida, ni sabían ver lo que de singular y extraordinario había en aquel espíritu, le miraban con desdén y hasta con repugnancia. Si había en esto justicia, no es cosa fácil de decir, así como no es empresa llana hacer una exacta calificación de aquel hombre, poniéndole entre los más grandes, o señalándole un lugar junto a los mayores mentecatos nacidos de madre. Él mismo nos revelará en el curso de esta narración una porción de cosas, que serán otros tantos datos útiles para juzgarle como merezca.
Vivía en el cuarto piso de un endiablado caserón de donde nunca salía, a no ser que asuntos urgentes le llamaran fuera de casa. Esta era de tal condición, que en otro siglo menos preocupado, la fantasía popular hubiera puesto en ella todas las brujas de un aquelarre.
En la época presente no habla allí más bruja que una tal doña Mónica, ama de llaves, criada e intendente.
—13→
La habitación del doctor parecía laboratorio de esos que hemos visto en más de una novela, y que han servido para fondo de multitud de cuadros holandeses. Alumbrábala la misma lámpara melancólica con que en teatros y pinturas vemos iluminada la faz cadavérica del doctor Fausto, del maestro Klaes, de los sopladores de la Edad Media, del buen marqués de Villena y de los fabricantes de venenos y drogas en las repúblicas italianas. Esto hacia parecer a nuestro héroe punto menos que nigromante o judío, pero no lo era ciertamente, aunque en su casa, originalísima como después veremos, se veían, colgados del techo, aquellos animales estrambóticos que parecen realizar un sueño de Teniers, revoloteando en confusa falange por todo el ámbito de la bóveda.
Aquí no había bóveda gótica, ni ventana con primorosas labores, ni el fondo obscuro, los misteriosos efectos de luz con que el artificio de la pintura nos presenta los escondrijos de esos químicos aburridos, que, envueltos en ilustres telarañas, se inclinan perpetuamente sobre un mamotreto lleno de garabatos. El gabinete del doctor Anselmo era una habitación vulgar, de estas en que todos vivimos, compuesta de cuatro mal niveladas paredes y un despedazado techo, en cuya superficie —14→ el yeso, cayéndose por la incuria del tiempo y el descuido de los habitantes, había dejado muchos y grandes agujeros. No había papel, ni más tapicería que la de las arañas, tendiendo de rincón a rincón sus complicadas urdimbres.
En el principal testero veíase un esqueleto que no había perdido el buen humor del sepulcro, de tal modo se rasgaban en espantosa risa sus desdentadas mandíbulas, y aumentaba la singularidad de su aspecto el caldero que el doctor le había puesto en el cráneo, sin duda por no tener sitio mejor donde colocarlo. Al lado había un estante de madera con innumerables baratijas, entre las cuales no hacían el peor papel algunos votos vasos de inestimable mérito, y piezas del más tosco barro doméstico. Algún ave disecada y medio podrida daba realce con el brillante color de sus últimas plumas a este armatoste, junto al cual una culebra llena de paja se extendía dibujando sobre la pared las curvas de su cuerpo, en cuyas escamas quedaba un débil tornasol. No lejos de esto pendía una armadura tan roñosa como si desde el tiempo de Roldán (su dueño tal vez) no se hubiera limpiado. Algunas otras armas blancas y de fuego colgaban por allí en unión con gran sartén, cuyo mango —15→ tocaba los pies de un Santo Cristo, de esos que, con el cuerpo lívido, los miembros retorcidos, el rostro angustioso, negras las manos, llenos de sangre el sudario y la cruz, ha creado el arte español para terror de devotas y pasmo de sacristanes. El Cristo era amarillo, obscuro, lustroso, rígido como un animal disecado: no tenía formas la cara, desfigurada por el bermellón, y los pies se perdían entre los pliegues de un gran lazo, que sin duda fue lugar de romería para todas las moscas del barrio, porque allí habían dejado indelebles muestras de en paso. Por otro lado asomaban unos caracoles, una estampa de no sabemos qué mártir, conchas de madreperla, dos pistolas y un rosario de cuentas marinas enredado en una rama de coral, ennegrecida por el polvo. Dos grandes espuelas de caballero y una silla de montar colgaban de otra escarpia junto a mugrientas ropas, por entre cuyos pliegues se veía el mango de una guitarra con finísimas incrustaciones de nácar y marfil.
Estaba abollada, y una sola cuerda, testigo mudo hoy de su anterior grandeza, podía dar a la actual generación un eco de las pasadas armonías. Unas botas de militar rodaban por el suelo junto a la guitarra, y en la parte de enfrente pondían casaca y chupa —16→ del último siglo, entrambas piezas llenas de agujeros y manchas. Un sombrero tricornio aparecía puesto sobre un botijo que hacía las veces de cabeza, y un deforme candil, en forma de tenebrario, manchaba con los restos de su aceite secular un reclinatorio de primorosas labores, pero tan estropeado que apenas tenía figura. En la pared cercana había un reloj parado desde hace cincuenta años, su máquina era el cuartel general de las aranas, y sus enormes pesas de plomo, caídas con estrépito hace veinticinco mil noches, habían roto un taburete, un cántaro, un Niño Jesús, y yacían en el suelo inmóviles con la majestad de dos aerolitos.
No se libraba de cierta impresión de estupor el que entraba en aquella habitación, donde la escasa luz de la lámpara producía extrañísimos efectos; por que además de los cachivaches que hemos descrito, ocupaban la estancia sinnúmero de aparatos de complicadas y rarísimas formas. Alambiques que parecían culebras de vidrio proyectaban su espiral sobre enormes retortas, cuyo vientre calentaba un hornillo en perenne combustión. Reverberaba el disco de una máquina eléctrica, y todo el aparato nos amenazaba constantemente con sus ingratas manifestaciones. El sordo rumor de la llama del hogar, el chirrido —17→ del ascua, semejante a la vibración lejana de misterioso instrumento, el olor de los ácidos, la emanación de los gases, el asmático soplar del fuelle, que funcionaba con ansia y fatiga como un pulmón enfermo, todo esto producía en el espectador ansia y mareo imposibles de describir.
Cuando el que esto escribe tuvo el honor de penetrar en el estudio, gabinete o laboratorio del doctor Anselmo, su asombro fue grande, y no podrá menos de confesar que, mezclado al asombro, sintió cierto terror, sólo calmado por la idea de que aquel hombre era el más afable e inofensivo de los seres. Además, ¿quién ignoraba que D. Anselmo no era nigromante ni profesaba ninguna de las endiabladas artes de la antigüedad? Apenas hubo quien tomara en serio sus trabajos, y más bien le tenían en la vecindad por loco o mentecato, que por hombre medianamente sabio, con asomos siquiera de sentido común. Él, sin embargo, se enfrascaba en aquella tarea incesante de que nunca se vio resultado alguno, y a juzgar por la gravedad con que soplaba sus hornillos y la atención ansiosa con que hacía circular los líquidos verdes y rojos al través del vidrio de los alambiques, grandes y trascendentales problemas traía entre manos.
—18→
La afición a la química era en él cosa nueva, no habiendo hasta hace poco parado las mientes en simples y combinaciones. Casi siempre había empleado en la lectura de toda clase de libros la mayor parte de su tiempo, siempre que algún indiscreto no iba a entretenerse con él oyéndole sus narraciones pintorescas, en que se admiraban la brillantez y vuelo de su grande inventiva. Su conversación versaba siempre sobre hechos de su propia vida, que él sacaba a colación en todo y por todo. Nunca se hacía rogar, y lo que contaba era por lo común tan peregrino, que muchos lo juzgaban todo pura invención de su fantasía. Al recordar su pasado miraba todas aquellas baratijas que allí tenía colgadas, y se reía con efusión de dulce tristeza, diciendo:
«Yo también he sido joven, he sido cortesano, artista, pintor, músico; he viajado mucho; he sido galanteador, me han perseguido, he tenido desafíos, conozco el mundo, he amado la vida y la he despreciado, he amado y aborrecido con mucha violencia».
En cierta ocasión, después de hablar de esta manera, aplicó su dedo amarillo, flaco y rígido a la única cuerda de la guitarra, que vibró con un sordo quejido, despidiendo en su oscilación todo el polvo que veinte años de —19→ quietud habían acumulado en ella. Y calló, permaneciendo largo rato pensativo y mirando con fijeza la circulación del líquido rojo a lo largo del intestino de vidrio, que trasegaba de un depósito a otro una esencia sutil.
En aquellos momentos de silencio, interrumpido solo por la tenue vibración de la cuerda, el rumor de la llama y ese sonido incomprensible y solemne de todo lugar misterioso, era cuando más terror producían en mí los singulares objetos de la vivienda del sabio. Parecíame que todo aquello tenia vida y movimiento; que la casaca se movía como si sus faldones cubrieran un cuerpo, cual si las mangas tuvieran dentro brazos. También creía ver el sombrero tricornio meneándose a un lado y a otro, como si el botijo que lo sustentaba tuviera sesos llenos de inteligencia y buen humor; creía ver las botas espoleando al reclinatorio, y las conchas golpeándose unas a otras como si a manera de castañuelas estuvieran amarradas a los dedos de una mano andaluza. El esqueleto me parecía que bostezaba, y el caldero le caía hasta los ojos, inclinándose a un lado para darle expresión chusca; me parecía verle adelantar el pie izquierdo como quien rompe a bailar, y cuadrarse ambas manos a la cintura, que le cabía en dos dedos.
—20→
Se me figuraba asimismo que andaba el reloj con la precipitación y diligencia de una máquina que quiere recorrer en minutos los años que se ha estado mano sobre mano, es decir, rueda sobre rueda; sentía el tic tac de las piezas, y creía ver oscilar el péndulo dando bofetones a un lado y a otro a todos los pájaros disecados, los cuales se empeñaban en volar moviendo con trabajo las escasas plumas de sus alas podridas; y por último, en medio de esta barahunda, me pareció que el Cristo estiraba los brazos y el cuello, desperezándose con expresión de supremo fastidio.
- II -
Demos a conocer a la persona.
Parecerá que D. Anselmo es tipo poco común, de estos que más se ven en el artificioso mundo de la novela y el teatro, que en la escena de la vida, donde estamos todos formando este gran grupo social, que hoy nos parece una vulgaridad insigne, y quizá lo es. D. Anselmo, al ser presentado en la singular escena que hemos descrito, en medio de tantos rarísimos trastos, con este aparato de Edad Media y sus ribetes de brujo o buscador —21→ de la piedra filosofal, parecerá un personaje enteramente ajeno a la actual sociedad, una creación ideológica, sin ningún sentido ni aplicación, más bien que retrato fiel de cualquier prójimo. Estas creencias se desvanecerán cuando se sepa que el doctor Anselmo era hombre de aspecto tan poco romántico, tan del día y de por acá, que nadie fijará en él la atención a no ser renombrado por sus nunca vistas manías y ridiculeces, y por su disparatada conversación.
Era un viejo mal conservado, flaco y como enfermizo, más bien pequeño que alto, con uno de esos rostros insignificantes que no se diferencian del del vecino, si una observación formal no se fija en él con particular interés. Sólo cuando hablaba se veían en su rostro los rasgos de una vivacidad nada común. Sus ojuelos pequeños y hundidos tenían entonces mucho brillo, y la boca dotada de la movilidad más grande que hemos conocido, empleaba un sistema de signos más variados y expresivos que la misma palabra. Cojeaba de un pie, no sabemos por qué causa, y la mano izquierda no era del todo expedita; tenía muy bronca y aternerada la voz, y al andar marchaba tan derecho en su camino, tan fijo y abstraído, que iba dando tropezones, con todo el mudo. —22→ Parecía tener una tenaz idea clavada en la mente, idea que no le daba respiro, impidiéndole dirigir la atención a cualquier otro punto; y en su marcha se le veía agitarse, mudar de color, gesticular, alterando todos los músculos de su cara como el que sostiene una conversación acalorada con interlocutores invisibles. El hablar consigo mismo era en él más que hábito, una función en perenne ejercicio; su vida un monólogo sin fin.
El vestido no llamaba la atención aquí donde hay un museo de ridiculeces en perpetua exhibición por esas calles. Si fue su levita objeto de curiosidad, a causa de la exorbitante altura de la solapa, charolada por la grasa y el roce de quince años, no hallamos en ninguno de los cronistas que han tratado de este hombre extraordinario, datos que induzcan a creer que el público se fijara en la holgura de su chaleco, donde cabían cuatro doctores, ni en la nunca vista forma de su corbata, que a veces, por una particularidad frecuente en muchos sabios y en todos los que hablan solos, se le rodaba, poniéndose el lazo en el cogote.
Era en sus costumbres de una sencillez y una pureza ejemplares: comía poco, bebía menos, y dormía, en las pocas horas que le dejaba libres la fantasía, con bastante desasosiego, —23→ y sonando siempre tanto como cuando estaba despierto. La mayor parte del tiempo la dedicaba al estudio, del cual, al decir de muchos, no sacó jamás ningún provecho, sino que por el contrario, se lo enredara más la madeja de desatinos que en la cabeza tenía.
Vivía de cierta módica pensión que le daban no sabemos dónde, y de los cuartejos que había realizado vendiendo los últimos restos de su fortuna. Parecía, en resumen, uno de esos eremitas de la ciencia, que se aniquilan víctimas de su celo, y se espiritualizan, perdiendo poco a poco hasta la vulgar corteza de hombres corrientes, y haciéndose unos majaderos que sirven para pocas cosas útiles, y entre ellas para hacer reír a los desocupados. Su hábito, su temperamento, su personalidad era la narración. Cuando contaba algo, era él, era el doctor Anselmo en su genuina forma y exacta expresión. Sus narraciones eran por lo general parecidas a las sobrenaturales y fabulosas empresas de la caballería andante, si bien teniendo por principal fundamento sucesos de la vida actual, que él elevaba a lo maravilloso con el vuelo de su fantasía. Al contar estas cosas, siempre referentes a algún pasaje de su vida, ponía en juego los más caprichosos recursos — 24→ de la retórica y un copioso caudal de retazos eruditos que desembuchaba aquí y allí con gran desenfado. Su estilo no carecía de arte, siendo por lo general difuso, vivo y pintoresco.