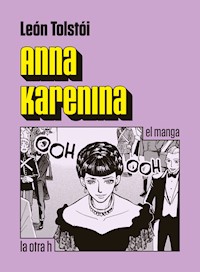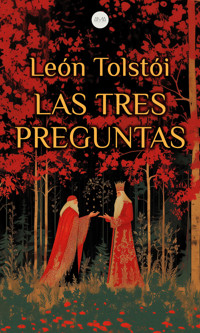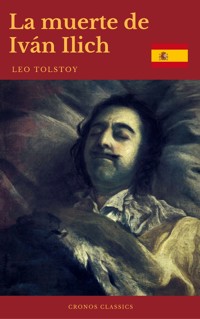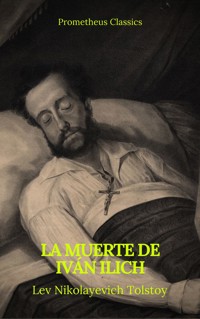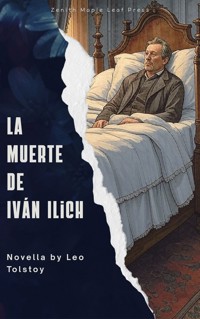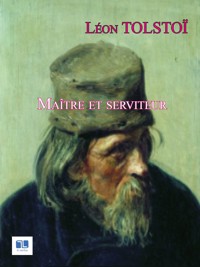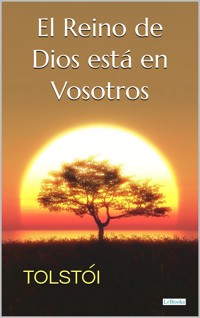18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Con "La tormenta de nieve", Tolstoi inició su andadura por las tierras mágicas de la escritura. Lo hizo con la clara y directa intención de contar las cosas como son integrándose en un grupo de escritores que supieron darle un vuelco a las tendencias literarias que habían resistido hasta entonces en lo que daría en llamarse movimiento o literatura realista.
Para ello utiliza, en este texto, la experiencia adquirida o mejor dicho sufrida en los campos de batalla durante la guerra de Crimea (1853-1856) decantándose por describir la grandiosidad de la naturaleza como expresión de vigor, de ímpetu, de su poder en definitiva por medio de una aparatosa nevada.
Publicado en 1856, este es un relato casi impresionista. Somos capaces de percibir las mil y una tonalidades de la nieve durante la larga marcha nocturna, el sonido de los caballos golpeando con sus cascos la nieve crujiente, las campañillas de los trineos, los gritos de los cocheros y las canciones y cuentos de los viajeros, que matan aburrimiento y miedo haciendo oír su voz en la oscuridad luminosa de la noche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
León Tolstoi
La tormenta de nieve
Tabla de contenidos
LA TORMENTA DE NIEVE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
LA TORMENTA DE NIEVE
León Tolstoi
I
PASADAS LAS SEIS de la tarde, tras haber bebido té hasta la saciedad, salí de una estación que no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero sí recuerdo que no estaba lejos de Novocherkask, en tierras de los cosacos del Don. Ya había oscurecido cuando, cubriéndome bien con un grueso abrigo de piel y una manta, me senté en el trineo al lado de Alioshka. Parecía que más allá de la estación de postas el tiempo fuese templado y tranquilo. Aunque no caía nieve, no se veía ni una sola estrella y el cielo daba la impresión de estar extraordinariamente bajo y negro, si se comparaba con la inmaculada llanura nevada que se extendía frente a nosotros.
Apenas habíamos dejado atrás las oscuras siluetas de los molinos —uno de ellos movía torpemente sus enormes aspas— y la stanitsa, cuando me di cuenta de que el camino se volvía más difícil, había más nieve acumulada, el viento me golpeaba con mayor fuerza por el lado izquierdo, hacía ondear las colas y las crines de los caballos de ese lado y, tozudo, hacía revolotear la nieve que levantaban los patines del trineo y las pezuñas de los caballos. La campanita se oía cada vez menos, un hilo de aire helado se coló por una minúscula abertura en una de las mangas de mi abrigo, recorriéndome la espalda, y en ese momento recordé que el maestro de postas me había aconsejado no viajar, porque corría el riesgo de errar la noche entera y acabar congelado por el camino.
—No iremos a extraviarnos, ¿verdad? —le pregunté al cochero. Pero, al ver que no me respondía, formulé la pregunta con más claridad—: ¿Qué, llegaremos a la estación, cochero? ¿No nos perderemos?
—Dios dirá —me respondió, sin volver la cabeza—, mira qué está haciendo el viento con la nieve: ya no se vislumbra ni el camino. ¡Dios Todopoderoso!
—Sería mejor que me dijeras si crees que podrás depositarme sano y salvo en la siguiente estación de postas o no —continué preguntando—. ¿Llegaremos?
—Deberíamos llegar —dijo el cochero, y siguió balbuciendo alguna cosa que yo ya no logré oír a causa del viento.