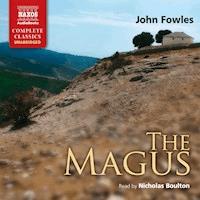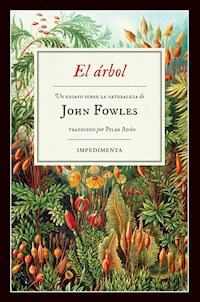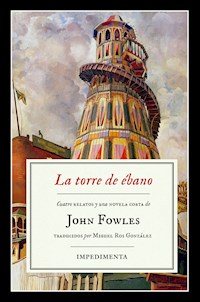
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Con la precisión y el dominio del lenguaje que caracterizan su narrativa, Fowles nos vuelve a sumergir en un mundo poblado de personajes propios de lo mejor de la mitología clásica. Un joven crítico de arte se replantea su convencional vida tras visitar a un pintor inglés retirado voluntariamente a la campiña francesa en compañía de dos misteriosas muchachas. Un ladrón filosófico despierta a un escritor para someterle a la peor de las torturas. La desaparición de un exitoso miembro del Parlamento pone en jaque a la policía londinense. Un grupo de amigos, cada uno con sus miserias, pasa unos días agridulces en un idílico paraje campestre. Estas cuatro historias, acompañadas de la traducción de un romance amoroso medieval francés, recogen los apasionantes temas de las novelas que convirtieron a este autor en uno de los referentes de la literatura inglesa del XX. Cinco relatos del autor de "La mujer del teniente francés" y "El coleccionista", que constituyen ejemplos perfectos del estilo riquísimo, deslumbrante y magistral de Fowles, y que están a la altura de sus mejores obras.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La torre de ébano
John Fowles
Traducción del inglés a cargo de
Amor y odio, placer y dolor, fantasía y realidad. Una nueva obra maestra del autor de "El árbol" que constituye una de las piezas más delicadas de la narrativa inglesa.
Un libro inmensamente estimulante, rico en imágenes, con diálogos poderosísimos, deslumbrante en sus descripciones y constantemente inquietante con sus ritmos célticos y su diseño audaz y elegante.
THE TIMES
LA TORRE DE ÉBANO
… Et par forez longues et lees
Par leus estranges et sauvages
Et passa mainz felons passages
Et maint peril et maint destroit
Tant qu’il vint au santier tot droit…
CHRÉTIEN DE TROYES, YVAIN
David llegó a Coëtminais por la tarde, tras haber aterrizado en Cherbourg el día anterior y conducir hasta Avranches, donde había pasado la noche del martes. Esto le había permitido disfrutar del trayecto que le quedaba hasta llegar a su destino final. Durante el camino, alcanzó a distinguir la imagen remota y de ensueño del espectacular Monte Saint-Michel y su aguja, dio un tranquilo paseo por Saint-Malo y Dinan y, finalmente, puso rumbo al sur atravesando la campiña cambiante, envuelta en ese fantástico clima de septiembre. Apreció de inmediato los paisajes tranquilos y, a su modo, narcisistas, de huertos y cultivos, con nítidas lindes y árboles podados, que exhalaban una suerte de fertilidad apagada. En un par de ocasiones, detuvo el coche para dejar constancia en su cuaderno, en forma de líneas paralelas de acuarela acompañadas de notas explicativas a lápiz escritas con su excelente caligrafía, de combinaciones particularmente agradables de tonos y profundidad. Aunque dichos apuntes verbales remitían a su origen formal —una franja de color estaba vinculada con un campo, una pared iluminada por el sol o una colina lejana—, no dibujó nada en concreto. También apuntó la fecha, la hora del día y el tiempo que hacía antes de seguir conduciendo.
Se sentía un poco culpable por estar disfrutando tanto al encontrarse tan inesperadamente solo, sin Beth, a pesar de todo el revuelo que él mismo había armado. Pero el día, la sensación de descubrimiento y, por supuesto, la absoluta certeza de que el motivo de aquel viaje, intimidante y placentero a un tiempo, le aguardaba un poco más adelante conspiraban entre sí para transmitirle la grata ilusión de libertad de la soltería. Los kilómetros finales a través del bosque de Paimpont, uno de los últimos grandes reductos de la otrora boscosa Bretaña, eran preciosos a la par que increíblemente rectos. Se trataba de una intrincada red de carreteras secundarias verdeantes y sombrías, salpicada de cuando en cuando por senderos estrechos y soleados que atravesaban bosques de árboles infinitos. Algunos elementos de la etapa más reciente y celebrada del viejo encajaron de inmediato. Por más que uno leyese y sacara deducciones inteligentes, nada podría suplantar jamás la importancia de la experiencia directa. Mucho antes de llegar, David supo que aquel viaje no sería en balde.
Tras girar en una pista forestal aún más pequeña, una voie communale desierta, se encontró, un kilómetro y medio más adelante, con el letrero prometido,Manoir de Coëtminais. Chemin privé, y también con una cancela blanca, que tuvo que abrir y cerrar a su paso. Apenas ochocientos metros después, justo antes de que los árboles dejasen paso a la luz del sol y a un huerto herboso, una segunda cancela lo obligó a frenar en seco. En el tablón superior había otro letrero, que le hizo sonreír para sus adentros. En este, bajo las palabras Chien méchant, se leía, en su idioma: Absolutamente prohibido el paso a visitas, salvo cita previa. Y, para confirmar que el letrero no debía tomarse a la ligera, la puerta, como pudo comprobar, estaba cerrada con candado por dentro. Se les debía de haber olvidado que llegaba esa tarde. Durante unos segundos se sintió completamente desconcertado; confiaba en que aquel viejo demonio se acordara de su visita. Allí se quedó, sumido en la sombra profunda, observando el otro lado, bañado por el sol. Pero no, no se le podía haber olvidado, pues el propio David le había enviado una nota recordándoselo, y dándole las gracias de antemano, la semana anterior. Desde alguna rama de uno de los árboles que crecían a su espalda, un pájaro lanzó un curioso reclamo trisílabo que sonó a flauta de hojalata desafinada. Miró en derredor, pero no alcanzó a verlo. No era inglés y, por algún curioso mecanismo, eso le recordó a David que él sí lo era. Hubiera o no perro guardián, no podía… Entonces volvió al coche, apagó el motor y cerró las puertas. Luego se acercó a la cancela y la saltó.
Siguió avanzando por el camino y atravesó el huerto, en cuyos viejos árboles se acumulaban las manzanas de sidra verdes y rojas. Ni rastro del perro, ni un solo ladrido. La manoir, que se erigía en un claro bañado por el sol, entre un mar de enormes robles y hayas, no se parecía en absoluto a lo que había esperado, quizá porque sabía muy poco francés —apenas había salido de París— y había traducido la palabra, tanto visual como verbalmente, pensando en una casa solariega inglesa: manor-house. En realidad, por su actual aspecto se diría que se trataba de una granja que había conocido tiempos mejores. La fachada de escayola ocre pálido, con un gran enrejado de vigas rojizas y postigos marrón oscuro a modo de contrapunto, no resultaba muy aristocrática que digamos. Hacia el este, una pequeña ala en ángulo recto parecía más moderna. Sin embargo, el conjunto tenía cierto encanto. Era antiguo, compacto y cálido, y transmitía solidez. Solo que, a juzgar por el nombre, él se había esperado algo más majestuoso.
Frente a la fachada sur de la casa se extendía un gran patio de grava. Había geranios a los pies de la pared, dos viejos rosales trepadores que subían por la fachada y varias palomas blancas en el tejado. Todos los postigos permanecían cerrados, la casa estaba dormida. Pero la puerta principal, presidida por un blasón de piedra cuyos detalles habían sido borrados por el tiempo y peculiarmente situada hacia el lado oeste de la fachada, estaba abierta de par en par. David cruzó el camino de grava con cautela y se dirigió hacia ella. No encontró aldaba alguna, ni rastro de un timbre, pero tampoco, gracias a Dios, del perro con el que le había amenazado el letrero. Desde allí, atisbó un vestíbulo con suelo de baldosas, y una mesa de roble junto a una antigua escalera de madera, con desgastados y retorcidos balaustres de aspecto medieval, que conducía al piso de arriba. En el extremo más alejado de la casa, una segunda puerta abierta enmarcaba un jardín bañado por el sol. Sabedor de que llegaba más temprano de lo acordado, titubeó antes de golpear la maciza puerta principal con los nudillos. Al cabo de unos segundos, percatándose de la inutilidad de ese tenue sonido, cruzó el umbral. A su derecha se abría una suerte de galería que debía de hacer las veces de sala de estar. Se habían tirado los viejos tabiques, pero las vigas negras, que destacaban contra las paredes blancas con una osadía como de esqueleto, se habían conservado. El efecto era ligeramente Tudor, mucho más inglés que el exterior. Se trataba de una sala preciosa y amplia, pero densa, pues proliferaban en ella multitud de muebles clásicos de madera tallada, cuencos con flores y, al fondo, había también un grupo de sillones y dos sofás, además de las antiguas alfombras rosas y rojas y, cómo no, el arte… Salvo por el hecho de haber podido entrar allí tan campante, sabiendo como sabía que el viejo tenía, además de sus propias obras, una pequeña y distinguida colección, David no estaba en absoluto sorprendido. Distinguía las obras de algún pintor famoso, como Ensor o Marquet… El paisaje al fondo debía de ser, sin duda, un sensacional Derain, y encima de la chimenea…
Sin embargo, él aún tenía que anunciarse. Atravesó el suelo de piedra y pasó junto a la escalera para salir por la puerta del otro extremo del vestíbulo, que daba a un amplio jardín de césped con parterres, cúmulos de arbustos y árboles ornamentales. Este estaba resguardado, al norte, por una tapia elevada, tras la cual David divisó otra línea de edificios más bajos, ocultos desde la fachada delantera. Se trataba de los graneros y los establos de la antigua granja. En el centro del jardín se erigía una catalpa podada con forma de seta verde gigante, y bajo su sombra, como si mantuviesen una agradable conversación, había una mesa de jardín y tres sillas de mimbre. Más allá, en un claro soleado, dos chicas desnudas estaban tumbadas sobre el césped. La más alejada, casi escondida, permanecía boca arriba y parecía dormida. La que quedaba más cerca de él, en cambio, se había colocado boca abajo y, con la barbilla sobre las manos, leía un libro. Esta última llevaba un sombrero de paja de ala ancha, con la copa rodeada por una cinta de un color rojo intenso. Los cuerpos de ambas estaban morenos, uniformemente morenos, y parecían ignorar que un desconocido las observaba desde la puerta sombría, a casi treinta metros de donde se encontraban. No se explicaba cómo no habían escuchado el ruido del motor de su coche en el silencio del bosque. Aunque, en realidad, se había adelantado bastante a «la hora del té» que había propuesto en su carta. Puede que sí hubiera un timbre en la puerta que él no había visto, y hasta un criado que debería haberlo oído. Pasó unos segundos tratando de captar los tonos cálidos de los dos cuerpos femeninos e indolentes, el verde de la sombra de la catalpa y el del césped, el carmín intenso de la cinta del sombrero y el rosa de la tapia de más allá, con sus viejos árboles frutales en espaldera. Luego se dio media vuelta y regresó a la puerta principal, sintiéndose más animado que abochornado. En ese momento, Beth regresó a sus pensamientos… A ella le habría encantado zambullirse de cabeza en la leyenda, con ese viejo fauno travieso y sus famosos atardeceres.
En cuanto volvió a la puerta por la que se había colado, descubrió lo que, presa de la curiosidad, había pasado por alto: una campanilla de bronce descansaba sobre el suelo de piedra, detrás de una de las jambas de la puerta. Al punto, la cogió y la hizo sonar, aunque se arrepintió de inmediato, pues aquel tintineo agudo de patio de colegio violó de algún modo el silencio de la casa, su paz bañada por el sol. Sin embargo, no ocurrió nada: no se oyeron pasos en el piso de arriba, ni se abrió la puerta al otro extremo de la sala alargada. Él se quedó esperando en el umbral. Habría pasado ya cerca de medio minuto cuando una de las chicas, no sabía cuál, apareció por la puerta del jardín y se le acercó. Ahora llevaba una sencilla galabiya de algodón blanco. Era una joven delgada y tirando a baja, que debía de rondar la veintena, con el pelo entre castaño y rubio y unos rasgos más bien clásicos. Sus ojos, bastante grandes, transmitían serenidad. Iba descalza. Era inconfundiblemente inglesa. Se detuvo a unos seis metros de donde él se encontraba, a los pies de las escaleras.
—¿David Williams?
El hombre hizo un gesto, excusándose.
—¿Me esperaban?
—Sí.
La joven no le tendió la mano.
—Lamento haberme colado… La cancela estaba cerrada.
Ella negó con la cabeza.
—Solo hay que tirar del candado. Lo siento… —dijo, aunque parecía que, más que sentirlo, estaba perpleja—. Henry está durmiendo.
—Pues no lo despierte, por el amor de Dios. —Sonrió—. Me he adelantado un poco, pensé que me resultaría más difícil dar con la casa.
Ella lo observó un momento, y se dio cuenta de que estaba deseando ser bienvenido.
—Se comporta como un auténtico cabrón si no duerme la siesta.
David sonrió.
—Mire, me tomé su carta al pie de la letra, lo de que podía quedarme, pero si…
La chica miró por detrás de él, al otro lado de la puerta, y luego volvió a observarlo, con indiferencia y una leve expresión interrogativa.
—¿Y su mujer?
David le explicó entonces lo de la varicela de Sandy, la crisis de última hora.
—Volará a París el viernes si mi hija ya ha pasado lo peor. La recogeré allí.
Ella volvió a escudriñarlo con su mirada serena.
—En ese caso, le enseñaré su habitación.
—Si está segura…
—No se preocupe.
La mujer hizo un gesto vago, indicándole que la siguiera, y se dirigió al piso superior. Al observarla por segunda vez, él se percató de que se trataba de una escalera sencilla, blanca e insólitamente modesta, como las que suele emplear el servicio.
—Es un vestíbulo precioso —dijo David.
La joven subía acariciando el pasamanos ennegrecido por el tiempo.
—Es del siglo xv, o eso dicen. —Pero no dirigió la mirada ni hacia él ni hacia el vestíbulo. Tampoco le preguntó nada sobre el viaje, como si hubiese conducido menos de diez kilómetros para llegar.
Una vez arriba, giró a la derecha y enfiló un pasillo cubierto por una larga esterilla. Tras abrir la segunda puerta, entró en la habitación, pero sin soltar el picaporte y sin avanzar más de un paso. Lo observaba con una mirada extraña, como la patronne del hotel en el que se había quedado la noche anterior. Al huésped no le habría extrañado oír de la boca de la joven, en aquel momento, el precio del alojamiento.
—La puerta de al lado es la del baño.
—Perfecto. Voy a por mi coche.
—Como quiera.
La joven cerró la puerta. Tenía un halo extraordinariamente grave, casi victoriano, a pesar de la galabiya. El hombre esbozó una sonrisa afable mientras volvían por el pasillo.
—¿Cómo se llama?
—Henry me llama «Ratón».
Por fin, un atisbo de aridez se dibujó en su rostro; o quizá de desafío, no estaba seguro.
—¿Lo conoce desde hace mucho?
—Desde la primavera pasada.
David intentó despertar algo de empatía en ella.
—Sé que no le chiflan estas cosas…
Ella se encogió ligerísimamente de hombros.
—Basta con hacerle frente y soportarlo. Es casi todo fachada.
Resultaba evidente que estaba intentando decirle algo. Quizá que, si la había visto en el jardín, aquella era la auténtica distancia que mantenía con las visitas. Al parecer, la joven era su anfitriona, o algo por el estilo, pero se comportaba como si la casa no tuviese nada en absoluto que ver con ella. Cuando llegaron a los pies de las escaleras, ella se dispuso a regresar al jardín.
—¿Nos vemos aquí fuera dentro de media hora? Lo despierto a las cuatro.
David volvió a sonreír ante aquel tono de enfermera, sumamente desdeñoso hacia todo lo que el mundo exterior pudiera opinar sobre el hombre al que ella llamaba «Henry».
—Perfecto.
—Usted haga comme chez vous, ¿de acuerdo?
La joven titubeó un instante, como si supiera que se estaba comportando de una forma demasiado fría y sibilina. Incluso dejó traslucir una leve muestra de timidez, y al final un atisbo de sonrisa de bienvenida. Luego bajó los ojos, dio media vuelta y regresó, con sus pasos descalzos, al jardín. Al salir por la puerta, la galabiya perdió por un instante su opacidad contra la luz del sol mostrando al invitado una efímera silueta desnuda. David cayó en la cuenta de que se le había olvidado preguntar por el perro, aunque lo más probable sería que ella le hubiese avisado en caso de que anduviera por allí. Intentó recordar si alguna vez había tenido un recibimiento menos acogedor en una casa ajena. Era como si hubiese dado demasiadas cosas por descontado, cuando en realidad no había dado ninguna, y mucho menos la presencia de la joven. En realidad, tenía entendido que el viejo ya había dejado atrás todo eso.
Atravesó de nuevo el huerto para dirigirse a la cancela. Al menos la joven no lo había engañado, pues el cierre se separó del candado en cuanto tiró de él. Después, condujo hasta la casa y aparcó a la sombra de un castaño situado frente a la fachada. Luego sacó el macuto y el maletín, y un traje vaquero informal colgado de una percha. Echó un vistazo al jardín trasero mientras subía por las escaleras, pero las chicas habían desaparecido. En el pasillo de arriba, se detuvo a observar dos cuadros que le habían llamado la atención cuando la joven le enseñó su cuarto, y a los que no había logrado ponerles nombre, pero ahora… Claro, un Maximilien Luce. ¡Un viejo con suerte, que pudo comprar antes de que el arte se convirtiese en una rama de la codicia, de la inversión calculadora! En ese momento, a David se le olvidó por completo la frialdad de la acogida.
Su habitación estaba amueblada de forma sencilla, con una cama de matrimonio que imitaba, de manera un tanto burda y rural, el estilo imperial, un armario de nogal repleto de marcas de carcoma, una silla, un viejo diván tapizado de verde desteñido y un espejo de marco dorado con manchas en el mercurio. Parecía claro que la habitación apenas debía de usarse, pues olía ligeramente a moho y los muebles parecían sacados de subastas locales. La única incongruencia en aquel dormitorio era el Laurencin firmado que presidía la cama. David intentó descolgarlo para contemplar el lienzo bajo una luz mejor, pero el marco estaba atornillado a la pared. Sonrió, negando con la cabeza… ¡Ojalá hubiera venido la pobre Beth!
* * *
La editorial londinense —el editor más veterano, que se había encargado de organizar el proyecto— advirtió a David sobre los arrecifes, mucho más imponentes que las cancelas cerradas, que rodeaban cualquier visita a Coëtminais. La susceptibilidad, los nombres que no se debían mencionar, el lenguaje ordinario, las provocaciones… No cabía ninguna duda de que ese «gran hombre» podía ser un viejo cabrón de lo más aterrador. Aunque al parecer, si tenías la suerte de caerle en gracia, también podía resultar un tipo de lo más agradable. «En algunos aspectos es cándido como un chiquillo», le había dicho el editor. Y también: «De ningún modo discutas con él sobre Inglaterra y los ingleses. Limítate a aceptar que lleva exiliado toda la vida y que no soporta que le recuerden lo que se puede haber perdido». Y, por último: «Está deseando que editemos el libro». David no iba a dejarse engañar; no se tragaba que al protagonista le importasen un comino los asuntos de su país natal.
En muchos sentidos, su viaje no era estrictamente necesario. Ya había escrito un borrador del prólogo, y tenía bastante claro lo que iba a contar después. Incluiría datos procedentes de los ensayos sobre sus principales catálogos, en particular el de la muestra retrospectiva de la Tate en 1969, rama de olivo tardía que le ofrecía el establishment del arte británico; de las dos últimas exposiciones en París, y del catálogo de la de Nueva York; de la breve monografía de Myra Levey para la colección Maestros modernos y de la correspondencia que el viejo había mantenido con Matthew Smith, además de un puñado de entrevistas para diversas revistas de las que podía sacar algo. Le quedaban unos cuantos detalles biográficos por aclarar, pero incluso esos podía haberlos despachado por carta. Luego estaban, claro, todas las preguntas artísticas que a uno se le ocurriesen —o le hubiera gustado— hacer, pero el viejo nunca había sido demasiado accesible para sus entrevistadores. De hecho, a juzgar por las experiencias pasadas, solía mostrarse del todo críptico, malicioso y ambiguo, o grosero sin más. Así pues, aquel viaje se trataba, en esencia, de tener la oportunidad de conocer a un hombre al que le había dedicado un tiempo y cuyo trabajo admiraba, si bien con ciertas reservas. Sería divertido poder presumir de que lo había conocido. Además, a fin de cuentas, ya era indiscutiblemente uno de los grandes, y se merecía estar a la altura de los Bacon y los Sutherland. Incluso podría habérsele considerado el más interesante de ese selecto grupo, aunque lo más probable es que él respondiese que tan solo era el menos puñeteramente inglés.
Henry Breasley nació en 1896 y estudió en la Escuela de Bellas Artes Slade en la época dorada del régimen de Philip Wilson Steer y Henry Tonks. Cuando en 1916 se tuvieron que poner las cartas sobre la mesa, él se reveló como un pacifista militante, de modo que en 1920 abandonó Inglaterra para siempre, al menos en espíritu, y se instaló en París, donde pasó más de diez años en la inestable tierra de nadie que quedaba entre el surrealismo y el comunismo —Rusia ya se había convertido al realismo socialista—. Aún tuvo que esperar otra década antes de recibir algún tipo de reconocimiento serio en su país: la publicación, en la época en la que estaba pasando cinco años de «exilio del exilio» en Gales a causa de la Segunda Guerra Mundial, de sus dibujos sobre la Guerra Civil Española. Al igual que la mayoría de los artistas, Breasley se había adelantado con mucho a los políticos. Para los británicos, la exposición de Londres en 1942 sobre su obra del bienio 37-38 cobraba de repente sentido. Ahora también sus paisanos sabían cómo era la guerra, eran de improviso conscientes de la amarga locura de conceder el beneficio de la duda al fascismo internacional. Los más inteligentes comprendían que no había nada demasiado profético en sus retratos de la agonía española; de hecho, la esencia de su pintura se remontaba directamente a Goya. Sin embargo, su potencia y su habilidad, la maravillosa pericia de su trazo incisivo, resultaban del todo innegables. Breasley se había labrado un nombre, y también, en el ámbito privado, cierta fama por su carácter «difícil». La leyenda de su odio profundo hacia todo lo inglés y lo típico de la clase media —en especial si tenía algo que ver con la postura oficial sobre el arte o con la administración pública— estaba ya muy consolidada cuando regresó a París en 1946.
Durante la década posterior no sucedió gran cosa para el interés general relacionada con él, pero para entonces se había convertido en un artista deseado en cualquier colección que se preciara. Tanto en París como en Londres se formó un grupo, cada vez más nutrido, de admiradores de su obra, aunque, al igual que sucedió por entonces con el resto de los pintores europeos, sufrió el meteórico ascendiente de Nueva York como árbitro internacional a la hora de tasar sus cuadros. Cierto es que en Inglaterra nunca acabó de capitalizar el brutal impacto y el famoso «sarcasmo negro» de los dibujos españoles; sin embargo, su autoridad era cada vez mayor, su obra maduraba. La mayoría de sus excelentes desnudos e interiores databan de ese período. El humanista que llevaba mucho tiempo enterrado en lo más profundo de su interior empezaba a emerger, aunque, como suele ocurrir, al gran público le interesaba más su faceta bohemia: tanto las historias sobre sus cogorzas y sus mujeres, que les llegaban de manera intermitente, como el acoso al que le sometía la prensa más amarilla y chovinista del país. A finales de los cincuenta ese peculiar estilo de vida se había convertido en un atractivo elemento histórico. Los rumores y verdades sobre su incorregible carácter, al igual que su desdén por su país natal, se volvieron entretenidos, e incluso gratamente auténticos, para las mentes vulgares, esas que tienden a mezclar las creaciones serias con la biografía colorida, a permitir que la oreja de Van Gogh eclipse cualquier intento por concebir el arte como la cordura suprema, y no como un melodrama para ver con una bolsa de palomitas. Conviene reconocer que el propio Breasley no rechazaba de plano el papel que se le ofrecía. Si la gente quería motivos para escandalizarse, él solía complacerla. Sin embargo, sus amigos íntimos sabían que, bajo esos accesos ocasionales de exhibicionismo, había cambiado considerablemente.
En 1963 compró la vieja manoir de Coëtminais y abandonó su querido París. Un año después llegaron sus ilustraciones de Rabelais, su última aventura como dibujante puro, en una edición limitada que ya se ha convertido en uno de los libros ilustrados más valiosos del siglo. Ese mismo año pintó el primer cuadro de su serie más reciente, que consolidaría su prestigio internacional fuera de toda duda. Aunque siempre había rechazado el concepto de interpretación mística —aún quedaba lo suficiente del viejo izquierdista para descartar cualquier intención religiosa—, sus grandes lienzos, tanto literal como metafóricamente, dominados por los verdes y azules que empezaron a salir de su nuevo estudio brotaban de un Henry Breasley que el mundo exterior no había siquiera intuido hasta la fecha. En cierto sentido, fue como si hubiese descubierto quién era en realidad mucho más tarde que la mayoría de los artistas con su misma pericia técnica y su experiencia. Aunque no se transformó en un ermitaño propiamente dicho, dejó de ser el enfant terrible de la profesión. En una ocasión, Breasley definió esos cuadros como «sueños». Ciertamente había en ellos, a todas luces, una parte surrealista de su pasado de los años veinte, una debilidad por las yuxtaposiciones anacrónicas. En otra ocasión los llamó «tapices»; sin duda la tapicería de Aubusson había producido obras que recordaban a sus diseños. Sus cuadros —«el matrimonio inverosímil de Samuel Palmer y Chagall», como los definió un crítico que reseñó la muestra retrospectiva de la Tate— transmitían un eclecticismo completamente asimilado, algo de lo que daba muestras a lo largo de su carrera, pero que no había acabado de aceptar antes de Coëtminais; un toque de Nolan, aunque su material era mucho menos explícito, más misterioso y arquetípico. «Céltico» también era una palabra muy usada para referirse a su obra, merced a la recurrencia de los motivos del bosque y de las figuras y confrontaciones enigmáticas.
El propio Breasley lo confirmó en parte cuando alguien tuvo el feliz descaro de preguntarle por sus principales influencias, y por una vez recibió una respuesta sincera en parte: Pisanello y Díaz de la Peña. Con las menciones a Díaz de la Peña y a la Escuela de Barbizon, huelga decirlo, se estaba burlando de sí mismo. Sin embargo, cuando le insistieron sobre Pisanello, Breasley nombró un cuadro de la Galería Nacional de Londres, La visión de san Eustaquio, y confesó que ese lienzo lo había obsesionado toda su vida. Aunque la referencia, a primera vista, parecía remotísima, alguien no tardó en apuntar que Pisanello y sus mecenas de principios del siglo xiv estaban enamorados del ciclo artúrico.
Y era ese último aspecto de la obra del viejo lo que había llevado al joven David Williams (nacido el mismo año del primer éxito inglés de Breasley: 1942) a Coëtminais aquel septiembre de 1973. Para ser sinceros, la obra de Breasley no le había interesado especialmente hasta la muestra retrospectiva de la Tate, cuando le impactaron ciertas coincidencias con un arte o, mejor dicho, un estilo, el gótico internacional, que siempre había interesado a su faceta erudita. Dos años después, plasmó en un artículo los paralelismos que encontraba entre ambos. Llegó a enviarle un ejemplar de cortesía a Breasley, que no acusó recibo. Un año después, David casi se había olvidado de aquella historia. Sin duda, seguía sin albergar un interés particular por el trabajo del viejo. La invitación de los editores para escribir el prólogo biográfico y crítico de El arte de Henry Breasley (con el dato añadido de que la oferta contaba con la aprobación del pintor) fue del todo inesperada.
Aquel no era exactamente un ejemplo de joven desconocido que visita a un viejo maestro. Los padres de David Williams eran arquitectos. De hecho, ambos seguían en activo y formaban un tándem de cierto renombre. Su hijo, que había mostrado una especie de don innato desde su infancia, había tenido la suerte de nacer en un entorno donde no recibía más que estímulos que servían de acicate a su profunda percepción del color. Con el paso del tiempo, acabó estudiando Bellas Artes en la universidad y se especializó en pintura. En el tercer año de carrera, era ya uno de los estudiantes estrella, e incluso creaba obras dignas de ser vendidas. No solo se le podía considerar una rara avis en ese sentido, sino que, a diferencia de la mayoría de sus compañeros, también era harto elocuente. Al haber crecido en un hogar donde el arte contemporáneo y todas sus facetas se seguían y se debatían de manera constante y coherente, David hablaba y escribía sobre el tema con una gran fluidez. Tenía auténticas nociones sobre historia del arte, a las que sin duda habían contribuido los innumerables períodos que solía pasar en el caserío remodelado que sus padres poseían en la Toscana. Se trataba de algo distinto a un mero interés personal. Era muy consciente de su suerte, y de la envidia que podría despertar entre sus compañeros, menos dotados por naturaleza y con menos oportunidades, socialmente hablando. Siempre había procurado caer bien, así que desarrolló una cuidadosa mezcla de sinceridad y tacto. Quizá lo más destacable de sus años de estudiante fuese que, a fin de cuentas, acabó siendo bastante popular, como lo sería, más adelante, ya ejerciendo de profesor y conferenciante. Ni siquiera las víctimas de sus más aceradas críticas y reseñas lo detestaban del todo. Al menos jamás ponía a parir a nadie por amor al arte. No obstante, en muy contadas ocasiones encontraba algo digno de elogio en un artista o una exposición.
Por voluntad propia, tras finalizar sus estudios universitarios cursó un año en el Instituto de Arte Courtauld, y después se pasó otros dos compaginando la enseñanza práctica de la pintura con las clases teóricas sobre apreciación artística. Su propia obra, en la que se distinguían claras influencias del op art y de Bridget Riley, se vio beneficiada por la buena estrella de la pintora. Así fue como llegó a ser uno de los jóvenes sucedáneos, bastante aceptables, que solían comprar quienes no podían permitirse un Riley. Algo más tarde (ya en 1967), tuvo una aventura con una de sus estudiantes de tercero, que no tardó en convertirse en algo serio. Finalmente se casaron y compraron, con ayuda de sus padres, una casa en Blackheath. David decidió probar suerte viviendo solo de su pintura. Sin embargo, el nacimiento de Alexandra, la primera de sus dos hijas, entre otros motivos —como una pequeña crisis y dudas sobre su trabajo, que ya se alejaba de la influencia de Riley—, le hizo buscar otras fuentes de ingresos. No quería volver a las clases prácticas, pero retomó las teóricas a media jornada. Un encuentro fortuito le valió una invitación para escribir reseñas, y un año después ese trabajo ya era lo bastante rentable para permitirle dejar las clases. Esa había sido su vida desde entonces.
Además, a medida que se alejaba del paraguas del op art, su propia obra empezó a cobrar el suficiente prestigio para garantizarle cierta cantidad de estrellitas rojas a sus exposiciones. Aunque seguía siendo un artista plenamente abstracto en el sentido estricto del adjetivo (un «pintor de color», en la jerga actual), era consciente de que su obra tendía a la naturaleza, apartándose de los artificios de su fase «Riley». Sus cuadros demostraban una gran precisión técnica, un sólido carácter arquitectónico heredado de las preferencias de sus padres y una notable sutileza en los tonos. Para expresarlo con palabras toscas: quedaban de maravilla en las paredes de las casas que uno veía a diario. Él sabía de sobra, y lo aceptaba, que aquel era el principal motivo por el que se vendían sus lienzos. El segundo consistía en que siempre había trabajado a una escala más pequeña que la mayoría de los pintores no figurativos. Es probable que eso también lo heredara de su madre y de su padre. David no podía evitar albergar ciertas dudas sobre el monumentalismo transatlántico, pintado ex profeso para las enormes salas de los museos de arte moderno. Tampoco era de esas personas que se avergonzaban al imaginar sus cuadros poblando las paredes de pisos y casas, disfrutados de forma privada, a la escala que él mismo había escogido.
Si bien no le gustaba la ostentación, tampoco estaba exento de ambición. Aún ganaba más dinero con sus cuadros que con sus textos, y eso significaba muchísimo para él. También le halagaba lo que podría denominarse el «estado de su estatus» entre los pintores de su generación. Aunque censuraría la simple noción de competir, no perdía de vista a sus rivales y estaba al tanto de los comentarios que recibían. Y, en los comentarios vertidos en sus propias críticas de arte, era consciente de pecar por exceso de generosidad hacia los artistas que más temía.
Había tenido un matrimonio muy feliz, a excepción del breve período en que Beth se rebeló contra la «maternidad constante» y ondeó la bandera de la Liberación Femenina. Sin embargo, su mujer ya había ilustrado dos libros infantiles, tenía otro encargado y un cuarto en perspectiva. David, que siempre había admirado el matrimonio de sus padres, contemplaba cómo en el suyo comenzaba a nacer aquella misma camaradería y cooperación naturales que se daban entre ellos. Cuando le propusieron el prólogo para el libro sobre Breasley, lo vio como otra señal de que las cosas pintaban bien en general.
Solo un pequeño temor lo acompañaba cuando llegó a Coëtminais: que Breasley no supiese que, además de escribir sobre arte, era pintor —y, más concretamente, qué tipo de pintor era—. Según el editor, el viejo no había hecho preguntas sobre el tema. Le habían pasado su texto y, al parecer, había comentado que «se leía bien». Se mostró mucho más preocupado por la calidad de la reproducción del color en el libro que le proponían. La opinión de Breasley de que enfilar el camino de la abstracción absoluta constituía un gran error era de sobra conocida, y por lo tanto no le habría dedicado ni un minuto a la obra de David. Quizá se hubiese ablandado sobre el tema —aunque cuando estuvo en Londres en 1969 se abstuvo de criticar a Victor Pasmore, lo más probable era que, al vivir tan alejado del panorama artístico londinense, no fuese consciente del cuervo que había criado—, pero David confiaba en poder evitarlo. En caso contrario, tendría que improvisar e intentar demostrarle al viejo que el mundo había dejado atrás aquella estrechez de miras; que él hubiese aceptado ese encargo era prueba de ello. Breasley «funcionaba», y que funcionase emocional y estilísticamente de una forma harto distinta, o distante, de sus preferencias artísticas del siglo xx (De Stijl, Ben Nicholson y todos los demás, incluido el renegado Pasmore) era completamente irrelevante.
David era, por encima de todo, un joven sin prejuicios, tolerante y curioso.
Aprovechó la media hora que le quedaba antes de que despertaran a «Henry» para echar un vistazo a las obras de la planta baja. De cuando en cuando, miraba por las ventanas traseras. El jardín seguía vacío, y la casa sumida en el mismo silencio que cuando llegó. En la sala alargada tan solo había un Breasley, pero encontró un sinfín de cuadros de otros artistas que admirar. Efectivamente, el paisaje era un Derain, como David había supuesto. Tres exquisitos dibujos de Permeke. El Ensor y el Marquet. Uno de los primeros Bonnard. Un boceto a lápiz con trazos febriles y muy característicos, sin firmar, pero inconfundibles: Dufy. Y, además, un espléndido Jawlensky (¿cómo demonios se habría hecho con él?) y un boceto firmado de Otto Dix colocado, con gran tino, junto a un dibujo de Nevinson. Dos Matthew Smith, un Picabia y un pequeño cuadro con flores que debía de ser obra de un joven Matisse, aunque no acababa de tenerlo claro… Todas esas obras estaban allí, pero eran aún más las pinturas y dibujos que David no sabía a quién atribuir. Aceptando la ausencia de los movimientos más extremos, se trataba de una colección de lienzos del siglo xx tal que la mayoría de los directores de los pequeños museos habría matado por hacerse con ella. Estaba claro que Breasley se había dedicado al coleccionismo antes de la guerra. Por lo visto, siempre había contado con algún tipo de renta personal. Al ser hijo único, debió de heredar una cantidad considerable cuando su madre falleció en 1925. Su padre, uno de esos caballeros victorianos que parecían vivir cómodamente sin hacer nada, murió en el incendio de un hotel en 1907. Según Myra Levey, él también había hecho sus incursiones en el coleccionismo de arte diletante.
Breasley se había concedido a sí mismo la posición —y el espacio— de honor sobre la antigua chimenea de piedra, en el centro de la sala. Ahí estaba colgada la enorme Caza de la luna, quizá la obra más famosa de Coëtminais, cuadro sobre el que David había debatido largo y tendido y que estaba deseando poder estudiar de nuevo a su antojo, aunque solo fuera para tener la certeza de que no sobrevaloraba al protagonista de su prólogo. Sintió un ligero alivio al comprobar que el cuadro soportaba bien su nuevo encuentro —no lo veía en persona desde la exposición en la Tate, cuatro años atrás—, y que incluso se anunciaba mejor de lo que la memoria y las reproducciones decían. Como ocurría con buena parte de las obras de Breasley, la iconografía resultaba evidente —en este caso, La caza en el bosque, de Uccello, y su legado a lo largo de los siglos—, y planteaba a su vez el desafío de la comparación. El pintor corría un riesgo deliberado. Así como los dibujos españoles desafiaban la gran sombra de Goya aceptando su presencia, e incluso usándola y parodiándola, el recuerdo de la obra de Uccello, joya del Museo Ashmolean, profundizaba y apuntalaba, en cierto modo, el cuadro frente al que se sentó David. En efecto, le confería una tensión esencial. Detrás del misterio y la ambigüedad (no había sabuesos, ni caballos, ni presas…, solo figuras nocturnas entre los árboles, pero el título era necesario), detrás de la modernidad de tantos de los elementos superficiales, se percibía un claro homenaje y al mismo tiempo una especie de burla a una tradición antiquísima. No se podía afirmar con rotundidad que se trataba de una obra maestra, pues al examinarlo más de cerca se distinguían algunos trazos un tanto densos, un uso demasiado brusco del impasto. Además, el conjunto parecía un poco más estático de la cuenta, le faltaba algo de desahogo tonal (pero esa sensación bien podría deberse al recuerdo del Uccello). Sin embargo, seguía siendo una obra notable y tenía presencia —estaba perfectamente a la altura de cualquier cuadro británico pintado desde la guerra—. Quizá el mayor misterio, como ocurría con toda la serie, radicaba en que hubiese salido de los pinceles de un hombre de la edad de Breasley. La Caza de la luna se había pintado en 1965, cuando su autor tenía sesenta y nueve años. Y desde entonces ya habían pasado ocho.
De repente, como si hubiese acudido para resolver el misterio, el pintor en carne y hueso apareció por la puerta del jardín y se dirigió hacia David.
—¡Querido Williams, bienvenido…!
Vestido con unos vaqueros azul claro, una camiseta azul oscura, recuerdo fugaz e inesperado de Oxford y Cambridge, y un pañuelo de seda rojo, el pintor se acercó a él, tendiéndole la mano. Tenía el pelo completamente blanco, aunque sus cejas aún eran grises. Su nariz era bulbosa y su boca engañosamente fina, y los ojos, de un color azul grisáceo, presentaban unas profundas ojeras, aunque tenía un aspecto bastante saludable. Sus movimientos estaban dotados de cierta viveza, como si supiera que su actitud había sido un tanto descuidada. Y era más bajo y delgado de lo que David se había imaginado a juzgar por las fotografías.
—Es un gran honor estar aquí, señor.
—Déjese de tonterías. —Le dio una palmadita en el codo a David. Una sonrisa y una expresión interrogativa, escrutadora y desdeñosa a un tiempo, asomó bajo las cejas y el exiguo flequillo blanco—. ¿Le han tratado bien?
—Sí, perfectamente.
—No permita que Ratón le desanime. Está un poco majara. —El viejo tenía las manos apoyadas en las caderas, como si quisiera parecer más joven y activo, de la edad de David—. Se cree Lizzie Siddal. La forma en la que me trata esa puñetera italiana es insultante de cojones, ¿eh?
David se rio.
—Algo he notado…
Breasley puso cara de paciencia y miró al techo.
—Amigo mío, no se hace una idea… Pero, en fin, así son las chicas de su edad. ¿Le apetece un té? ¿Qué me dice? Estamos en el jardín.
David señaló con un gesto la Caza de la luna mientras se dirigían al extremo oeste de la sala.
—Es maravilloso volver a verlo. Solo espero que los de la imprenta sepan hacerle justicia.
Breasley se encogió de hombros, como si no le importase, o como si fuera inmune a los cumplidos demasiado directos. Luego lanzó otra mirada interrogativa a David.
—¿Y usted? He oído que es lo último, el no va más.
—Lo dudo mucho.
—Leí su artículo, aquel sobre todos esos tipos que no me suenan de nada… Era bueno.
—Pero ¿estaba equivocado?
Breasley le puso una mano en el brazo.
—No soy un erudito, hijo. Le asombraría la de cosas que ignoro y que usted probablemente conozca tan bien como la teta de su madre. Es igual… Va a tener que soportarme de todos modos, ¿eh?
Salieron al jardín. La joven apodada Ratón, aún descalza y con su túnica árabe blanca, cruzó el césped desde el otro extremo de la casa con una bandeja de té, ignorando a los dos hombres.
—¿Ve lo que le digo? —masculló Breasley—. Debería molerle el culo a palos.
David se mordió la lengua. Mientras se acercaban a la mesa que había bajo la catalpa, vio a la segunda chica levantándose de una pequeña bahía de césped que una hilera de arbustos impedía atisbar desde la casa. Debía de haber estado leyendo todo el rato. David se dio cuenta de que la chica, que se acercaba a ellos con el libro aún en la mano, se había dejado el sombrero de paja con la cinta roja sobre el césped. Si Ratón le parecía rara, esta resultaba toda una absurdidad. Era aún más baja, muy delgada, con la cara un poco chupada y una melena alborotada y teñida con henna roja. Su concesión al recato había consistido en ponerse una camiseta sin mangas de color negro, que parecía de hombre o de chico, y que le tapaba, aunque solo por un pelo, las nalgas. También se había pintado de negro los párpados. Parecía una muñeca de trapo neurótica y grotesca, salida de la tienda más salvaje de King’s Road.
—Esta es Anne —dijo Ratón.
—Apodada «la Rara» —apuntó Breasley.
Breasley le hizo un gesto a David para que se sentara a su lado. Él titubeó, porque faltaba una silla, pero la Rara se despatarró torpemente en el césped, junto a su amiga. Por debajo de la camiseta negra sin mangas asomaron unas bragas rojas. Ratón empezó a servir el té.
—¿Es la primera vez que viene por esta zona, Williams?
Eso le permitió a David mostrarse educado y hablar, con sinceridad, sobre su entusiasmo recién descubierto por la Bretaña y sus paisajes. El viejo pareció darle el visto bueno, y empezó a hablar sobre la casa, sobre cómo la había descubierto, sobre su historia, sobre por qué le había dado la espalda a París… Su comportamiento desmentía con creces su reputación de huraño. Incluso se diría que estaba encantado de poder charlar con otro hombre. Se había sentado dándoles la espalda a las chicas, ignorándolas por completo. David tenía una sensación, cada vez más intensa, de que a ellas les molestaba su presencia, ya fuese por la atención que les robaba, por la formalidad que imponía o porque ya habrían oído antes todo lo que el viejo le estaba contando; no sabría decirlo. Breasley se fue por las ramas —contradiciendo aún más su reputación— hacia los paisajes galeses, hacia su más tierna infancia, antes de 1914. David sabía que su madre era de Gales, y que él había pasado la guerra en el condado de Brecknock, pero no que conservase recuerdos y sentimientos por aquel lugar ni que, como decía, echara de menos las colinas.
El viejo hablaba como a trompicones —ora resuelto, ora vacilante—, usando una curiosa jerga anticuada, salpicada de obscenidades. No decía absolutamente nada que pudiera resultar culto o profundo. En realidad, recordaba mucho más (y David sonrió para sus adentros al pensarlo) a un estrambótico almirante jubilado. Todos esos modismos anticuados, propios de la clase alta británica, sonaban fuera de lugar en boca de un hombre que se había pasado la vida rechazando de plano todo lo que representaba dicha clase. Una paradoja similar se observaba en el pelo blanco y lacio, peinado sobre la frente con un estilo que Breasley habría conservado desde su juventud —y que gracias a Hitler dejó de estar de moda entre los jóvenes hacía mucho tiempo—. Le daba un aire infantil, aunque los ojos claros y el rostro rubicundo, listo para montar en cólera, se encargaran de sugerir mucha más edad y peligro. Había optado claramente por aparentar ser un viejo loco bastante más afable de lo que era, pero sabría de sobra que aquello no se lo tragaba nadie.
Sin embargo, de no ser por el silencio sepulcral de las dos chicas —la Rara incluso se repantigó en las patas delanteras de la silla de la otra, cogió su libro y volvió a la lectura—, David se habría sentido relativamente cómodo. Ratón estaba sentada con su elegancia blanca, escuchando, pero con la cabeza en otro sitio; en un decorado de Millais, quizá. Cuando David buscaba sus ojos, sus bonitos rasgos dibujaban una expresión casi imperceptible que reflejaba la confirmación formal de que seguía ahí, transmitiendo una sensación clarísima, pero nada más lejos de la realidad. Y él sentía cada vez más curiosidad por conocer la verdad que se escondía detrás de lo aparente. No había venido preparado para encontrarse con aquello, pues, según le había dicho el editor, ahora el viejo vivía solo —o, mejor dicho, solo con una anciana ama de llaves francesa—. Durante ese té, la relación parecía más filial que otra cosa. El león sacó las garras en una sola ocasión.
David mencionó a Pisanello, sabedor de que era territorio seguro, y el hallazgo reciente de unos frescos en Mantua. Breasley los había visto en reproducciones, y mostró un interés sincero por escuchar una opinión de primera mano sobre ellos. Además, era cierto que el viejo desconocía las técnicas actuales, aunque David no se hubiera tomado muy en serio su supuesta ignorancia. Sin embargo, apenas se había adentrado en las complejidades de arricio, intonaco, sinopie y todo lo demás, cuando Breasley lo interrumpió:
—Querida Rarita, por lo que más quieras, deja de leer ese puto libro y escucha.
Ella levantó los ojos, bajó el libro encuadernado en rústica y se cruzó de brazos.
—Perdón.
Se dirigió a David, ignorando al viejo, sin ocultar su aburrimiento, como diciendo «es usted una auténtica lata, pero si él insiste…».
—Y si usas esa palabra, por el amor de Dios, procura que parezca que la dices en serio.
—No me había dado cuenta de que se nos incluía en la conversación.
—Los cojones.
—De todas formas, estaba escuchando.
Tenía un ligero acento cockney, arrastrado y embrutecido.
—No seas tan insolente, coño.
—Pero si es verdad.
—Los cojones.
Hizo una mueca y levantó la cabeza, mirando a Ratón.
—Hen-ryyy.
David sonrió.
—¿Qué libro es?
—Amigo mío, no se meta, si no le importa —dijo Henry inclinándose hacia delante y señalando a la chica con el dedo—. Basta ya. Aprende algo.
—Sí, Henry.
—Lo siento mucho. Siga, por favor —le pidió el pintor.
El pequeño incidente desencadenó una reacción inesperada de Ratón. A espaldas de Breasley, le dirigió a David un discreto gesto de asentimiento. No quedaba claro si quería decirle que aquello era normal o si solo pretendía sugerirle que siguiera antes de que se desatase una bronca a gran escala. Sin embargo, a medida que discurría la conversación, tuvo la sensación de que la joven lo escuchaba con un poco más de interés. Incluso le hizo una pregunta que demostró que sabía algo de Pisanello. El viejo debía de hablarles sobre él.
Al poco rato, Breasley se levantó e invitó a David a ver su «sala de trabajo», que se encontraba en los edificios que había detrás del jardín. Las chicas no se movieron. Justo antes de pasar por el arco de la tapia, siguiendo a Breasley, David echó un vistazo a su espalda y vio que la joven delgada y morena, vestida con camiseta negra, volvía a coger su libro. El viejo le guiñó un ojo mientras atravesaban la grava, rumbo a la hilera de edificios que quedaban a su izquierda.
—Siempre igual. Metes a las putillas en tu cama, les das la mano y ellas te cogen el brazo.
—¿Son estudiantes?
—Ratón sí. Dios sabe lo que la otra se cree que es.
Pero estaba claro que no quería hablar de ellas. Las trataba como si fuesen polillas rondando su vela, un par de groupies de postín. Empezó entonces a explicarle las reformas y los cambios que había hecho en los edificios a los que se dirigían. Entraron al estudio principal, un granero al que habían despojado de su piso de arriba. Allí, junto a la amplia ventana moderna que daba al norte, al patio de grava, había una mesa alargada repleta de bocetos y papeles. También descubrió una segunda mesa con pinturas, con los olores y la parafernalia habituales; y, dominando la sala, en el extremo más alejado, otra de las obras de la serie de Coëtminais, completa en sus tres cuartas partes. Se trataba de un lienzo de 3,6 x 1,8 metros colocado en un soporte especial hecho a medida y dotado de unos peldaños móviles para llegar a lo alto del cuadro. El escenario volvía a ser un bosque, pero en este aparecía un claro en el centro y mucha más gente de la habitual. La sensación también era menos subacuática, con un azul oscuro, casi negro, que lograba sugerir al mismo tiempo el día y la noche, el calor y la tormenta, y una amenaza inminente para las figuras humanas. Esta vez advirtió una reminiscencia inmediata (pues David había aprendido a buscarlas) de la familia Brueghel, e incluso una débil de la propia Caza de la luna, colgada en el salón. David sonrió al pintor.
—¿Hay alguna pista?
—¿Kermés? Quizá. Aún no esto seguro. —El viejo miraba su cuadro—. Se está haciendo la tímida. Esperando, ¿sabe?
—A mí ya me parece muy buena.
—¿Por qué me rodearé siempre de mujeres? Quizá me ayuden a llevar un ritmo, la sangre y tal… A saber cuándo me toca no trabajar. Ahí radica el noventa por ciento de esto. —Miró a David—. Pero usted ya lo sabe. También es pintor, ¿no?
David respiró hondo y se lanzó a patinar apresuradamente sobre la fina capa de hielo, hablándole de Beth, explicándole que compartía con ella su estudio en casa. Desde luego, sabía muy bien lo que Breasley quería decir. El viejo se encogió de hombros, con un gesto de asentimiento, insinuando amablemente que no le interesaba ahondar en la obra de David. Y entonces se giró y se sentó en un taburete junto a la mesa de trabajo, pegada a la ventana. Estiró el brazo para coger un bodegón, un dibujo a lápiz de varias flores silvestres. Diferentes tipos de cardos dibujados con una precisión impresionante, aunque carentes de vida, se esparcían por una mesa.
—Ratón. Apunta maneras, ¿no le parece?
—Buen trazo.
Breasley señaló el enorme lienzo con la cabeza.
—La dejo ayudarme, hacer el trabajo monótono.
—A esa escala… —murmuró David.
—Es una chica espabilada, Williams, que no le engañe. No debería dejar que le tome el pelo. —El viejo miró el dibujo—. Se merece algo mejor. —Y al poco añadió—: La verdad es que, sin ella, no podría…
—Estoy seguro de que está aprendiendo muchísimo.
—Ya sabe lo que dice la gente, que soy un viejo verde y todo lo demás… A mi edad…
David sonrió.
—Eso se ha dejado de escuchar.
Pero Breasley pareció no haberlo oído.
—Me importa un rábano todo eso, nunca me afectó. De hecho, hasta empecé a pensar como ellos.
Y, girándose hacia el cuadro, con David a su lado, mirándolo fijamente, se puso a hablar de la edad. De cómo la imaginación, la capacidad de concebir, a fin de cuentas, no se atrofiaba, como suponemos cuando somos más jóvenes. Lo que menguaba física y psicológicamente era la resistencia, «como la del viejo Henry que me cuelga debajo de los pantalones», para rendir. Se necesitaba ayuda para eso. El viejo pareció avergonzarse de la confesión.
—Caridad romana. ¿Conoce la historia? Un vejestorio mamando leche del pezón de una jovencita. Pienso a menudo en ello.
—No me creo que sea tan unilateral como sugiere. —David señaló el dibujo de las flores—. Debería ver la educación artística que los chavales reciben hoy en día en Inglaterra.
—¿Usted cree?
—Estoy convencido. La mayoría ni siquiera sabe dibujar.
Breasley se pasó la mano por el pelo blanco. Su aire infantil, la falta de confianza que destilaba, resultaba casi conmovedor. El propio David se sintió cautivado por aquella persona más tímida, y a la vez más franca, que se escondía tras el lenguaje y los modales de fachada, y que, al parecer, había decidido confiar en él.
—Debería decirle que hiciese las maletas, pero no tengo agallas.
—¿Eso no depende de ella?
—¿No le dijo nada cuando llegó?
—Ha representado a la perfección el papel de ángel de la guarda.
—De aquellos polvos, estos lodos…
Pronunció la frase con un atisbo de melancolía sarcástica, dejando su sentido críptico en el aire, pues se levantó de golpe, recobrando de repente la energía y dando una palmadita, como disculpándose, en el brazo de Henry.
—¡Al carajo! Ha venido a interrogarme, ¿no?
David le preguntó entonces sobre las etapas previas al cuadro.
—Ensayo y error. Dibujo mucho. Mire.
Llevó a David al otro extremo de la alargada mesa de trabajo y sacó sus bocetos con la misma y curiosa mezcla de timidez y confianza que había mostrado al hablar sobre la chica, como si temiese las críticas y, al tiempo, sospechase de su ausencia.
Al parecer, el germen del nuevo cuadro era un levísimo recuerdo de su infancia: una visita a una feria, no sabía con certeza dónde, que hizo a los cinco o seis años. Como buen niño, estaba deseando que llegase aquel día especial, y lo disfrutó muchísimo. Aún podía evocar el deseo abrumador —sus recuerdos parecían cargados de anhelo— de experimentar lo que ofrecía cada tienda y caseta, de verlo todo, de probarlo todo. Y luego llegó la tormenta, que sin duda los adultos se esperarían, pero que, por algún motivo, para él supuso una sorpresa y una auténtica conmoción, un chasco terrible. Las imágenes del tema de la feria iban desapareciendo a medida que avanzaban los bocetos de trabajo, mucho más elaborados y variados de lo que David se esperaba, y quedaban completamente exorcizadas en la imago final. Era como si la literalidad torpe, el reflejo conceptual de la forma en que hablaba el viejo, tuviera que purgarse poco a poco a través de la recomposición y el refinamiento continuos, alejándose de lo verbal. Pero la historia explicaba esa extraña introspección, ese olvido iluminado en la escena central del cuadro. Los paralelismos metafísicos, pequeños planetas de luz en noches infinitas, quizá fueran un pelín más obvios de la cuenta. El conjunto tenía un matiz oscuramente olímpico, un poco excesivo. Traducido a palabras, era una suerte de perogrullada pesimista sobre la condición humana. No obstante, el tono, el carácter y la fuerza de la declaración transmitían convicción, y esta resultaba más que suficiente para superar cualquier prejuicio que David pudiese albergar hacia las pinturas con elementos literarios manifiestos.
La conversación se fue ampliando hacia otros temas, y David se las apañó para que el viejo se remontase aún más a su pasado, a su vida en la Francia de los años veinte, a su amistad con Braque y Matthew Smith. La veneración que Breasley sentía hacia el primero era de sobra conocida, pero al parecer quiso cerciorarse de que David estaba al tanto de ella. La diferencia entre Braque y Picasso, Matisse «y compañía» era la misma que existía entre un gran hombre y unos grandes chiquillos.
—Ellos lo sabían. Él lo sabía. Lo saben todos menos el puto mundo en general.
David no entró al trapo. Al nombre de Picasso, la verdad sea dicha, le había precedido un «ese gilipollas de», pero, en líneas generales, las obscenidades se fueron reduciendo a medida que hablaban. El pintor acabó por despojarse de su falsa máscara de ignorancia y comenzó a dejar ver el rostro del viejo cosmopolita que se escondía debajo. David empezaba a sospechar que se hallaba en presencia de un tigre de papel; o, cuando menos, de alguien que seguía viviendo en un mundo previo a su nacimiento. Ese toque ocasional de agresividad se basaba en el concepto ridículamente anticuado de tratar de averiguar qué escandalizaría a la gente, qué capotes rojos los enfurecerían. Por invertir el símil, era como lidiar con un toro ciego, pues solo un necio pretencioso recibiría una cogida de unos cuernos tan evidentes.
Volvieron caminando tranquilamente a la casa poco antes de las seis. Y, una vez más, las dos chicas habían desaparecido. Breasley recorrió con él la planta baja para que pudiera admirar los cuadros. Le contó alguna que otra anécdota y hasta se lanzó con ciertas declaraciones perentorias de afecto. Un nombre famoso fue criticado por superficial, «demasiado fácil, coño».
—Podía pintar doce al día, como lo oye. Pero era vago como él solo, y eso fue lo que lo salvó. ¡Hay que joderse! No tenía un pelo de meticuloso.
Siguió dando rienda suelta a su franqueza cuando David le preguntó qué iba buscando al comprar.
—Valor económico, amigo mío… Un seguro. Nunca pensé que mis obras llegasen a mucho. ¿Qué me dice de este?
Se habían detenido ante el pequeño cuadro de flores que David había atribuido, sin demasiada convicción, a Matisse. David negó con la cabeza.
—Ha pintado mierda desde entonces.
No era una gran pista, habida cuenta de la compañía. David sonrió.
—No sé qué decir.
—Miró. Lo pintó en 1915.
—¡Madre de Dios!
—Es una pena. —Y negó con la cabeza, como se hace sobre la tumba de alguien que ha muerto en la flor de la vida.
Había otros pequeños tesoros que David no había logrado identificar: un Sérusier, un extraordinario paisaje gauguinesco de Filiger…, pero entonces llegaron al otro extremo de la sala, y Breasley abrió una puerta.
—Aquí tengo a una artista mucho más grande, Williams. Ya lo verá esta noche en la cena.
La puerta daba a una cocina. Sentado a una mesa, un hombre de pelo gris y rostro enjuto pelaba verduras. La anciana que se encontraba ante una cocina moderna se giró y le dirigió una sonrisa. Jean-Pierre y Mathilde, llevaban la casa y el jardín. También había allí un enorme pastor alemán, que el hombre acalló en cuanto se incorporó. Se llamaba Macmillan, nombre que rimaba con Villon, porque, según explicó Breasley, era un «viejo impostor». Con una voz curiosa, distinta, que a oídos de David sonaba perfectamente fluida y nativa, el viejo habló por primera vez en francés. Lo más probable era que, ahora, el inglés fuese su segunda lengua. Intuyó que estaban hablando sobre el menú de la cena. Breasley levantó las tapas de las varias ollas que había en los fogones, olfateando, como un agente de policía en una inspección rutinaria. Luego sacó un lucio y lo examinó, mientras el hombre le contaba una historia, al parecer que lo había pescado esa tarde, y que el perro estaba con él e intentó atacar al pez cuando lo sacó del agua. Breasley se inclinó y dijo que no con el dedo sobre la cabeza del perro. Debía guardarse los dientes para los ladrones. David se alegró de haber llegado cuando el animal no estaba suelto por las inmediaciones. Tuvo la sensación de que aquella visita vespertina a la cocina representaba una especie de ritual. Su clima doméstico y familiar, con esa serena pareja francesa como protagonista, ofrecía un contraste tranquilizador con el matiz ligeramente perverso que la presencia de las dos chicas aportaba a su visita.
Cuando volvieron a la sala alargada, Breasley le dijo a David que se sintiera como en su casa. Él tenía que escribir unas cartas. Volverían a verse allí mismo para un apéritif a las siete y media.
—Espero que no sea usted demasiado formal.
—Esta es la casa de la libertad, amigo mío. Puede ir en pelota picada si quiere. —Y le guiñó un ojo—. A las chicas no les importará.
David sonrió.
—Muy bien.
El viejo levantó una mano y se dirigió a las escaleras. Mientras subía, se giró, y sus palabras resonaron en el vestíbulo.
—La vida no son solo tetas al aire, ¿eh?
Tras dos minutos prudenciales, David también subió las escaleras. Se sentó en el diván y empezó a tomar apuntes. Era una pena que no pudiese citar textualmente al viejo chiquillo. No obstante, las primeras dos horas habían resultado muy fructíferas, y eso solo había sido el principio. Al rato se tumbó en la cama, con las manos en el cogote y los ojos clavados en el techo. Hacía calor y no soplaba nada de aire, a pesar de que había abierto los postigos. Curiosamente, Breasley lo había decepcionado un poco… Demasiada pose e impostura para lo que en realidad era. Una gran discordancia entre el hombre y su arte; y, aunque no tenía ningún sentido, aunque David había optado por evitar el tema, le dolía un poco que no le hubiera preguntado nada sobre su propia obra. Era absurdo, por supuesto… Una mera reacción ante una conversación copada tan descaradamente por un monotema, no exenta de cierta envidia… Esa antigua y preciosa residencia, la disposición del estudio, la colección de obras de arte, la traviesa ambigüedad que lo impregnaba todo, frente a la predecible Beth y las niñas en casa; el carácter remoto, extranjero, del lugar; los curiosos arrebatos de sinceridad, una pátina de… fecundidad… Todo aquel día en el campo, todas esas manzanas madurando a su alrededor…