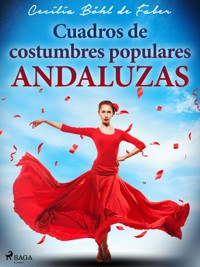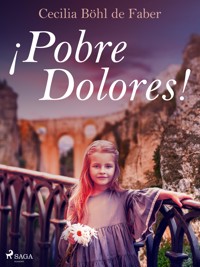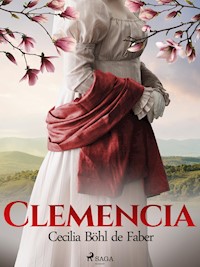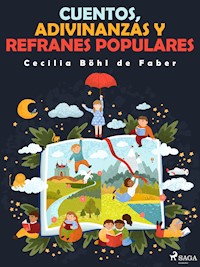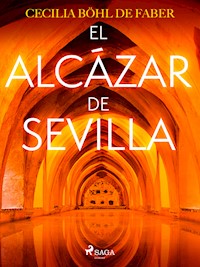Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Dos mujeres, diferentes orígenes y un camino compartido. Un 4 de febrero de 1840 el sacerdote don Manuel bautiza a dos niñas recién nacidas con el nombre de la patrona de Carmona, la Virgen de Gracia. Cada María de Gracia crece en una familia muy distinta: una, rica y alegre; la otra, pobre y traumatizada por el duelo. Siguen caminos diferentes, pero paralelos. Con este melodrama, la escritora Cecilia Böhl de Faber contrapone dos modelos de mujer del siglo XIX y reivindica su ideal femenino.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cecilia Böhl de Faber
Las dos gracias
o La expiación
Saga
Las dos gracias
Copyright © 1865, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726875447
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Capítulo I
A la caída de una tarde de invierno, apenas hubieron concluido de tocar la oración las campanas de la hermosa iglesia de la ciudad de Carmona, cuando trocando la gravedad de los sonidos que llaman a la oración, en gozoso repique, anunciaron el bautismo de un recién nacido.
Poco después salió del templo una numerosa comparsa de bien acomodados menestrales, echando el que iba al lado de la madrina, que llevaba la criatura, monedas de cobre con gran profusión a una turba de chiquillos que a grandes gritos pedían el pelón.
Al cabo de media hora salió igualmente de la iglesia una mujer que llevaba también una criatura en brazos, sin más acompañamiento que un anciano al parecer, que vestía un uniforme raído, un sacerdote, y un niño.
-Entre tanto, el cura de la parroquia inscribía en sus libros: «Hoy 4 de Febrero de 184... bauticé a María de Gracia, hija de Josefa Martínez, y de Mateo López, maestro carpintero de esta ciudad».-Y en seguida con igual fecha:
«Bauticé en el mismo día a María de Gracia, hija de doña Teresa Espinosa de los Monteros, y de D. Ramón Vargas de Toledo, Caballero de Alcántara, coronel que ha sido de infantería».
La comparsa que fue acompañada por la bulliciosa turba hasta su casa, al entrar en ella se dirigió a la alcoba de la parida, a la que puso la madrina la criatura en los brazos diciéndole:
-Aquí tienes a tu hija cristiana, Dios te dé a ti salud para criarla, y a ella el salero y gracia de su madre, para que le venga bien el nombre de Gracia que se le ha puesto.
La parida recibió a su niña, que era hermosa y robusta, con una alegría que aumentó la de los demás, los cuales, reunidos por el padre de la recién bautizada al rededor de una mesa cubierta de bizcochos, dulces y botellas de licor, empezaron a beber con ruidosa algazara a la salud de la madre y de la hija. La casa, aunque compuesta solo de un piso bajo, era desahogada y bañada de sol: su gran patio estaba, como suelen estarlo casi todos en Carmona, hecho un jardín de flores y escogidas plantas.
Al lado de esta casa se hallaba otra pequeña, igualmente compuesta de un solo piso; su patio, largo y angosto, era triste y sombrío por interponerse entre este y el sol de mediodía las altas paredes de un convento. Estaba la casa descuidada y no ostentaba, cual suelen hacerlo todas las de aquella población, el blanco incesantemente renovado de la cal. De este abandono se había aprovechado una yedra, afecta a la sombra por no tener flores que cual hijas alegres la saquen al sol; allí se había establecido y arraigado, como un amigo grave, pero constante y fiel de la casa triste y sombría, multiplicando sus frescas hojas como el amigo sus consuelos, y adhiriéndose más y más a medida que más descuidada y abandonada la veía.
Al tiempo de entrar en ella el sacerdote y el militar que salieron con la otra recién bautizada de la iglesia, atravesó el zaguán un hombre cargado con un pequeño féretro blanco; aquel féretro de ángel no llevaba flores, porque no había habido quien se las pusiera. El sacerdote que acompañaba al anciano había cuidado de que fuese sacado al tiempo que ellos entrasen en la habitación, para que la parida no advirtiese el momento, quizás más destrozador que el de la misma muerte, en que se cumple por completo la eterna separación.
El sacerdote, que era un joven, tomó de los brazos de la mujer que la traía, a una criatura pequeña y delgada, y entrando en la alcobita a la que daba paso la sala, la puso en los brazos de una señora, a cuyo doliente estado se unía el destrozo que habían producido en ella las vigilias y el dolor, causados por la enfermedad y muerte de la niña que acababan de llevarse en el féretro blanco.
-Señora, le dijo, aquí tiene usted a su hija, por la gracia de Dios cristiana; como padrino, he elegido para ella el nombre de nuestra santa patrona la Virgen de Gracia, y he suplicado al Señor que las dispensa, que colme de ellas a este angelito, que ha enviado a usted como compensación al llevarse el otro a su gloria.
-¡Ay, señor D. Manuel! repuso la pobre madre ¿y cómo hallarla si aquella niña que he perdido era todo mi consuelo, y el encanto de mi vida?
-Esta lo será, repuso D. Manuel.
-Esta muerte arranca de mi corazón un amor que era toda su vida.
-El amor que tenga usted a esta lo ocupará y vivificará pronto.
-En el corazón de una madre hay lugar para el amor de cada uno de sus hijos; ninguno estorba, pero ninguno reemplaza al que arranca la muerte. ¡Por Dios, señor D. Manuel, que me la traigan! que quiero verla, que me quiero despedir de ella!
-Señora, esa exigencia es contra la razón, y está poco conforme con la resignación que me ha prometido usted.
-¡Ay Dios, que ya no la veré mas! exclamó la madre prorrumpiendo en sollozos.
-Sí señora, sí señora, volverá usted a verla en la gloriosa patria común, en la que todos los amores puros se confundirán en uno.
La desconsolada madre, estrechando contra su pecho la niña recién nacida, exclamó: ¡pobre hija mía, bajo qué tristes auspicios entras en la vida! Y dejando caer su cabeza sobre la almohada, siguió un rato de silencio en que no se oyeron más que sus sollozos y gemidos.
De repente, mezclándose con estos, resonaron las alegres voces, cantos y vítores con que en la casa inmediata se celebraba el bautismo de la hija que había nacido a sus dueños.
-¡Pues no es esto insultar el dolor? exclamó el coronel, cuyo carácter, agriado por largos infortunios y reveses, se había hecho tétrico e intolerante.
-Así es la vida, D. Ramón, dijo el sacerdote. La alegría de los felices sin embargo no tiene ni puede tener intención de insultar al dolor de los desgraciados; así como las lágrimas de estos, no tienen ni pueden tener intención de motejar ni disminuir el contento de aquellos.
-Dice bien D. Manuel, suspiró la afligida madre; a mí me sirve, si no de consuelo, de lenitivo en mi pena, el saber que hay otras personas felices y contentas.
-Bien sentido, doña Teresa, opinó el sacerdote; sentir los males y gozarse en las venturas ajenas, es el cumplimiento de uno de aquellos santos preceptos en que se concreta toda la ley de Dios: amar al prójimo como a sí mismo.
A poco, y después de haber prodigado a los afligidos padres todos los consuelos que le inspiraron su fe y su corazón, se despidió el sacerdote, y en seguida entró la criada Josefa, que llena de satisfacción, participó a su señora que el padrino de la niña le había enviado dos jamones, una docena de gallinas, una fanega de garbanzos, una arroba de chocolate y una bandeja de bizcochos.
-¡Ay Dios mío! exclamó en el mayor apuro doña Teresa; ¿ves Ramón? eso es por haber aceptado que fuese el señor D. Manuel padrino de la niña cuando a ello se brindó!
-Y si no lo hubiese aceptado, ¿quién lo habría sido? respondió con amarga y dolorosa sonrisa el coronel.
Capítulo II
Y ciertamente era difícil hallar una situación más aislada que aquella en que se encontraba el coronel. Hay desamparos e infortunios que pasan ignorados porque cuidan de no ser vistos, porque tienen el pudor de la pobreza noble, que consiste, no en avergonzarse de ella, sino en sufrirla con valor y sin el bochorno del socorro ajeno. En España hay además dos motivos muy poderosos para sobrellevar bien la pobreza; es el uno la escasa suma de necesidades y la sobriedad de sus habitantes, de lo cual nace la independencia que los distingue; y el otro es, que en esta católica nación está desde siglos arraigado el respeto a la pobreza. Puede que andando el tiempo se llegue a menospreciar, como sucede en otros países; pero por suerte aun está lejos ese día, sobre todo en provincias donde lo rancio no se desarraiga fácilmente.
El coronel era el tipo de la honradez llana, sencilla, sin énfasis ni presunción. Miope moral, veía bien lo que tenía cerca, pero no distinguía a larga distancia, por lo cual se vio en su azarosa vida pública muchas veces envuelto en situaciones críticas y comprometidas, que con más previsión hubiera podido evitar. Sin entusiasmo por su causa, como no lo tenía por ninguna, porque su carácter no era vano ni ambicioso para calcular, ni era sensible y apasionado para sentir, siguió la del Pretendiente, y al terminar la lucha se expatrió sin querer acogerse al indulto, por la razón (a su parecer) de que quien no había obrado mal, no debía por conveniencia implorar indulto; y sin tener presente que cuando una causa se adhiere a su contraria, llevando ambas la bandera del país, y dando por resultado la paz y la cesación del derrame de sangre, esta adhesión la exige el patriotismo, la sanciona la honra, y la aplaude la humanidad5 .
Refugiose en Francia, donde en breve se vio sin recurso alguno, y se decidió en su desvalimiento a dar lecciones de idioma español.
Para que enseñase a sus hijos fue llamado por una señora legitimista muy acaudalada.
Interrogado por esta, le refirió en su primera entrevista con la mayor sencillez tales hazañas y tales sufrimientos, hechas y sufridos por ambas partes en la infausta guerra civil, dando como buen español tan poco valor a estos, y poniendo tan poco precio a aquellas, que se quedó asombrado y completamente cortado cuando vio a la señora, que tenía un corazón muy compasivo y mucho entusiasmo, prorrumpir en copioso llanto. Su delicadeza se alarmó considerando que pudiese ella sospechar, si al hacer estas referencias abrigaba intención de moverla a lástima; y cierto era que sin haberlo intentado lo había conseguido; pero en vano se esforzó la señora en procurar aliviar su situación: todas sus ofertas fueron rechazadas con una frialdad que denotaba que en vez de halagar herían, y solo admitió al cabo de algún tiempo, muy sencillamente, el préstamo que le hizo su favorecedora para poder regresar a su patria.
Cuando llegó a Carmona, pueblo de su naturaleza, se encontró con que su padre y el único hermano que tenía habían muerto, y la viuda de éste había regresado con sus hijos al pueblo de su nacimiento. Habiendo su hermano heredado el mayorazgo, no encontró más herencia que una casita, en que se estableció con su familia, y dos suertecitas de olivar. Apresurose a vender lo mejor de ellas para satisfacer su deuda, y quedó así reducido a una pobreza cercana a la miseria.
Habíale sucedido, pues, que con la mejor brújula, cual era su conciencia, pero con piloto poco experto y sagaz para navegar en el borrascoso mar de la presente era, como barco mal traído había venido a zozobrar en las mismas playas de donde salió con mar bonancible. ¡Ay! decía a veces, cuando él mismo hacia la referida comparación, hoy día está la brújula de más; lo que se necesita es buen piloto, y no lo he tenido yo en mi hoja de Toledo!
Había casado el coronel hacía años con una señora pobre, de una noble y distinguida familia de marinos, que le llevó la mejor de las dotes, la de las virtudes, un corazón amante y un carácter angelical. No tenía ni la propensión ni el talento suficiente para guiar a su marido; pero su completo y voluntario anonadamiento no nacía como en otras de una necia y afectada sumisión, sino de la sencilla y ciega fe en la infalibidad de aquel.
El coronel, como todos los que han roto violenta y radicalmente con la vida activa, se había, digámoslo así, acostado en su huesa anticipadamente, y caído por lo tanto en una apatía moral completa. Era esta tal, que no se habría cuidado de la suerte de su hijo Ramón, si con esa previsión maternal siempre activa en el corazón femenino, no hubiese escrito doña Teresa, sin que lo supiese su marido, a parientes cercanos suyos, que ocupaban altos puestos en el Almirantazgo, a fin de que obtuviesen para el nieto de uno de los héroes de Trafalgar una plaza de guardia marina; y como hay más personas de lo que generalmente se cree que se interesan por otras y se ocupan en hacer bien, esto se había alcanzado.
Por suerte, como lo había previsto la buena madre al hacer aquellas gestiones, que su marido no habría consentido, sucedió que el coronel al tocar las ventajas, sin los inconvenientes de un desaire que habría dado por seguro, llevó a bien lo hecho, no pudiendo menos de conceder al buen sentido de su mujer, que si la propia abnegación, sea cual fuere la causa que la motive, es noble y grandiosa, no se puede sin faltar a los deberes de padre extenderla a los hijos.
Pero era el caso que Ramón, que tenía más talento, pero un carácter opuesto al de su padre, no quería seguir la carrera militar en ninguno de sus ramos, sino que embaucado por compañeros de escuela mayores que él, se obstinaba en ir a cursar a la Universidad y hacer la alegre vida de estudiante en Sevilla, que es el bello ideal de la juventud de los pueblos: inclinación por otra parte motivada en él, pues debía arrastrarle su instinto hacia la vía para la cual su talento natural le daba indisputable aptitud.
Como fruto prematuro de esta aptitud, puesto que a la sazón solo contaba Ramón trece años, referiremos una escena que había, pasado entre el padre y el hijo, y que hacía exclamar a aquel:-¡No hay niñez, no hay juventud en este siglo ardiente, azorado y especulador, en que nacen los niños hombres! Nuestro pueblo, creador de imágenes, expresaba lo mismo cuando el primer Imperio, diciendo que en Francia nacían los niños vestidos de coraceros.
Sucedió que un día entró Ramón alborozado en la sala donde se hallaba el coronel entretenido con su niña Gracia, que empezaba ya a responder a las primeras preguntas del catecismo, y a distinguir las letras; traía Ramón unos cuantos papeles en la mano.
-Padre, exclamó, aquí tiene usted su rehabilitación, su suerte, su fortuna; ¿cómo, señor, poseyendo tales documentos, ha permanecido usted fuera del lugar que le corresponde, renunciando a las ventajas y sueldo de su grado que estos papeles le pueden proporcionar? Y puso ante los ojos del coronel unas cuantas cartas, proclamas y órdenes secretas que comprometían en sumo grado a algunos jefes que en aquella época estaban en altos puestos.
-¿Quién ha autorizado a tu atrevida mano a registrar mis papeles? respondió el coronel levantándose bruscamente de su asiento.
-Con solo que sepan los que los han escrito, prosiguió afanado el muchacho, que usted posee estos documentos, estará usted seguro de obtener cuanto quiera.
-¿Y a semejante medio, exclamó el padre arrebatando a su hijo los papeles, quieres que deba mi rehabilitación y mi adelanto? ¿Y piensas que por cobrar sueldo añada esta última página a mi honrosa hoja de servicios?
Y con reconcentrada indignación y amarga ironía, añadió:
-Eres de tu siglo, eres travieso, y sabes calcular; pero mi vida pública a fe mía que no acabará con una infamia.
-Y saliendo al patio encendió un fósforo y pegó fuego a los papeles que en la mano llevaba.
-Padre, exclamó Román, lo que va usted a hacer es una tontería; lo ignorado, ni agradecido ni pagado.
-Sé, repuso el coronel, que se ha dicho que no tengo talento, pero estaba reservado a mi hijo el decírmelo en mi cara. Cultiva tú ese talento, esa travesura, escalera de mano con que hoy se escalan los puestos y riquezas, pero no esperes que sea yo quien te proporcione el primer peldaño.
-¡Padre! ¡padre! gritó Ramón queriendo apoderarse de los documentos que ya ardían, su vida de usted acaba; pero la mía empieza.
Mas su padre lo apartó con un gesto tan imperioso y lleno de majestad paternal, que le hizo retroceder intimidado, diciéndole:
-Todos los sacrificios pueden pedir los hijos a sus padres, menos el de su honra.
Y el coronel echó al viento las negras cenizas de aquellos documentos.
-¡Ideas quijotescas que están fuera de uso! murmuró el muchacho exasperado, entrando en la sala y tirándose sobre una silla.
-Pues qué ¿tales son los usos, que se llame quijotismo a la sencilla honradez? le dijo su buena madre.
-No sé, señora, la interpretación que usted y mi padre dan a la honradez, respondió el muchacho; pero tener en su mano los medios de ocupar un puesto, de asegurar a usted una viudedad y a sus hijos un porvenir sin perjuicio de nadie, y utilizarse de ellos, no creo que pueda ser contra la honradez; pero por lo visto, para mi padre es muy honroso, después de quemar sus naves, el quemar hasta su tabla de salvación.