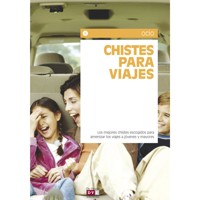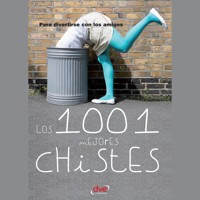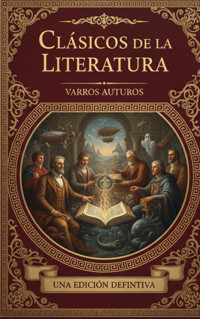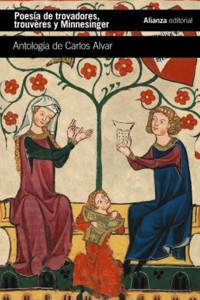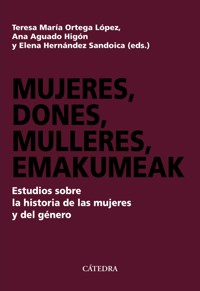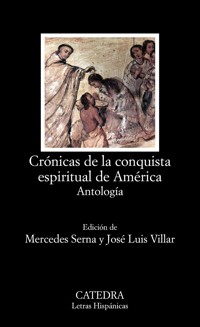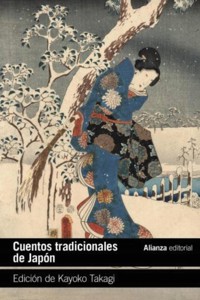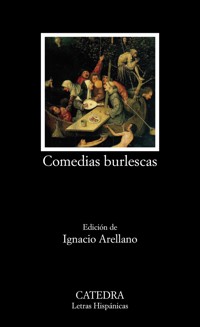Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tombooktu
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tombooktu Fantasía y Terror
- Sprache: Spanisch
La mejor recopilación de terroríficos cuentos basados en leyendas españolas. Legendarium es la antología de terror hispánico por antonomasia. Sus compiladores, que cogen el testigo de Gustavo Adolfo Bécquer, reúnen 26 relatos escalofriantes, plagados de terror, basados en leyendas españolas que alimentan el imaginario popular con espeluznantes historias de misterio. Desde los relatos supersticiosos cántabros a las leyendas andalusíes, apariciones fantasmagóricas, entes del mal, aquelarres o psicofonías,… los mejores autores del género llenan los textos de elementos imaginativos, cubiertos de matices y los adornan con un fino velo de fantasía. Por primera vez en un único tomo, la saga Legendarium, una compilación a medio camino entre Poe y Lovecraft, posee la prosa poética, fidelidad a las tradiciones y sorprendentes finales que la han convertido en un clásico. LEGENDARIUM TOTAL: Leyendas, misterio, terror y fantasía en el imaginario popular.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 567
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Legendarium
Legendarium
ANTOLOGÍA COMPILADA POR JAVIER PELLICER Y RUBÉN SERRANO
www.facebook.com/tombooktuwww.tombooktu.blogspot.comwww.twitter.com/tombooktu #legendarium
Colección: Tombooktu Fantasía y Terrorwww.fantasiayterror.tombooktu.comwww.tombooktu.com Tombooktu es una marca de Ediciones Nowtilus: www.nowtilus.com
Titulo:LegendariumAutores: ©2015 Ivan Mourin, ©2015 David Jasso, ©2015 Ángel Villán, ©2015 Pedro L. López ©2015 Nuria C. Botey, ©2015 Tony Jiménez, ©2015 Anna Morgana Alabau, ©2015 Javier Cosnava, ©2015 María Delgado, ©2015 Juan Ángel Laguna Edroso, ©2015Ana Morán, ©2015 Gervasio López, ©2015 Rubén Serrano, ©2015 Raelana Dsagan, ©2015 Víctor Morata Cortado, ©2015 Luisa Fernández, ©2015 J. J. Castillo, ©2015 Carolina Pastor, ©2015 Pedro Escudero, ©2015 Javier Pellicer Moscardó, ©2015 José Luis Cantos Martínez, ©2015 Cristina Puig, ©2015 David Marugán, ©2015 Elena Montagud, ©2015 José Alberto Arias Pereira, ©2015 Mikel Rodríguez, ©2015 Julián Sánchez Caramazana.
Elaboración de textos: Santos RodríguezRevisión y adaptación literaria: Teresa Escarpenter
Responsable editorial: Isabel López-Ayllón MartínezConversión a e-book: Paula García ArizcunDiseño de cubierta: produccioneditorial.com
Copyright de la presente edición © 2015 Ediciones Nowtilus S. L. Doña Juana de Castilla 44, 3º C, 28027, Madrid [email protected] www.nowtilus.com
Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece pena de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.
ISBN Papel: 978-84-15747-52-9ISBN Impresión bajo demanda: 978-84-9967-670-8ISBN Digital: 978-84-9967-671-5Fecha de publicación: Enero 2015
Depósito legal: M-33746-2014
Índice
Ivan Mourin
David Jasso
Ángel Villán
Pedro L. López
Nuria C. Botey
Anna Morgana Alabau
Tony Jiménez
Javier Cosnava
María Delgado
Juan Ángel Laguna Edroso
Ana Morán
Gervasio López
Rubén Serrano
Raelana Dsagan
Víctor Morata Cortado
Luisa Fernández
J. J. Castillo
Carolina Pastor, Raelana Dsagan y Pedro Escudero
Javier Pellicer Moscardó
José Luis Cantos Martínez
Cristina Puig
David Marugán
Elena Montagud
José Alberto Arias Pereira
Mikel Rodríguez
Julián Sánchez Caramazana
Prólogo
Un legendarium o legendario es un compendio de leyendas, es decir, un repertorio de esas historias fantásticas o imaginadas que se cuentan como si hubieran ocurrido de verdad y que forman parte de la cultura popular. La leyenda es una narración tradicional que incluye elementos ficticios, a menudo sobrenaturales, la cual se transmite de generación en generación, sufriendo con frecuencia en ese proceso supresiones, añadidos y modificaciones, especialmente para adaptarse al espacio y al tiempo al que pertenecen el narrador y su audiencia.
La leyenda suele estar ligada a un elemento preciso, que se integra en el mundo cotidiano o la historia de la comunidad a la que pertenece. A diferencia del cuento, la leyenda +0 sucede habitualmente en un lugar y un tiempo reales, reconocibles por el oyente o lector, aunque eso no quita para que se incluyan elementos fantásticos.
Las leyendas nacen con el hombre primitivo y su necesidad de dar una explicación a los misterios del universo de una forma inteligible para su mentalidad. A tal fin, aparecieron leyendas que eran expresiones de las creencias y sentimientos humanos, y no una mera invención recreativa. Al igual que los mitos, tenían un sentido religioso. No se relataban para entretener ni divertir, sino para transmitir un conocimiento fundamental.
Fruto de la invención de un individuo, las leyendas eran adoptadas posteriormente por otros y ampliadas con nuevos detalles para llenar los huecos. Si se extendían y eran importadas por otros pueblos, se adaptaban a su medio hasta acabar considerándose como propias.
Pero el término legenda no aparecería hasta la Edad Media, y sería para designar las vidas de santos, más o menos fantaseadas, que habían de ser leídas en los círculos monásticos. Y sólo más tarde, con el romanticismo, se identificaría la leyenda y su formación popular con su particular idea de la historia, entendida esta como «manifestación del espíritu de un pueblo que ennoblece su edad heroica».
En la actualidad, la leyenda constituye un género narrativo concreto que actualiza –o inventa– una mentira literaria preexistente.
Las leyendas son testimonio vivo de la historia y del saber popular que integran el acervo folclórico.
Hay temas recurrentes dentro de las leyendas, que se repiten en relatos de diferentes culturas, como es el caso del diablo, tesoros o determinado tipo de personaje, sufriendo algunas variaciones en su contenido.
En el caso concreto de las leyendas en España, estas mezclan tradiciones muy disímiles, de procedencia celta, ibérica, romana, visigoda, judía, árabe... Por ello, se trata de uno de nuestros más importantes bienes culturales, herencia de la memoria de un pueblo multicultural como es el español.
La abundancia y variedad de las leyendas de nuestro país es tal que sería absolutamente imposible recogerlas todas en un único volumen. No obstante, diferentes autores hemos querido hacer nuestro particular homenaje al legendarium español a través de diferentes relatos basados en leyendas tradicionales de nuestra piel de toro.
Así, en el presente trabajo ofrecemos nuestras propias versiones –y visiones– de diversas historias pertenecientes a diferentes regiones de España, recogidas de punta a punta, desde Cataluña hasta Andalucía y desde Galicia hasta Baleares, abocándonos no sólo a las leyendas populares sino también a aquellas narraciones que se escuchan cotidianamente en la ciudad. Y es que también hemos querido tocar alguna que otra leyenda urbana, esas historias que forman parte del folclore contemporáneo y que, a pesar de contener elementos sobrenaturales o inverosímiles (generalmente emparentados con algún tipo de superstición), se presentan como crónica de hechos reales sucedidos en la actualidad.
Con todo ello hemos compilado una antología de relatos que pretende seguir alimentando el imaginario popular con historias fabulosas, cargadas de misterio. Pero, a diferencia de las auténticas leyendas, las nuestras no pretenden explicar nada ni están al servicio de las creencias de la sociedad. Sólo buscan proporcionar una nueva vuelta de tuerca a algún tema ya existente, trastocando deliberadamente la historia original en la que se asienta para dar paso a una nueva versión. Y todo ello con un fin meramente recreativo, para entretener y divertir al lector con nuevas mentiras literarias que, sin embargo, recobran el verdadero origen etimológico de la palabra leyenda: obras para ser leídas.
En este pequeño muestrario hay historias de fantasmas y espíritus atormentados, de brujas y vampiros, de seres malvados, de lugares encantados y sucesos sobrenaturales, de misterio y horror, de amores imposibles… Son relatos fantasiosos cargados de elementos imaginativos, cubiertos de matices y siempre adornados con el fino velo de la fantasía, en los que cada autor, abriendo la puerta a la inventiva, ha sabido dotar a su texto de su propia impronta personal. Esa es la magia de la literatura.
Ojalá que estas narraciones sobrevivan igualmente al paso del tiempo y, algún día, sean también leyenda.
Hasta entonces, sólo esperamos que las disfrutéis.
Javier Pellicer y Rubén Serrano
¿Quién duerme bajo tu cama?
Ivan Mourin
El llanto del niño inundó la noche, y el grito que lo acompañó desgarró a esta, como el siseo de la hoja mellada de acero que había cercenado su garganta, bañándola de un fluido cálido y negro. El gorgoteo que manó de su boca fue aún peor que el chillido, y aun así, nadie en el edificio escuchó nada. Dormían, aunque siempre habrá quien dijo que se hicieron los dormidos.
—Esto es una mierda –protestó Elena, dejando caer una caja a la entrada del piso.
—Cuida esa boca, niña –le reprendió Haritz, cruzando el umbral de lado, cargando otras tres cajas el doble de grandes que la que ella llevaba encima.
—Lo siento –puso los ojos en blanco, resoplando–. Estoy cansada, y las manos se me están llenando de mier…
—¿Esa es la única palabra que te han enseñado en el colegio? –Reprimió una sonrisa, abandonando la carga junto a la cocina–. No necesitas protestar más; estas son las últimas.
—Papá, tienes que prometerme que no nos mudaremos más –se rebeló ella–. Luego te quejarás si tengo problemas de espalda.
—A mí tampoco me hace gracia estar cambiando de piso cada dos por tres. Pero creo que este es el definitivo. Me da buenas vibraciones. –Alzó los brazos, entusiasmado–. Es todo lo que necesitamos: céntrico, acogedor, y grande, que es lo más importante. ¿Has visto lo bien que ha quedado el despacho? Los pacientes se sentirán mucho más cómodos que en aquel cubículo donde los atendía. ¿Te acuerdas que a uno le entró claustrofobia?
—Pero eso es normal, papá. –Empujó el embalaje con el pie hacia el interior y cerró la puerta, una pesada pieza de madera maciza de casi tres metros con filigranas modernistas y una gran mirilla corredera de metal dorado–. Tratas con tarados.
—Si alguna vez estudias psicología, cambiarás tu forma de ver las cosas.
—Lo que tú digas. –Pasó la cadenilla del cerrojo. Eso le extrañó; nunca lo habían tenido en ninguna de las viviendas anteriores, pero lo hizo impulsivamente. Se encogió de hombros–. Me voy a mi cuarto –carraspeó–, el nuevo.
El hombre no respondió. Desenvolvía el papel marrón que protegía a un cuadro, un óleo sobre tabla, la réplica de una pintura de Goya, Casa de locos. Esbozó una sonrisa al entrar en lo que sería la consulta en pocos días. La pintura naranja con efecto óxido de las paredes le daba una nota vanguardista, con el escaso mobiliario oscuro haciendo contraste: un escritorio de principios del diecinueve con tapete de piel verde, ribeteado con hilo dorado, un sillón de piel marrón con tachuelas forradas del mismo material, dos sólidas sillas tapizadas en terciopelo negro, una estantería estrecha, pero alta hasta el techo, decorada con tratados a los que apenas echaba mano, y un diván de teca y piel gris, de patas combadas, que había comprado en una casa de antigüedades de la calle Avinyó y restaurado con un cariño especial, y la velocidad de un patoso.
El timbre de la puerta interrumpió su decisión de dónde colgarlo.
—Ya voy yo –voceó él, sabiendo de sobras que su hija no haría el esfuerzo de adelantársele. Debía de ser el transportista de la colchonería, que había llegado antes de tiempo.
El estómago se quejó de hambre ante el aroma a vainilla y limón del bizcocho esponjoso que sostenían unas manos de dedos nudosos sobre un plato de vidrio amarillo. En el rellano aguardaba una anciana menuda con una cordial sonrisa que estiraba las arrugas de la papada y marcaba la de los pequeños ojos acuosos, cuyo color era difícil de reconocer. La redecilla negra que le cubría la cabeza protegía tres hileras de rulos rosas sujetos al pelo cano con pinzas de metal, a juego con la bata afelpada de cuadros bordados y las zapatillas de talón descubierto.
—Buenos días –saludó la mujer con voz aguda y pausada–. Soy Catalina, la vecina del piso de abajo.
—Buenos días. –Pensó en darle la mano, pero temió por el bizcocho. Sería una lástima si el plato se volcase y aquel dulce se deshiciera en miles de partículas tiernas que se pegarían al terrazo marrón–. Me llamó Haritz.
—Encantada –le entregó el plato–. Le traigo esto como bienvenida. Le he escuchado varios días mientras traía cosas, pero no he podido acercarme antes. Ya sabe, la salud de una, con la edad que tengo, es como una lotería: el día que te levantas de la cama, puedes sentirte afortunada.
—No tenía que haberse molestado –agradeció el hombre, pero sus tripas decían todo lo contrario–. Respecto a la mudanza, si hay alguna hora en especial en que le moleste…
El rostro de la mujer cambió de repente. La sonrisa desapareció, descolgándose la piel del cuello como el pellejo de un pavo. Ahora sí que era reconocible el color de los ojos, un finísimo aro verde desvaído rodeando la pupila grande y negra, y escudriñaban por encima del hombro de Haritz.
—Ah, ella es mi hija, Elena –le presentó él a la anciana.
La sonrisa regresó a la boca de Catalina, ampliándose hasta mostrar el borde de la raíz de la dentadura postiza.
—Qué hija más guapa tiene –apuntó, estudiando con los pequeños ojos el anguloso rostro de la niña, su cabello negro, largo y liso.
—Muchas gracias –dio un leve toque con el dorso de la mano a Elena, y susurró–: Saluda.
—Oh, no se preocupe –se adelantó la vecina, volviéndose hacia el antiguo ascensor enrejado–. Bueno, no les molesto más, que tendrán faena.
—¿No le apetece tomar un café? –Haritz alzó el bizcocho hasta la barbilla.
—Otro día lo aceptaré. –Abrió la cabina del aparato, y dijo desde el interior–: Tengo la comida en el fuego.
—¿Qué clase de educación te he enseñado? –le reprochó el padre a la niña una vez cerrada la puerta del piso.
—Me ha pillado por sorpresa –se excusó ella–. Daba un poco de repelús, ¿eh?
—Elena –la regañó, camino de la cocina.
—¿No lo has notado?
—¿El qué?
—Cómo me ha mirado. –Se sentó en uno de los dos taburetes de la barra americana–; y olía raro.
—Era lavanda –respondió él, tomando un cuchillo y hundiendo la punta en el centro del postre–. A mucha gente mayor le gustan los aromas suaves y naturales.
—Sé cómo huele la lavanda; la abuela tiene los armarios llenos –cogió una miga desperdigada del primer tajo del bizcocho y se la llevó a la boca–. Y esa vieja apestaba a algo más fuerte, a rancio.
—¡Qué cabrona es esa tía! –renegó Jessi, sacando un paquete de cigarrillos de la mochila–. Nos ha cargado bien la semana de deberes.
—Ya te digo. –Elena cogió uno y esperó a que su amiga le diera fuego–. La muy guarra se ceba de lo lindo. Me molaría ver si ella sabría hacerlos, porque lo único que hace es copiarlos de los libros.
—Y le pagan por eso. –Soltó una bocanada de humo que ascendió por las escaleras hasta perderse en la oscuridad, pocos peldaños por encima de ellas–. ¿Has visto qué guapo está el Luismi? Sería una pasada poder liarse con él.
—Es de segundo. –Elena también dejó escapar el humo. En realidad, no se lo tragaba; más bien le repugnaba eso de fumar, pero había empezado el primer año de instituto, y era integrarse o morir con los pardillos.
—¿Y?
—Que es muy grande para ti.
—Sí, claro. Como si meterse la lengua tuviese edad. Elena, eres…
La niña chistó, haciéndola callar. Tenía la cabeza asomada entre los barrotes de la baranda.
—¡Mierda! –Elena se levantó de un salto. El cigarro se le escapó de los dedos y voló por el hueco del ascensor, dejando una estela de cenizas y espirales de humo.
—¿Qué pasa? –Se extrañó su amiga, dando una calada, echada hacia atrás sobre un codo.
—Que está subiendo alguien –susurró–. Tenemos que ir más arriba.
—¿Y?
Elena odiaba aquella afición de Jessi por los monosílabos.
—Que vivo aquí, tengo doce años y estoy fumando. ¿Te sirve? –soltó, cogiendo la mochila–. Levántate, coño. Tenemos que escondernos.
Jessi le hizo caso y la siguió escaleras arriba con una risita tonta, el pitillo entre los labios. Elena reprimió el deseo de darle un buen tirón de pelo para ver si seguía teniendo ganas de reír. El corazón le molestaba en el pecho, tal vez por el esfuerzo, pero sabía que era por miedo a que su padre se enterara. No era un tipo agresivo, pero no soportaría verle decepcionado.
El motor del ascensor se accionó, y a Jessi se le escapó un grito ridículo, pero suficiente para que rebotara por las paredes. La niña se volvió hacia ella y la recriminó con la mirada, aunque dudaba que la hubiera visto en aquella penumbra. Las correas y los pesos de la maquinaria eran más sigilosos de lo que podía esperar, aunque también podía ser aquel pánico a que la pillaran el encargado de reducir el sonido.
—Me está entrando un poco de cague –avisó Jessi, aferrándose a su brazo.
—Será sólo un momento –trató de tranquilizarla.
—Con un poquito de luz…
Y antes de que acabara la frase, el teléfono móvil que llevaba en la mano iluminó el pequeño cuarto. Elena se lo iba a quitar de las manos, incluso si era necesario le sacaría la batería para que dejara de hacer la tonta, hasta que vio su cara, el horror que perfilaba cada sombra de su expresión.
Entre vigas de acero, telarañas y herramientas olvidadas, una silueta agrietaba la pared desconchada con trazos de carbón que alargaban su cuerpo delgado hasta encorvarlo contra el techo, portando lo que bien podía ser un enorme saco decorado con anzuelos y ganchos que arrastraba por el suelo. Pero lo realmente aterrador era la cabeza de ojos vacíos y enorme boca de lobo, que aullaba a la nada, y los dedos, largos y con afiladas cerdas, como un cepillo metálico, que parecían estirarse hacia ellas.
—¿Va a quedarse mucho tiempo? –preguntó Catalina, removiendo el café con un suave tintineo.
La anciana, dos días después de obsequiarle aquel delicioso bizcocho, se había acercado hasta el piso de Haritz y Elena con un pastel de merengue, el cual no parecía menos apetitoso. El hombre no podía permitir que la mujer volviera a marcharse, con aquellos buenos gestos que estaba teniendo hacia ellos, y ella no renunció al café que le ofreció.
—Esa es mi intención –respondió él–. El piso es maravilloso; es muy difícil encontrar una ganga como esta en un lugar tan bien comunicado. –Se le escapó un gemido de placer al probar un trocito de tarta–. Y como siga trayendo estas delicias, le aseguro que de aquí no me mueven ni aunque arda el edificio.
La mujer sonrió, alagada.
—Sí, pero la finca es antigua, y usted es demasiado joven. Se desmoronará el día menos pensado. Sólo la habitamos viejos que no tardaremos demasiado en mudarnos a un nicho. –Aproximó la nariz a la taza, pero la retiró al notar que el vapor aún era demasiado caliente–. Ver a su hija por aquí es como un soplo de vida.
—Gracias. Debo reconocer que es un poco raro que…
—No lo es –corrigió Catalina.
—¿Por qué no? –La observó desde el sillón. Muchas veces, sin darse cuenta de ello, volvía a su rol de psicólogo y adquiría una pose de piernas y manos cruzadas, analizando cada palabra y cada expresión.
—¿No lo sabe? –Esperó, y al no ver respuesta, continuó–. Veo que no le han informado. Es normal, sino no venderían ningún piso.
—¿A qué se refiere? –preguntó como lo haría con cualquiera de sus pacientes.
—Aquí murió alguien. –Se echó hacia adelante, como si no quisiese que nadie más escuchara.
—En todas las casas muere gente, alguna vez –señaló sin importancia.
—Asesinado. –Consiguió captar su atención–. Como usted, el matrimonio que vivió anteriormente tenía una hija, una criatura preciosa de diez años, si no recuerdo mal. Le cortaron el cuello.
—¿A la niña? –El siguiente trozo que comió le supo amargo.
—Sí. Comentaron que la chiquilla veía cosas, creo que fantasmas y esas paparruchas. Como es normal, sus padres pensaron que eran producto de la imaginación de la criatura. Hasta que llegó aquella noche –dio un pequeño sorbo a la taza para aclararse la garganta–. Yo sólo me enteré del alboroto que hizo la policía al entrar en el bloque.
—¿Fueron los padres? –preguntó él, frotándose la yema de los dedos.
—No lo sé –Catalina negó con la cabeza–. No los encontraron nunca, ni a ellos ni a la niña. Sólo un montón de sangre en su habitación.
—Entonces, ¿cómo puede saber que le cortaron el cuello?
—Porque le sucedió lo mismo que a los otros –respondió, apurando la taza y sirviéndose otra con dos terrones de azúcar moreno.
—¿Cómo que «los otros»? –Haritz había perdido totalmente el apetito. Ahora la tarta con sus montes de merengue más bien le daba asco.
—Todos los niños que han vivido en este edificio, durante generaciones, han perdido la vida, incluso antes de que se construyera, cuando había sólo una casa, hace ya unos siglos. –Cortó una porción de tarta y la colocó, con ayuda del cuchillo, en su plato–. Al primer niño, la primera víctima, dos mujeres le engañaron con darle unas monedas para que saliera al patio, y allí le cortaron el gaznate, llevándose el cadáver.
—¿Para qué? –Quiso saber el hombre con la garganta cada vez más seca.
—¿Para qué va a ser? –Se indignó ella como si fuese tonto–. Para venderlo a los brujos. Del cuerpo de un infante se saca mucho dinero: grasa, sangre, vísceras, huesos… Toda clase de materiales para crear brebajes y potingues. Y los hechiceros más poderosos provenían del Born, de la escuela de La Seca, la reina de las brujas de Barcelona, la más amada por el diablo, la apodada por todos como La Madre Oscura.
—Es imposible –rechazó él, negando con la cabeza.
—No lo es, por eso siguen los asesinatos. Quien los empezó continúa con su tarea, porque los brujos no han dejado de existir. Por si acaso –mordió el dulce, y prosiguió con la boca llena–, vigile la cama de Elena.
—La cama –repitió Haritz, entornando los ojos. Aquella mujer no regía bien.
—El rastro de la sangre de los niños siempre se perdía bajo sus camas.
Elena se cansó de esperar que bajara el ascensor. Aquel viejo trasto –viejo como el edificio entero y sus inquilinos– no se había movido de la tercera planta, y tendría que subir hasta la quinta. ¿Quién le mandaría a su padre comprar el último piso en un lugar como aquel? Cargó la mochila a la espalda y comenzó a ascender, protestando en voz baja. No sabía si era mejor soportar todo el follón de una nueva mudanza o tener que quedarse allí para siempre. A lo mejor se le pegaba algo de la señora que les llevaba postres «¿Cómo se llama? ¿Carmen? ¿Cándida?»–. Se veía con quince años y la cabeza cubierta de rulos, una horrenda bata de los chinos y frotándose el cuerpo entero con lavanda para quitarse el olor a jamón pasado. Hasta podía bajar a comprar el pan así; cómodo debía de ser no tener que cambiarse de ropa. O que se lo preguntaran a la vieja, que se la había encontrado tres veces y siempre llevaba la misma bata y zapatillas. Ah, y los rulos en el pelo, que a aquellas alturas debía de estar acartonado.
—¡Coño, qué susto! –Se llevó la mano al pecho.
En el descansillo, entre la primera y la segunda planta, había una niña más pequeña que ella, dos o tres años, no más. Vestía un anticuado uniforme escolar de falda a cuadros verdes y negros, y camisa blanca con los bajos metidos por la cintura de esta. El pelo castaño largo le hacía sombra en media cara.
—Hola –saludó Elena, reponiéndose del sobresalto.
La pequeña no respondió. Comenzó a caminar hacia ella, de una manera extraña, como si temblase, algo arqueada. Y lo más extraño, chasqueó los dedos con la mano en alto, canturreando.
¿Qui dorm sota el teu llit? El Peladits, el Peladits1… fue lo que pudo entender Elena, y le costó. La voz era cascada, seca, demasiado. También consiguió ver aquella parte del rostro que no cubría el cabello: la piel blanca y terrosa, como la voz, como la cal que se acumulaba en las lavadoras, la sonrisa amplia y prieta, y el ojo clavado al suelo, como ido. Continuó con su cantinela escaleras abajo, con aquella inquietante convulsión en cada paso.
«Qué simpática de mierda», renegó mentalmente, retomando el ascenso hacia el piso. Aquella niña debía de padecer un retardo. ¿Quién si no se ponía a cantar así porque sí, y una canción que sonaba a párvulos?
Abrió la puerta, dejó las llaves en un cuenco de la mesa del recibidor y fue a saludar a su padre. La luz que este había instalado sobre la entrada del despacho estaba encendida. La dañina luz roja de la bombilla destellaba por todo el pasillo como en una casa de putas. Estaba con algún paciente.
—Quite ese cuadro de ahí –ordenó Marcelí Penya, removiendo su amplio trasero en el diván, obligando a que el cuero protestara.
—Primero dígame qué le molesta –instó Haritz, haciendo anotaciones en un cuaderno de cubiertas granates–. Lo ha visto decenas de ocasiones y nunca ha dicho nada. ¿Cuándo ha vuelto la ansiedad?
—¡Qué ansiedad ni que tres cuernos! –Trató de incorporarse, pero el peso de su barriga se lo impidió–. ¡Quite ese cuadro o lo haré yo!
—Dígame qué le molesta, sólo eso –insistió.
—Un cuadro de locos en un sitio donde usted nos considera locos.–Entre los pliegues del cuello asomó una vena, un gusano que luchaba por moverse bajo capas de grasa–. Es ofensivo.
—No quiero insinuar nada con este; sólo es un cuadro que me gusta…
—¡Que lo quites de una puta vez! –berreó, liberando una salva de perdigones, que regreso a la cara enrojecida–. ¡No quiero que me miren más!
«¿Paranoia?», dudó el doctor, levantándose. Penya sólo presentaba brotes de ansiedad que controlaba cada día con más facilidad gracias a unos ejercicios de respiración. Pero ese día estaba descontrolado; en más de un año que llevaba tratándolo, jamás había tenido un brote tan violento, ni siquiera al principio, y menos aún alucinaciones.
—¡No lo soporto más! –rodó hacia la derecha.
El batacazo contra el suelo fue brutal. Haritz se agachó y le agarró por el brazo. Le palpitaron las sienes al ver la sangre. El paciente levantó la cabeza, aturdido, la nariz rota. Aún así, no pareció darse cuenta del golpe; permanecía con la vista clavada en el cuadro, los ojos desorbitados y la boca balbuceante.
—Quema a ese monstruo de ojos blancos –farfulló, apoyándose en el diván, logrando erguirse. Se tambaleó hacia atrás, temiendo el doctor que todo el peso pudiera caer sobre él.
—Vuelva a estirarse –trató de tranquilizarle, poniendo la mano sobre el pecho de Marcelí. El corazón de este estaba descontrolado y, lo peor, las pulsaciones tenían saltos irregulares–. Llamaré a una ambulancia.
El hombre se zafó de un empujón y corrió fuera del despacho, chocando contra el marco de la puerta, a punto de ser derribado.
—¡Queme al monstruo de garras negras! –exclamó con un sonsonete agudo, ahogado, alcanzando la salida. Los gritos siguieron hasta después de abandonar el edificio.
Haritz se quedó inmovilizado, contemplando la sangre que absorbía la alfombra con glotonería. No le preocupaba una posible denuncia; no se le había pasado por la cabeza. Penya había recaído hasta degenerar a un estado cercano a la esquizofrenia. Hacía menos de diez minutos le había saludado afablemente, como siempre, preguntado por Elena, se estiró en el diván y, sin más, estalló.
Estudió el cuadro, los cuerpos desnudos apiñados en aquella celda claustrofóbica de escasa luz. ¿Quién le observaba? ¿El salvaje emplumado, el Papa estirado lanzando su bendición? Entonces creyó descubrirlo. Tomó una pequeña lupa del escritorio y pasó la lente por detrás del bárbaro. Allí había un hombre encapuchado, un fraile seguramente, con ojos brillantemente blancos, cabizbajo. Pero siempre había estado allí, aún sin haberse fijado en aquel detalle, aunque, ¿desde cuándo sus manos se habían vuelto negras?
El Peladits… El Peladits…
Elena se revolvió en la cama. Aún era de noche. Estiró el brazo hacia la mesilla. Alcanzó el móvil. Las cuatro y treinta y siete de la madrugada; soltó un suspiro de placer, estirando las piernas y tirando el nórdico hasta la barbilla. Un extraño olor le produjo picazón en la nariz, a lavanda y a rancio, como la vieja de abajo. Se rascó con la manga del pijama, y se quedó con el brazo ahí, inmóvil.
La luz blanquecina del teléfono iluminaba la habitación lo suficiente para ver la sombra pegada al lado izquierdo de la cama. Las pulsaciones se le instalaron en los oídos y el cuello, impidiéndole pensar, pero logró reconocerla. Era la niña que había encontrado en el rellano, la retrasada. Aquel ojo tocado la escrutaba a la altura de su rostro, como el otro, con la comisura rajada en un arco ascendente, descubriendo el hueso grisáceo en la lobreguez, como la sonrisa, que se ampliaba más en ese lado gracias a otro corte que le mostraba el final de la quijada.
La respiración de Elena se aceleró hasta hacerse irremediablemente ruidosa. No sabía si era peor que la pantalla se apagara o continuara encendida, pero no quería verla. Aún así, su cerebro le indicaba que no cerrara los ojos ni permitiera que la oscuridad la invadiera. No consiguió moverse ni para apartar la colcha; el miedo era el elemento más pesado del universo.
De repente, la niña chasqueó los dedos, moviendo la cabeza de un lado a otro, y empezó a cantar:
Qui dorm sota el teu llit? El Peladits, el Peladits. Vindrà a buscar-te per la nit, i amb les seves garres et deixarà buit. Amb els teus intestins farà galetes, i farà sopa amb les teves manetes. Quan només quedin els ossos, et donarà de menjar als gossos. Qui dorm sota el teu llit? El Peladits, el Peladits.2
Elena apretaba el nórdico con tanta fuerza que sus uñas rasgaron la funda azul. ¿Cómo había entrado en su casa? «Puede estar donde quiera. Mírale el cuello», dijo una voz dentro de su cabeza, igual de terrosa que la de aquella criatura que había dejado de cantar.
A la cría, o lo que fuera aquello que estaba plantado junto a su cama, sonriente y chasqueando los dedos sin melodía, le faltaba una tira de carne de un lado a otro.
—Ahora puedes gritar –le susurró la aparición.
La pantalla del móvil se apagó, y el alarido que salió de Elena fue tan potente que le hizo daño.
Haritz cruzó la puerta en segundos. La luz del techo se tragó al espectro.
—¡La muerta! –sollozó ella antes de que el hombre preguntara nada, liberándose de las cadenas que la unían al catre, y abrazándose a él–. ¡Dónde está!
—Tranquilízate, cariño –le acarició el cabello.
—¡No puedo! –No perdió de vista cada punto de la habitación sin bajar de la cama ni soltar el brazo de su padre–. ¡La he visto!
—¿A quién has visto?
—¡A la muerta! ¡No me escuchas!
—Sí lo hago. –Sentado al borde del colchón, le hizo un gesto a su hija para que lo imitara–. A ver, explícame de qué va todo esto, pero sin gritar.
Elena trató de recuperar el aliento, pero le era difícil; tenía aquel rostro desfigurado a cortes y la canción bailando en su cerebro.
—Esta tarde… –cerró los ojos, llevándose la mano al pecho, respiró hondo y continuó– me encontré con una niña en la escalera. No me parecieron normales las cosas que hacía, pero no le hice caso –frunció lo labios con un temblor nervioso, próximo al llanto–. Pero... ¡Estaba aquí! ¡Le habían cortado el cuello!
—Espera un momento –se frotó la barbilla con los dedos, volviéndose hacia ella–. Has hablado con Catalina.
—¿La vieja de abajo? –preguntó sorprendida–. ¡Sabes que me da grima! ¿De qué voy a hablar con ella?
Haritz retiró las sábanas para que volviera a acostarse, sin lograr que ella le soltara el brazo.
—Ha sido sólo una pesadilla –aseguró, dándole un beso en la frente.
—¿Qué haces? –rezongó, perpleja–. ¿Me vas a dejar sola?
—¿Eres mayorcita para chatear con amiguitos, pero no para dormir sola después de una pesadilla? –se mofó, tapándola. Le dio otro beso–. Deja la luz encendida, si vas a estar más cómoda.
—Pero…
No pudo continuar la frase. Su padre había abandonado la habitación casi tan rápido como había llegado, y el miedo regresó con el mismo malestar. Podía sentirlo reptando por la cama como una mano que se colaría por debajo del cobertor para atraparle el tobillo. Tiró de la sábana y se cubrió la cabeza, asustada por si veía el ojo rasgado de la niña muerta a través de la puerta entornada, chasqueando los dedos y entonando aquella horrible cantinela.
944 resultados. Ésa fue la respuesta de Google al buscar la palabra Peladits.
Después de un cuarto de hora desquiciante en el que las sábanas parecían apresarle mientras esperaba otra serenata de aquella maldita cría, que volvería a salir a escena al menor descuido, agarró el portátil de encima de la mesita y comenzó a hacer sus indagaciones.
Abrió el quinto enlace, y leyó.
Peladits: versión catalana de El Coco o El hombre del Saco. Criatura alta y raquítica, negra como el carbón, con rasgos similares al lobo, como el hocico y la cola, pero con largos dedos finalizados en ganchos. Porta un saco del que cuelgan navajas y otros utensilios, y con el que se lleva a los niños que secuestra. Es famoso por bañar a estos en ollas de lejía hirviente y frotarlos con cal, tras continuar con toda una serie de torturas inimaginables.
A la definición, le acompañaba un dibujo.
—¡Papá! –llamó sin levantarse de la cama.
—¿Se puede saber qué hacías aquí arriba, y con Jessi? –le interrogó su padre al llegar al cuarto donde se alojaba el motor del ascensor.
Elena le había enseñado el dibujo que aparecía en el ordenador, explicado lo que decía la canción de la aparecida, y obligado a salir de casa, en pijama y zapatillas.
—Nada –respondió rápidamente, evadiéndose–. Enciende la linterna.
El haz de luz recorrió el suelo polvoriento.
—No sé quién será el presidente de la comunidad, pero habría que informarle que este sitio necesita una limpieza urgente.
—Papá, céntrate –increpó ella–. Apunta allí.
Haritz dirigió la linterna donde ella le indicó. Elena dejó escapar un grito entrecortado.
—¡Ssshhhh! –chistó el hombre–. Vas a despertar a alguien.
El dibujo a carbón de la pared había cambiado. Igual de alto y delgado, igual de fosco, pero estaba de frente, con la boca abierta, los dientes desiguales como los de una sierra vieja, y la garra dirigida hacia ella, esperándola.
—¡Era como este! ¡Lo juro! –Volvió a mostrarle el que aparecía en pantalla–. ¡Se ha movido!
—A ver, Elena –masajeó los párpados con los dedos–. Es solo un dibujo. Algún niño bromista lo habrá hecho.
—No hay niños aquí –apostilló.
—Entonces, será cosa de Jessica. –La rodeó con los brazos y volvieron hacia la escalera–. No me gusta mucho esa amiga tuya.
Haritz retomó el informe de Martí Penya. El sueño se había ido a la mierda en algún momento entre la pesadilla de Elena y el dibujo (garabato infantil, si se estudiaba con ojo crítico) de la última planta. Era increíble hasta dónde podía llegar la imaginación preadolescente. Abrió la carpeta y tomó la última hoja. «Paranoia», anotó con letras mayúsculas y rojas. Aquel hombre siempre mostraba una desconfianza extrema, hacia todo…
Levantó la cabeza del escritorio. Una mota negra se había desplazado por el cuadro de Goya. «Vaya día… –pensó, masajeándose el cuello–. La ida de cabeza de Penya, los fantasmas de Elena, y yo me sorprendo por una mosca. Tendré que pedir hora con la enfermera para que me inyecte una vacuna antilocura». La partícula en la pintura se volvió a mover y desapareció. Buscó el vuelo del insecto, su zumbido pasando cerca. Nada. «Debo de estar perdiendo la cabeza», negó, levantándose del sillón hacia el diván. Lo miró bien. Estaba como siempre: el Papa estirado, el salvaje con su arco, la mujer desnuda de espaldas… «No puede ser». Retrocedió hacia el escritorio a por la lupa y se subió al mueble, plantándola todo lo cerca que pudo. El hábito del fraile yacía en una maraña en el suelo, vacío. La figura de ojos blancos que lo llenaba se había volatilizado.
Gritos, ¡de Elena!
El hombre salió corriendo, la tensión forzándole la mandíbula hasta provocar punzadas en la cabeza. Empujó la puerta del dormitorio. El pomo golpeó la pared, desgarrando el papel crema. La lámpara de noche permanecía en el suelo con la tulipa rota, como una persona a la que le habían volado la cabeza en decenas de partículas. La colcha nórdica y las sábanas aún volaban hacia una de las esquinas de la habitación. Y, al lado de estas, regueros de un líquido oscuro salpicaban la pared como si hubieran dado un brochazo a distancia, y se perdían debajo de la cama.
La visión de la sangre bloqueó a Haritz, al igual que el incidente con Penya. Los trazos escarlata eran como serpientes despellejadas, y las gotas, mariquitas que se intensificaban en la palidez de su visión, que perdía el color para sólo permanecer estas. El tiempo se ralentizó, el dolor de cabeza se convirtió en un martilleo donde podía escuchar a los glóbulos rojos entrechocar, dispuestos a producirle una embolia.
Apretó aún más los dientes, liberándose de aquel estado pseudocatatónico, y volcó la cama sin percatarse del chasquido de las vértebras lumbares. La visión volvió a nublarse unas milésimas de segundo. Cuatro baldosas habían sido arrancadas del suelo y permanecían en el piso de abajo, en una amalgama de yeso, cemento y metal, con más salpicaduras. En un breve momento de lucidez, recordó la linterna con la que había iluminado al tosco dibujo de arriba, la fue a buscar al despacho, y volvió para descolgarse por el agujero.
Los tobillos se resintieron al trastabillar en los escombros. Virutas de cemento se colaron en las zapatillas y se incrustaron en los calcetines. El foco de la linterna rebotó en las espesas cortinas de telaraña que daban a la estancia una claridad polvorienta. Desesperado, dio vueltas sobre sí mismo buscando por dónde había pasado su hija. El tejido pegajoso permanecía intacto; la sangre no había abandonado el dormitorio de Elena, excepto por las gotas que pisaba. Optó por guiarse por la distribución de su propio piso, hundiendo la mano como si traspasara algodón de azúcar hasta palpar el tirador de la puerta, que se abrió con un crujido, como si los años de mugre la hubieran clavado al marco.
El pasillo siguiente estaba limpio de telarañas. Clavos devorados por una pátina marrón y negra cubrían las paredes, colgando de estos sierras de dientes gastados, cuchillos con las hojas melladas, y ganchos de carnicero de tonalidades oxidadas. La primera sensación que tuvo fue que el corredor se plegaría sobre él, como una cucaracha atrapada en una caja. Mareado, giró el pomo de la primera puerta que encontró, igualmente pintada de roña. Cerrada. Con la segunda no tuvo mejor suerte. La peste le echó hacia atrás al ceder la tercera, un olor pasado, macerado por el calor. Cubriéndose la boca y la nariz con el brazo, alumbró el interior.
Dos pares de barras de madera atravesaban el cuarto, uno a lo ancho y otro a lo largo, a dos metros del suelo. Al principio creyó que lo que colgaban de estas eran viejas prendas, hasta fijarse en la percha más cercana. Chaleco verde sobre camisa blanca y pantalones de franela, perfectamente planchados, así como los pies descalzos que continuaban por los bajos, como cosidos a estos, y las manos por los puños de las mangas, y la cabeza por el cuello, con su barba de pocos días, las cuencas vacías, y el gancho de metal de la percha saliendo por la boca. Era un pellejo, como los otros que colgaban a continuación.
Haritz se apartó de un salto, doblado sobre su vientre, tratando de respirar como había enseñado a sus pacientes para controlar los ataques de ansiedad. La acidez chapoteaba en su estómago, pero sin amenazar con una salida inminente. Llamó a su hija, pero en lugar de su nombre, expulsó una espesa bola de saliva. Tambaleante, alcanzó la salida de aquel piso y lo abandonó en busca de aire limpio.
La atmósfera en el rellano de la cuarta planta no mejoró. En realidad, era más opresiva, enrarecida como si el edificio llevase años cerrado. Y ese era su aspecto en la oscuridad. La reja del ascensor consumida por la herrumbre, con los cables de acero pelados por los años, y, posiblemente, la cabina estampada en la caja de la planta baja. El moho negro unía las baldosas del suelo, cubierto por pintura que se desconchaba del techo y de la pared en la que se apoyaba como una llovizna de diminutas partículas blancas…
La franja de luz se colaba por la puerta entreabierta del piso de enfrente, junto una voz tarareando una canción, le sacó del estupor. «Elena tiene que estar ahí. No pueden haberla llevado más lejos», trató de convencerse. Dio unos pasos, y hasta ese mismo instante no se dio cuenta de cuánto le pesaban las piernas y lo agotado que sentía todo su cuerpo. Empujó la puerta con los dedos y empuñó la linterna como si fuese un garrote.
La vivienda, a diferencia de lo que había visto hasta llegar allí, estaba impoluta, pero continuaba dando esa sensación de suciedad, posiblemente por las ardillas que colgaban del techo, atadas por la cola, pendiendo resecas hasta rozarle la cabeza con las patas. Centenares de retratos decoraban las paredes del pasillo, algunos de aspecto muy antiguo, y fotografías recientes a medida que se adentraba en la casa –evitando el contacto con los animalejos muertos–, todas de niños y niñas sonrientes que no sobrepasaban la edad de su hija. Quien cantaba, estaba en la otra punta del piso.
Un brote de tos le abordó al acercarse a la cocina, tras la puerta más cercana. Trató de enmudecerla con la mano, pero sólo consiguió agudizarla. El vapor aséptico que la envolvía le lamió los ojos y abrasó su garganta. El escalofrío que llegó a continuación lo dejó clavado. No existía horno, ni encimera, ni fogones, ni nevera. Sólo una pira de fuego que nacía de un hueco hecho en el suelo, rodeado de piedras romas pintadas de ceniza, y sobre esta, un caldero que le llegaba hasta el pecho, y unas estanterías llenas de frascos de hiervas y fluidos que deseaba no reconocer. Tragó saliva, y tuvo que escupirla; aquel sabor a estéril le amargaba la boca. La lejía bullía en su interior, devorando el poco oxígeno que podía quedarle, revolviendo los mechones de cabello que flotaban entre las burbujas.
—¡Elena! –logró balbucear, con los ojos abrasados por el calor, la garganta en carne viva, quemándose dos dedos al intentar meterlos en el líquido.
—¡Qué alegría! –pronunció alguien–. ¡Un invitado!
Haritz dio un respingo, y le siguió otro cuando su espalda notó el calor del hierro candente de la olla, listo para pegarse a la piel.
Catalina le sonreía desde la puerta. No tenía nada diferente –la misma bata, las mismas zapatillas, y los mismos rulos con la redecilla–, pero tenía un toque sucio similar al que había notado en el piso al entrar. Eran sus ojos, la negrura que impregnaba las comisuras, y la que brotaba de las encías.
—¿Buscas a Elenita? –le preguntó sin perder la sonrisa–. Ahora es mía. –Señaló el caldero–. Estoy preparándola para mis comensales. ¿Te gustaría apuntarte?
La anciana, junto con la puerta, pareció alejarse decenas de metros, a la vez que él empequeñecía. La acidez del estómago se intensificó, pero la abrasión que comenzaba a llenar su boca con un sabor a sangre le negó la posibilidad de vomitar.
—Niños –masculló, forzando las cuerdas, escupiendo una flema sanguinolenta.
—No te esfuerces. –La vieja se acercó hacia él, que se estremeció pensando que le tocaría–. La lejía es muy puta.
Escogió un cucharón de un estante, lo introdujo en la olla y sorbió el líquido, relamiéndose.
—Me gusta guardar un recuerdo de todos los que han acabado en mi tina. Podría guardar su pelo, los dientes. –Ensanchó la sonrisa–. Pero prefiero un momento de su felicidad.
Maullidos. Sobre la repisa más alta, un gato, calvo y tumoroso, con escasos mechones de pelo gris moteándole el cuerpo, esquivó los botes.
—La gran suerte –continuó ella– es haber atrapado a tu niñita a tiempo. Los bebés y las que están a escasos días de convertirse en mujercitas, son los mejores.
El animal se volvió, asomando el trasero deforme. Un cagarro espeso y pesado entró directo en la olla.
La furia se apoderó del hombre. Del mismo lugar donde la bruja había cogido el cucharón, tomó un cuchillo largo y lo dirigió hacia la barbilla de esta. La hoja atravesó la papada y el cráneo como si fuese manteca. Esperó convulsiones, gruñidos… La vieja no hizo nada, excepto continuar sonriendo. Un hilo oscuro brotó de la herida de entrada. Sangre… No, era un garabato, seguido de otro, y de otro más, como si un niño se dedicara a pintar el aire con trazos rápidos y violentos. Catalina salió despedida hacia la pared, arrancando una de las estanterías de las escuadras que la sostenían. Los rayones abandonaban el cuerpo, que se desinflaba como un globo, y se pegaban a la pared como tiras imantadas, creando una figura alta y muy delgada, de dedos largos cubiertos de cerdas, como cepillos de acero, y una larga cola que agitaba, haciendo saltar la pintura naranja.
—¡Papá!
Haritz se volvió hacia la voz. ¡Era Elena!
—¡Papá! ¡Estoy abajo! ¡Ayúdame!
El hombre, aturdido por el vapor de la lejía, abandonó la cocina hacia la salida, dejando al monstruo en la pared, con la quijada a medio componer, y los restos de Catalina arrugados como una pila de ropa. Todo se había vuelto borroso; la irritación de los ojos se intensificó con la luz del pasillo. Los retratos eran óvalos dorados que ondeaban en muros sin final. «Ya voy, cariño», quiso decir, pero su garganta solo producía susurros roncos.
Alcanzó las escaleras. Se aferró a la baranda y descendió todo lo rápido que sus piernas temblorosas le permitieron, con su hija llamándole metros abajo, y la bestia aullando desde algún punto del edificio, arriba.
Una hondonada de felicidad, similar a una bocanada de aire fresco, se instaló en el pecho. Elena estaba allí, acurrucada junto a la puerta de entrada a la finca, por donde los primeros vestigios del amanecer atravesaban los vidrios opacos. Se lanzó hacia ella, arrastrándose, y la abrazó con todas sus fuerzas, hundiendo el rostro gemebundo contra su pecho. Percibió el corte en la muñeca de la niña y la calidez espesa de la sangre con los dedos. Apenas lograba distinguir un solo rasgo de la cara, pero acarició el cabello arrebatado de raíz, los surcos levantados en la carne.
—Me los arrancó esa vieja –sollozó.
El padre tuvo que hacer un gran esfuerzo para incorporarse, y aún más para cogerla en brazos. Temiendo que las piernas volvieran a ceder, salieron al exterior, dejando atrás los ladridos de aquella criatura.
El estremecimiento de su cuerpo se intensificó en el asiento trasero del taxi. Obligando la voz, consiguió indicarle al taxista que los llevara al hospital más cercano. Había prometido a Elena que no volverían a mudarse, que aquel piso le daba buenas vibraciones… Maldecía aquel día, y al cabrón de la inmobiliaria que casi logra que perdiera a su hija.
—¿Has dicho algo, cariño? –susurró Haritz, girándose hacia ella. Cada palabra era como una puñalada.
Elena tarareaba algo, pero no distinguía el qué. Vio que levantaba la mano lentamente y chasqueaba los dedos, al tiempo que movía la cabeza de un lado para otro. No sonaba ninguna sintonía en la radio del coche.
—¿Qui dorm sota el teu llit? –comenzó a entonar la cría.
—¿Qué cantas? –Un miedo irracional se originó en el vientre.
—El Peladits, el Peladits –continuó, meneando más rápidamente la cabeza.
—No cantes eso. –Se sorprendió el padre por la voz temblorosa, pero cada vez más potente.
—Vindrà a buscar-te per la nit…
—¡Te he dicho que no cantes! –La zarandeó por los brazos.
La visión borrosa se volvió lo suficientemente nítida para distinguir la sonrisa y los ojos desquiciados de la niña, que no reconocía.
—I amb les seves garres et deixarà buit.
El conductor del taxi agarró el micrófono de la radio, aterrado, sin poder dejar de mirar la escena que sucedía en la parte de atrás por el retrovisor. Agradecía tener la pantalla de metacrilato que lo separaba de aquel hombre.
—¿Central? –contestaron por el aparato.
—¡3587! ¡Llamad a la policía! ¡Que vengan al tres de la calle Mestres Casals i Martorell! ¡Tengo a un loco en el auto! –gritó–. ¡Está cubierto de sangre! ¡Joder, está regañando a una niña que está muerta!
¿Qui dorm sota el teu llit? El Peladits, el Peladits…
1 ¿Quién duerme bajo tu cama? El Peladedos, el Peladedos… (Traducción del catalán).
2 ¿Quién duerme bajo tu cama? / El Peladedos, el Peladedos. / Vendrá a buscarte por la noche, / y con sus garras te dejará vacío. / Con tus intestinos hará galletas, / y hará sopa con tus manitas. / Cuando sólo queden los huesos, / te dará de comer a los perros. / ¿Quién duerme bajo tu cama? / El Peladedos, el Peladedos.
BARCELONA SE CONOCE por haber alojado una amplia estirpe de sacamantecas (un ejemplo, el de Enriqueta Martí, la vampira del carrer Ponent). En ¿Quién duerme bajo tu cama?, se aúnan dos de estas historias: la primera, la del Peladits, una versión del popular Coco, quien cuece a los niños en calderas repletas de lejía y los raspa con cal viva, para continuar con toda una serie de dolorosas torturas; y la segunda, la leyenda de La Casa del Degollado, en la calle Claveguera (ahora, Mestres Casals i Martorell), donde dos mujeres engañaron a un niño para cercenarle la garganta y comerciar con su cuerpo. En los lugares más recónditos de la ciudad, infestados de brujos y hechiceros (especialmente los de la antigua escuela del Born), cotizaban y codiciaban las partes más suculentas: sangre para curar a los enfermos de tisis, grasas para elaborar ungüentos, huesos para maleficios...
El teléfono
David Jasso
—¿Se puede?
Levanté la vista del presupuesto de uno de esos nuevos aparatos que permitían transmitir texto a través del teléfono. La chica me miraba con aire inseguro.
«Oh, oh, problemas», pensé.
—Hola, Mari. Pasa, pasa, siéntate.
Tomó asiento sin mirarme a los ojos. Mi experiencia como jefe de emisiones de una radio local me dijo que algo no iba bien. Mari era una excelente trabajadora, cumplidora, fiable, puntual...
Tenía turno de noche y no era normal verla por la emisora a media mañana, y menos entrando en mi despacho con ese aspecto tan desamparado.
—¿Puedo... puedo hablar contigo?
¡Ups! Mal empezábamos. Tenía pinta de ser algo serio. Esperaba que no se despidiera.
—Sí claro, Mari, ¿pasa algo malo?
Dudó antes de contestar:
—No, bueno… –Subió los hombros– Sí.
Su facilidad de palabra estaba más que demostrada, improvisaba y presentaba discos todas las noches. Me preocupaba que ni siquiera pudiera valorar los hechos.
—No sé –remató.
Sin percatarse de lo que hacía, tomó un ligero mechón de su cabello y comenzó a mordisquear las puntas. Como cuando realizó la prueba de acceso o cuando entrevistaba a alguien importante...
—Dime. –Estaba empezando a inquietarme de verdad–. ¿Es algún tema personal? ¿Puedo ayudarte en algo?
Asintió muy despacio, encontró fuerzas para mirarme a los ojos y dijo con voz temblorosamente firme:
—No puedo seguir haciendo el turno de noche. De verdad, no puedo.
Ah, vaya, así que era eso: el ingrato turno de noche. La dirección de la emisora había decidido hacía unos meses emitir las veinticuatro horas. Entonces fue cuando contratamos a Mari. Trabajaba de lunes a viernes desde la medianoche hasta las siete de la mañana. Era un turno difícil y aburrido, la persona que lo realizaba se encontraba completamente sola en la emisora y era responsable de continuar con la radio fórmula musical, aunque a esas horas se le daba bastante libertad. Mari cumplía muy bien su tarea, era un buen fichaje: transmitía energía. En mis conversaciones con ella siempre había mostrado su predilección por el turno de noche, afirmaba que le encantaba y que lo prefería a cualquier otro. Además manejaba bastante bien la mesa de mezclas, factor a tener en cuenta, no todo el mundo era capaz de realizar autocontrol. Estábamos encantados con ella.
—Oh, vaya... ¿Estás cansada? –aventuré.
—No, no. Yo lo llevo bien, no es eso. Si yo por la noche me lo paso estupendamente.
—Ah, ¿te ha surgido algún compromiso?
—No, no. –Vio mi expresión desconcertada y encontró fuerzas para seguir adelante–. Es que... es que suena el teléfono.
Vaya, así que alguien la molestaba, sabía que algunos oyentes podían ser muy pesados con sus llamaditas y sus peticiones de canciones. A lo mejor alguien había comenzado a acosarla. Durante el turno de noche ella tenía que atender los teléfonos. En principio, a esas horas no había demasiadas llamadas, así que no había problema porque atendiera a algún oyente insomne. Además del teléfono que entraba directo en antena, existía en el locutorio una unidad con cuatro líneas normales. El timbre se había inutilizado rellenándolo con cartón y se encendía una bombilla cuando alguien llamaba. No había suficiente tráfico de llamadas como para instalar una de esas modernas centralitas automáticas.
—¿Te llaman?
Mordisqueó su pelo con más intensidad, miró al suelo. Asintió con desgana.
—¿Algún pesado?
Negó con la cabeza, subió los hombros muy despacio.
—No sé –logró decir. Parecía a punto de echarse a llorar–. Son llamadas internas.
No entendía nada. Pero nada de nada, ¿qué problema tenía esta chica?
—¿Te molesta algún compañero?
—No, no. No lo entiendes, ¿verdad?
Habló con premura, como si las palabras le abrasaran la garganta.
—Yo estoy sola toda la noche. A partir de las doce aquí ya no hay nadie. La puerta está cerrada con llave y hasta que no llega Javi a las seis, estoy completamente sola.
—Ajá.
—Pues eso. Estoy sola en la emisora, pero... recibo llamadas realizadas desde el interior.
No pude evitar sentir un escalofrío. Lo que decía no era posible.
—Pero ¿qué quieres decir? ¿Quién te llama? ¿Cómo sabes que son llamadas de la casa?
—Se enciende la luz de las líneas internas. –Yo sabía cómo funcionaba el teléfono: no había duda, las llamadas internas utilizaban sus propias líneas y así lo reflejaba el aparato. Era muy práctico y sencillo–. Alguien me llama desde dentro, no hay duda. Pero en la emisora no hay nadie–. Sus ojos se clavaban en mí, esperando, quizás, una explicación–. La primera vez que pasó, contesté y sólo me respondió el silencio, un silencio denso y profundo, como si alguien se esforzara por mantener la respiración, pero se notaba que el teléfono estaba descolgado, ya sabes, pequeños ruidos, zumbidos, el eco a través del pasillo del disco que yo estaba emitiendo. Me extrañó tanto que salí a ver si había alguien. Entonces se apagó la luz del teléfono, colgaron. Miré bien por toda la casa y no vi a nadie, llamé a voces y nadie me contestó. Registré toda la emisora, incluso los sitios en los que no hay teléfono. Estaba sola. En cuanto volví al locutorio, la línea interna volvió a sonar. –De nuevo agitó la cabeza, con ese movimiento pesaroso–. Ya no me atreví a contestar. Dejé el teléfono descolgado y cerré la puerta por dentro. No me moví hasta que aparecieron los del turno de mañana. –Mordisqueó los cabellos–. Lo pasé fatal.
Lo que me contaba resultaba muy extraño, posiblemente se tratara de un mal funcionamiento, pero Mari había conseguido transmitirme su nerviosismo y yo mismo miré de reojo al teléfono de mi mesa. No supe qué decir.
—Javi me dijo que podría tratarse de un cruce de líneas, que lo miraría. Pero el teléfono funciona perfectamente. Hasta lo cambiaron y llamaron a averías.
Me parecían medidas muy sensatas; yo hubiera sugerido hacer algo así.
—Pero cada noche vuelven a llamarme desde dentro de la emisora, cuando no hay nadie. Y yo... yo... –No pudo evitarlo, comenzó a sollozar. Se me encogió el alma–. Tengo miedo, mucho miedo. Sé que hay alguien y que me llama. Me encierro. Dejo todas la luces encendidas y atranco la puerta desde dentro. –Sus palabras se entrecortaban por los sollozos–. No salgo ni al servicio, no me atrevo. La emisora me da miedo, todo está vacío y solitario, como si la vida hubiera desaparecido.
Tragué saliva. No sabía qué hacer. Murmuré unas tontas palabras de consuelo y le aseguré que lo arreglaríamos.
—Por favor, por favor –pidió llorando ya desconsoladamente–, cámbiame el turno, cámbiame el turno o despídeme. Pero yo esta noche no puedo estar sola.
Ese día y los siguientes, Michel, el chico de los fines de semana, hizo el turno de noche. Se reorganizaron los horarios para que Mari pudiera trabajar por las mañanas.
Cada tarde, cuando el jefe técnico se iba, desconectaba los teléfonos de todos los despachos.
Una semana después, Michel entró en mi despacho.
—Hay que revisar el estudio de grabación –dijo–, se enciende solo.
LA PRESENTE HISTORIA es casi de dominio público en Zaragoza. Todos la conocen. Así que tiene visos de ser real. Todos los veteranos del mundillo de la radio aragonesa conocen a alguien que conoce a alguien que puede afirmar que es cierta. Claro que esta es una de las características de todas las leyendas urbanas...
La conversación que se transcribe, efectivamente, tuvo lugar, pero lo que ya no es posible certificar es la causa que la motivó. Nadie sabe qué sucedió en realidad ni cuál es la explicación de lo acontecido.
Los sucesos narrados tuvieron lugar a mediados de los años ochenta en la emisora de Radio Heraldo de Zaragoza, cuando las FM locales emitían las veinticuatro horas.
Hay quienes afirman que las leyendas urbanas no son reales, pero no cabe duda de que cuando estos hechos no están lo suficientemente claros, son caldo de cultivo para que la imaginación colectiva haga el resto y nazca la leyenda.
El loco del bisturí
Ángel Villán
Continúan los ataques del «loco del bisturí», que sin dejar aún testigos de sus agresiones, ha tomado la leyenda de hombre invisible. Las víctimas aseguran haber viajado solas en el vagón, y que nadie se acercó a ellas durante todo el trayecto en el suburbano.
El Alcázar, 1 de abril de 1959.
—Joder, ¿aún no has vuelto a casa, Sayabera? –El joven inspector alcanzó el asiento de su compañero y se sentó a su lado–. ¡Vaya rebote has pillado con el comisario!
Anselmo Sayabera apuró las últimas caladas del cigarrillo y exhaló el humo envuelto en un suspiro de hastío y abatimiento, humo que se alzó hasta las paredes cóncavas de la estación del metropolitano, ennegreciendo los azulejos otrora perlas de modernidad y progreso.
—Y bien, Ulloa, ¿tú qué esperas que haga? ¿Aceptar que se use a un pobre demente como chivo expiatorio? ¿Poner a la gente, sí, esa gente que juramos proteger, como cebo? Es una locura.
Entre sus dedos arrugaba por enésima vez una de las hojas arrancadas de su libreta.
—Pero ya oíste al comisario. –miró alrededor, cerciorándose de que seguían sin tener ningún oído curioso–. No hay forma de atrapar a este psicópata. Es como… si fuese…
—¡Otro imbécil con el cuento del hombre invisible! –Sayabera estalló, levantándose del banco de un respingo y haciendo volar su gabardina.
—¡Pero ya has visto las declaraciones de los testigos! –se defendió Ulloa.
—A la gente le encanta exagerar y engordar el mito, la leyenda –bufó, lanzando la colilla encendida a las vías.
—¿Y a tus compañeros del cuerpo también les gusta hacer eso?
Sus voces retumbaron en los azulejos de la solitaria parada durante largos segundos, adueñándose del silencio nocturno propio del suburbano a esas horas.