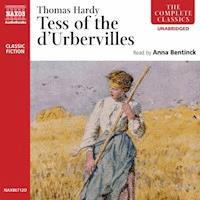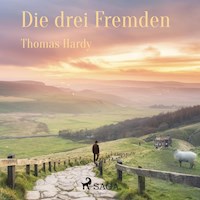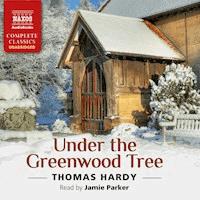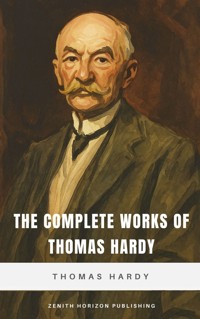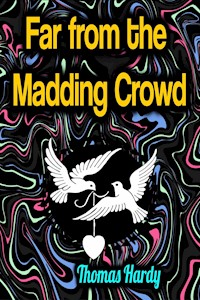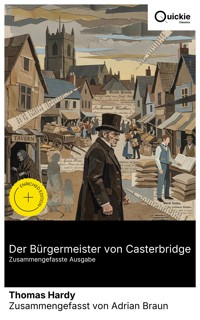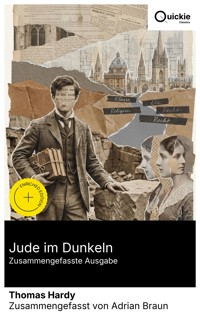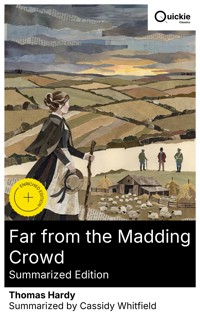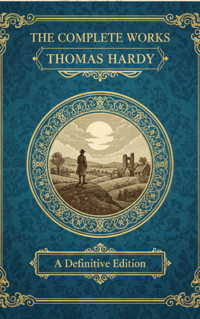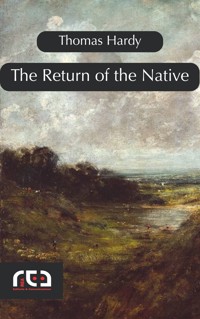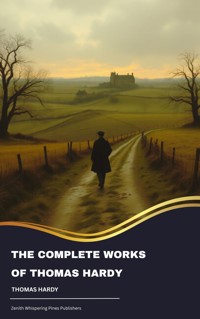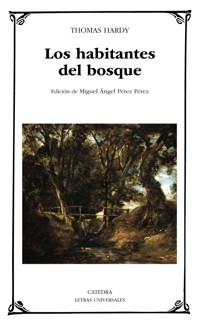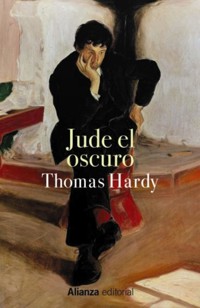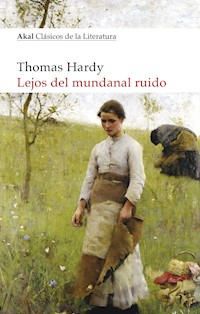
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Clásicos de la literatura
- Sprache: Spanisch
Lejos del mundanal ruido fue publicada mensualmente en Cornhill Magazinede manera anónima en 1874 y si bien es la cuarta novela de Thomas Hardy, fue la primera obra del autor que alcanzó éxito literario. En ella, Hardy nos sitúa en la región de Wessex, donde vive la joven Bathsheba Everdene, una mujer libre e independiente que se dedica a la administración de la finca que ha heredado de su tío. Sin embargo, la muchacha no es ajena a los dilemas del amor, que la hacen dudar entre el sargento Troy, un hombre egoísta y mujeriego, William Boldwood, un hacendado serio y elegante, y Gabriel Oak, un desafortunado pastor. Pero como otros personajes femeninos de la obra de Hardy, aunque Bathsheba vive en un mundo dominado por hombres, es una mujer fuerte y decidida que nunca verá en el matrimonio una solución de futuro ni la única vía para la felicidad. Considerada como una de las mejores novelas románticas de la literatura inglesa, Lejos del mundanal ruido presenta un hermoso cuadro de la Inglaterra rural victoriana, en el que vibran con fuerza las pasiones en un mundo aparentemente idílico.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 818
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Clásicos de la Literatura / 22
Thomas Hardy
LEJOS DEL MUNDANAL RUIDO
Ilustraciones: Helen Paterson Allingham
Traducción: María José Martín Pinto
Introducción: Lola Artacho Martín
Lejos del mundanal ruido fue publicada mensualmente en Cornhill Magazine de manera anónima en 1874 y si bien es la cuarta novela de Thomas Hardy, fue la primera obra del autor que alcanzó éxito literario. En ella, Hardy nos sitúa en la imaginaria región de Wessex, donde vive la joven Bathsheba Everdene, una mujer libre e independiente que se dedica a la administración de la finca que ha heredado de su tío. Sin embargo, la muchacha no es ajena a los dilemas del amor, que la hacen dudar entre el sargento Troy, un hombre egoísta y mujeriego, William Boldwood, un hacendado serio y elegante, y Gabriel Oak, un desafortunado pastor. Pero como otros personajes femeninos de la obra de Hardy, aunque Bathsheba vive en un mundo dominado por hombres, es una mujer fuerte y decidida que nunca verá en el matrimonio una solución de futuro ni la única vía para la felicidad. Considerada como una de las mejores novelas románticas de la literatura inglesa, Lejos del mundanal ruido presenta un hermoso cuadro de la Inglaterra rural victoriana, en el que vibran con fuerza las pasiones en un mundo aparentemente idílico.
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Imagen de cubierta
Sir George Clausen, The Stone Pickers, 1887
Título original
Far from the Madding Crowd
© Ediciones Akal, S. A., 2019
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4810-7
INTRODUCCIÓN
Lejos del mundanal ruido es una de las novelas más representativas de la obra de Thomas Hardy, un novelista y poeta británico nacido el 2 de junio de 1840 en Dorchester, una región situada al sudoeste de Inglaterra.
Procedía de una familia humilde; su padre, Thomas Hardy, era constructor y se casó con Jemima, una mujer culta que se esmeró en darle una buena educación a su hijo. A lo largo de sus años escolares, demostró tener un alto potencial académico, destacando sobre todo en latín y matemáticas. No obstante, debido al bajo poder adquisitivo de la familia, no pudo continuar con sus estudios universitarios y se vio obligado a empezar a trabajar como aprendiz del arquitecto John Hicks.
En 1862 se mudó a Londres, donde trabajó como delineante para el también arquitecto Arthur Blomfield. Cinco años después, por motivos de salud, regresó a su Dorchester natal y volvió a trabajar para Hicks. En esta etapa, Hardy fue cultivando ese espíritu crítico que lo acompañaría a lo largo de su carrera literaria. Durante su estancia en la capital inglesa fue consciente de las diferencias sociales presentes en la sociedad victoriana y que tanto le molestaban, teniendo en cuenta sus modestos orígenes. Así, poco a poco, se fue interesando por los escritos de John Stuart Mill[1], de Charles Fourier[2] y Auguste Comte[3].
Su creación literaria se divide entre el género de la lírica y el de la prosa. Estuvo escribiendo poesía desde muy joven, pero hasta 1898 no publicó su primera colección de poemas, aunque podría afirmarse que Hardy ha sido siempre más conocido por sus novelas. En la primera de ellas, titulada El pobre y la dama[The Poor Man and The Lady] se percibe la influencia que tuvo en él su estancia en Londres y que despertó su sentido más crítico con los aspectos sociopolíticos de la época victoriana. Por este motivo, George Meredith, otro escritor del sur de Inglaterra, autor de obras como El egoísta [The Egoist], le aconsejó que no publicara este trabajo y que en el siguiente se desviara de tal controversia. Y así fue como dio lugar a Remedios desesperados[Desperate Remedies], publicada en 1871 y en la que se aprecia la influencia de Wilkie Collins, autor de La mujer de blanco [The Woman in White], entre otros títulos.
Por este entonces, fue cuando lo enviaron a Cornualles con el fin de que realizara unas obras de reconstrucción en la iglesia de St. Juliot y allí conoció a Emma Lavinia Gifford, una joven de familia refinada e intelectual y cuñada del párroco.
Siguió escribiendo y en 1872 publicó Under The Greenwood Tree[Bajo el árbol del bosque], en la que ya adquirió su estilo propio y en la que una historia de amor convencional se ve salpicada por los efectos de un cambio social, inspirado en sucesos de la vida del padre de Thomas Hardy antes del nacimiento de este. Se trataba de su segunda novela y de la última que publicaría de forma anónima.
Su tercera novela, Unos ojos azules[A Pair of Blue Eyes] relató en la ficción su relación con Emma y sería publicada en 1873, aunque ya anteriormente había aparecido por entregas en la revista Tinsley entre septiembre de 1872 y julio de 1873.
En este momento, Emma decidió casarse con Hardy a pesar del rechazo de ambas familias. La boda tuvo lugar en 1874 gracias a los ingresos procedentes de su nueva novela, Lejos del mundanal ruido[Far from the Madding Crowd], una historia que le pidió el editor de la revista Cornhill, Leslie Stephen, impresionado por Bajo el árbol del bosque, y que le supuso un año de trabajo, ya que se fue publicando por series mensuales y de forma anónima, lo que llevó a los críticos a especular sobre su autoría. De hecho, se llegó a comentar que George Eliot (pseudónimo de Mary Anne Evans) podría ser el autor, ya que hacía poco que se había publicado su obra maestra, Middlemarch: un estudio de la vida en provincias[Middlemarch: A Study of Provincial Life], aparecida en 1871.
En esta novela, Hardy nos sitúa por primera vez en la región de Wessex, nombre que él da al sudoeste de Inglaterra. En ella vive la joven Bathsheba Everdene, que debe resolver sus dilemas amorosos que la hacen dudar entre el sargento Troy, un hombre egoísta y mujeriego, William Boldwood, un hacendado serio y elegante, y Gabriel Oak, un desafortunado pastor y, además, hacer frente a la dirección de la hacienda que le queda como herencia por parte de su tío.
Como otros personajes femeninos de la obra de Thomas Hardy, Bathsheba es una mujer fuerte y decidida a la que, además, presenta como una mujer libre e independiente, puesto que no tiene ningún tipo de carga familiar ni sentimental, sino que simplemente se dedica a la administración de su finca. De este modo, introduce a la mujer en un mundo en el que todavía dominaban los hombres. Además, Bathsheba se niega a ceñirse a las convenciones sociales en lo relativo al amor. Nunca se plantea un matrimonio concertado por mejorar su situación económica o su estatus social, sino que sólo se casará si es por amor y con quien la haga feliz. Por ello, se podría decir que en la literatura de Hardy se perciben ciertos atisbos de un incipiente feminismo.
Nos situamos en la época victoriana en la que Gran Bretaña se posicionó como la primera potencia mundial con un vasto imperio colonial en el que el sol nunca se ponía por completo. Al mismo tiempo en el que la política exterior resultaba tan exitosa, la sociedad se encontraba sumida en una profunda diferenciación clasista que dividía a la población entre nobleza, burguesía y clase obrera. Además, la mujer siempre se posicionaba por detrás del hombre, de modo que resultaba novedoso que fuese Bathsheba la que heredase la hacienda de su tío, quien la administrase y quien se ocupara de su gestión, teniendo en cuenta que, según era costumbre, a la mujer se la educaba para el matrimonio y para mostrarse sumisa y delicada, aunque a la vez, grácil e inteligente.
Por otro lado, en cuanto al título, cabe destacar que el autor lo tomó de un verso de Thomas Gray, «Far from the madding crowd’s ignoble strife», que podría traducirse por «Lejos de los viles conflictos de la multitud» y perteneciente a Elegía escrita en un cementerio de aldea [Elegy Written in a Country Churchyard].
A partir de entonces escribiría obras mucho más variadas: La mano de Ethelberta[The Hand of Ethelberta] (1876), una comedia social; El regreso del nativo[The Return of the Native] (1878), muy admirada por el modo en el que Hardy evoca los campos de su infancia y en la que se relata la historia del infeliz matrimonio entre Eustacia Vye y Clym Yeobright. Este último, a lo largo de la historia, se niega a complacer las necesidades de su esposa con tal de no dañar la moral de los habitantes de Edgon Heath.
Tras estas, escribió una serie de obras menores, entre las que destacan A Laodicean (1881) y Dos en una torre[Two on a Tower] (1882). Esta última recibió opiniones negativas por parte de algunos críticos al considerar que su contenido era inapropiado en los ámbitos de la moral y le religión.
Durante los primeros diez años de matrimonio, los Hardy se mudaron con mucha frecuencia de una vivienda alquilada a otra, normalmente en la zona de Dorset, pero siempre a distancia prudencial de la casa en la que seguían viviendo los padres de Thomas. Su madre se oponía al matrimonio en general y él fue el único de sus hijos en desobedecerla.
En 1883, la familia Hardy decide volver a Dorchester y se instala en Max Gate, una vivienda diseñada por el propio Hardy y construida por su hermano, lo que supuso un importante cambio para él, teniendo en cuenta cuáles eran sus verdaderos orígenes, mucho más humildes. Escribe entonces El alcalde de Casterbridge[The Mayor of Casterbridge] (1886), en la que Dorchester se convierte en el escenario de la trágica lucha entre el poderoso Michael Henchard y el astuto Donald Farfrae. Al año siguiente, publica Los habitantes del bosque[The Woodlanders], una novela en la que los problemas socioeconómicos vuelven a convertirse en el eje central de la trama.
Desde entonces, Hardy escribiría algunos relatos cortos, como los que se encuentran en la recopilación Misterios de Wessex[Wessex Tales] (1888) o en Un grupo de nobles damas[A Group of Noble Dames] (1891) y sus últimas novelas, quizá reconocidas como las de mayor calidad. Tess, la de los d’Urberville[Tess of the d’Urbervilles] es probablemente la más poética de ellas, mientras que Jude, el Oscuro[Jude the Obscure] se caracteriza por tener un tono más desesperanzador. No obstante, ambas hacen una clara representación de dos figuras de la clase obrera, una lechera y un albañil, respectivamente, condenados a la desilusión inexorable. Jude, el Oscuro en concreto no fue muy bien acogida por el público de la época debido a su visión del matrimonio, del sexo y la religión, temas muy controvertidos en la ya mencionada sociedad victoriana. En 1897 se publicó La bien amada[The Well-Beloved], cuya historia reflejaba los problemas concernientes al matrimonio del autor. De estas novelas cabe mencionar que, a pesar de pertenecer rigurosamente al siglo XIX, podrían enmarcarse en la literatura del siglo XX, si se tiene en cuenta el modo en el que el autor trata los distintos temas que las constituyen. La dureza de las críticas que recibió fue quizá la razón por la que Hardy abandonó el género narrativo para dedicarse más exclusivamente a la poesía.
Thomas Hardy cultivó la poesía desde los inicios de su carrera literaria, pero ninguno de sus poemas fue publicado antes de 1898, año en el que salió a la luz su primera colección de poemas: Poemas de Wessex[Wessex Poems]. En su composición poética se hace palpable la influencia de la tradición, de las canciones populares y los romances, aunque, al mismo tiempo, se apreciaba la naturaleza experimental del autor, lo que hace su obra aún más variada.
A Hardy siempre le interesó la historia, razón por la que ejerció una gran influencia en su obra poética. La historia antigua y medieval del sur de Inglaterra marcó la composición de sus poemas, como ocurre con «The Shadow on the Stone», fruto de la impresión que Stonehenge causó en el autor. Esta pasión por la historia se ve reflejada también en poemas de guerra inspirados en la época de la invasión napoleónica, entre los que destaca la colección Dinastías[The Dynasts] que publicó en tres partes entre 1903 y 1908.
Otros de sus poemas se inspiran más en sucesos contemporáneos del autor, como la Guerra de los Bóers o incluso la Primera Guerra Mundial. Este es el caso de poemas como «Drummer Hodge» o «In Time of “The Breaking of Nations”», en los que el autor llega a emplear un lenguaje más coloquial y a presentar la visión de algunos de los soldados que los protagonizaron. Estos trabajos influyeron en otros poetas de guerra como Rupert Brooke, autor de «El soldado».
Entre 1898 y 1928 escribió ocho colecciones de poemas, de entre las cuales la más famosa es «Poemas de 1912-1913», que forma parte de Lo que queda de una vieja llama [Veteris Vestigia Flammae: «Traces of an Old Flame»], en el que el autor expresa el sufrimiento y el remordimiento que le causó la repentina muerte de su primera esposa, Emma. A causa de ese mismo remordimiento, en 1913 visitó St. Juliot, donde la conoció, cuarenta y tres años después de su primer viaje allí.
En 1914, Thomas Hardy se casó en segundas nupcias con su secretaria, Florence Emily Dugdale, una mujer casi cuarenta años más joven, que abandonó su carrera de maestra por problemas de salud y para dedicarse a escribir, que llevaba diez años haciéndole de secretaria e investigadora. Con este matrimonio, Hardy trató de sobreponerse a la muerte de su primera mujer mientras continuaba dedicándose a su labor poética.
Una vez terminada la Gran Guerra, Hardy, que había recibido la Orden del Mérito en 1910 tras rechazar el título de caballero, se convirtió en el gran referente de la literatura en lengua inglesa, al que incluso el príncipe de Gales, Eduardo, llegó a visitar en Max Gate en 1923, así como escritores de la talla de Siegfried Sassoon, Robert Graves y Virginia Woolf. Thomas Edward Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, destacado en Bovington Camp durante la guerra, era un visitante asiduo.
Finalmente murió el 11 de enero de 1928 a causa de una pleuresía. Antes de morir quedó constancia de su deseo de ser enterrado en Stinsford junto a su primera mujer. Su familia no puso ninguna objeción, pero, sin embargo, su albacea testamentario insistió en que fuera llevado al Rincón de los Poetas en la abadía de Westminster. Al final y ante la falta de acuerdo, el corazón de Hardy fue llevado junto a los restos de Emma Hardy, mientras que sus cenizas fueron trasladadas a Westminster.
He aquí el final de una de las personalidades más reseñables de la historia de la literatura inglesa, que incluso llegó a estar nominado para el Premio Nobel de Literatura en dos ocasiones, en 1910 y 1921. Sin embargo, su obra no muere con él y de hecho, tampoco él con su obra ni con la gran cantidad de autores a los que inspiró, como es el caso de D. H. Lawrence (1885-1930), autor entre otras de Hijos y amantes o El amante de lady Chatterley.
Lola Artacho Martín
[1] John Stuart Mill (1806-1873) fue un filósofo que trató de poner a prueba la moral victoriana. Fue uno de los promotores del feminismo y del movimiento sufragista junto a mujeres como su esposa, Harriet Taylor. Además, abogaría por la abolición de la esclavitud, ya que consideraba que la libertad debía ser un bien inmanente al ser humano.
[2] Charles Fourier (1772-1837) fue un economista y pensador socialista especialmente conocido por sus críticas al capitalismo y al cristianismo. Cabe destacar su interés por hacer ver que el bienestar colectivo tendría que ser uno de los objetivos de la sociedad, no una obligación impuesta. Por otro lado, además de rechazar el modelo económico capitalista, criticaba también las estructuras marcadas por la moral de la época, como la de «familia nuclear» procedente de la religión.
[3] Auguste Comte (1798-1857) fue un sociólogo y filósofo que trató de llevar a cabo una reforma social desde una postura conservadurista y crítica con los ideales de Rousseau y Voltaire, por considerarlos utópicos. A su modo de ver, los problemas tendrían que ser analizados desde una perspectiva científica positivista, ya que a partir de la observación empírica podrían entender el comportamiento de la naturaleza y de la historia social.
CRONOLOGÍA
1840: Nace Thomas Hardy el 2 de junio en Higher Bockhampton a las afueras de Dorchester y Emma Gifford el 24 de noviembre en Plymouth.
1848: Comienza sus estudios en Lower Bockhampton en la escuela de Julia Augusta Martin.
1849: Continúa sus estudios en Greyhound Yard, en Dorchester.
1856-1861: Trabaja como aprendiz del arquitecto John Hicks en Dorchester.
1862-1867: Trabaja como delineante para Arthur Blomfield en Londres.
1867-1870: Regresa a Dorset y trabaja de nuevo para Hicks y para su sucesor, Hickmay, dedicado a la restauración de iglesias.
1868: Termina el manuscrito de El pobre y la dama[The Poor Man and the Lady].
1870: Crickmay lo envía a realizar trabajos de restauración en St. Juliot, Cornualles, donde conoce a Emma.
1871: Se publica Remedios desesperados[Desperate Remedies].
1872: Aparece Bajo el árbol del bosque[Under the Greenwood Tree].
1873: Publica la novela Unos ojos azules[A Pair of Blue Eyes], que ya había aparecido anteriormente por entregas en la revista Tinsley.
1874: Comienza la publicación por entregas de Lejos del mundanal ruido[Far from the Madding Crowd].
Se casa con Emma Gifford el 17 de septiembre y se traslada a Surbiton, al sudoeste de Londres.
1876: Publica La mano de Ethelberta[The Hand of Ethelberta] y se traslada a Sturminster Newton en el condado de Dorset.
1878: Aparece El regreso del nativo[The Return of the Native] y se muda de nuevo a Londres.
1880: Se publica The Trumpet-Major, novela que se desarrolla en el marco de las Guerras Napoleónicas.
1881: Aparece A Laodicean y se instala en Wimborne Minster, al este de Dorset.
1882: Se publica Dos en una torre[Two on a Tower].
1883: Vuelve a instalarse en Dorchester y en noviembre comienzan las obras de Max Gate.
1885: Se muda a Max Gate el 29 de junio.
1886: Publica El alcalde de Casterbridge[The Mayor of Casterbridge].
1887: Publica Los habitantes del bosque[The Woodlanders].
1888: Aparece la recopilación Misterios de Wessex[The Wessex Tales].
1891: Se publica Un grupo de nobles damas[A Group of Noble Dames] y Tess, la de los d’Urberville [Tess of the d’Urbervilles].
1892: Muere el padre de Thomas Hardy.
1894: Se publica la colección de historias cortas Las pequeñas ironías de la vida[Life’s Little Ironies].
1895: Se publica en formato de libro Jude, el Oscuro[Jude the Obscure], que ya había aparecido por entregas en una revista a lo largo de 1894.
1897: Publica La bien amada[The Well-Beloved].
1898: Se publica su primera colección de poemas, Poemas de Wessex[Wessex Poems].
1902: Aparece su segunda colección de poemas, Poemas del pasado y el presente[Poems of the Past and the Present].
1903: Se publica la primera parte de Dinastías[The Dynasts].
1904: Muere la madre de Thomas Hardy, Jemima.
1905: Se publica la segunda parte de Dinastías.
1908: Se publica la tercera y última parte de Dinastías.
1909: Se publica Time’s Laughingstocks, colección de poemas relacionados con la vida rural y familiar.
1910: Se le concede la Orden del Mérito.
1912: Muere Emma de forma repentina el 27 de noviembre.
1913: Se publica A Changed Man and Other Tales, colección de historias cortas que ya habían aparecido previamente en periódicos o revistas.
1914: Aparece Satires of Circumstance, una colección de poemas entre los que se incluyen los «Poemas de 1912-1913» que escribió a raíz de la muerte de su primera esposa, Emma.
Contrae matrimonio con su secretaria, Florence Dugdale.
1917: Publica Moments of Vision[and Miscellaneous Verse], una nueva colección de poemas.
1922: Se publica la colección de poemas Late Lyrics and Earlier with Many Other Verses.
1923: Publica The Famous Tragedy of the Queen of Cornwall, una obra de teatro escrita en verso que en poco más de un año se estrenó como ópera gracias al compositor Rutland Boughton.
1925: Aparece Human Shows, Far Phantasies, Songs and Trifles, la penúltima colección de poemas de Hardy.
1928: Thomas Hardy muere el 11 de enero. Sus cenizas reposan en el Rincón de los Poetas de la abadía de Westminster.
Se publica póstumamente Winter Words in Various Moods and Metres, su última colección de poemas.
1931: Muere Florence, escritora de cuentos para niños y segunda esposa de Hardy, en Max Gate. Sus cenizas son enterradas en el cementerio de Stinsford donde reposa el corazón de Hardy junto a los restos de su primera esposa, Emma.
LEJOS DEL MUNDANAL RUIDO
Prefacio
Volver a imprimir estas páginas para preparar una nueva edición me recuerda que fue en los capítulos de Lejos del mundanal ruido[1] que aparecían mensualmente en una conocida revista cuando por primera vez me aventuré a adoptar el término «Wessex», tomado de las primeras páginas de la historia de Inglaterra, y a dotar de un significado ficticio al nombre del distrito que una vez existió dentro de aquel reino ya desaparecido. Como la serie de novelas que tenía proyectado escribir pertenecían fundamentalmente a las denominadas costumbristas, parecía un requisito imprescindible dotarlas de cierta definición territorial que diese cohesión al escenario. Al darme cuenta de que la zona que abarcaba un solo condado no ofrecía la suficiente amplitud como para cumplir con este objetivo, y al tropezarme con objeciones ante la posibilidad de adoptar un nombre inventado, desenterré el antiguo. La prensa y el público mostraron la amabilidad de aceptar con gusto aquella propuesta fruto de la imaginación y me acompañaron de buena gana en el anacronismo de imaginar a la población de Wessex viviendo en la época de la reina Victoria: un Wessex moderno, que contaba con ferrocarriles, carteros, segadoras y cosechadoras, casas de beneficencia, fósforos de fricción «Lucifer», trabajadores que sabían leer y escribir, y niños que acudían a las escuelas nacionales de enseñanza gratuita y sostenidas por la Iglesia de Inglaterra. Pero creo que no me equivoco al afirmar que hasta que no apareció en la presente historia en 1874, nadie había oído hablar de la existencia de este Wessex contemporáneo, y que las expresiones «un campesino de Wessex» o «una costumbre de Wessex» se habrían interpretado, por tanto, como referidas a cualquier época anterior a la conquista normanda.
No pude prever que la aplicación del término a un uso moderno terminaría extendiéndose fuera de los capítulos de mis propias crónicas. Sin embargo, el nombre no tardó en ser adoptado para designar la zona. El primero en hacerlo fue el ahora desaparecido Examiner, el cual en el número correspondiente al 15 de julio de 1876, tituló uno de sus artículos «El bracero de Wessex», artículo que no resultó ser una disertación sobre la agricultura de la época de la heptarquía anglosajona, sino sobre el campesino moderno de los condados del sudoeste y cómo se le presentaba en estas historias.
Desde entonces, el apelativo que yo había supuesto que quedaría confinado a los horizontes y paisajes de este país fruto de la fantasía descrito con aires realistas se ha convertido en una definición cada vez más popular. Y este lugar imaginario ha ido adquiriendo solidez gradualmente, hasta convertirse en una región real a la que pueden acercarse las personas, adquirir una casa en ella e incluso escribir desde allí a los periódicos. Pero ruego a mis buenos y comprensivos lectores que tengan la amabilidad de olvidarse de esto y de negarse en redondo a creer que existen habitantes de Wessex de la época victoriana fuera de las páginas de este y del resto de los volúmenes que lo acompañan y en los que los descubrieron por primera vez.
Es más, el pueblo llamado Weatherbury, donde se desarrollan la mayor parte de las escenas de la presente historia, difícilmente podría ser localizado por un observador, sin ayuda, en ningún lugar de los existentes hoy en día. A pesar de ello, en la época, relativamente reciente, en la que la historia fue escrita, se podría haber identificado con relativa facilidad un grado de realidad suficiente como para coincidir con las descripciones, tanto de los paisajes como de los personajes. Es una suerte enorme que la iglesia siga estando allí, sin restaurar e intacta, así como un puñado de las antiguas casas. Sin embargo, la vieja maltería[2], que antiguamente era un característica relevante de la parroquia, ha sido derribada en el transcurso de los últimos veinte años, así como la mayoría de las casas de techos de paja o abuhardilladas que en otra época eran arrendadas de por vida. Puede que, hasta donde alcanza mi conocimiento, el juego del marro o de los cautivos, que hace no demasiado tiempo parecía gozar de perenne vitalidad cuando se jugaba delante de los desgastados cepos, sea completamente desconocido para la creciente generación de escolares de la zona. La práctica de la adivinación mediante la utilización de la Biblia y la llave, la valoración de las tarjetas de San Valentín como algo de auténtica trascendencia, la cena de la esquila y la fiesta de la cosecha también han desaparecido ya prácticamente, siguiendo los pasos de las antiguas casas. Y con ellas, dicen que también se ha desvanecido gran parte de la afición a la bebida a la que el pueblo era propenso en otra época y que tan mala fama le daba. El cambio que ha originado todo esto se halla en la reciente sustitución de la población que vivía de forma permanente en las viviendas, que daba continuidad a las tradiciones y el humor locales, por una población de jornaleros más o menos estacionales, lo que ha conducido a una interrupción de la continuidad de la historia local, algo más letal que ninguna otra cosa a la hora de preservar las leyendas, el folclore, las relaciones sociales y las singularidades y peculiaridades propias del lugar. Porque para que estos existan es condición indispensable el apego a la tierra de un lugar determinado por parte de una generación tras otra.
Thomas Hardy
Febrero de 1895
[1] El título original de la novela es Far from the Madding Crowd, que Hardy tomó de un poema de Thomas Gray, «Elegy Written in a Country Churchyard», muy conocido en el siglo XVIII. [N. de la T.]
[2] Era frecuente en la Inglaterra del XVIII y XIX que hubiese al menos una maltería en cada pueblo, donde se malteaba la cebada para producir cerveza, whisky o ciertos alimentos. El Diccionario de la lengua española no recoge el término, pero se utiliza ampliamente entre los productores de cerveza, motivo por el que se ha utilizado en esta edición. [N. de la T.]
CAPÍTULO I
Descripción del granjero Oak – Un incidente
Cuando el granjero Oak sonreía, las comisuras de la boca se le abrían hasta quedar a escasa distancia de sus orejas, los ojos se reducían a dos rendijas y a su alrededor aparecían arrugas que se extendían por su rostro imitando los rayos del rudimentario boceto de un amanecer.
Su nombre de pila era Gabriel y los días laborables era un joven de muy buen juicio, andar relajado, atuendo correcto y que, en general, gozaba de buena reputación. Los domingos, era un hombre de juicios difusos, más bien dado a la postergación, entorpecido por sus mejores ropas y su paraguas: en conjunto, alguien que se sentía parte de ese enorme espacio moral intermedio ocupado por los afines a la neutralidad propia de los antiguos laodicenses, que se ubica entre los cristianos de la parroquia que participan de la comunión y el sector de los borrachos. Es decir, iba a la iglesia, pero para cuando la congregación llegaba al credo niceno, bostezaba para sus adentros y se ponía a pensar en qué habría para cenar, cuando se suponía que debía estar escuchando el sermón. O, para definir su carácter según el criterio de la opinión pública, cuando sus amigos y críticos estaban ofuscados, venían a considerarlo un mal hombre; cuando estaban contentos, se trataba de un buen hombre, y cuando no estaban ni lo uno ni lo otro, era un hombre cuya catadura moral venía a ser una especie de mezcla de cal y de arena.
Como vivía seis veces más días laborables que domingos, el aspecto de Oak vestido con su ropa vieja era el que se le atribuía como propio, puesto que los vecinos se habían formado una imagen mental según la cual se lo imaginaban vestido siempre de aquella forma. Llevaba un sombrero de fieltro de corona baja dado de sí en la base de tanto tirar fuertemente hacia abajo y apretarlo contra la cabeza para asegurarlo cuando hacía mucho viento, y un gabán como el del doctor Johnson[1]. Llevaba las extremidades inferiores embutidas en unas polainas de cuero corriente y en unas botas decididamente grandes –lo que proporcionaba a cada uno de sus pies un espacio bastante holgado–, fabricadas de tal forma que cualquiera que se las pusiera podría pasarse el día entero con los pies metidos en el río sin llegar a sentir la humedad, puesto que el hombre que las hacía era muy concienzudo y se esforzaba por compensar cualquier posible defecto en el patrón proporcionando una solidez y unas dimensiones ilimitadas.
El señor Oak llevaba encima, a modo de reloj, lo que podría denominarse un pequeño reloj de sobremesa de plata; en otras palabras, se trataba de un reloj, si se tiene en cuenta su forma y la finalidad que tenía, y de un reloj de sobremesa, si lo que se tiene en cuenta es el tamaño. Al ser el instrumento unos cuantos años más viejo que el abuelo de Oak, tenía la peculiaridad de andar demasiado rápido o de no hacerlo en absoluto. La manecilla pequeña, además, a veces se escapaba del pivote, y entonces, aunque daba los minutos con precisión, nadie podía estar seguro de a qué hora correspondían. La peculiaridad de pararse que tenía el reloj, Oak la remediaba con golpes y sacudidas, y eludía las consecuencias negativas de los otros dos defectos comparando y observando continuamente el sol y las estrellas y aplastando la cara contra el cristal de las ventanas de los vecinos hasta lograr ver la hora que marcaban los relojes de esfera verde del interior. Cabe mencionar que la dificultad de llegar a la faltriquera del reloj de Oak, debido a que se encontraba en una posición algo alta en la cinturilla del pantalón (que se hallaba a su vez muy escondida bajo el chaleco), lo obligaba a echar el cuerpo hacia un lado y a comprimir la boca y la cara hasta convertirlas en una colorada masa de carne debido al esfuerzo que le suponía sacar el reloj tirando de la leontina, como si estuviera sacando el cubo de un pozo.
Pero otras personas más atentas que pudieran haberlo visto caminando por uno de sus campos cierta mañana de diciembre –soleada y extremadamente suave−, quizás hubieran contemplado otros aspectos diferentes de Gabriel Oak. En su rostro se podría observar que muchas de las líneas y de los matices propios de la juventud persistían en su madurez: en los rincones más escondidos incluso quedaban algunas reliquias de su niñez. Su altura y su corpulencia habrían bastado para hacer de la suya una presencia imponente, si las hubiera presentado con la debida consideración. Pero algunos hombres tienen cierta manera de comportarse, tanto los de campo como los de ciudad, que obedece más a la mente que a la carne o al vigor: se trata de una forma de disminuir su corpulencia por la manera en la que la presentan. Y debido a una modestia callada, que habría resultado apropiada en una vestal, y que parecía insistirle continuamente en que no tenía derecho a reclamar su espacio en el mundo, Oak caminaba sin ostentación y con una leve aunque perceptible inclinación, que no debe confundirse con unos hombros encorvados. Esto quizá pudiera considerarse un defecto en los hombres cuyo valor se mide más en función de su aspecto que de su capacidad para resistir bien, pero ese no era el caso de Oak.
Acababa de llegar a esa etapa de la vida en la que el adjetivo «joven» comienza a dejar de acompañar a la palabra «hombre». Se encontraba en la época de máximo esplendor de la madurez masculina, puesto que su intelecto y sus emociones se hallaban claramente delimitados: había dejado atrás ese periodo durante el que la influencia de la juventud los mezcla de manera indiscriminada convirtiéndolos en impulso, y aún no había llegado a esa etapa en la que vuelven a ir de la mano, convirtiéndose en prejuicios, bajo la influencia de una esposa y una familia. En pocas palabras, tenía veintiocho años y seguía soltero.
El campo en el que se encontraba esta mañana ascendía hasta la cresta de una colina denominada Norcombe Hill y por uno de sus espolones discurría el camino que unía Emminster con Chalk-Newton. Al mirar casualmente por encima del seto, Oak vio que por la cuesta que tenía ante él bajaba una carreta pintada de amarillo y alegremente adornada tirada por dos caballos, junto a la que caminaba un carretero que sostenía la fusta perpendicularmente. La carreta iba cargada de enseres domésticos y macetas para las ventanas, y encima de todo aquello iba sentada una mujer joven y atractiva. Gabriel no llevaba más de medio minuto observando la estampa cuando el vehículo se paró justo bajo sus ojos.
—Ha desaparecido el portón trasero, señorita –dijo el carretero.
—Entonces eso fue lo que oí caer –dijo la muchacha con voz suave, aunque no especialmente baja−. Oí un ruido que no supe identificar cuando veníamos subiendo la colina.
—Voy a echar una carrera para buscarlo.
—Sí –le contestó ella.
Los prudentes caballos se quedaron completamente parados y los pasos del carretero se fueron haciendo cada vez menos perceptibles, amortiguados por la distancia.
La muchacha sentada en lo alto de la carga permaneció inmóvil, rodeada de mesas y sillas con las patas hacia arriba, tras las que había un banco de roble con respaldo y cuya parte delantera iba adornada por macetas de geranios, mirtos y cactus, además de una jaula con un canario –probablemente, todo ello procedía de las ventanas de la casa que acababa de desocupar. Había también un gato en una cesta de mimbre de sauce que lo observaba todo fijamente con los ojos entrecerrados por la abertura que dejaba la tapa a medio abrir y que contemplaba con afecto los pajarillos de alrededor.
La bella muchacha esperó tranquilamente durante algún tiempo sin moverse de su sitio y lo único que se percibía en aquella quietud eran los saltitos que daba el canario al subir y bajar de las perchas de su prisión. Después, miró hacia abajo con interés. Pero no al pájaro ni al gato, sino a un paquete rectangular envuelto en papel que se encontraba entre ambos. Giró la cabeza para ver si el carretero venía de vuelta, pero aún no se le veía, y sus ojos regresaron al paquete, mientras parecía tener el pensamiento puesto en el contenido del mismo. Al fin, alcanzó el bulto, lo colocó en su regazo y abrió el envoltorio de papel, dejando al descubierto un pequeño espejo giratorio en el que comenzó a contemplarse con atención. Entreabrió los labios y sonrió.
Hacía buena mañana y el sol iluminaba la chaqueta carmesí que llevaba hasta hacerla despedir un destello escarlata y pintaba un suave lustre sobre su rostro resplandeciente y su melena oscura. Los mirtos, geranios y cactus que la rodeaban se veían verdes y lozanos, y en una estación tan carente del verdor de las hojas como era aquella, dotaban al conjunto formado por los caballos, la carreta, los muebles y la muchacha de un curioso encanto primaveral. Nadie sabe qué pudo llevarla a realizar semejante demostración a la vista de los gorriones, los mirlos y del hacendado al que no había visto, y que eran sus únicos espectadores, ni si la sonrisa comenzó como algo artificial, sólo para determinar su habilidad en aquel arte, aunque al final se convirtió sin duda en una sonrisa de verdad. Se sonrojó al contemplarse, y al ver que su reflejo se sonrojaba, se sonrojó aún más.
El cambio del escenario habitual y de la ocasión más propicia para semejante acto –del momento de vestirse en un dormitorio a encontrarse fuera, de viaje− confirió a aquella vana acción un carácter novedoso del que carecía intrínsecamente. La imagen resultaba delicada. El defecto habitual de las mujeres había quedado revelado a la luz del sol, lo que lo había revestido de la frescura propia de la originalidad. Gabriel Oak no pudo resistirse a hacer una cínica deducción mientras contemplaba la escena, aunque de buena gana habría sido generoso. No había necesidad alguna de mirarse en el espejo: no se ajustó el sombrero, no se atusó el pelo, tampoco presionó ningún hoyuelo para marcarlo ni hizo ninguna otra cosa que diera a entender que aquella había sido el motivo por el que había cogido el espejo. Simplemente se observaba en su condición de bella obra femenina de la naturaleza y sus pensamientos parecían desplazarse a lejanos aunque probables dramas en los que los hombres tendrían un papel que desempeñar –con perspectivas de probables triunfos−, y aquellas sonrisas parecían dar a entender que para ella los corazones eran algo que se conquista o se pierde. Pero, no se trataba más que de conjeturas y todas aquellas acciones habían sido llevadas a cabo de manera tan distraída que resultaba precipitado afirmar que pudiese haber intención alguna en ellas.
El sonido de los pasos del carretero anunció su regreso. Ella envolvió el espejo en el papel y volvió a ponerlo todo en su sitio.
Cuando la carreta hubo pasado, Gabriel se retiró de su punto de observación, bajó hasta el camino y siguió al vehículo hasta la barrera de portazgo, que se encontraba a cierta distancia de la base de la colina, donde el objeto de su contemplación se paró entonces para pagar el peaje. Aún lo separaban unos veinte pasos del portón cuando oyó una discusión. Se trataba de una riña entre las personas de la carreta y el hombre del peaje provocada por dos peniques.
—La sobrina de la señora está ahí subida encima de las cosas y dice que lo que te he ofrecido es suficiente, tacaño, y que no piensa pagar más. Tales fueron las palabras del carretero.
—Pues muy bien, entonces la sobrina de la señora no puede pasar –dijo el encargado del portazgo, cerrando el portón.
Oak miró alternativamente a uno y otro de los litigantes y se quedó pensando distraídamente. Dos peniques eran algo decididamente insignificante. Tres peniques ya sí suponían una cantidad de dinero de cierto valor –suponían una usurpación considerable del jornal de un día, y como tal, se trataba de un asunto digno de regateo, pero dos peniques…
—Aquí tienes –dijo, adelantándose para entregar los dos peniques al encargado del portazgo−, deja pasar a la joven. Entonces levantó la mirada hacia ella, que había oído sus palabras, y después la bajó.
Las facciones de Gabriel en su conjunto se ajustaban con tal exactitud a la línea intermedia entre la belleza de san Juan y la fealdad de Judas Iscariote, tal y como aparecían representados en una vidriera de la iglesia a la que él asistía, que no se podía escoger ni un solo rasgo al que se pudiera considerar digno de distinción, pero tampoco de descrédito. Y eso mismo parecía pensar la doncella de chaqueta roja y pelo oscuro, porque le echó una mirada indiferente y ordenó a su carretero que siguiera adelante. Quizá pretendió darle las gracias con la mirada a una escala diminuta, pero no se las dio de palabra; es más que probable que no le estuviera ni mínimamente agradecida, porque al conseguir que le dejaran el paso libre, la había hecho perder la discusión, y ya sabemos cómo se toman las mujeres un favor de ese tipo.
El portero se quedó mirando al vehículo que se alejaba.
—Es una doncella muy guapa –le dijo a Oak.
—Pero tiene sus defectos –dijo Gabriel.
—Cierto, hacendado.
—Y el mayor de ellos es… bueno, el que es siempre.
—¿El de ganar en los regateos? Sí, así es.
—Ah, no.
—¿Cuál, entonces?
Gabriel, quizás algo resentido por la indiferencia de la atractiva viajera, volvió la vista hacia donde había sido testigo de su actuación viéndola por encima del seto, y dijo:
—La vanidad.
[1] En la obra de James Boswell, A Journal of a Tour to the Hebrides with Samuel Johnson, L. L. D., este describe el gabán de Johnson como una prenda ancha de paño marrón, cuyos bolsillos eran tan grandes que podría haber metido en ellos los dos tomos de su diccionario. [N. de la T.]
CAPÍTULO II
La noche – El rebaño – Un interior – Otro interior
Era casi la medianoche de la víspera de Santo Tomás, el día más corto del año. Un viento desolador soplaba desde el norte barriendo la colina desde la que Oak había observado la carreta amarilla y a su ocupante bajo el sol unos días antes.
La colina de Norcombe, que no estaba lejos de la solitaria Toller Down, era uno de los lugares que sugieren al viajero que se halla en presencia de una masa prácticamente indestructible, tanto o más así que ninguna otra que se pueda hallar en la tierra. Se trataba de un monótono cuerpo convexo formado por creta y tierra, un ejemplo corriente de esos promontorios de suaves contornos que hay en el mundo y que pueden mantenerse inalterables tras un día de enorme tumulto cuando alturas mayores y vertiginosos precipicios de granito se vienen abajo.
En su cara norte, la colina estaba cubierta por un antiguo y caduco hayedo, cuyo margen superior trazaba una línea sobre la cumbre, recortando un ribete curvado contra el cielo, como si se tratara de una melena. Esta noche, los árboles protegían la ladera sur de las ráfagas más violentas, que golpeaban la arboleda e intentaban atravesarla provocando un sonido similar a un gruñido o que corría por encima de las ramas más altas con un débil quejido. La hojarasca de las zanjas se agitaba y removía con esas mismas ráfagas, y una lengua de aire levantaba ocasionalmente algunas hojas secas y las lanzaba haciéndolas girar sobre el pasto. Un grupo o dos de las últimas en llegar a aquella multitud de hojas muertas habían permanecido hasta entonces, en pleno invierno, en las ramitas que las sostenían, y al caer, rozaban contra los troncos de los árboles en una sucesión de rápidos golpecitos.
Entre esta colina medio arbolada y medio desnuda y la vaga y quieta línea del horizonte que se dominaba borrosa desde su cima, se encontraba una misteriosa capa de insondable sombra; los sonidos que de ella procedían indicaban que lo que ocultaba guardaba cierto parecido con las características de esta parte. Las briznas de la rala hierba que más o menos cubría la colina, eran mecidas por ráfagas de distinta intensidad y casi de diferente naturaleza –unas las aplastaban con fuerza, otras tiraban de ellas desgarradoramente y otras parecían barrerlas suavemente con una escoba–. El acto instintivo de cualquier ser humano era el de quedarse quieto y prestar atención a los sonidos para escuchar cómo los árboles de la derecha y los de la izquierda gemían o se cantaban antífonas con la disciplina de un coro catedralicio; cómo los setos y otros arbustos que se hallaban a sotavento cogían el tono, bajándolo hasta convertirlo en un delicado sollozo, y cómo la apresurada ráfaga se hundía entonces hacia el sur, para dejar de oírse al fin.
El cielo estaba despejado –extraordinariamente despejado− y el brillo de todas las estrellas era como el palpitar de un único cuerpo, acompasado por el mismo pulso. La Estrella Polar se hallaba ubicada contra el viento, y desde la tarde, la Osa la había rodeado alejándose hacia el este y ahora se encontraba en ángulo recto con el meridiano. Aquí era claramente perceptible la diferencia de color de las estrellas, algo sobre lo que a menudo se lee con más frecuencia de la que se ve en Inglaterra. El soberano fulgor de Sirio traspasaba los ojos con su brillo de acero, la estrella denominada Capella era amarilla, y Aldebarán y Betelgeuse irradiaban un fulgor de un rojo incendiario.
Para quienes permanecen solos sobre una colina durante una noche despejada como esta, la rotación del mundo hacia el este supone un movimiento prácticamente palpable. Puede que la sensación sea fruto del desplazamiento panorámico de las estrellas cuando dejan atrás los objetos de la tierra, lo cual es perceptible tras sólo unos minutos de observación, o quizá se deba a que las colinas proporcionan mejor perspectiva para observar el espacio, o al viento, o a la soledad; pero, sea cual sea su origen, la impresión de que uno se desplaza resulta vívida y persistente. La poesía del movimiento es una expresión que se utiliza mucho, y para disfrutar de la forma épica de semejante placer es necesario alzarse sobre una colina a altas horas de la noche, y tras haberse alejado primero, guiado por un sentimiento de diferencia, del conjunto de la humanidad civilizada, ahora envuelta en el sueño e indiferente a los hechos que se suceden en este momento, observar largamente y en silencio su majestuoso avance a través de las estrellas. Tras semejante exploración nocturna es difícil volver a la tierra y creer que la conciencia de que se producen desplazamientos tan majestuosos pueda provenir de un minúsculo cuerpo humano.
De repente, comenzaron a elevarse hacia el cielo desde este lugar unos sonidos inesperados. Su claridad no podía provenir en modo alguno del viento y sus pautas rítmicas no podían hallarse tampoco en la naturaleza. Se trataba de las notas de la flauta del granjero Oak.
La melodía no flotaba libremente para fundirse con el aire: en cierto modo parecía ensordecida y su potencia se veía muy restringida como para que pudiera elevarse o propagarse. Provenía de un pequeño y oscuro objeto que se cobijaba bajo el seto de la arboleda –de una cabaña de pastor−, cuya silueta en estos momentos habría desconcertado a cualquier no iniciado, que tampoco habría sabido de qué se trataba ni para qué podría servir.
La imagen en su conjunto semejaba una mínima arca de Noé sobre un pequeño Ararat que imitaba la forma y los contornos que suelen tener las arcas que fabrican los jugueteros, de manera que son estas las que dejan una huella más profunda en la imaginación de los hombres por tratarse de sus primeros recuerdos, y de ese modo se convierten en el patrón correcto. La cabaña se sostenía sobre unas pequeñas ruedas que venían a elevar el suelo más o menos a un pie de la tierra. Estas cabañas propias de los pastores se llevan hasta los campos cuando llega la época del parto de las ovejas para servir de cobijo a los pastores cuando se ven obligados a pasar allí las noches.
Hacía muy poco que la gente había empezado a llamar a Gabriel Oak «el hacendado». Durante los doce meses anteriores, había logrado, gracias a sus constantes esfuerzos y laboriosidad, así como a su habitual buen humor, tomar en arriendo la pequeña granja de ovejas de la que la colina de Norcombe formaba parte y abastecerla con doscientos de estos animales. Con anterioridad, había trabajado como capataz durante un corto espacio de tiempo, y aún antes, no había sido más que un pastor y había ayudado a su padre desde la infancia a hacerse cargo de los rebaños de grandes propietarios, hasta que al viejo Gabriel le llegó la hora de pasar a mejor vida.
Esta aventura de adentrarse, solo y sin ayuda, en la senda de la cría de animales como amo y no sólo como hombre, con unas ovejas recibidas en préstamo y que aún no había pagado, suponía para Gabriel Oak un punto de inflexión decisivo, y él era plenamente consciente de su posición. El primer paso de este nuevo logro lo constituía el parto de sus ovejas, y como estas habían sido su especialidad desde la juventud, sabiamente se abstuvo de dejar la tarea de hacerse cargo de ellas en manos de ningún contratado ni de ningún principiante.
El viento continuaba golpeando las esquinas de la cabaña, pero el sonido de la flauta cesó. En el lateral de la cabaña apareció un rectángulo de luz y en la abertura se dibujó la silueta de Oak. Llevaba un farol en la mano y, cerrando la puerta tras él, avanzó por aquel extremo del prado y anduvo ocupado durante casi veinte minutos; la luz del farol aparecía y desaparecía por aquí y por allá, alumbrándolo o dejándolo en la penumbra, según se colocara delante o detrás de él.
Los movimientos de Oak eran lentos, aunque estaban dotados de una serena energía, y su carácter pausado resultaba muy acorde con su ocupación. Al ser la idoneidad la base de la belleza, nadie podría haber negado que sus templados movimientos y giros de un lado para otro para atender a su ganado gozaran de cierta gracia. Sin embargo, si la ocasión así lo requería, podía actuar o pensar con la misma velocidad propia de Mercurio que los hombres de las ciudades, que gozan de esa habilidad de manera innata; aunque su fuerza especial, tanto moral, como física y mentalmente, era estática, y por regla general, poco o nada le debía al impulso del momento.
Si se observaba con detenimiento el terreno de los alrededores, incluso sólo a la tenue luz de las estrellas, quedaba de manifiesto cómo Oak se había apropiado de una parte, que podría haberse descrito a la ligera como una ladera agreste, para sus grandes propósitos de aquel invierno. Había vallas distanciadas unas de otras y con techos de paja hundidas en la tierra en puntos dispersos, entre las cuales y cobijadas bajo ellas se movían las formas blancuzcas de sus mansas ovejas. El tintineo de las campanillas, que había dejado de sonar en su ausencia, volvió a oírse con unos tonos que tenían más de suaves que de nítidos, debido al imparable aumento de la cantidad de lana que los rodeaba y que siguió sonando hasta que Oak se apartó de nuevo del rebaño. Regresó a la cabaña llevando en brazos a un cordero recién nacido, cuyas cuatro patas tenían la longitud suficiente como para haber pertenecido a una oveja adulta, pero que estaban unidas por una membrana aparentemente insignificante y cuyo volumen no llegaba ni a la mitad del de las cuatro patas en su conjunto, y que, en aquellos momentos, constituía la totalidad del cuerpo del animal.
Colocó el cuerpecito sobre un puñado de heno ubicado delante de la hornilla sobre la que hervía un cacharro con leche. Oak apagó el farol de un soplido y después apretó el pábilo con los dedos, puesto que el catre lo iluminaba una vela colgada de un alambre retorcido. El jergón, que era más bien duro, ya que consistía en unos cuantos sacos de maíz tirados por el suelo de manera algo descuidada, cubría la mitad del suelo del pequeño cubículo, y en él se tumbó el joven, se aflojó el pañuelo de lana que llevaba al cuello y cerró los ojos. Más o menos en lo que una persona no habituada a realizar trabajo físico habría tardado en decidir de qué lado echarse, el granjero Oak ya estaba dormido.
El aspecto que tenía ahora el interior de la cabaña resultaba acogedor y atrayente, y la pequeña lumbre de color escarlata, sumada a la vela, que reflejaba sus propias tonalidades sobre todo aquello que alcanzaba, dotaba de una sensación de bienestar incluso a los utensilios y las herramientas. El cayado se hallaba en una esquina, y en un estante colocado a un lado se alineaban los frascos y los botes de los sencillos preparados propios de la cirugía y la medicina relacionadas con las ovejas, de los cuales los principales eran el alcohol, la trementina, la brea, la magnesia, el jengibre y el ricino. En un estante triangular ubicado en la otra esquina, había pan, beicon, queso y una taza para cerveza o sidra, que rellenaba de un jarro que había debajo. Junto a las provisiones se hallaba la flauta, cuyas notas había producido el solitario cuidador hacía poco para entretener un momento de tedio. El habitáculo se ventilaba gracias a dos agujeros redondos, semejantes a las claraboyas de los camarotes de los barcos, cubiertos con tablones deslizantes.
El cordero, reanimado por el calor, comenzó a balar y el sonido penetró en los oídos y en el cerebro de Gabriel dotado instantáneamente de significado, como ocurre con aquellos sonidos que esperamos que se produzcan. Pasando del sueño más profundo a la más despierta de las vigilias con la misma facilidad que había acompañado a la operación inversa, miró el reloj, cogió el cordero en brazos y lo sacó a la oscuridad exterior. Tras colocar a la pequeña criatura junto a su madre, se quedó de pie observando el cielo con atención para averiguar la hora en función de la altitud de las estrellas.
Sirio y Aldebarán, que apuntaban hacia las inquietas Pléyades, se hallaban a mitad de camino del cielo austral, y entre ambas se encontraba Orión, aquella preciosa constelación que jamás había brillado con tanta intensidad como entonces, elevándose por encima del borde del paisaje. Cástor y Pólux, con su brillo discreto, se hallaban prácticamente en el meridiano; el triste y sombrío Cuadrado de Pegaso se deslizaba hacia el noroeste; en la lejanía, sobre la arboleda, Vega y Casiopea se posaban sobre las ramas más altas.
—La una –dijo Gabriel.
Al ser un hombre que con frecuencia era consciente de que la vida que llevaba no carecía de cierto encanto, se quedó inmóvil después de mirar el cielo para utilizarlo como instrumento y lo observó con intención de admirarlo como una obra de superlativa belleza. Durante un instante pareció fascinado por la elocuente soledad de la escena, o quizá más bien por la completa ausencia en aquel rincón de cualquier imagen o sonido propios de los hombres. Era como si ninguna de las formas, las interferencias, los problemas y las alegrías de los hombres existieran y daba la sensación de que no hubiera ningún otro ser animado en el hemisferio en sombras aparte de él; como si imaginara que todos los demás se hubiesen ido al que alumbraba el sol.
Ocupado como estaba observando la lejanía, Oak fue dándose cuenta gradualmente de que lo que en un principio había tomado por una estrella allá abajo tras el extremo de la arboleda, en realidad no era tal cosa. Se trataba de una luz artificial, que se hallaba muy cerca.
A algunas personas les da miedo encontrarse completamente solas por la noche cuando desearían tener compañía o cuando esta es de esperar, pero aún resulta mucho más angustioso descubrir que tienen una compañía misteriosa cuando la intuición, la sensación, la memoria, la analogía, los testimonios, la probabilidad y la inducción –todas las evidencias que conforman la lista de los lógicos− se han unido para convencer a sus sentidos de que se encuentra en total soledad.
El granjero Oak se dirigió hacia el hayedo y se abrió camino entre las ramas más bajas en dirección hacia el lado del viento. Una forma borrosa al pie de la ladera le recordó que allí se hallaba un establo, construido en un desmonte de la ladera, de modo que el tejado de la parte trasera quedaba prácticamente al mismo nivel del suelo. La parte delantera la constituían unos tablones clavados a unos postes y cubiertos de brea para ayudar a conservarlos. A través de las grietas del tejado y de los laterales se esparcían vetas y puntos de luz, que en su conjunto irradiaban la luminosidad que lo había atraído. Oak se acercó a la parte trasera y allí, inclinándose sobre el tejado y pegando el ojo a un agujero, pudo ver el interior con claridad.
Allí dentro había dos mujeres y dos vacas. Junto a estas últimas, había un cubo con lo que parecía una humeante mezcla de salvado. Una de las mujeres había rebasado la mediana edad mientras que su acompañante parecía joven y grácil; no pudo formarse una opinión definitiva sobre su aspecto puesto que se hallaba prácticamente justo bajo su línea de visión, de manera que sólo podía observarla a vista de pájaro, igual que le ocurrió al Satanás de Milton la primera vez que vio el paraíso. No llevaba toca ni sombrero, pero se había envuelto en una capa grande que llevaba echada sobre la cabeza de manera descuidada.
—Ya está; ahora nos vamos a casa –dijo la mayor de las dos, posando los nudillos en sus caderas y observando todo lo que ocurría−. Espero que Daisy vuelva a ponerse bien. No he pasado más miedo en mi vida, pero no me importa haber interrumpido mi descanso si se recupera.
La joven, cuyos párpados parecían tener tendencia a cerrarse ante la menor señal de silencio, bostezó a su vez.
—Ojalá fuéramos ricas y pudiéramos pagar a algún hombre para que se hiciera cargo de estas cosas –dijo ella.
—Pero como no lo somos, tenemos que hacerlas nosotras –dijo la otra−, porque si te quedas, tendrás que ayudarme.
—Aunque mi sombrero ha desaparecido –continuó la más joven−. Creo que se voló por encima del seto. ¿Cómo iba a pensar que ese viento tan suave pudiera llevárselo?
La vaca, que estaba de pie, era de raza Devon y tenía una piel tersa y cálida de un tono colorado tan uniforme desde los ojos hasta el rabo, como si hubieran sumergido al animal en tinte de aquel color, y su largo lomo ofrecía un aspecto absolutamente nivelado. La otra tenía manchas grises y blancas. Oak reparó ahora en un pequeño ternero que había junto a ella y que tendría más o menos un día de vida; dirigía a las dos mujeres una mirada estúpida, lo que demostraba que no hacía mucho que se había habituado al fenómeno de ver, y que con frecuencia se giraba hacia el farol, confundiéndolo, al parecer, con la luna. Su instinto natural aún no había tenido tiempo de corregir sus impresiones, puesto que carecía de experiencia. Entre las ovejas y las vacas, Lucina[1] había tenido mucho trabajo en la colina de Norcombe últimamente.
—Creo que será mejor que mandemos a buscar harina de avena –dijo la mujer mayor−: ya no queda salvado.
—Sí, tía; cogeré el caballo e iré a buscarlo en cuanto se haga de día.
—Pero no tenemos silla de amazona.
—Sé montar en la otra; confía en mí.
Al oír estos comentarios, la curiosidad de Oak por ver sus rasgos fue en aumento, pero como se le negaba semejante posibilidad por culpa de la capa que la cubría como si se tratara de una capucha y por la posición elevada desde la que la observaba, recurrió a su imaginación en busca de los detalles. Incluso cuando observamos algo con claridad y desde una posición horizontal y en plano, embellecemos y amoldamos lo que captan nuestros ojos según las necesidades que anidan en nuestro interior. Si Gabriel hubiera podido desde un principio ver su rostro con nitidez, lo habría juzgado como muy bello o más o menos bello, dependiendo de si su alma necesitaba una divinidad en aquel momento o de si ya aquella necesidad había sido satisfecha. Como ya desde hacía algún tiempo, sentía la falta de un objeto adecuado con el que llenar el vacío que no paraba de crecer en su interior, y como la posición desde la que la miraba daba a su imaginación un margen enorme, imaginó que era una belleza.