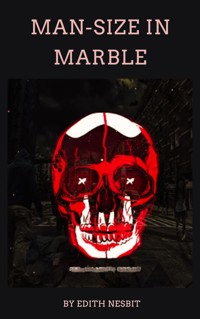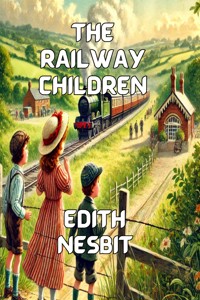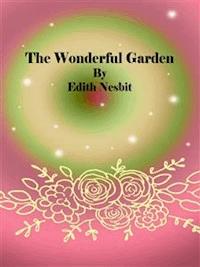Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Las Tres Edades
- Sprache: Spanisch
Después de que su padre se ausentara misteriosamente de casa, Bobbie, Peter y Phyllis se mudan con su madre a una pequeña casa de campo llamada las Tres Chimeneas, al lado de una estación de tren. Pronto los niños descubren cuánta diversión se esconde en ese mundo nuevo para ellos y se hacen amigos de todos, desde el jefe de estación hasta de un señor mayor que los saluda cada mañana a las 9:15 en punto, cuando pasa el tren en el que viaja. Pero el misterio de la desaparición de su padre se cierne sobre ellos. ¿Dónde estará? ¿Va a volver?Este clásico de Nesbit, de prosa sencilla y lúcida, es una de las historias más entrañables sobre el paso de la infancia a la edad adulta que se han escrito.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
PRÓLOGO. Los encantamientos de la espera de Cristina Sánchez-Andrade
Los chicos del ferrocarril
1. EL PRINCIPIO DE LAS COSAS
2. LA MINA DE CARBÓN DE PETER
3. EL SEÑOR MAYOR
4. EL LADRÓN DE LOCOMOTORAS
5. PRISIONEROS Y CAUTIVOS
6. LOS SALVADORES DEL TREN
7. POR VALENTÍA
8. EL BOMBERO AFICIONADO
9. EL ORGULLO DE PERKS
10. EL SECRETO TERRIBLE
11. EL SABUESO CON EL JERSEY ROJO
12. LO QUE BOBBIE TRAJO A CASA
13. EL ABUELO DEL SABUESO
14. EL FINAL
Créditos
Edición en formato digital: febrero de 2015
Título original: The Railwail Children
En cubierta: ilustración de © Raúl Allén
Colección dirigida por Michi Strausfeld
© De la traducción, Cristina Sánchez-Andrade, 2015
© Ediciones Siruela, S. A., 2015
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
28010 Madrid
Diseño de cubierta: Ediciones Siruela
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN: 978-84-16280-95-7
Conversión a formato digital: www.elpoetaediciondigital.com S. L.
www.siruela.com
LOS CHICOS DEL FERROCARRIL
A mi querido hijo, Paul Bland, detrás de cuyo conocimiento del ferrocarril se cobija confiadamente mi ignorancia.
Prólogo
LOS ENCANTAMIENTOS DE LA ESPERA
«Ocurren cosas maravillosas y muy bonitas, ¿verdad? Y vivimos casi toda nuestra vida esperándolas», dice casi al final del libro el Señor Mayor, uno de los personajes de Los chicos del ferrocarril.
Esta historia, uno de los relatos infantiles más leídos y conocidos en el Reino Unido, con dramatizaciones radiofónicas en la BBC, musicales, series de televisión y varias películas (de las cuales, la más conocida es la versión de 1970, en donde Jenny Agutter, que en una adaptación posterior interpretará a la madre, hace aquí de Bobbie, es decir, de hija mayor), fue publicada por primera vez en Inglaterra en 1906 y desde entonces no ha dejado de editarse.
Cuando E. Nesbit la escribió, tenía cuarenta y siete años y ya había vivido intensamente y desafiado todos los prejuicios de su época: llevaba el pelo corto, iba en bicicleta, fumaba, se vestía sin corsé, se había quedado embarazada sin estar casada, había criado prácticamente sola a sus hijos y había escrito la mayor parte de su obra infantil, cuando escribir era un asunto reservado a los hombres.
Sin embargo, como el Señor Mayor de Los chicos del ferrocarril, seguía esperando que ocurrieran cosas «maravillosas y muy bonitas». ¿Qué podía esperar una mujer que a principios del siglo XX ya había vivido todo esto? Pues algo más bien sencillo: esperaba a que algún día se la reconociese como una escritora «seria», una poetisa que no se viera obligada a ganarse la vida con otros géneros y a no tener que esconder su nombre femenino, Edith, bajo un impersonal «E.».
Lo que no sospechaba la autora de libros tan conocidos como Los buscadores de tesoros o La casa del fin del mundo, es que en esa espera de un futuro «más serio», se estaba convirtiendo, sin quererlo, en lo que fue: la primera escritora moderna de literatura para niños, capaz de crear un mundo enteramente mágico. Se trata de un tipo de historias en donde todo es posible: que los objetos vivan, que los animales hablen y que, a la vez, los niños sean creíbles y vivan en escenarios reales.
Estas historias, además, tuvieron una de gran influencia en autores posteriores, incluyendo P. L .Travers (autora de Mary Poppins), Edward Eager, Diana Wynne Jones, J. K. Rowling y C. S. Lewis. Este último novelista incluso menciona a los conocidos chicos de Bastable de Nesbit en su obra El sobrino del mago.
E. Nesbit nació en 1858 en Londres. La menor de seis hermanos, creció en el campo, donde su padre, pionero y experto en fertilización, dirigía la primera escuela para agricultores. Pero su progenitor murió cuando Edith tenía cuatro años, dejando a la familia en la pobreza. A través de sus libros, Nesbit siempre quiso recuperarlo y el esquema que se repite en todas sus novelas es el de una familia que tiene que lidiar con la pobreza y una muerte inesperada. El grito de Bobbie al final de Los chicos del ferrocarril («¡Oh, mi Papá, mi Papá!») es uno de los finales más reconocibles y tiernos de la literatura infantil inglesa.
Posteriormente, la enfermedad de su hermana mayor (sufría de tisis) llevó a la familia por Francia, España y Alemania, antes de instalarse durante tres años en Halstead Hall, al noroeste de Kent, lugar que le inspiró el escenario de Los chicos del ferrocarril. Se cuenta que en Francia tuvo su primer encuentro con el terror: fue a visitar un museo de momias esperando encontrar la estética egipcia y terminó en una catacumba, rodeada de doscientos cadáveres con la piel colgando, niños incluidos. Edith sintió miedo a la oscuridad hasta que tuvo sus propios hijos.
A los dieciocho, Nesbit conoció al empleado de Banca Hubert Bland. Embarazada de siete meses, se casan en 1880, aunque no se iría inmediatamente a vivir con él: Bland prefirió seguir aprovechando las comodidades que le ofrecía la casa de su madre, dejando que su mujer se las apañara sola. El matrimonio fue un desastre desde el primer momento. Como la madre de Los chicos del ferrocarril, Nesbit tuvo que sacar adelante a sus hijos vendiendo poemas e historias a editores reticentes («Si el editor era sensato, había bollos para merendar», dice en un momento dado el narrador).
Junto a Hubert, Edith fundó la Sociedad Fabiana, movimiento británico cuyo propósito era avanzar en la aplicación de los principios del socialismo y de la que formaron parte, entre otros, el escritor George Bernard Shaw, la anarquista Charlotte Wilson, la feminista Emmeline Pankhurst y el escritor H. G. Wells.
Poco después, cuando esperaba su segundo hijo, su marido enfermó y su socio lo estafó. De nuevo Edith tuvo que recurrir a todo lo que sabía hacer para mantener la casa: pintaba tarjetas de Navidad, recitaba y seguía escribiendo. Fue entonces cuando su editor la convenció de que, debido a los prejuicios de la época, nadie iba a leer aventuras escritas por una mujer, y decidió quedar en la historia de la literatura como «E.».
La vida de E. Nesbit fue una pura contradicción, una lucha entre el deseo de ser una bohemia y la rectitud victoriana de la época. Lo más curioso es que su visión de la mujer era increíblemente tradicional. Cuando su amiga Eleanor Marx (hija del conocido militante comunista alemán) anunció su intención de vivir con otro hombre, Nesbit (junto con toda la Sociedad Fabiana) se escandalizó. Nunca apoyó el sufragio femenino y su marido defendía continuamente en los periódicos la necesidad de que la mujer estuviera en su lugar (incluso cuando la suya continuaba siendo la que traía el pan a casa). Además de todo esto, la relación con sus propios hijos distaba mucho de ser la relación cercana que aparece en Los chicos del ferrocarril. Su segundo hijo, Fabian (llamado así por la sociedad), murió en casa de una operación de amígdalas porque nadie se molestó en advertirle de que no podía comer antes de la anestesia.
Pero quizá el más desgraciado de todos sus hijos fue Paul, el mayor. Para Edith era el constante recordatorio de las irregularidades de su vida doméstica y su padre, que siempre lo consideró algo torpe, se dedicó a ignorarlo. Los chicos del ferrocarril está dedicado a él: «A mi querido hijo, Paul Bland, detrás de cuyo conocimiento del ferrocarril se cobija confiadamente mi ignorancia». Para cuando el libro fue publicado, Paul ya era adulto y se había marchado a la ciudad huyendo del mundo desquiciante de su madre. Los chicos del ferrocarril encuentran una inesperada libertad justo al contrario, es decir, escapando de la ciudad, hasta el punto de que uno ya no los puede imaginar regresando una vez resuelto el asunto del padre.
Pero la vida de Paul, lastrada por su infancia, no tenía una fácil reconciliación. Para este chico del ferrocarril no hubo un final feliz: cada vez más deprimido, se quitó la vida, en 1940 ingiriendo veneno a la edad de sesenta años.
Estas contradicciones se reflejan en Los chicos del ferrocarril. A pesar de la aparente caída en desgracia del padre, la madre sigue siendo una señora reconocida como tal por la gente del pueblo. Bobbie, la hija mayor, es una versión en miniatura de la madre, que se mueve entre las ganas que tiene de divertirse y la necesidad de comportarse como una señorita. Otra contradicción con las aspiraciones feministas de Nesbit aparece en esta novela cuando el doctor le dice a Peter que «los hombres tienen que hacer los trabajos mundanos sin tener miedo de nada, y que por eso tienen que ser duros y valientes. Pero las mujeres tiene que vigilar a sus bebés y abrazarlos y cuidarlos, y ser muy pacientes y amables».
Hay, en general, a lo largo de toda la novela un afán de convencer al lector de que la madre es un ser angelical (por ejemplo, cuando el Señor Mayor le recuerda a Bobbie que su madre vale mucho, o cuando el médico le recalca que tiene mucho coraje), cuando uno está pensando que en realidad esa madre, por mucho que deba trabajar para sacar adelante a la familia, poco se ocupa de unos niños que deambulan solos de un lado a otro durante todo el día, y que además están llenos de dolor porque el padre ha desaparecido de sus vidas de manera misteriosa.
«Ocurren cosas maravillosas y muy bonitas, ¿verdad? Y vivimos casi toda nuestra vida esperándolas»..., pero ¿qué esperan Bobbie, Phyllis y Peter?
Porque los protagonistas de Los chicos del ferrocarril también esperan. La historia, que se diferencia de los clásicos relatos de Nesbit, mucho más fantásticos, comienza cuando el padre, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, desaparece de forma inesperada y en extrañas circunstancias por un caso de espionaje. Es entonces cuando la madre y los chicos tienen que abandonar su feliz y holgada vida familiar en Londres para ir a vivir modestamente a una pequeña casita –llamada Tres Chimeneas– en el campo. Mientras se dedican a esperar el regreso del padre, los niños encuentran entretenimiento en una cercana estación de ferrocarril, y hacen amistad con el mismísimo jefe de estación, con Perks, el mozo, o con el intrigante Señor Mayor que los saluda puntualmente desde el tren de las 9:15 y que, por extrañas circunstancias, se encargará de probar la inocencia del padre. Mientras tanto, la familia toma a su cuidado a un exiliado ruso que buscaba reencontrarse con los suyos, y finalmente salen a relucir los sorprendentes lazos de la familia de los chicos con el misterioso Señor Mayor.
Por debajo de la trama, en la que todas las piezas –y este es uno de los mayores logros del libro– encajan a la perfección, está todo el impacto del caso Dreyfus, fue una noticia relevante en todo el mundo unos pocos años antes de que el libro fuera escrito, y de las relaciones de los intelectuales ingleses con emigrados rusos perseguidos por el zarismo, socialistas y anarquistas, como Stepniak o Kropotkin, que forjaron amistad con Nesbit.
Ahora bien, mientras la madre de los chicos (trasunto de E. Nesbit) afronta la espera de manera angustiosa, todo el día metida en su habitación escribiendo cuentos para sacar adelante a la familia, esperando a que esas «cosas maravillosas y muy bonitas» ocurran casi por arte de magia, los chicos se dedican a vivir. Creo que esta diferencia en la manera de concebir y asumir el paso del tiempo –el tiempo de espera– entre niños y adultos es fundamental en la obra de E. Nesbit y es lo que, en gran medida, hace que los niños de sus cuentos sean niños de carne y hueso, que piensan y actúan como niños y no como adultos.
«Cuando era una niña pequeña solía rezar fervientemente, hasta las lágrimas, por que, cuando fuera mayor, nunca olvidara lo que pensaba, sentía y sufría entonces», explicó E. Nesbit en cierta ocasión. Y es que, como dice Gore Vidal, Nesbit se dio cuenta desde el principio de que los adultos tenían que matar al niño que habían sido antes de poder vivir.
Hemos revelado que en el primer capítulo el padre es detenido sin que nadie le dé explicaciones de por qué. El incidente está apoyado simbólicamente en el hecho de que a Peter se le rompe su regalo de cumpleaños, una locomotora, que, además, será el vínculo con la nueva vida de los chicos junto a la estación de ferrocarril. Aunque estos no saben qué es exactamente lo qué ha ocurrido con su padre, son lo bastante listos como para darse cuenta de que hay un misterio en torno a su desaparición y acuerdan no preguntar a la madre (aquí sí son los niños muy victorianos, pues no sé si un niño actual se resistiría a preguntar hasta descubrir la verdad). ¿Necesitamos nosotros, como lectores, saber qué ha sucedido? Creo que no. El cambio de escenario –la espera– les permite a los pequeños, y de paso a nosotros como lectores, aprender la realidad más honda de las cosas.
Al vivir en las ciudades, hemos dejado atrás un espacio simbólico que actuaba como vínculo profundo con la madre naturaleza, una relación rota que hace de ese espacio algo misterioso, lleno de secretos y poderes mágicos que ya no comprendemos ni controlamos. Por eso el campo les ofrece a los chicos del ferrocarril la oportunidad de explorar y vivir intensamente, los distrae de su sentimiento de dolor (que subyace a todo el relato) y los pone en contacto con gente nueva muy distinta a la que conocen en la ciudad.
Llama la atención que todos los niños de las ilustraciones de los cuentos de Edith Nesbit lleven vestiditos con mandil, estrechas enaguas de franela y bombachos, cuando en realidad viven tan libres o más (los chicos del ferrocarril no tienen horarios fijos y ni siquiera van a la escuela) que cualquier niño actual. Porque, aparte de la diferencia entre niños y adultos en la manera de vivir la espera, hay en Los chicos del ferrocarril más detalles que nos acercan al sentir del mundo infantil. Los paisajes del mundo rural son nuevos para los niños y, como lectores, nos es necesario «ver» estos escenarios para entender la historia. Pero Nesbit no dice «cerca había una estación de ferrocarril situada al final de una cuesta empinada», sino: «El camino hasta las vías era todo cuesta abajo sobre un césped suave y corto, salpicado de arbustos de tojo y rocas grises y amarillas que emergían como el confitado de la parte superior de una tarta».
Es decir, que casi desde el principio del libro, nos encontramos descubriendo esos nuevos paisajes desde el punto de vista de los niños, que dejan atrás la rigidez y la mojigatería victoriana para dar paso a un mundo tan sólido y caótico como cualquiera de nuestro día a día actual. Y cuando los chicos observan un tren por primera vez, tienen una reacción curiosa que nos hace pensar que son totalmente capaces de expresar una emoción. Peter dice: «Es tan extraño ver un tren completo. Es increíblemente alto, ¿verdad?». A lo que Phyllis responde: «Siempre los hemos visto cortados por la mitad en los andenes». Lo que de nuevo nos hace pensar en la capacidad de Nesbit para meternos en la mente de los niños. Otro ejemplo, casi al final del libro, cuando el narrador reflexiona sobre los días en que los pequeños se portan bien, dice: «A veces cuando uno se ha comportado especialmente bien durante más tiempo del habitual, se ve súbitamente fustigado por un ataque violento de no ser bueno en absoluto». ¿No es verdad que esto es una reacción típica de los niños?
Incluso en otros libros más fantásticos de Nesbit, el tono sigue siendo realista. Es conmovedora la frase en Los buscadores de tesoros (1898) de una niña que sabe expresar de manera perfecta su emoción: «Nuestra madre está muerta, y si piensas que no me importa porque no te hablo mucho de ella, solo demuestras no entender a la gente en absoluto». Hay siempre algo preciso en el lenguaje utilizado por Nesbit que de algún modo acerca lo mágico al lector y, en este sentido, es innovadora con respecto a otros autores como J. M. Barrie o MacDonald. Porque incluso en narraciones realistas como esta, hay una conexión con lo fantástico (recuérdese, por ejemplo, cuando los niños acuerdan saludar todos los días a su padre a través del tren de las 9:15).
Esta precisión poco sentimental es característica de la mejor literatura fantástica inglesa que vendrá a continuación. C. S. Lewis conocía el universo de Nesbit a la perfección y en gran medida utilizó su tono, sus trucos y sus efectos. Por no hablar de J. W. Rowling y su juego con los mundos paralelos. Al igual que Harry Potter, que encuentra en Londres fisuras inesperadas que se abren a otros mundos, en este relato, sin duda mucho más realista, los chicos del ferrocarril descubren que la espera les abre a otras personas y a otros sentimientos que en su plácida vida de ciudad jamás habrían tenido. Hacen amigos, aprenden a valerse por sí mismos, son reconocidos por los adultos, conocen el miedo y la decepción, salvan vidas... ¿Qué más puede pedir un niño?
A nadie le gusta esperar. En la espera el tiempo es lento y espeso, nos dice el filósofo suizo Harold Schweizer. Nesbit había trabajado muy duro durante años con la poesía, las novelas para adultos y el periodismo. Cuando finalmente encontró su voz en los libros infantiles, autores ya consagrados, como H. G. Wells y Rudyard Kipling, reconocieron que lo que estaba haciendo era único. Pero hasta el final de su vida, ella se sintió traicionada porque ese reconocimiento le llegara a través de sus libros infantiles –un camino, desde luego, menos respetado en aquellos tiempos que ahora–, y no a través de su labor como poetisa.
Pero la espera es más que un molesto retraso, es más que una cuestión de tiempo: es encantamiento, trae la promesa de una cierta inmortalidad, y viviendo al límite de sus pasiones y de sus emociones, Bobbie, Phyllis y Peter así se lo contaron a E. Nesbit. Una vez más, Los chicos del ferrocarril es una muestra de que los personajes de las obras maestras no solo son independientes del autor sino que incluso trascienden su manera de sentir y pensar.
Cristina Sánchez-Andrade
1
EL PRINCIPIO DE LAS COSAS
Al principio no eran los chicos del ferrocarril. Supongo que nunca habían pensado en trenes salvo como medio para llegar hasta Maskelyne y Cook’s, el Teatro de Navidad, el Zoológico y Madame Tussauds. Eran simplemente chicos de ciudad, y vivían con su padre y con su madre en una casa corriente con fachada de ladrillo, con una vidriera de colores en la puerta delantera, un pasillo de azulejos que se conocía como el vestíbulo, un cuarto de baño con agua caliente y fría, timbres eléctricos, cristaleras, una buena cantidad de pintura blanca, y «todas las comodidades modernas», como suelen decir los agentes inmobiliarios.
Eran tres. Roberta era la mayor. Por supuesto que las madres nunca tienen hijos favoritos, pero si la madre de los chicos tuviera que optar por una, puede que fuera Roberta. Luego venía Peter, que de mayor quería ser ingeniero. La más joven era Phyllis, que tenía muy buenas intenciones.
La madre no pasaba todo su tiempo haciendo visitas aburridas a señoras aburridas, y sentándose de forma aburrida en casa a la espera de señoras aburridas que le hicieran visitas aburridas. Casi siempre estaba ahí, dispuesta a jugar con los niños y a leerles, y a ayudarlos a hacer los deberes. Además, solía escribirles cuentos mientras estaban en el colegio, para luego leerlos en alto después de la merienda, y siempre escribía versos graciosos para los cumpleaños y para otras ocasiones importantes como el bautizo de los gatitos, la redecoración de la casa de muñecas, o el periodo en que los niños se recuperaban de las paperas.
Estos tres chicos afortunados siempre tenían todo lo que necesitaban: ropa elegante, el calor de la chimenea, un cuarto de juegos con montañas de juguetes y un papel pintado con dibujos de Mamá Ganso. Tenían una niñera buena y alegre, y un perro propio que se llamaba James. También tenían un padre que era sencillamente perfecto: nunca estaba enfadado, nunca era injusto y siempre estaba dispuesto a jugar con ellos; y por lo menos, si es que alguna vez no estaba dispuesto, siempre tenía un motivo de peso, motivo que explicaba a los niños con tanto interés y de forma tan graciosa que estos se convencían de que al padre no le quedaba otro remedio.
Pensaréis que tenían que ser muy felices. Y lo eran, pero solo supieron de qué forma cuando la preciosa vida en la Villa Edgecombe se fue al traste, y tuvieron que empezar a vivir una vida completamente distinta.
El terrible cambio llegó de manera súbita.
Era el cumpleaños de Peter –su décimo–. Entre otros regalos había un locomotora de juguete, más perfecta de lo que jamás hubierais podido imaginar. Los otros regalos tenían mucho encanto, pero la locomotora tenía más encanto que ningún otro.
El encanto duró intacto exactamente tres días. Entonces, o bien por la inexperiencia de Peter o bien por las buenas intenciones de Phyllis, bastante insistentes, o por alguna otra razón, de pronto la locomotora explotó. James se llevó un susto tan grande que salió y no volvió en todo el día. Todos los habitantes del Arca de Noé situados en el ténder se rompieron en pedazos, pero nada más se dañó, excepto la pobre locomotora y los sentimientos de Peter. Los otros afirmaron que había llorado, pero está claro que los niños de diez años no lloran, por muy terribles que sean las tragedias que oscurecen sus destinos. Dijo que tenía los ojos rojos por culpa de un resfriado. Aunque Peter lo ignoraba cuando lo dijo, finalmente resultó ser cierto, hasta el punto de que al día siguiente tuvo que volver a la cama y guardar reposo. Mamá empezaba ya a temer que pudiera estar incubando el sarampión, cuando de repente Peter se incorporó en la cama y dijo:
–Odio las gachas. Odio el agua de hordiate. Odio el pan con leche. Me quiero levantar y comer algo de verdad.
–¿Y qué te gustaría? –le preguntó Mamá.
–Una empanada de pichón –contestó Peter alegremente–. Una gran empanada de pichón. Una enorme.
Así que Mamá pidió a la cocinera que hiciera una gran empanada de pichón. Se hizo la empanada. Y cuando estuvo hecha, se coció. Y cuando estuvo cocida, Peter se comió una parte. Después mejoró de su catarro. Mamá escribió un poema para entretenerlo mientras se cocía el hojaldre. Comenzaba diciendo lo desgraciado pero honorable que era Peter, y luego continuaba así:
Una locomotora tenía
que en cuerpo y alma quería
y si hubiera tenido un deseo sobre este planeta
hubiera sido el de conservarla perfecta.
Un día, queridos amigos, preparaos,
pues aquí viene lo peor,
un tornillo se volvió loco muy de repente,
y la caldera estalló sin ningún recato.
Con el semblante demudado, del suelo la ha levantado
y a su madre se la ha entregado,
aun sin muchas esperanzas
de que aquello pueda ser arreglado.
Los que murieron en la vía
no parecían importarle mínimamente,
pues su locomotora valía
más que toda esa gente.
Y ahora comprendéis la razón
de que nuestro Peter este malo:
el alma alivia con empanada de pichón
y aplaca su dolor desmesurado.
Con mantas calientes se tapa
y se queda hasta tarde en la cama
a superar decidido
su miserable destino.
Y si sus ojos están rojos,
su catarro debe excusarlo.
Ofrecedle de empanada un trozo,
seguro que no podrá rechazarlo.
Papá había estado fuera en el campo durante tres o cuatro días. Toda la esperanza que tenía Peter de que su locomotora dañada se arreglase, estaba ahora concentrada en su padre, ya que Papá era especialmente mañoso. Podía reparar todo tipo de cosas. A menudo había hecho de veterinario con el caballo balancín de madera; una vez le salvó la vida cuando todas las esperanzas estaban perdidas, y a la pobre criatura se la daba por desahuciada, e incluso el carpintero decía que no veía la manera de hacer nada. Y fue Papá quien recompuso la cuna de la muñeca cuando nadie más fue capaz de hacerlo; y con un poquito de pegamento y unos trozos de madera y una navaja arregló las patas de todas las bestias del Arca de Noé, así que se sujetaron con tanta fuerza como antes, si no más.
Haciendo gala de una generosidad heroica, Peter no sacó el tema de su locomotora hasta que Papá hubo cenado y fumado su puro de sobremesa. La generosidad había sido idea de Mamá, pero fue Peter quien la puso en práctica. Necesitó una buena dosis de paciencia, eso sí.
Por fin Mamá dijo a Papá:
–Ahora, querido, si has descansado bastante y te sientes cómodo, nos gustaría hablarte del gran accidente de ferrocarril, y pedirte consejo.
–Muy bien –contestó Papá–, ¡disparad!
Entonces Peter contó la triste historia y fue a buscar lo que quedaba de la locomotora.
–Hum... –dijo Papá, una vez hubo echado un vistazo a la locomotora con mucha atención.
Los niños contuvieron la respiración.
–¿No hay ninguna esperanza? –preguntó Peter en voz baja e intranquila.
–¿Esperanza? ¡Pues claro! Miles de ellas –dijo Papá alegremente–, pero necesitará algo más que esperanzas: un poco de apuntalamiento, digamos, o mejor dicho, soldadura, y una válvula nueva. Creo que es mejor que lo dejemos para un día lluvioso. En otras palabras, renuncio a mi sábado por la tarde para dedicarlo a esto; y todos vosotros me ayudaréis.
–¿Las chicas pueden ayudar a arreglar locomotoras? –preguntó Peter dudoso.
–Pues claro que pueden. Las chicas son tan listas como los chicos, no lo olvides. ¿Te gustaría ser maquinista, Phil?
–Siempre tendría la cara sucia, ¿verdad? –contestó Phyllis, en un tono impasible–. Y supongo que rompería algo.
–A mí me encantaría –intervino Roberta–. ¿Crees que podría serlo de mayor, Papaíto? ¿O al menos ser bombera?
–Te refieres a ser fogonera –dijo Papá mientras daba vueltas a la locomotora–. Bueno, pues si todavía quieres serlo cuando crezcas, veremos si te podemos hacer fogonera. Recuerdo cuando era pequeño que...
Justo entonces llamaron a la puerta delantera.
–¿Quién demonios será? –dijo Papá–. Está claro que la casa de un señor inglés es su castillo, pero ¡ojalá construyeran semiadosados con fosos y puentes levadizos!
Ruth, la muchacha pelirroja, entró y dijo que dos caballeros querían ver al señor.
–Les he conducido hasta la biblioteca, señor –dijo.
–Supongo que se tratará de la cuota para el homenaje del vicario –dijo Mamá–. Aunque tal vez se trate del fondo de vacaciones para el coro. Líbrate de ellos, querido. La verdad es que nos interrumpen la velada, y casi es hora de que los niños se vayan a la cama.
Pero Papá en absoluto parecía poder librarse de los señores tan rápido.
–Ojalá tuviéramos un foso y un puente –dijo Roberta–, así, cuando viniera alguien que no queremos, podríamos subir el puente y nadie más podría entrar. Supongo que, si se quedan mucho más tiempo, a Papá se le olvidará eso de cuando era niño.
Mamá intentó entretenerlos contándoles un nuevo cuento sobre una princesa de ojos verdes, pero era difícil porque podían oír las voces de Papá y de los señores en la biblioteca, y la voz de Papá sonaba más alta y distinta a aquella que empleaba normalmente con la gente que venía con asuntos de recomendaciones y fondos de vacaciones.
Entonces sonó el timbre de la biblioteca y todo el mundo respiró aliviado.
–Ya se van –anunció Phyllis–. Ha llamado para que los acompañen hasta la puerta.
Pero en lugar de acompañarlos a la puerta, Ruth apareció con gesto extraño; o eso pensaron los niños.
–Por favor, señora –dijo–, el señor quiere que vaya al estudio. Parece un muerto, señora; creo que le han dado malas noticias. Mejor sería que se preparase para lo peor, señora; quizá se trate de una muerte en la familia, un banco arruinado o...
–Gracias, Ruth –dijo Mamá suavemente–. Puedes retirarte.
Entonces Mamá fue a la biblioteca. Hubo más conversaciones. El timbre volvió a sonar y Ruth fue a buscar un coche. Los niños oyeron pisadas de botas saliendo y bajando los escalones. El coche se fue y se cerró la puerta delantera. A continuación entró Mamá. Su preciosa cara estaba tan blanca como el encaje de su cuello, y tenía los ojos grandes y brillantes. Sus labios dibujaban una fina línea de rojo pálido, muy distinta a su forma habitual.
–Es hora de irse a la cama –dijo–. Ruth os acompañará.
–Pero si nos habías prometido que nos podíamos quedar levantados hasta tarde porque había venido Papá –dijo Phyllis.
–Papá ha tenido que salir. Un asunto de negocios –dijo Mamá–. Venga, queridos míos, id de una vez.
La besaron y se fueron. Roberta se hizo la remolona para darle a Mamá un abrazo de propina y para susurrarle:
–No serían malas noticias, ¿verdad, Mami? ¿Alguien ha muerto o...?
–Nadie ha muerto, no –dijo Mamá, y casi parecía empujar a Roberta para que se fuera–. No te puedo decir nada esta noche, cariño. Vete, cariño, vete ya.
Así que Roberta se fue.
Ruth cepilló el cabello de las niñas y las ayudó a desvestirse (algo que solía hacer Mamá). Después de bajar la lámpara de gas y de dejarlas solas, se encontró con Peter, todavía vestido, esperando en las escaleras.
–Dime, Ruth, ¿qué pasa? –la interrogó.
–No me haga preguntas y así no tendré que contestarle con mentiras –respondió la pelirroja Ruth–. Pronto lo sabrá.
Más tarde esa noche, Mamá subió y besó a los tres niños mientras dormían. Roberta fue la única a la que despertó el beso, y se quedó quieta como un ratón sin decir nada.
«Si Mamá no quiere que sepamos que ha estado llorando», se dijo a sí misma mientras oía en la oscuridad que su madre contenía el aliento, «no lo sabremos. Eso es todo».
Cuando bajaron a desayunar a la mañana siguiente, Mamá ya había salido.
–A Londres –dijo Ruth, y los dejó desayunando.
–Está ocurriendo algo horrible –anunció Peter cascando su huevo–. Ruth me dijo anoche que pronto lo descubriremos.
–¿Le preguntaste? –inquirió Roberta despectivamente.
–¡Pues claro! –exclamó Peter enfadado–. Tú podrás irte a la cama sin que te importe si Mamá está preocupada, pero yo no. Para que te enteres.
–No creo que debamos preguntar a los sirvientes cosas que Mamá no nos cuenta –dijo Roberta.
–Muy bien, Mari Sabidilla –dijo Peter–, ponte a sermonear...
–Yo no soy «sabidilla» –intervino Phyllis–, pero creo que Bobby tiene razón esta vez.
–Por supuesto. Siempre la tiene, según ella –dijo Peter.
–¡No empecéis! –gritó Roberta dejando la cucharilla del huevo–. No empecemos a ser horribles entre nosotros. Estoy segura de que está ocurriendo algo terrible. ¡No lo pongamos aún peor!
–¿Y quién ha empezado, si puede saberse? –dijo Peter.
Roberta hizo un esfuerzo y contestó:
–Yo empecé, supongo, pero...
–Pues ya está –le cortó Peter triunfante. Pero antes de irse al colegio, le dio una palmada a su hermana entre los hombros y le dijo que se animara.
Los niños volvieron a la una, para el almuerzo, pero Mamá no estaba. Tampoco estuvo a la hora de la merienda.
Eran casi las siete cuando regresó, con un aspecto tan enfermizo y cansado que los niños comprendieron que no podían preguntarle nada. Se hundió en el sillón. Phyllis le sacó las largas agujas del sombrero mientras Roberta le quitaba los guantes y Peter le desabrochaba los zapatos e iba a buscarle las suaves zapatillas aterciopeladas.
Una vez hubo tomado una taza de té, y después de que Roberta le pusiera un poco de agua de colonia en su pobre cabecita dolorida, Mamá dijo:
–Y ahora, queridos míos, quiero deciros algo. Esos hombres de anoche es cierto que trajeron muy malas noticias y Papá tendrá que estar fuera durante un tiempo. Estoy muy preocupada por ello y quiero que todos me ayudéis y que no hagáis que las cosas me resulten más difíciles.
–¡Cómo podríamos! –dijo Roberta sujetando la mano de Mamá contra su cara.
–Me podéis ayudar mucho –dijo Mamá– siendo buenos, mostrandoos felices y no discutiendo cuando no estoy. –Roberta y Peter se intercambiaron miradas culpables–. Porque tendré que estar fuera bastante tiempo.
–No discutiremos. De verdad que no –dijeron todos. Y lo decían de corazón.
–Pues entonces –prosiguió Mamá–, no quiero que me hagáis preguntas acerca de este asunto, ni a mí ni a nadie.
Peter se encogió y arrastró sus botas sobre la alfombra.
–Me prometéis esto también, ¿verdad? –dijo Mamá.
–Yo sí que le pregunté a Ruth –soltó Peter de repente–. Lo siento mucho, pero lo hice.
–¿Y qué dijo?
–Dijo que lo sabría pronto.
–No es necesario que sepáis nada del tema –dijo Mamá–. Tiene que ver con los negocios. Y no entendéis de negocios, ¿verdad?
–No –dijo Roberta–. ¿Tiene algo que ver con el Gobierno? Porque Papá trabajaba en un ministerio.
–Sí –dijo Mamá–. Y ahora es hora de dormir, queridos. Y no os preocupéis. Todo se solucionará al final.
–Entonces, tú tampoco te preocupes, Mamá –dijo Phyllis–, y todos seremos buenos como angelitos.
Mamá suspiró y los besó.
–Lo primero que haremos mañana por la mañana es empezar a ser buenos –dijo Peter mientras subían.
–¿Y por qué no ahora? –preguntó Roberta.
–Ahora no tenemos ningún motivo por el que debamos ser buenos, tonta –respondió Peter.
–Podríamos empezar a intentar sentirnos bien –dijo Phyllis– y no insultarnos.
–¿Quién está insultándose? –preguntó Peter–. Bobbie sabe perfectamente que cuando digo «tonto» es exactamente igual que si dijera Bobbie.
–Bueno... –dijo Roberta.
–No, no quiero decir lo mismo que tú. Quiero decir que es... ¿cómo lo llama Papá?: ¡un «germeno» de cariño! Buenas noches.
Las niñas doblaron su ropa con más cuidado del habitual, la única manera de ser buenas que se les ocurrió.
–Digo que... –comenzó Phyllis alisando su mandilón– solías decir que todo era aburrido, que nunca pasaba nada como en los libros. Pues ahora ha pasado algo.
–Nunca quise que ocurrieran cosas que hicieran sufrir a Mamá –dijo Roberta–. Todo es sencillamente horrible.
Y durante varias semanas, todo continuó siendo sencillamente horrible.
Mamá casi siempre estaba fuera. Las comidas eran aburridas y destartaladas. La sirvienta fue despedida y la tía Emma vino de visita. La tía Emma era mucho mayor que Mamá. Se iba a ir al extranjero para ser institutriz. Estaba muy ocupada preparándose la ropa, que era muy fea y lúgubre, y siempre la tenía tirada por ahí, y la máquina de coser parecía zumbar durante todo el día y parte de la noche. La tía Emma creía que había que tener a los niños en su sitio. Y ellos le devolvían el cumplido con creces. La idea que ellos tenían de ese «en su sitio» de la tía Emma era cualquiera en el que no estuvieran presentes. Así que la veían muy poco. Preferían la compañía de los sirvientes, que eran más divertidos. Si estaba de buen humor, la cocinera sabía entonar canciones graciosas, y la sirvienta, si daba la casualidad de que no estaba enfadada con alguno, podía imitar a una gallina que acaba de poner un huevo, una botella de champán que se abre y los maullidos de dos gatos peleándose. Los sirvientes nunca contaron cuáles eran las malas noticias que aquellos señores habían traído a su padre. Pero no paraban de insinuar que podían contar mucho si quisieran, cosa que no era nada agradable.
Un día en que Peter construyó una trampa sobre la puerta del cuarto de baño, que funcionó a la perfección cuando Ruth pasó, la muchacha pelirroja lo cogió y le propinó un sopapo.
–Acabarás mal –dijo furiosa–, ¡pedazo de niño desagradable! ¡Si no aprendes a comportarte, acabarás donde tu querido padre, ya te lo digo yo!
Roberta le repitió esto a Mamá y al día siguiente Ruth fue despedida.
Luego vino la temporada en que Mamá llegaba a casa y se metía en cama durante dos días. Venía el médico y los chicos merodeaban tristemente por la casa preguntándose si el mundo se estaría terminando.
Mamá bajó una mañana a desayunar, muy pálida y con unas arrugas en la cara que antes no tenía. Sonrió de la mejor manera que pudo y dijo:
–Y ahora, mis niños, ya tenemos todo arreglado. Vamos a dejar esta casa y nos iremos a vivir al campo, a una casita blanca muy mona. Seguro que os encanta.
A esto siguió una alocada semana de guardar cosas, no solo de meter ropa en la maleta, como cuando te vas a la playa, sino también de guardar sillas y mesas, de cubrir los tableros con arpillera y de recubrir las patas con paja.
Se guardaron todo tipo de cacerolas que nunca se meten en la maleta cuando te vas a la playa. Vajilla, mantas, candelabros, alfombras, armazones de cama, sartenes e incluso guardafuegos y otros utensilios para la chimenea.
La casa parecía un almacén de muebles. Creo que a los niños les divirtió mucho. Mamá estaba muy ocupada, pero no tanto ahora como para no poder hablar con ellos, y leerles, e incluso escribir un versito para Phyllis a fin de alegrarla cuando se cayó con un destornillador y se hizo daño en la mano.
–¿No vas a guardar esto, Mamá? –preguntó Roberta, señalando el precioso gabinete de marquetería con incrustaciones de caparazones de tortuga rojos y latón.
–No podemos llevarnoslo todo –respondió Mamá.
–Pero parece que solo nos llevamos las cosas feas –dijo Roberta.
–Nos llevamos las útiles –dijo Mamá–. Tenemos que jugar a ser «pobres» durante un tiempo, cariño mío.
Una vez guardadas todas las cosas feas y útiles, y que unos hombres con delantales verdes se las llevaran en un camión, las dos chicas y Mamá y la tía Emma durmieron en las dos habitaciones de invitados que aún conservaban todos los muebles bonitos. Ya se habían llevado todas las camas y a Peter se le preparó la suya en el sofá del salón.
–Esto es divertido –dijo escurriéndose alegremente mientras Mamá lo tapaba–. ¡Me encanta mudarme de casa! Ojalá nos mudáramos una vez al mes.
Mamá se rio.
–¡Pues a mí no me gusta! –dijo ella–. Buenas noches, mi pequeño Peter.
Cuando se giró, Roberta vio su semblante. Nunca se olvidaría de él.
–¡Oh, Mamá! –susurró para sí misma mientras se metía en la cama–, ¡qué valiente eres! ¡Cómo te quiero! Hay que ser muy valiente para reír cuando te sientes así.
Al día siguiente se llenaron cajas, cajas y más cajas. Y a última hora de la tarde, vino un coche para llevarlos a la estación.
La tía Emma fue a despedirlos. Sintieron que eran ellos quienes la despedían, y se alegraron.
–Esos pobres niñitos extranjeros que va a cuidar –susurró Phyllis–. No querría estar en su lugar por nada del mundo.