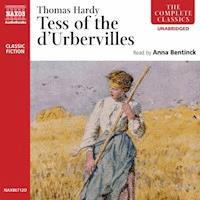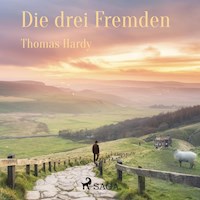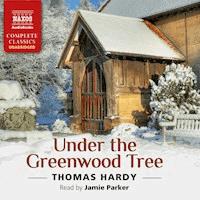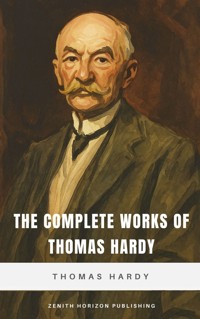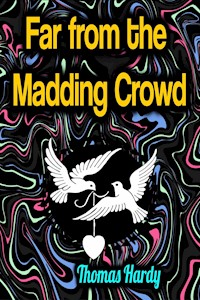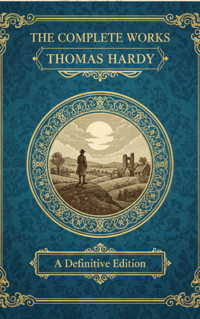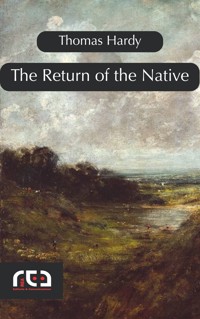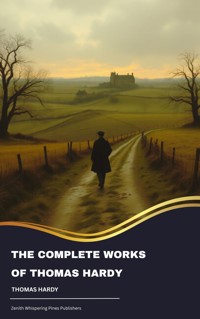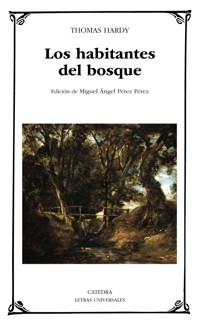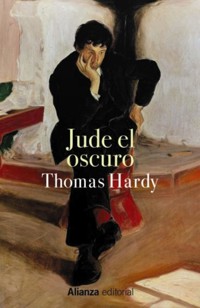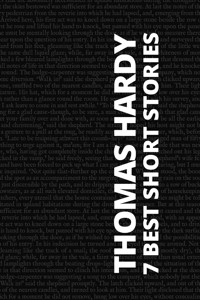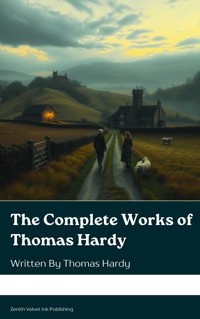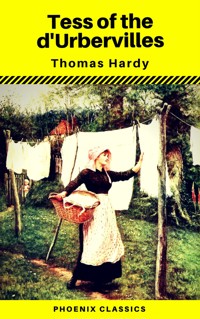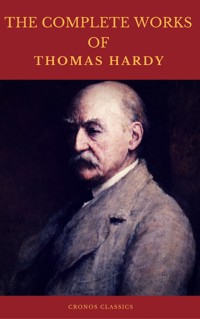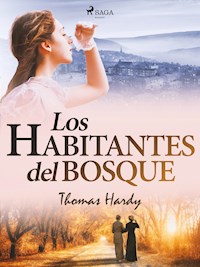
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: World Classics
- Sprache: Spanisch
"Los habitantes del bosque" fue publicada en 1887. Es una de las novelas menos conocidas de Thomas Hardy, pero se trata de una auténtica joya a la altura de sus obras más célebres. Esta novela cuenta la historia de Grace Melbury y de su ciudad natal, Little Hintock, ubicada en el sur de Inglaterra. El relato empieza cuando Melbury vuelve a casa, después de años viviendo lejos de Little Hintock a raíz de sus estudios. Pocas cosas han cambiado en Little Hintock, ya que los cambios parecen haberse reservado para la vida de Grace: pronto deberá casarse con su amigo de la infancia, y poco a poco, se da cuenta de que su manera de ser, comportarse y sus intereses parecen encontrase muy lejos de aquellos propios de los habitantes del lugar. En medio de este conflicto interior, un conocido de Grace la persuade para cambiar sus planes matrimoniales y que se deje cortejar por el médico de la zona, un misterioso e intelectual aristócrata. Hardy moldea una historia sostenida por unos personajes complejos y con morales muy diferentes, que crean situaciones verdaderamente interesantes. Como lectores, esta historia nos hará reflexionar sobre las relaciones sociales, los deseos y las pasiones y nuestra relación con la naturaleza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 741
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Hardy
Los habitantes del bosque
Saga
Los habitantes del bosque
Original title: The Woodlanders
Original language: English
Copyright © 1887, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726672329
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
I
El paseante que por nostalgia siga la carretera abandonada que une en línea casi recta, como un meridiano, la ciudad de Bristol con la costa sur de Inglaterra se encontrará durante la segunda mitad del viaje cerca de unos extensos bosques salpicados de manzanares. Allí los árboles, ya sean maderables o frutales, proyectan luces y sombras sobre los arbustos que flanquean la vía convirtiéndolos en jirones. Sus ramas bajas se extienden por encima del camino, en cómoda horizontalidad, como si pudieran tenderse sobre el aire frágil. En un punto cercano a las faldas de Blackmoor Vale, donde ya se avista a unos cuatro o cinco kilómetros la prominente cima de High-Stoy Hill, el camino queda cubierto por la gran cantidad de hojas que cae de los árboles con la llegada del otoño. Cuando los días se vuelven más oscuros en ese lugar solitario, regresan a la mente del ocioso los numerosos cocheros alegres (ahora ya difuntos) que pasaron por la carretera, los pies ampollados que la recorrieron y las lágrimas allí derramadas.
La fisionomía de la carretera desierta expresa una soledad que no pueden igualar los simples valles y colinas; denota una quietud sepulcral más enfática que la de claros y charcas. Quizás se deba a que la carretera exhibe a un tiempo el contraste entre lo que es y lo que podría ser. Por ejemplo, pasar en ese sitio del borde de la plantación a la macilenta carretera adjunta, y detenerse un momento en medio de ese vacío, es como intercambiar, de una sola zancada, la mera ausencia de compañía humana por un íncubo de abandono.
En este lugar, durante la oscura tarde de un pretérito día de invierno, se encontraba un hombre que, después de dar un amplio rodeo, había entrado en la escena a través de un portillo de escalones cercano y a quien embargó por unos instantes la sensación de estar más solo que antes de llegar a la carretera.
Con echar un vistazo a su forma de vestir, más bien recargada, parecía obvio que no pertenecía al campo. Y después de unos momentos, su aire delataba que, aunque hubiera cierta belleza sombría en el paisaje, música en la brisa y una lánguida procesión de fantasmales carrozas en el espíritu general de la vieja carretera, su mayor desconcierto provenía del hecho de que ignoraba la dirección a seguir.
El hombre miró hacia el norte y, luego, hacia el sur, y de forma mecánica hundió su bastón en la tierra.
Al principio no asomó una sola alma que pudiera orientarle como él lo deseaba, ni parecía probable que asomara en toda la noche. Pero poco después se pudo escuchar un leve sonido de ruedas que avanzaban con dificultad, y el golpeteo constante de las herraduras de un caballo. Entonces surgió, en la muesca que se dibujaba entre el cielo y la plantación, una tartana tirada por un caballo.
El vehículo iba cargado de pasajeros hasta la mitad, y casi todos ellos eran mujeres. El hombre alzó el bastón a su paso, y la mujer que conducía tiró de las riendas.
—Señora Dollery —comenzó él—, llevo media hora buscando un atajo para llegar a Little Hintock. Aunque ya he estado en Great Hintock y en la Casa Hintock unas cuantas veces, concertando algunos negocios con la elegante dama de allí, no puedo dar con la aldea. Quizás usted pueda ayudarme.
Ella le aseguró que podía, pues había pasado cerca de allí con la tartana cuando se dirigía a Abbot’s Cernel. La aldea se encontraba en un ramal de ese mismo camino.
—Aun así, es un lugar tan pequeño —continuó la señora Dollery—, que un caballero de ciudad como usted necesitará ayudarse con velas y linternas para encontrarlo. Por Dios que yo no viviría allí ni aunque me pagaran. Al menos, en Abbot’s Cernel se ve un poco del mundo.
El hombre subió y se sentó junto a la señora Dollery, colocando los pies hacia afuera, donde la cola del caballo los rozaba de vez en cuando.
Para aquellos que lo conocían bien, este carromato era, más que un objeto extraño, un accesorio móvil del camino. El viejo caballo, cuyo pelaje tenía el color y la aspereza del brezo, y a quien desde que fuera un potro le habían deformado los hombros, las articulaciones de las patas y las pezuñas por medio del arnés y del trabajo pesado (aunque si todos los seres creados tienen sus propios derechos, esa misma silueta debería haber estado en algún valle de Oriente arrancando la hierba en vez de tirar de ese carro), había andado por este camino casi a diario, durante los últimos veinte años. Y ni siquiera iba aparejado con total congruencia; como el arnés era demasiado corto, llevaba la cola fuera de la grupera y la retranca corrida hacia un lado de mala forma. Aun así, el caballo conocía cada una de las pequeñas inclinaciones de los dieciséis kilómetros de terreno que mediaban entre Abbot’s Cernel y Sherton (la población con mercado a la que solía viajar) con la misma precisión que hubiera obtenido un agrimensor al utilizar un nivel topográfico.
El toldo del vehículo era cuadrado y negro, y asentía con cada movimiento de las ruedas. En un punto por encima de la cabeza del conductor, tenía un gancho en el que a veces se ataban las riendas, formando una curva catenaria que partía de los hombros del caballo. En algún lugar a la altura de los ejes, había una cadena suelta, cuya única función conocida era la de tintinear. Como la señora Dollery tenía que trepar y descender muchas veces para dar servicio a sus pasajeros, y también por atención al recato, solía usar polainas cortas debajo del vestido, sobre todo en días ventosos. No llevaba gorra, sino un sombrero de fieltro que amarraba a la cabeza con un pañuelo, y así se protegía de un dolor de oído que le aquejaba a menudo. En la parte trasera de la tartana había una ventanilla de vidrio que ella misma se encargaba de limpiar con su pañuelo al comienzo de cada día de mercado. Por lo tanto, si el espectador miraba la tartana desde la parte trasera, podía ver, a través de su interior, un trozo cuadrado del mismo cielo y el mismo paisaje que veía en el exterior, pero invadido por los perfiles de los pasajeros, quienes, mientras se deslizaban en medio del estrépito y mantenían joviales conversaciones privadas, moviendo los labios y asintiendo, permanecían en la alegre inconsciencia de que sus ademanes y peculiaridades faciales estaban siendo captados con precisión por la mirada pública.
Para ellos, volver del mercado a casa era un momento feliz, acaso el más feliz de la semana. Cómodamente arrellanados bajo el toldo, podían olvidarse de las penas del mundo exterior, examinar la vida y hablar de los incidentes del día con sonrisas apacibles.
Los pasajeros formaban un grupo aparte en la sección trasera, por eso, mientras el recién llegado hablaba con la propietaria, se permitieron una charla confidencial sobre él, que el ruido de la tartana se encargó de ocultar a la señora Dollery y al hombre mismo.
—Es el barbero Percomb, el que exhibe a la mujer de cera en su ventana —dijo uno—. ¿Qué asuntos pudieron traerlo hasta aquí y a esta hora? Y no a cualquier empleado de barbería, sino a un maestro barbero en persona, que ha dejado su poste porque es muy refinado.
Aunque el barbero había hablado y asentido con cordialidad, parecía poco dispuesto a complacer la curiosidad que despertaba. A partir de ahí, se detuvo el flujo ilimitado de ideas que había animado el interior de la tartana antes de su llegada.
De ese modo continuaron su camino, y High-Stoy Hill siguió haciéndose más y más grande. En la distancia, a unos ochocientos metros sobre uno de los costados, era posible distinguir en el ocaso un grupo de huertas y vergeles hundido en una concavidad, como si fuera un trozo recortado del bosque. De ese lugar autónomo surgían en cauteloso silencio altos tallos de humo que la imaginación podía recorrer hasta adivinar su procedencia en apacibles hogares de chimenea festoneados con jamones y pancetas. Era uno de esos lugares aislados del resto del mundo, donde se puede hallar más reflexión que acción y más apatía que reflexión; donde el razonamiento procede mediante premisas limitadas y resulta en deducciones de una imaginación salvaje. Donde, no obstante, la realidad representa a veces tragedias de una grandiosidad y una unidad verdaderamente sofocleas, en virtud de las pasiones concentradas y de la interdependencia tan abigarrada de las vidas que contiene.
Este era el Little Hintock que buscaba el barbero.
La caída de la noche fue ocultando el humo de las chimeneas, pero la ubicación de la comunidad enclavada en el bosque aún se podía distinguir mediante unas luces débiles que titilaban con mayor o menor fortuna entre las ramas desnudas y los indiscernibles cantores, en forma de bolas de plumas, que en ellas se posaban.
El barbero se apeó en la bifurcación donde un sendero conducía hasta la aldea; la tartana de la señora Dollery continuaría adelante, hacia la población más grande, cuya superioridad con respecto a la más pequeña, en tanto ejemplo del ajetreo mundano, no se manifestaba con claridad en la distancia.
—En ese lugar al que se dirige, vive un joven doctor. Es muy inteligente y sabio, pero dicen que no vive ahí para curar a nadie, sino porque tiene trato con el diablo.
Era una mujer la que le había lanzado este comentario al barbero durante la despedida, como en un último intento de averiguar cuál podía ser la naturaleza de su misión.
Pero el barbero no respondió, y se precipitó sin más hacia aquel rincón sombrío, pisando con cuidado las hojas muertas que casi cubrían por completo el camino, o la calle, del caserío. Ya que muy pocas personas, a excepción de ellos mismos, pasaban por allí después del anochecer, la mayoría de los moradores de Little Hintock consideraba que las cortinas eran algo innecesario. Así, el visitante pudo ir deteniéndose frente a las ventanas de cada una de las casitas que encontró a su paso, con un comportamiento que evidenciaba su esfuerzo por deducir el paradero de alguien que residía allí. Fue fijándose en todas las personas y en todos los objetos que pudo descubrir en el interior.
Solo le interesaban las viviendas más pequeñas. Ignoró por completo una o dos casas cuyo tamaño, antigüedad e intrincadas dependencias daban a entender que, a pesar de la lejanía, habían sido habitadas, si es que no seguían estándolo, por gentes de una posición social considerable. El olor a pulpa de manzana y el siseo de la sidra en fermentación, provenientes de la parte trasera de algunas viviendas, revelaban la más reciente ocupación de algunos de los habitantes, y se incorporaban al aroma de descomposición que las hojas moribundas despedían desde el suelo.
El hombre había pasado ante media docena de moradas sin resultado alguno. La siguiente, situada frente a un árbol alto, se encontraba en un estado de excepcional resplandor; el brillo centelleante del interior subía por la chimenea, y convertía el humo emergente en una niebla luminosa. Visto a través de la ventana, ese mismo interior lo obligó a detenerse con aire decisivo, y a observar. El lugar era más bien grande para tratarse de una casa de campo, y la puerta, que daba directamente al salón, estaba entreabierta, así que una cinta de luz escapaba por el resquicio y se perdía en la oscura atmósfera del exterior. De tanto en tanto, una palomilla, ya decrépita al final de la estación, revoloteaba un instante ante los rayos de luz y luego desaparecía otra vez en la noche.
II
Había una chica en la habitación de la que procedía este alegre resplandor. Estaba sentada en una silla de mimbre, y se afanaba bajo la luz de un profuso fuego de leña. Con una podadera de dos filos en una mano y un guante de piel demasiado grande en la otra, elaboraba rápidamente horquillas, de las que suelen usar los techadores. Para este fin llevaba un delantal de piel que también era demasiado largo para su figura. A su lado izquierdo había un atado de suaves y rectas varas de avellano, llamadas rama-horquilla, la materia prima de su producción, mientras que, a su lado derecho, había un montón de astillas y cabos, el sobrante, con el que mantenía vivo el fuego. Frente a ella, una pila de los artículos ya terminados. Para fabricarlos tomaba una vara, la miraba críticamente de un extremo a otro, la cortaba de acuerdo con un largo determinado, y la seccionaba longitudinalmente en cuatro partes, que después afilaba con hábiles golpes de navaja hasta conseguir una punta triangular que recordaba la de una bayoneta.
En caso de necesitar más luz, tenía a su lado un candelabro de latón que descansaba sobre una curiosa mesita redonda, formada por un banco para féretros en el que habían claveteado una tabla de pino; su blanca superficie contrastaba extrañamente con la oscura talla de roble de la subestructura. La presencia de este artículo mostraba casi definitivamente la posición social que la casa había ocupado antaño, de igual manera que los yelmos y los viejos escudos recuerdan la posición de un noble o de un escudero. Era costumbre de todo aldeano acaudalado, cuya tenencia de la tierra estuviera garantizada por censo o de cualquier otra manera más permanente que la del simple campesino, tener un par de estos bancos para el momento de su propia muerte. Pero, con el tiempo, los cambios habían conducido a la pérdida de esa costumbre, y con frecuencia se les daba el mencionado uso.
La joven dejó por un momento la navaja para examinar la palma de su mano derecha que, a diferencia de la otra, no estaba enfundada en un guante, y exhibía muy poco endurecimiento o aspereza. La palma estaba enrojecida y ampollada, como si acabara de empezar a dedicarse a esta ocupación y aún no fuera su «naturaleza dócil, del mismo modo que al trabajo la mano del teñidor se entrega». Como tantas otras manos derechas nacidas para el trabajo manual, no había nada en su figura básica que permitiera confirmar la convención fisiológica según la cual las diferencias de cuna se manifiestan principalmente en la forma que tiene este miembro. Tan solo el tiro de dados del destino había decidido que la chica debía manejar esa herramienta. Los dedos que sujetaban el pesado mango de fresno podrían haber guiado hábilmente el lápiz o pulsado las cuerdas de algún instrumento musical si tan solo se les hubiera puesto en ello a tiempo.
Su rostro tenía la habitual plenitud expresiva que únicamente se alcanza tras toda una vida de soledad. Cuando las miradas de una multitud chocan sin interrupción contra un semblante, como las olas del mar, parece que borran su poder de expresión. Pero en las tranquilas aguas de la privacidad, cada sentimiento y cada sensación se desvelan con una exuberancia evidente, y un intruso puede interpretarlos con la misma facilidad que la letra impresa. En edad, la chica no tenía más de diecinueve o veinte años, pero la necesidad de tomar conciencia de la vida en una época demasiado temprana había hecho que las líneas provisionales de un rostro infantil adquirieran una prematura irrevocabilidad. Por tanto, tenía pocas pretensiones de belleza, excepto en un aspecto importante: su cabello.
Su abundancia lo hacía casi inmanejable. A la luz del fuego, su color era, por así decirlo, marrón, pero una inspección minuciosa o la observación a la luz del día habrían revelado que su verdadero tono era de una rara y hermosa aproximación al castaño.
La mirada del recién llegado se mantenía ahora clavada sobre este brillante regalo que el Tiempo le había hecho a una de sus víctimas. Mientras tanto, los dedos de su mano derecha jugueteaban mecánicamente con algo que asomaba por el bolsillo de su chaleco: las patillas de unas tijeras, cuyo lustre les permitía responder con debilidad a la luz proveniente de la casa. En la mente de su observador, la escena formada por la infantil hacedora de horquillas componía un acusado cuadro impresionista, donde tan solo el cabello de la chica, que era el punto focal, había sido representado con intensidad y nitidez, mientras que el rostro, los hombros, las manos y la figura en general, eran una borrosa aglomeración de detalles sin importancia, perdidos entre la bruma y la oscuridad.
No lo pensó más y tocó a la puerta antes de entrar. La joven se volvió al escuchar el crujido que producían las botas en el suelo pulido.
—¡Oh, señor Percomb, qué susto me ha dado! —exclamó, quedando lívida por un momento.
—Deberías cerrar la puerta si quieres oír cuando alguien la abre — respondió él.
—No puedo —dijo ella—, la chimenea arroja mucho humo. Señor Percomb, está usted tan raro lejos de sus pelucas como un canario sobre un arbusto de espinas. No me diga que ha venido hasta aquí por mí... para...
—Sí, para que me des tu respuesta —Percomb le tocó el cabello con el bastón y ella se estremeció—. ¿Estás de acuerdo? —continuó él—. Es necesario que lo sepa de inmediato, ya que la dama está a punto de marcharse, y hacer el arreglo lleva su tiempo.
—No me presione, me agobia. Tenía la esperanza de que hubiera dejado usted de pensar en esto. No puedo deshacerme de él, así que ya lo sabe.
—Pero vamos a ver, Marty —dijo él, sentándose en el taburete—, ¿cuánto ganas por hacer estas horquillas?
—¡Calle! Mi padre está arriba y aún no duerme. No sabe que estoy haciendo su trabajo.
—Bueno, pero dime —dijo él, bajando la voz—, ¿cuánto ganas?
—Dieciocho peniques por cada mil —respondió ella, reticente.
—¿Para quién las haces?
—Para el señor Melbury, el comerciante de madera. Está cerca de aquí, bajando la calle.
—¿Y cuántas puedes fabricar en un día?
—En un día y la mitad de la noche: tres atados, que son mil quinientas piezas.
—Veintitrés peniques por día —dijo su visitante antes de hacer una pausa —. Bueno, mira —continuó él, con un tono en el que se advertía que aún hacía cuentas, cálculos para fijar la suma de dinero necesaria para superar los ingresos actuales de la chica y su femenino amor por la gracia—, aquí tienes un soberano, un soberano de oro casi nuevo. —Mostró entonces la moneda atenazada entre el índice y el pulgar—. Es lo que ganarías en una semana y media haciendo este duro trabajo de hombres. Y será tuyo tan solo por permitir que me lleve un poco de aquello que tienes en exceso.
El pecho de la chica se agitó ligeramente.
—¿Por qué la dama no puede pedírselo a una chica que no valore tanto su cabello en lugar de pedírmelo a mí? —preguntó ella.
—¡Anda, boba! Porque tu cabello tiene el tono exacto del suyo, y porque es un tono que no se puede igualar con el tinte. Pero no vas a rechazarme ahora que he venido desde Sherton con este único propósito, ¿o sí?
—Digo que no lo venderé, ni a usted ni a nadie.
—Escúchame —comenzó él, acercándose un poco más a ella—. La dama es muy rica y no creo que unos cuantos chelines le importen, así que voy a proponerte esto, bajo mi propia responsabilidad: te ofrezco dos soberanos, en vez de uno, con tal de que no me dejes volver con las manos vacías.
—¡No, no, no! —exclamó ella, mostrándose ya muy agitada—. Me está tentando. Actúa como el diablo con el doctor Fausto en aquel folletín que leí. Pero no quiero su dinero y no accederé. ¿Por qué ha venido? Cuando me llevó a su negocio y me lo pidió con tanta urgencia, ¡le dije que no quería vender mi cabello!
—Marty, atiéndeme. Esta dama lo quiere desesperadamente y, entre tú y yo, sería mejor que la complacieras. De lo contrario, podría irte mal.
—¿Irme mal? ¿Pues quién es ella?
El fabricante de pelucas se mordió la lengua, y la chica repitió la pregunta.
—No te lo puedo decir. Y como se marcha al extranjero pronto, tampoco importa mucho quién sea.
—¿Lo quiere para llevárselo al extranjero?
El hombre asintió con un movimiento de cabeza. La chica lo observó pensativa.
—¡Ya sé quién es, señor Percomb! —exclamó ella— Es la señora de la Casa, ¡la señora Charmond!
—Es un secreto. Sin embargo, si accedes a darme tu cabello, te lo diré en confianza.
—Por supuesto que no se lo daré a menos que me diga la verdad. ¿Se trata de la señora Charmond?
—Bueno, sí —dijo el hombre, bajando la voz—. El otro día te sentaste delante de ella en la iglesia, y notó el parecido exacto entre tu cabello y el suyo. Desde entonces lo ha deseado. Quiere arreglarse el suyo, y ahora por fin se ha decidido. Como no lo utilizará hasta haberse marchado al extranjero, sabe que nadie notará el cambio. Me ha encargado que lo consiga, y luego hay que confeccionarlo. No habría recorrido tantos kilómetros de tratarse de un cliente menos importante. Mis asuntos con ella correrían grave peligro si se supiera que he pronunciado aquí su nombre, pero tú y yo somos personas de honor, y no dirás nada que pueda perjudicarme, ¿verdad, Marty?
—No quiero exponer a la señora —dijo Marty con tranquilidad—, pero es mi cabello y lo voy a conservar.
—No es justo, después de lo que te he dicho —dijo el irritado emisario—. Mira, Marty, ya que eres de la misma parroquia, ocupas una de las casas de esta dama, tu padre está enfermo y no te gustaría que te echaran, sería mejor que la complacieras. Te lo digo como amigo. No te obligaré a decidir esta noche. Supongo que irás al mercado mañana, y puedes pasar a verme entonces. Estoy seguro de que si lo piensas, desearás llevarme lo que te pido.
—No tengo nada más que decir —respondió Marty. Ante esta actitud, su acompañante vio la imposibilidad de convencerla con más palabras.
—Como eres una joven de confianza —dijo Percomb—, dejaré estos soberanos aquí, como adorno, para que veas lo hermosos que son. Puedes traer el artículo mañana, o devolver los soberanos. —Mientras decía esto, acomodaba las monedas de costado, a lo largo del marco de un pequeño espejo que había sobre la chimenea—. Espero que lo traigas, por tu bien y por el mío. Yo también pienso que la señora podría obtener lo que desea en cualquier otro lugar, pero como se trata de un capricho, hay que consentirlo en la medida de lo posible. Si tú misma te lo cortas, ten mucho cuidado con cómo lo haces, para que todos los mechones tengan la misma forma. —Le mostró cómo debía hacerlo.
—Pero no me lo voy a cortar —le respondió Marty con lacónica indiferencia—. Valoro demasiado mi belleza para arruinarla. La señora solo quiere mis rizos para lograr un nuevo amor, pero, si son ciertas todas las historias que se cuentan, ya le ha roto el corazón a más de un caballero noble.
—Ay, es maravilloso lo buena que eres para adivinar las cosas, Marty — dijo el barbero—. Quienes están más enterados me han dicho que sin duda le ha puesto el ojo a un caballero extranjero. Aun así, ten en cuenta lo que te pido.
—Pues no va a seducirlo a través de mí.
Percomb ya había alcanzado la puerta, pero volvió sobre sus pasos, depositó su bastón sobre el banquillo funerario y la miró directamente a los ojos.
—Marty South —dijo con un énfasis premeditado—, ¡tú ya has encontrado a tu propio galán, y por eso no te quieres deshacer de tu cabello!
Ella se sonrojó con una intensidad que sobrepasaba el leve rubor que realza la belleza natural. Se puso el guante de piel amarilla en una mano, levantó la podadera con la otra y tomó asiento para volver obstinada al trabajo, sin mirar de nuevo a Percomb. El barbero contempló aquella cabeza por un momento, se dirigió a la puerta y, tras lanzarle otro vistazo a la chica, partió rumbo a casa.
Marty continuó con su labor durante unos minutos, pero de repente dejó la podadera y se levantó de un salto. Se dirigió al fondo de la habitación y abrió una puerta que ocultaba una escalera fregada hasta la blancura. Las vetas de la madera casi habían desaparecido por efecto de la limpieza. Después de subir por ella, se acercó con delicadeza a una habitación y, sin entrar, dijo:
—Padre, ¿necesitas algo?
Una débil voz negó desde el interior, y agregó:
—Mañana debería encontrarme bien, ¡si no fuera por el árbol!
—El árbol de nuevo, ¡siempre el árbol! Ay, padre, no te preocupes tanto por eso, sabes que no puede hacerte daño.
—¿Con quién hablabas allá abajo?
—Con un hombre de Sherton llamado... Nada que deba preocuparte — dijo Marty, con dulzura—. Padre, ¿la señora Charmond puede echarnos de nuestra casa si se lo propone?
—¿Echarnos? Nadie puede echarnos hasta que este cuerpo expulse a mi pobre alma. Es una propiedad de por vida, como la de Giles Winterborne. Será suya cuando la vida me abandone, pero no antes. —Hasta ese momento, su opinión sobre el tema había sido suficientemente firme y razonable, pero ahora se hundía en un son plañidero—. Y será culpa del árbol, será ese árbol el que me mate.
—Tonterías, bien que lo sabes. ¿Cómo iba a suceder algo así? —Pensó que no debía hablar más, y bajó de nuevo al piso inferior.
«Pues gracias a Dios, entonces», se dijo Marty. «Así conservaré lo que me pertenece.»
III
Las luces de la aldea se fueron apagando casa por casa, hasta que solo quedaron dos ventanas iluminadas en medio de la oscuridad. La primera correspondía a una vivienda situada en una colina, la del joven médico que se había confabulado con el diablo y del que se dirá algo más adelante; la otra brillaba en la casa de Marty South. Sin embargo, el mismo efecto de extinción se produjo allí cuando dieron las diez de la noche, y ella se levantó para cubrir la ventana con una gruesa cortina de tela. En su cabaña, como en la mayoría, era necesario mantener la puerta entreabierta, debido al humo, pero Marty conseguía disimular el efecto de la cinta de luz que escapaba por la abertura colgando una tela allí también. Era una de esas personas que prefiere mantener en secreto la necesidad de trabajar más que sus vecinos, siempre que le sea posible. Por tanto, a no ser por los leves ruidos que producía la madera al quebrarse, ningún caminante habría notado que allí dentro, a diferencia de las otras cabañas, el jornalero no se había ido a dormir aún.
Dieron las once. Después las doce, y por fin la una. La pila de horquillas era ahora más alta, y más voluminoso el montón de astillas y cabos. Incluso la luz de la colina se había extinguido ya, pero ella continuaba trabajando. Cuando la temperatura de la noche bajó lo suficiente y sintió frío, abrió una gran sombrilla azul para repeler la corriente de aire que se colaba por la puerta. Los dos soberanos la encaraban desde el espejo de la chimenea, de tal manera que sugerían un par de ojos cínicos que se mantuvieran allí a la espera de una oportunidad. Siempre que suspiraba de preocupación, alzaba la vista hacia ellos. Pero la retiraba rápidamente y se acariciaba la cabellera un momento, como si quisiera convencerse de que aún la tenía a buen resguardo. Cuando el reloj dio las tres, se puso de pie y ató las últimas horquillas en un fardo similar a los que descansaban ya contra la pared.
Se envolvió después en una larga chalina de lana roja, y abrió la puerta. En el umbral se enfrentó a ella la noche en toda su plenitud, como si se hallara ante el mismo borde de un vacío total o del Ginnungagap, aquel espacio anterior a la creación del mundo en el que creían sus antepasados teutones. Y es que sus ojos se habían acostumbrado a la luz del fuego, y no había allí ningún farol, ninguna linterna que permitiera crear una amable transición entre el resplandor interno y la oscuridad exterior. Un viento continuo trajo hasta sus oídos el sonido crujiente de dos tupidas ramas que, allá en el bosque, chocaban dolorosamente entre sí, y otros pesares vocalizados de los árboles, además del chillido de los búhos y del aleteo de una torpe paloma torcaz que, tras haber perdido el equilibrio, cayó de la rama en que se posaba.
No obstante, las pupilas de sus jóvenes ojos se dilataron enseguida, y pudo apreciar con la suficiente claridad lo que había alrededor. Se colocó un atado de horquillas bajo cada brazo y, tomando como guía la línea dentada que dibujaban las copas de los árboles contra el cielo, recorrió unos cien metros del camino hasta alcanzar un largo cobertizo, rodeado de una alfombra de esas hojas muertas que había por todas partes. La noche, esa extraña personalidad que puertas adentro trae introspección y falta de confianza en uno mismo, pero que bajo el cielo abierto disipa cualquier ansiedad subjetiva al mostrarla como algo trivial que no merece la menor reflexión, le dio a Marty South una actitud menos perturbada y más enérgica. Dejó las horquillas en el suelo del cobertizo, y regresó a recoger más, de modo que estuvo yendo y viniendo hasta que pudo depositar allí toda la mercancía elaborada.
El cobertizo pertenecía al hombre de negocios más próspero del lugar, el señor George Melbury. Entre sus negocios prosperaban el del comercio de la madera y de la corteza y demás productos del bosque. El padre de Marty hacía para él este tipo de trabajos por pieza, y debía llevar las horquillas hasta su cobertizo de carros, que constituía tan solo una de las muchas dependencias laberínticas que rodeaban su vivienda, una edificación también irregular cuyas inmensas chimeneas hoy apenas se pueden distinguir. Los cuatro enormes carros que había en el interior del cobertizo habían sido construidos siguiendo pautas antiguas, cuyas proporciones habían sido desterradas por los patrones modernos, y sus contornos presentaban abultamientos y curvas en la base y en los extremos, como si fueran navíos del frente de Trafalgar, con cuyos venerables cascos estos vehículos evidenciaban una curiosa armonía de espíritu constructivo. Uno estaba repleto de pesebres para ovejas; otro iba cargado de vallas; otro llevaba palos de fresno y el cuarto, al pie del cual ella había colocado sus horquillas, estaba lleno hasta la mitad de atados semejantes.
Marty se dispuso a hacer una pausa, embargada por esa sensación de tranquilidad que sigue al fin de una faena que ha costado mucho trabajo, cuando escuchó la voz de una mujer que, desde el otro lado de la valla, decía con ansiedad:
—¿George? —Después de unos instantes volvió a repetir el nombre y agregó—: ¡Ven adentro! ¿Qué haces ahí?
El cobertizo de carros lindaba con el jardín. Antes de que Marty pudiera moverse, vio que una mujer mayor salía por la puerta trasera de la casa de Melbury y se internaba en el jardín. La mujer protegía con la mano una vela que proyectaba un patrón de sombras quebradas sobre el rostro de Marty, y cuyos rayos pronto cayeron sobre un hombre que estaba justo delante, y que vestía con descuido. Era un hombre esbelto, un poco encorvado, de boca pequeña y nerviosa, y rostro bien afeitado, que caminaba por el sendero con la mirada puesta en el suelo. Marty supo de inmediato que se trataba del señor Melbury, su empleador, y de su esposa. Aunque, en realidad, se trataba de la segunda señora Melbury, ya que la primera había muerto poco después de dar a luz a la única hija del comerciante maderero.
—De nada sirve quedarse en la cama —dijo en cuanto su esposa llegó al lugar por el que estaba caminando de un lado a otro, sin cesar—. No puedo dormir. Me paso el tiempo pensando en todo tipo de cosas.
—¿Qué cosas?
Melbury no respondió. —¿En la dama de la Casa?
—No.
—¿En los bonos de la carretera?
—No, aunque ojalá no los hubiera comprado.
—¿En los fantasmas de los dos hermanos?
Melbury negó con la cabeza.
—¿En Grace, de nuevo?
—Sí, en ella.
Grace era la única hija de Melbury.
—¿Por qué preocuparse siempre por ella?
—En primer lugar, no entiendo por qué no responde a mi carta. Debe de estar enferma.
—No. Claro que no. Las cosas solo se ven así de lúgubres durante la noche.
—En segundo lugar —continuó él—, no he estado invirtiendo mi dinero en ella, no he intentado con todas mis fuerzas que no supiera jamás lo que es la pobreza, para que ahora mis negocios fracasen.
—Tus negocios están a salvo. Además, se casará bien —dijo su esposa.
—Te equivocas. Y ese es mi tercer problema. Como te he dado a entender una docena de veces, he concebido un plan para ella, y, de acuerdo con ese plan, no se casará bien.
—¿Por qué no se casará bien? —preguntó ella.
—Porque en ese plan mío, ella se casa con Giles Winterborne, que es pobre.
—Bueno, pero eso está bien. El amor suplirá su falta de dinero. Giles adora el suelo que ella pisa.
Marty South se sobresaltó, pero no pudo moverse de su sitio.
—Sí, lo sé bien —dijo el comerciante maderero—, no le faltará amor con él. Pero la he educado tanto y tan bien, tan por encima del nivel general de las chicas de por aquí, que es un desperdicio entregarla a un hombre de esa posición.
—Y, entonces, ¿por qué hacerlo? —preguntó ella.
—Porque, como seguramente puedes ver, debo obedecer los dictados de una solemne determinación que tomé porque fui muy injusto con el padre de Giles, algo que ha supuesto un grave peso en mi conciencia desde entonces. Y ha sido ahora, al advertir que a Giles le gustaba Grace, cuando se me ha ocurrido llevar a la práctica este plan. Deseo reparar el daño.
—¿Fuiste injusto con su padre? —preguntó la señora Melbury.
—Sí, una grave injusticia —respondió su esposo—. Ya te he hablado de eso.
—Pues no pienses en ello esta noche. Ven adentro —le rogó ella.
—No, no. El aire libre me refresca la cabeza. Pero no me quedaré mucho tiempo. —Él guardó silencio un momento, y luego le recordó a la señora Melbury que su primera esposa, la madre de su hija, había sido antes la prometida del padre de Winterborne, quien la había amado con ternura, hasta que él, el propio Melbury, se la arrebató con engaños porque quería desposarla. Con semejante acto arruinó la felicidad de aquel hombre, que posteriormente se casó con la madre de Winterborne, pero sin mucho entusiasmo.
Marty ya había escuchado aquella historia con anterioridad. No obstante, siguió escuchando las palabras de Melbury, que agregó que no pudo olvidar jamás lo que había hecho, y que, conforme el tiempo siguió su curso, descubrió que los niños habían llegado a tenerse mucho cariño. Por tanto, resolvió que cuando crecieran él haría todo lo posible para reparar el daño, dejando que su hija se casara con el muchacho. Y no solo eso, sino que se encargaría también de proporcionarle a su hija la mejor educación que pudiera permitirse para hacer de ella el regalo más valioso que estuviera en su poder otorgar.
—Y aún pienso hacerlo —agregó Melbury.
—Pues entonces, hazlo —dijo su esposa.
—Aun así, todas estas cosas me preocupan —dijo él—. Siento que la estoy sacrificando en nombre de un pecado que cometí yo. A menudo pienso en ella y vengo aquí, para mirar esto. He venido esta noche para mirarlo una vez más.
Tomó entonces la vela de manos de su esposa, la acercó al suelo, y movió una baldosa que descansaba sobre el sendero del jardín.
—Esta es la huella que dejó su zapato cuando pasó por aquí, justo el día en que partió para una ausencia de tantos meses. La cubrí en cuanto se fue, y cuando vengo para mirarla no puedo evitar preguntarme por qué debe sacrificarse mi hija por un hombre pobre.
—Pero no es del todo un sacrificio —dijo ella—. Él la ama, y también es sincero y recto. Si ella lo alienta, ¿qué más puedes pedir?
—Lo que pido es que no sea algo definitivo. Hay tantas cosas que ella podría hacer. Supe que la señora Charmond busca una dama joven y refinada que parta con ella al extranjero en calidad de acompañante o algo parecido. Sé que aceptaría a Grace sin pensarlo un segundo.
—Todo eso es muy ambiguo. Es mejor quedarse con lo seguro, ¿no crees? —dijo la señora Melbury.
—Cierto, cierto —admitió el señor Melbury—. Espero que eso sea lo mejor. Sí... Haré que se casen lo antes posible para terminar con esto cuanto antes. —Continuó observando la huella del zapato, y luego agregó—: ¿Y si ella muriera y nunca volviese a pisar este sendero?
—Puedes contar con que escribirá pronto. Y ahora ven. No es bueno que sigas aquí, dándole vueltas al asunto.
Él estuvo de acuerdo, pero agregó que no podía evitarlo.
—Escriba o no, dentro de unos días iré a buscarla —dijo mientras volvía a cubrir la huella del zapato.
A continuación condujo a su esposa al interior de la casa.
Tal vez Melbury tuviese la mala fortuna de albergar sentimientos tan dolorosos que le obligaban a deambular de noche por el exterior de su casa, y contemplar la huella dejada por el paso de su hija al marcharse. La naturaleza no presta atención a este tipo de sentimientos a la hora de mantener su autoridad sobre los hombres. De modo que, cuando aquellos que los poseen llegan a una avanzada edad en que su abierto corazón es menos hábil que antes para cerrarse ante la embestida de esas sensaciones, han de sufrir inevitablemente, como la pequeña celidonia, «castigada a voluntad por la lluvia y la tormenta».
Sin embargo, para Marty el centro de su existencia era su propia vida, y no la de Melbury. Y fue en el momento en que pudo retirarse cautelosamente de aquel lugar, cuando adquirió plena conciencia de hasta qué punto aquel asunto la afectaba a ella directamente.
—Así que ese es el secreto —se dijo—. Ya había sospechado algo así. ¡Giles Winterborne no es para mí!
Volvió a su cabaña. Los soberanos la observaban desde el espejo, tal y como los había dejado. Con cara de preocupación y los ojos arrasados en lágrimas, tomó un par de tijeras y comenzó a cortar sin piedad los largos rizos de su cabello, disponiéndolos y atándolos todos con las puntas en una misma dirección, tal y como le había indicado el barbero. Quedaron extendidos sobre la pálida y tallada superficie de pino que coronaba el banco funerario, como onduladas y correosas algas que flotaran en el gastado cauce blanco de un arroyo.
Por pura compasión hacia sí misma, no iba a volverse para mirarse en el espejito. Sabía que un semblante desflorado le devolvería la mirada, y que podría llegar a romperle el corazón. Le tenía el mismo terror que su diosa ancestral le tuviera a su propio reflejo en el estanque, después de que Loki, el malicioso, la despojara de sus rizos. Así que se concentró con firmeza en el asunto que la ocupaba, envolvió el cabello en un paquete y lo selló. Después rastrilló el fuego hasta apagarlo y se metió en la cama, no sin antes fijar una alarma compuesta de una vela y un trozo de cuerda al que había atado una piedra.
En cualquier caso, aquella noche el recordatorio resultó innecesario. Estuvo inquieta hasta las cinco de la mañana, cuando escuchó a los gorriones caminar por los largos agujeros que ellos mismos hacían sobre el tejado de paja, por encima de su techo inclinado, y alcanzar las salidas en el alero. Así que Marty también se levantó y bajó las escaleras.
Aún reinaba la oscuridad, pero ella comenzó a moverse por la casa, con esos toques automáticos y actos iniciadores que para un ama de casa constituyen la instauración de un nuevo día. Mientras se entregaba a estos quehaceres, escuchó el estruendo de los carros del señor Melbury, y supo que también allí había comenzado el trabajo.
Arrojó una brazada de varas sobre el rescoldo, que se encendió alegremente, destacando de repente la sombra de su cofia. Unos pasos se acercaron entonces a la puerta.
—¿Ya se han levantado los de aquí? —preguntó una voz que ella conocía bien.
—Sí, señor Winterborne —respondió Marty, arreglándose la cofia sobre la cabeza para que cubriera por completo los recientes destrozos de las tijeras—. Pase usted.
Se abrió la puerta de golpe, y sobre el felpudo apareció un hombre que no era lo bastante joven para actuar como un pretendiente ni tampoco lo bastante maduro para proceder como un hombre de negocios. Y, no obstante, en cierta medida desempeñaba ambas funciones. Su mirada reflejaba cautela, y su boca compostura. Llevaba una linterna con perforaciones que colgaba de un eslabón giratorio y que rotaba sobre sí misma, provocando en la parte más umbrosa de las paredes y del techo una serie de manchas que parecían representar figuras grotescas.
Winterborne le explicó que, estando de camino, quiso pasar a visitarla para decirle que nadie esperaba que su padre pudiera cumplir con lo pactado en su contrato si no se encontraba bien. El señor Melbury estaba dispuesto a darle otra semana de plazo. Y así, ese día harían el viaje con una carga menor.
—Pero todo está terminado —dijo Marty—, y depositado en el cobertizo.
—¿Terminado? —repitió Giles—. ¿Entonces la enfermedad no le ha impedido a tu padre trabajar?
Ella respondió con una evasiva, y agregó:
—Le mostraré dónde está, si va para allá.
Salieron de la casa, y caminaron juntos. El dibujo formado por los agujeros de ventilación en la tapa de la linterna se proyectaba ahora sobre la neblina, por encima de sus cabezas, convirtiéndolos a ambos en figuras gigantescas que parecerían capaces de alcanzar el dosel del cielo. No tenían comentarios que hacerse y no expresaron ninguno. Pocas cosas podían expresar más aislamiento o reserva que las vidas de aquellos dos seres que caminaban por allí, a una hora solitaria, justo la que precede a la luz del alba, cuando las sombras grises, tanto las materiales como las mentales, parecen más grises que nunca. Aun así, sus rumbos solitarios no trazaban diseños independientes en absoluto: formaban parte de un patrón inserto en la gran red de actos humanos que en ese momento se tejía en ambos hemisferios, desde el mar Blanco hasta el cabo de Hornos.
Llegaron al cobertizo y ella le mostró las horquillas. Winterborne la contempló en silencio y luego se volvió a mirarla.
—Bueno, Marty... Me parece que... —dijo él, negando con la cabeza. —¿Qué?
—Que has sido tú quien ha hecho todo el trabajo.
—No se lo diga a nadie, por favor, señor Winterborne —le respondió ella, suplicante—. Temo que el señor Melbury rechace el trabajo si llega a saber que es mío.
—Pero ¿cómo aprendiste a hacerlo? Es todo un oficio.
—¡Oficio! —dijo ella—. Me vi obligada a aprenderlo en dos horas.
—Oh, no digas eso, Marty. —Winterborne bajó la linterna y examinó las varas de avellano que había allí, partidas limpiamente—. Marty —dijo con total admiración—, en sus cuarenta años de experiencia, tu padre nunca hizo una horquilla mejor que esta. Creo que son demasiado buenas para techar casas. Podrían servir para elaborar muebles. Y, descuida, no te delataré. Deja que vea tus manos, tus pobres manos.
Winterborne era capaz de presentar un tono severo en la voz de manera amable, sin llamar la atención. Así que, cuando ella rehusó mostrarle las manos, él tomó una y la examinó como si fuera suya. Los dedos estaban cubiertos de ampollas.
—Con el tiempo se endurecerán —dijo ella —, pues si mi padre continúa enfermo, tendré que seguir yo. Ahora ayudaré a ponerlas en la carreta.
Sin decir nada, Winterborne bajó su linterna, levantó a Marty como levantaría a un bebé mientras ella se agachaba para tomar los fardos y la depositó a su espalda. Luego comenzó a lanzar los fardos él mismo.
—Mejor que lo haga yo y no tú —dijo—. Además, los hombres están a punto de llegar... Pero, Marty, ¿qué le ha pasado a tu cabeza? ¡Dios, se ha encogido! ¡Parece una manzana sobre el poste de una verja!
A ella se le encogió el corazón y no pudo responder, aunque al fin se las arregló para refunfuñar:
—¡Me he afeado! ¡Me he vuelto aborrecible! ¡Eso es lo que he hecho! —No, no —respondió él—. Ahora veo que solo te has cortado el pelo. —Y, entonces, ¿por qué ha dicho eso de las manzanas y los postes? —¿Puedo ver? —preguntó él, intentando levantarle la cofia.
Pero ella salió corriendo y se internó en la penumbra del lento amanecer. Cuando por fin alcanzó la puerta de la casa paterna, se detuvo en el umbral y miró hacia atrás. Los hombres del señor Melbury ya habían llegado y cargaban las horquillas. Desde la distancia a la que ella se encontraba, le pareció que las débiles linternas emitían a su alrededor tenues círculos, como ojos cansados de observar. Contempló un momento más a los hombres, mientras colocaban los arneses a los caballos, y luego entró en su casa.
IV
Poco después, la mañana se manifestó con toda claridad. Pronto emergió el semblante empañado y blanco de un día invernal sin luz, como un bebé que nace sin vida. Los habitantes del bosque ya se habían despertado. Durante ese mes se levantaban en un momento de absoluta oscuridad, que era el menos deprimente del año, y poco más de una hora antes, incluso antes de que ningún pájaro hubiera elevado aún el pico, se encendieron veinte luces en sendas habitaciones, se abrieron veinte pares de postigos y veinte pares de ojos miraron hacia el cielo para pronosticar el tiempo que tendrían ese día.
Al percibir que sus vecinos humanos se habían puesto en marcha, los búhos dejaron de cazar ratones en los cobertizos, los conejos dejaron de comer raíces y semillas, y los armiños de chupar la sangre de los conejos, para sustraerse discretamente a la exposición, y no volver a dejarse ver u oír hasta el anochecer.
La salida del sol desveló la extensión completa de la hacienda del señor Melbury, donde los cobertizos para carretas constituían solo las construcciones periféricas. La propiedad formaba los tres lados de un cuadrilátero abierto, y consistía en todo tipo de edificios, entre los cuales, el central y más extenso quedaba destinado a la vivienda. El cuarto lado del cuadrilátero lo cerraba el camino vecinal. La casa tenía un porte respetable, espacioso, casi digno, lo cual indicaba, junto con el hecho de que por allí hubiera restos de otros edificios similares, que Little Hintock detentó en un tiempo remoto una mayor importancia de la que tenía en la actualidad. No era fácil datar la edad de la casa, pero sí su estado de conservación. Así, no se trataba de una construcción nueva que hubiera quedado obsoleta, pero tampoco de una antigüedad canonizada. Su aspecto era macilento pero no vetusto. Y parecía contemplarnos desde una distancia media y aún nítida relacionada con la temprana época georgiana, motivo por el cual despertaba en todo aquel que la contemplara cierto sentido de la nostalgia, mucho mayor que el que despertarían aquellos otros monumentos más remotos y grandiosos, obligados a hablar desde los brumosos ámbitos del medievalismo. Los rostros, la forma de vestir, las pasiones, las gratitudes y las venganzas de los tatarabuelos y tatarabuelas, que habían sido los primeros en asomarse a esas ventanas rectangulares y en pararse bajo el arco del portal, se podían medir aún con los criterios domésticos actuales. Era una casa en cuyas reverberaciones aún podían escucharse, si se prestaba atención, extrañas historias personales que no podían quedar, como las del castillo o el claustro, silenciadas. Privadas de la posibilidad de engendrar su propio eco.
El jardín frontal seguía siendo, en gran medida, el mismo de siempre, y a ese lado se alzaban un porche y una entrada. No obstante, la puerta principal de la casa se abría al patio cuadrado, que miraba hacia la carretera, y constituía una entrada de carruajes común, cuyo centro se utilizaba ahora para apilar madera, leña, vallas y otros productos similares. El área quedaba separada del camino por un muro recubierto de liquen y un par de verjas flanqueadas por dos pilares que sobresalían de la pared, cada uno coronado con una bola blanca.
El edificio del lado izquierdo de la propiedad era una construcción larga que ahora se utilizaba para elaborar horquillas, serrar, ensamblar pesebres y, en general, para producir herramientas destinadas al cuidado de los bosques. Las cocheras donde Marty había depositado sus horquillas se encontraban enfrente.
Y allí fue donde se quedó Winterborne para asegurarse de que las cargas se preparaban adecuadamente, después de que la chica se marchara de manera un tanto abrupta. Winterborne estaba vinculado a la familia Melbury por muy diversas vías. Además de la relación sentimental en la que su padre se presentó como primer pretendiente de la señora Melbury, varios años antes la tía de Winterborne se había casado con el hermano del comerciante de madera, con quien emigró. Aquello constituía una alianza suficiente para que Winterborne, a pesar de ser más pobre, se viera en una situación de intimidad social con los Melbury. Como en la mayoría de los pueblos aislados, también aquí los matrimonios entre los pobladores eran de una frecuencia habsburguesa, y apenas podía hablarse de un par de casas en Little Hintock en las que no existiera alguna relación iniciada por un lazo matrimonial.
Por esta razón, existía un curioso tipo de asociación entre Melbury y el joven. Una asociación basada en un código no escrito según el cual cada uno, de acuerdo con un principio de toma y daca, trataba al otro con la justicia que estimaba necesaria. Melbury, con su actividad maderera y de venta de herramientas para la silvicultura, había descubierto que era en invierno y primavera cuando más trabajo había en su negocio. Winterborne, por su parte, se movía en el ramo de las manzanas y la sidra, y sus necesidades de carretaje y otros trabajos llegaban con el otoño. Por tanto, cuando las manzanas comenzaban a caer, se le entregaban los caballos, las carretas y, en cierta medida, algunos hombres a Winterborne. Y, a cambio, él asistía a Melbury durante la parte más laboriosa de la temporada de tala, tal y como estaba haciendo ahora.
Antes de que Giles pudiera salir del cobertizo, vino un muchacho de la casa para pedirle que no se fuera hasta que el señor Melbury le hubiera visto. Winterborne pasó en seguida al taller de horquillas, donde algunos jornaleros estaban trabajando ya. Dos de ellos eran hacedores de horquillas temporeros, provenientes de Stagfoot Lane. Se les veía regularmente cuando comenzaban a caer las hojas, y desaparecían en silencio al terminar el invierno para reaparecer en la siguiente temporada.
La única cosa que abundaba en Little Hintock era la leña, por eso la luz de una hoguera hecha con los cabos de las varas alegraba el anexo, con una luz que todavía era capaz de rivalizar con la del día. En las cavernosas sombras del techo podían verse, lánguidos y colgantes, los tallos de las enredaderas que habían trepado a través de las junturas de las tejas, y que ahora tanteaban el aire en vano, buscando cierto apoyo, con unas hojas disminuidas y enfermizas por la falta de luz solar. Otros tallos se colaban con tal fuerza por los aleros que casi lograban desprender de sus soportes las propias baldas.
Además de los jornaleros itinerantes, también estaban: John Upjohn, que era trabajador fijo de Melbury; un vecino dedicado al oficio de tornero; Timothy Tangs, el viejo, y Timothy Tangs, el joven, aserradores superior e inferior, respectivamente, que trabajaban con Melbury en el foso del exterior; Farmer Cawtree, encargado de la sidrería, y Robert Creedle, un anciano que trabajaba para Winterborne y que se calentaba las manos cerca del fuego. Estos últimos habían entrado atraídos por el calor, pues no tenían ningún asunto que tratar allí. Y ninguno de ellos merecería mayor comentario con la única excepción, quizás, de Creedle. Para definirlo por completo habría sido necesario escribir una historia entera acerca de sus hazañas de guerra, pues debajo del guardapolvo llevaba una vieja chaqueta de soldado que había conocido bien lo que era la acción en el frente (el cuello asomaba un poco por encima de las solapas). También habría sido necesario escribir una historia de caza, para incluir en ella la crónica de cómo consiguió, por pura casualidad, sus botas de campaña, y algunas notas sobre viajes y naufragios, pues un marinero curtido le había regalado su navaja de bolsillo. Pero lo único que hacía Creedle era llevar consigo aquellos silenciosos testimonios de guerra, deporte y aventura durante las visitas a la casa, sin que se produjera incidente alguno. Por lo general, ni siquiera él mismo pensaba en las asociaciones o en las historias que arrastraban tras de sí esos objetos.
Puesto que la producción de vástagos, nombre que recibe la técnica empleada para la tala, es un trabajo que puede desempeñarse con la única ocupación de la inteligencia secundaria de manos y brazos, sin la soberana atención de la cabeza, permite a quienes la ejercen alejarse mentalmente de los objetos que tienen delante. Por tanto, los relatos, las crónicas y las ramificaciones de historias familiares que allí se contaban entraban por lo general en la categoría de lo exhaustivo.
Al ver que Melbury no había llegado, Winterborne volvió a salir. La conversación que su presencia había interrumpido se reanudó, y alcanzaba ahora sus oídos como un acompañamiento para el goteo constante, proveniente de la plantación, que la niebla producía en las ramas.
El tema a tratar en ese momento era uno muy popular y frecuente: el del carácter de la señora Charmond, la propietaria de las arboledas y claros circundantes.
—Mi cuñado me dijo, y no tengo por qué dudarlo —comenzó Creedle—, que ella solía sentarse a cenar con un escote apenas más alto que sus codos. «¡Mujer malvada!», se dijo mi cuñado cuando la vio. «Te presentas en el altar de la comunión como si tuvieras las articulaciones de las rodillas engrasadas con óleo bendito, y dices tus “Escúchanos, Señor” con la prontitud de un empresario al contar su dinero, y aun así te puedes comer tus vituallas ligera de ropa y ofrecer esa imagen lasciva.» No sé si en la actualidad es una mujer reformada, pero, digan lo que digan, así se comportaba cuando mi cuñado vivía allí.
—¿Actuaba así en los tiempos de su esposo?
—Eso no lo sé, pero supongo que difícilmente, si consideramos el temperamento que tenía él... ¡Ay! —En este punto, Creedle le daba forma física a un triste recuerdo. Dejaba que su cabeza se curvara hasta alcanzar una posición oblicua y que se le aguaran los ojos—. ¡Ese hombre...! «Ni aunque bajen todos los ángeles del cielo trabajarás un día más para mí, Creedle», eso me dijo. Y, sí, con esa misma libertad le hablaba a cualquiera que tomara en vano el nombre de un ángel. Bueno... Me llevo estas horquillas a casa, y mañana, si Dios quiere, me encargaré de utilizarlas.
En ese momento llegó una anciana, y se acercó a ellos. Era la criada del señor Melbury, y se pasaba la mayor parte del día yendo y viniendo de la casa al taller de horquillas, adonde había acudido ahora en busca de combustible. Tenía dos rostros perfectamente diferenciados: uno de índole suave y flexible, que utilizaba en el interior de la casa, y otro de líneas y ángulos tiesos, que asumía al hablar con los hombres del exterior.
—Ah, abuela Oliver —dijo John Upjohn—, a mi corazón le hace mucho bien ver a una anciana como usted tan vivaracha y alerta, ¡sobre todo cuando sé que, después de los cincuenta, cada año cuenta como dos! Aun así, no salió humo de su chimenea esta mañana hasta veinte minutos después de las siete, según mi reloj. Y eso ya es muy tarde, abuela Oliver.
—Si fueras un hombre de tamaño normal, John, quizás tomara en cuenta tus insinuaciones burlonas, pero la verdad es que una mujer no puede sentirse herida por semejante pequeñez, ni aunque escupiera fuego y azufre... Aquí tienes —agregó, pasándole a uno de los hombres una rama-horquilla de la que colgaba una larga morcilla—, para que desayunes algo. Y si quieres té, deberás ir a buscarlo allá adentro.
—El señor Melbury va con retraso esta mañana —dijo el aserrador inferior.
—Sí, el día amaneció muy oscuro —dijo la señora Oliver—. Aun abriendo la puerta tan tarde, no se podía distinguir a los hombres pobres de los caballeros, o a John de un objeto de buen tamaño. Además, creo que el señor no durmió bien. Está un poco ansioso por su hija. Si sabré yo lo que es eso, que lloré a mares por la mía.
Cuando la anciana ya se había retirado, Creedle dijo:
—Se va a romper los cascos si no recibe noticias de esa muchacha pronto. De acuerdo, la educación es mejor que ocuparse de la casa o de las tierras, pero mantener a una moza en la escuela hasta que sin zuecos sea más alta que su madre con ellos es tentar a la Providencia.
—Parece que fue ayer cuando apenas era una niña juguetona —dijo Timothy Tangs, el joven.
—Recuerdo a su madre —intervino el Tornero—. Siempre fue una mujercita minúscula y delicada. Su toque sobre tu mano era como el roce del viento. La vacunaron contra la viruela, lo que le dejó una cicatriz hermosa... Eso ocurrió justo en la época en que terminé mi aprendizaje, y vaya si fue un aprendizaje largo. Serví a mi señor seis años y trescientos catorce días. — Cuando pronunció el número de días lo hizo con énfasis, como si al considerar su cantidad, los días constituyeran una cifra mucho más importante que la de los propios años.
—El padre del señor Winterborne caminó alguna vez junto a esa mujer — dijo Timothy Tangs, el viejo—, pero fue el señor Melbury quien se quedó con ella. Entonces era apenas una criatura, lloraba como una Magdalena si él llegaba a reprenderla. Si durante un paseo con su esposo se cruzaban con un charco, él la levantaba como si fuera una muñeca de medio penique, y la depositaba en el otro lado sin una sola mancha. Si permite que pase tanto tiempo en el internado, la hija se volverá tan delicada como la madre. Pero aquí viene él...
Un momento antes, Winterborne había visto que Melbury salía de la casa y cruzaba el patio. Llevaba en la mano una carta abierta y caminaba directamente hacia él. La melancolía de la noche pasada había desaparecido por completo de su rostro.
—Acababa de tomar la decisión de ir a ver por qué Grace no venía ni me escribía, Giles, cuando recibo una carta suya. «Querido padre», dice, «llego a casa mañana, es decir, hoy. No me pareció necesario escribir con mucha anticipación». La granujilla, ¡no le pareció necesario! Bueno, Giles, como vas a ir hoy al mercado de Sherton para llevar tus manzanos, ¿por qué no te encuentras con Grace y conmigo allí y regresamos todos juntos a casa?