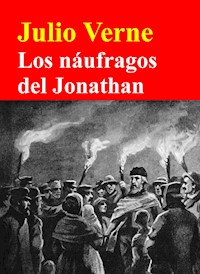
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Livros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La novela narra la historia de un misterioso hombre llamado Kaw-Dyer, que vive en la tierra de la Magallanía, es decir, en la región del Estrecho de Magallanes. Kaw-Dyer, cuyo lema es «Ni dios ni amo», subsiste por su cuenta y también presta asistencia a los pueblos indígenas de la región.
Un día, en la Isla Hoste, cercana al Cabo de Hornos, naufraga un grupo de emigrantes, y Kaw-Dyer los ayuda a establecer una colonia, aunque se niega a gobernar sobre ellos y a controlarlos de manera alguna. Sin embargo, cuando la colonia cae víctima de las disputas por el poder, Kaw-Dyer se ve obligado a abandonar temporalmente sus propios principios anarquistas y erigirse en dirigente de la colonia en ciernes. Después de restablecer el orden, abdica y se convierte en guardián de un faro de otra isla, con lo que mantiene su individualismo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Julio Verne
Tabla de contenidos
Los náufragos del “Jonathan”
Los náufragos del “Jonathan”
Julio Verne
Copyright (CC BY-SA 3.0)
Editions Livros
Primera parte - Capítulo I
El guanaco
Era un animal grácil, de cuello largo y elegante curvatura, de grupa redonda, nerviosas y finas las patas, los ijares entrados, el pelaje de color rojizo oteado de blanco, la cola corta, en penacho, muy luda. En aquellas tierras le llaman guanaco; en francés: guanaque. Vistos de lejos, estos rumiantes crean con frecuencia la ilusión de caballos montados y, más de un viajero confundido por esa apariencia, ha tomado una de sus manadas que galopan en el horizonte, por un grupo de jinetes.
Ese guanaco, única criatura visible en aquella desierta región, se detuvo en la cresta de un montículo, en el centro de una extensa pradera donde los juncos se rozaban sonoramente unos con otros y apuntaban sus afiladas agujas entre matas de plantas espinosas. Vuelto el hocico hacia el viento, aspiraba las emanaciones traídas por una ligera brisa del este. El ojo avizor, erguida la oreja giratoria, estaba al acecho, dispuesto a emprender la huida al menor ruido sospechoso.
La llanura no ofrecía una superficie uniformemente lisa. Aquí y allá se veían ondulaciones formadas por los barrancos que las grandes lluvias borrascosas habían dejado a su paso.
Resguardado por uno de esos rellanos, a poca distancia del montículo, reptaba un indígena, un indio, que no podía ser descubierto por el guanaco. Casi totalmente desnudo, cubierto tan sólo por los jirones de piel de animal, avanzaba sin ruido, deslizándose por la hierba, para acercarse a la presa codiciada sin espantarla. Esta, sin embargo, empezaba a dar señales de inquietud, como si temiera un peligro inminente.
De pronto un lazo cortó el aire silbando y se desenrolló hacia el animal. La larga correa no alcanzó su objetivo, resbaló y, de la grupa, cayó al suelo.
Había fallado el golpe. El guanaco había huido a todo correr. Ya había desaparecido detrás de un grupo de árboles cuando el indio llegó a la cima del montículo.
Pero si bien el guanaco no corría ya ningún peligro, era ahora el hombre el que se hallaba amenazado.
Después de recuperar el lazo, cuyo extremo llevaba sujeto en el cinturón, se dispuso a bajar cuando un furioso rugido estalló a pocos pasos de él. Casi al instante, una fiera se abalanzó a sus pies.
Era un imponente jaguar, de pelaje grisáceo jaspeado de manchas negras, más claras en el centro, que imitaban la pupila de un ojo.
El indígena conocía la ferocidad de aquel animal que con sus quijadas podía estrangularlo con un solo golpe. Retrocedió de un salto. Desgraciadamente, cayó al perder el equilibrio por una piedra que rodó debajo de su pie. Mano en alto intentó defenderse con una especie de cuchillo, hecho con un hueso de foca muy afilado, que había conseguido sacar del cinturón. Incluso creyó por un instante que podría levantarse y colocarse en mejor postura.
No tuvo tiempo. El jaguar, levemente herido, cargó con furor sobre él. Estaba perdido; derribado, la fiera le desgarraría el pecho.
En aquel preciso momento retumbó el seco estampido de una carabina. El jaguar cayó fulminado, con el corazón atravesado por una bala.
Cien pasos más allá un ligero vapor blanco flotaba por encima de una de las rocas del acantilado.
De pie, en la roca, estaba un hombre con la carabina aún encarada.
Aquel hombre, de tipo ario muy acusado, no era un compatriota del herido. Aunque muy atezado, no era de piel oscura, ni tenía la nariz ensanchada en un profundo entrante de las órbitas, ni los pómulos salientes, ni corta la frente debajo de un ángulo huidizo, ni los ojos pequeños de la raza indígena. Por el contrario, su fisonomía era inteligente y su frente amplia, surcada por las múltiples arrugas del pensador.
Aquel personaje llevaba el pelo, entrecano como la barba, cortado al rape. Hubiera sido imposible precisar su edad en un margen de diez años, pero debía andar entre los cuarenta y los cincuenta. Era alto y parecía dotado de una robustez atlética, de una constitución vigorosa, así como de una inquebrantable salud. Los rasgos de su rostro eran enérgicos y graves y toda su persona expresaba arrogancia tan diferente de la orgullosa vanidad de los necios, lo que daba una verdadera nobleza a su actitud y a sus gestos.
Comprendiendo que no sería necesario disparar por segunda vez su carabina, el recién llegado la bajó, la descargó, se la puso debajo del brazo, y luego se dio la vuelta hacia el
sur.
En esa dirección, más abajo del acantilado, se extendía una amplia superficie de mar.
Inclinándose, el hombre llamó: «¡Karroly…!», y añadió dos o tres palabras en una lengua áspera y gutural.
Minutos más tarde, por una hendidura del acantilado, apareció un adolescente de unos diecisiete años, seguido muy de cerca por un hombre en plena madurez. No cabía duda de que ambos eran indios, a juzgar por su tipo, muy diferente al de aquel blanco que, con tan notorio escopetazo, acababa de mostrar su destreza. De fuerte musculatura, de anchas espaldas, corpulento el torso, gruesa cabeza cuadrada sobre un cuello robusto, una estatura de unos cinco pies, muy oscura la piel y muy negro el cabello, con unos ojos de mirada aguda debajo de unas cejas poco espesas y con una barba de escasos pelos, así era aquel hombre que parecía haber pasado ya de los cuarenta años. En aquel ser de raza inferior, los caracteres de la bestialidad pero de una bestialidad dulce y cariñosa, rivalizaban tanto con los de la humanidad que uno se habría sentido tentado a compararle, más que una fiera, con un perro bueno y fiel, con uno de esos intrépidos terranova que pueden llegar a ser el compañero, y más que el compañero, el verdadero amigo de su amo. Y ciertamente acudió a la llamada de su nombre como uno de esos abnegados animales.
En cuanto al muchacho, su hijo. al parecer, cuyo cuerpo, flexible como el de una serpiente, estaba totalmente desnudo, daba la impresión de ser, desde el punto de vista intelectual, muy superior a su padre. Su frente más desarrollada, sus ojos vivos y expresivos, manifestaban inteligencia y, lo que es más importante, rectitud y sinceridad.
Al reunirse los tres personajes, los dos hombres intercambiaron algunas palabras en aquella lengua indígena caracterizada por una corta aspiración a mitad de la mayoría de las palabras. Después todos se encaminaron hacia el herido que yacía en el suelo junto al jaguar derribado.
EI desgraciado había perdido el conocimiento. La sangre manaba del pecho lacerado por las garras de la fiera. Sin embargo, al sentir que una mano tocaba su tosca prenda de vestir, volvió a abrir los ojos que tenía cerrados.
Viendo quién acudía a socorrerle, pasó por su mirada una débil luz de alegría y sus descoloridos labios murmuraron un nombre:
-¡El Kaw-djer…!
Kaw-djer, palabra que en lengua indígena significa el amigo, el bienhechor, el salvador, hermoso nombre que se refería evidentemente a aquel blanco, pues éste hizo un gesto afirmativo.
Mientras él prestaba asistencia al herido, Karroly volvió a bajar por la grieta del acantilado, para regresar enseguida con un morral que contenía un estuche de cirugía y varios frascos llenos de jugo de ciertas plantas del país. Mientras el indio sostenía sobre sus rodillas la cabeza del herido, cuyo pecho quedaba a descubierto, el Kaw-djer lavó las heridas y restañó la sangre. A continuación acercó los labios a las heridas, cubriéndolas con tapones de hilas empapadas en el contenido de unos frascos y, tras haber desatado su faja de lana, la puso alrededor del pecho del indígena, manteniendo así todo el apósito.
¿Sobreviviría aquel desgraciado? El Kaw-djer pensaba que no. Ningún remedio podría
provocar la cicatrización de aquellas desgarraduras que parecían afectar incluso al estómago y a los pulmones.
Al ver Karroly que los ojos del herido acababan de abrirse, aprovechó para preguntar:
-¿Dónde está tu tribu?
-Allí…, allí… -murmuró el indígena, señalando en dirección al este con la mano.
-Debe de ser a ocho o diez millas de aquí, en la orilla del canal -dijo el Kaw-djer-; aquel campamento cuyos fuegos divisamos anoche.
Karroly asintió con la cabeza.
-No son más que las cuatro -añadió el Kaw-djer-, pero la marea subirá pronto. No podremos salir hasta el amanecer…
-Sí -dijo Karroly.
El Kaw-djer prosiguió:
-Halg y tú van a transportar a este hombre y lo acostaran en la barca. No podemos hacer más por él.
Karroly y su hijo se prepararon para obedecer. Cargados con el herido empezaron a descender hacia la playa. Luego, uno de ellos volvería a buscar al jaguar, cuya piel se vendería cara a los traficantes extranjeros.
Mientras sus compañeros llevaban a cabo esta doble tarea, el Kaw-djer se alejó algunos pasos y trepó por una de las rocas del aserrado acantilado. Desde allí, su mirada alcanzaba todos los puntos del horizonte. A sus pies se recortaba un litoral caprichosamente dibujado que formaba el límite norte de un canal de varias leguas de anchura. La orilla opuesta abierta al infinito por brazos de mar, se desvanecía en vagas alineaciones, un sembrado de islas e islotes que en la lejanía aparecían vaporosos. Ni por el este ni por él oeste se veían los límites de dicho canal, a lo largo del cual corría el alto y macizo acantilado.
Hacia el norte se extendían interminablemente praderas y llanos, listados por numerosos cursos de agua que iban a parar al mar, bien en torrentes tumultuosos, bien en cataratas retumbantes. De la superficie de aquellas inmensas praderas surgían aquí y allá, verdes islotes, espesos bosques entre los cuales se habría buscado en vano un pueblo, y cuyas cimas se teñían de púrpura con los rayos del sol que llegaba entonces a su ocaso. Más allá, limitando el horizonte por aquella parte, se perfilaban las macizas formas de una cordillera coronada por la blancura deslumbrante de los glaciares.
Hacia el este, el relieve de la región era más acentuado. Perpendicularmente al litoral, el acantilado se escalonaba en niveles sucesivos y luego se alzaba por fin bruscamente en picos agudos que iban a perderse en las zonas elevadas del cielo.
Aquellos parajes parecían totalmente desiertos. La misma soledad también en el canal. Ni una embarcación a la vista, ni siquiera una canoa de corteza o una piragua de velas. En fin, por más lejos que alcanzara la vista ni de las islas del sur, ni de punto alguno del litoral o saliente del acantilado, se elevaba ningún humo que atestiguara la presencia de criaturas humanas.
El día había llegado a esa hora, siempre impregnada de cierta melancolía, que precede
inmediatamente al crepúsculo. Grandes pájaros planeadores, formados en bandadas ruidosas, hendían el aire en busca de su cobijo nocturno.
El Kaw-djer, con los brazos cruzados y de pie sobre la roca en que se había subido, guardaba la inmovilidad de una estatua. Pero mientras contemplaba aquella prodigiosa extensión de tierra y de mar, última parcela del globo que no pertenecía a nadie, última región que no sucumbía bajo el yugo de las leyes, un éxtasis iluminaba su rostro, palpitaban sus párpados y sus ojos brillaban por un entusiasmo sagrado.
Permaneció así largo rato, bañado de luz y azotado por la brisa1, después abrió los brazos, los tendió hacia el espacio y un profundo suspiro hinchó su pecho, como si hubiera querido abarcar con un abrazo, aspirar de un respiro todo el infinito. Entonces, mientras su mirada parecía desafiar al cielo y recorría orgullosamente la tierra, de los labios escapó un grito que resumía su salvaje apetito de una libertad absoluta, sin límites.
Aquel grito era el de los anarquistas de todos los países, era la célebre fórmula, tan característica, que a menudo se emplea como sinónimo de su nombre, y cuyas cuatro palabras encierran toda la doctrina de esa secta tan temible.
« ¡Ni Dios, ni amo…! », proclamaba con voz sonora, en tanto que el cuerpo, medio inclinado por encima de las olas, fuera de la arista del acantilado, parecía barrer el inmenso horizonte con un gesto huraño.
1. Se trata de la brisa que pasa por el cabo de Hornos, conocido por la fuerza de sus vientos.
Primera parte - Capítulo II
Misteriosa existencia
Los geógrafos designan con el nombre de Tierra de Magallanes al conjunto de islas e islotes agrupados entre el Atlántico y el Pacífico en la punta sur del continente americano.
Las tierras más australes de este continente, es decir, el territorio de la Patagonia, prolongadas por las dos extensas penínsulas Rey Guillermo1 y Brunswick, acaban en uno de los cabos de esta última, el cabo Forward. Todo aquello que no está directamente unido a ellas, todo aquello que queda separado por el estrecho de Magallanes, constituye ese territorio al qué precisamente se le ha dado el nombre del ilustre navegante portugués del siglo XVI.
La consecuencia de esa disposición geográfica es que, hasta 1881, aquella parte del Nuevo Mundo no fue incorporada a ningún Estado civilizado, ni siquiera a sus más próximos vecinos, Chile y la República Argentina, que por entonces se disputaban las pampas de la Patagonia. La Tierra de Magallanes no pertenecía a nadie y podían fundarse allí colonias que conservasen su total independencia.
Y sin embargo esa región no es de una extensión insignificante, pues en una superficie de cincuenta mil kilómetros comprende, además de una gran cantidad de islas de menor importancia, la Tierra de Fuego, la Tierra de la Desolación, las islas Clarence, Hoste, Navarino y también el archipiélago del Cabo de Hornos, formado a su vez por las islas Grévy, Wollaston, Freycinet, Hermite, Herschel, así como islotes y arrecifes con los que la enorme masa del continente americano termina, deshaciéndose en polvo.
De las diversas parcelas que forman la Tierra de Magallanes, la Tierra del Fuego es con mucho la más extensa. Al norte y al oeste limita con un litoral muy recortado desde el promontorio del Espíritu Santo hasta Magdalena. Después de proyectarse hacia el oeste con una península toda deshilachada, dominada por el monte Sarmiento, se prolonga al sudeste por la punta de San Diego, especie de esfinge acurrucada cuya cola se baña las aguas del estrecho de Le Maire.
Los acontecimientos que acabamos de relatar habían sucedido en el mes de abril de 1880, en aquella gran isla. Aquel canal que el Kaw-djer tenía bajo sus ojos durante su atormentada meditación lleva el nombre del canal de Beagle, que corre al sur de la Tierra del Fuego y cuya orilla opuesta esta formada por las islas Gordon, Hoste, Navarino Picton.
Todavía más al sur se desmenuza el caprichoso archipiélago del Cabo de Hornos.
Aproximadamente unos diez años antes del día escogido como punto de partida de este relato, aquel a quien los indios llamarían más adelante el Kaw-djer, había sido visto por primera vez en el litoral fueguino. ¿Cómo había llegado hasta allí? Sin duda a bordo de uno de aquellos numerosos buques, veleros y steamers que, siguiendo las sinuosidades del laberinto marítimo de la Tierra de Magallanes y de las islas que la prolongan en el océano Pacífico, comercian con los indígenas pieles de guanacos vicuñas, ñandús y lobos marinos.
Así podía explicarse fácilmente la presencia de aquel extranjero, pero, respecto a saber cuál era su nombre, a qué nacionalidad pertenecía, si por su nacimiento estaba vinculado al Antiguo o al Nuevo Mundo, esas eran otras preguntas a las que hubiera sido difícil responder.
No se sabía absolutamente nada de él. Por otra parte, también hay que decirlo, nadie había intentado nunca buscar información sobre su persona. ¿Quién, en aquel país donde no existía ninguna autoridad, habría estado calificado para interrogarle? No se encontraba en uno de aquellos Estados organizados donde la policía se preocupa por el pasado de las personas y donde es imposible permanecer por mucho tiempo. Aquí, nadie era depositario de ningún poder y se podía vivir al margen de todas las costumbres, de todas las leyes, gozar de la mas completa libertad.
Durante los dos primeros años que siguieron a su llegada a la Tierra del Fuego, no intentó el Kaw-djer establecerse en un lugar fijo. Surcando caminos por esas tierras con sus vagabundeos, entró en relación con los indígenas, pero sin acercarse jamás a las escasas factorías explotadas aquí y allá por colonos de raza blanca. Siempre que establecía comunicación con uno de los navíos que hacían escala en algún punto del archipiélago, recurría a la media un fueguino y, únicamente para proveerse de municiones y de sustancias farmacéuticas. Pagaba aquéllas compras, bien por medio de trueques, bien en moneda española o inglesa de las que no parecía estar desprovisto.
Dedicaba el tiempo restante a ir de tribu en tribu, campamento en campamento. Como los indígenas, vivía del producto de su caza y de su pesca, unas veces entre las familias del litoral, otras en los poblados del interior, compartiendo sus chozas o sus tiendas, cuidando a los enfermos, socorriendo a viudas y huérfanos, adorado por aquellas pobres gentes que no tardaron en otorgarle el glorioso apodo con el que ahora se le conocía de punta a punta del archipiélago.
No cabía duda de que el Kaw-djer era un hombre instruido y que había hecho estudios muy completos, especialmente de medicina. Conocía también varias lenguas e indistintamente franceses, ingleses, alemanes, españoles y noruegos hubieran podido tomarle por un compatriota. Aquel enigmático personaje no había tardado en añadir a su bagaje de políglota el yaghon. Dominaba aquel idioma, el mas empleado en la Tierra de Magallanes y del que todos los misioneros se han servido para traducir diversos pasajes de la Biblia.
Lejos de ser inhabitable como generalmente se cree, la Tierra de Magallanes, donde el Kaw-djer había establecido su vida, es muy superior a la mala fama que le dieron los relatos de sus primeros exploradores. La verdad es que sería exagerado transformarla en paraíso terrestre y obra de mala voluntad sería negar que, en su punta extrema, el Cabo de Hornos está asolado por tempestades cuya frecuencia solo es igualada por su furor. Pero hay también países en Europa que alimentan a una población numerosa, aunque las condiciones de existencia sean mucho más duras. Si bien el clima es húmedo en grado extremo, aquel archipiélago debe al mar que le rodea, una indiscutible regularidad de temperaturas y no tiene que sufrir los fríos rigurosos de la Rusia septentrional, de Suecia y de Noruega. La media termométrica nunca desciende por debajo de los cinco grados centígrados en invierno ni sube por encima de los quince grados en verano.
A falta de observaciones meteorológicas, el aspecto de aquellas islas debería haber prevenido contra cualquier apreciación exageradamente pesimista. La vegetación alcanza en ellas una riqueza que le habría sido vedada en la zona glacial. Existen inmensos pastos que bastarían para alimentar a innumerables rebaños y extensos bosques en los que se encuentran en abundancia el haya antártica, el abedul, el berberis y el canelo2. No cabe duda de que nuestros vegetales comestibles se aclimatarían fácilmente y de que muchos de ellos, incluso el trigo candeal, podrían crecer en abundancia.
Sin embargo, estos parajes que no son inhabitables, están prácticamente deshabitados. Su población no comprende más que un número escaso de indios, catalogados con el nombre de fueguinos o de pecherés, verdaderos salvajes que podríamos clasificar en el grado más bajo de la humanidad: viven casi enteramente desnudos y llevan una vida errante y miserable a través de aquellas extensas soledades.
Antes de la época en que empieza esta historia, hacía ya mucho tiempo que Chile, al fundar el asentamiento de Punta Arenas en el estrecho de Magallanes, parecía haber prestado cierta atención a aquellas tierras mal conocidas. Pero a eso se había limitado su esfuerzo y, a pesar de la prosperidad de su colonia, no hizo ninguna tentativa para tomar posesión del archipiélago magallánico propiamente dicho.
¿Qué sucesión de acontecimientos habían conducido al Kaw-djer a aquella región ignorada por la mayor parte de los hombres? Aquello también era un misterio, pero el grito lanzado desde lo alto del acantilado, como un desafío al cielo y como un agradecimiento apasionado a la tierra, permitía descubrir en parte aquel misterio.
«¡Ni Dios, ni patrón!», la fórmula clásica de los anarquistas. Cabía, pues, suponer que el Kaw-djer pertenecía, también, a esa secta, multitud heteróclita de criminales y de iluminados. Aquéllos, roídos la ambición y el odio, siempre dispuestos a la violencia y al asesinato; éstos, verdaderos poetas que sueñan con una humanidad quimérica de la que el
mal sería desterrado para siempre mediante la supresión de las leyes imaginadas para combatirlo.
¿A cuál de las dos clases pertenecía el Kaw-djer? ¿Sería uno de aquellos libertarios amargados, uno de esos apologistas de la acción directa y de la propaganda por el hecho que, rechazado sucesivamente por todas las naciones, sólo había encontrado refugio en esa extremidad del mundo habitable?
Difícilmente podría tal hipótesis concordar con la bondad de la que había dado tantas pruebas desde su llegada al archipiélago magallánico. Quien infinidad de veces había puesto tanto afán en salvar existencias humanas, jamás podía haber soñado destruirlas.
Que fuera anarquista, sí, puesto que el mismo lo proclamaba, pero entonces pertenecía al sector de los soñadores y no al de los profesionales de la bomba y el cuchillo. Si así era, realmente su exilio no podía ser más que el desenlace lógico de un drama interior y no un castigo decretado por una voluntad ajena. Sin duda, embriagado por sueño, no había podido soportar las férreas leyes que en el universo civilizado llevan al hombre atado desde la cuna hasta la muerte, y llegó el momento en que el aire se le había hecho irrespirable en aquella jungla de innumerables leyes por las que los ciudadanos compran a cambio de su independencia un poco de bienestar y de seguridad. Al impedirle su carácter querer imponer por la fuerza sus ideas y sus repugnancias, no pudo hacer otra cosa que partir a la búsqueda de un país en el que no se conociera la esclavitud, y quizá fuera ésta la razón por la que había ido a parar finalmente a la Tierra de Magallanes, único punto, en toda la capa de la Tierra, donde quizá reinase aún la libertad íntegra.
Durante los primeros tiempos de su estancia, unos dos años, el Kaw-djer no se movió de la isla grande en la que había desembarcado.
La confianza que inspiraba a los indígenas, su influencia sobre las tribus, no dejaron de ir en aumento. Iban a consultarle desde las otras islas recorridas por los indios canoes, o indios de piraguas cuya raza es algo diferente a la de los yacanas que pueblan la Tierra del.
Fuego. Esos miserables pecherés que, al igual que sus congéneres, viven del producto de su caza y de su pesca; acudían al «Benefactor» cuando éste se encontraba en el litoral de canal de Beagle. El Kaw-djer nunca negaba a nadie sus consejos ni sus cuidados. Incluso a menudo, en ciertas circunstancias graves, cuando alguna epidemia hacia estragos arriesgaba sin regatear su vida para combatir el azote. Su fama no tardó en extenderse por todas aquellas tierras. Incluso traspasó el estrecho de Magallanes. Se supo que un extranjero instalado en la Tierra del Fuego, había recibido de los indios agradecidos el título de Kaw-djer las veces que le fue solicitado ir a Punta Arenas. Pero ninguna instancia pudo vencer la negativa con la que invariablemente respondía. Era como si no quisiera volver a pisar un suelo que ya no sintiera libre.
A fínales del segundo año de su estancia, se produjo un incidente cuyas consecuencias iban a tener influencia sobre su vida ulterior.
Si el Kaw-djer se obstinaba por su parte en no ir al burgo chileno de Punta Arenas situado en el territorio de la Patagonia, los patagones a su vez no se privaban de invadir a veces el territorio magallánico. Transportados en pocas horas a la orilla sur del estrecho de Magallanes, ellos y sus caballos hacen largas excursiones, lo que en América se llaman grandes raids3, de un extremo a otro de la Tierra del Fuego, atacando a los fueguinos,
exigiéndoles rescate, saqueándoles, apoderándose de los niños a los que se llevan como esclavos a las tribus patagonas.
Entre los patagones o tchnelts y los fueguinos existen diferencias étnicas bastante sensibles respecto a la raza y las costumbres, siendo los primeros infinitamente más temibles que los segundos. Estos viven de su pesca y apenas si se reúnen por familias, mientras que aquéllos son cazadores y forman tribus compactas bajo la autoridad de un jefe. Por otra parte, la estatura de los fueguinos es algo inferior a la de sus vecinos del continente. Se les reconoce por su gran cabeza cuadrada, los pómulos salientes de su cara, sus cejas escasas, y la depresión de su cráneo. En suma, se les tiene por seres bastante miserables cuya raza, sin embargo, no esta próxima a extinguirse, ya que el número de niños es tan considerable que se podría comparar con el de los perros que pululan alrededor de los campamentos.
Por el contrario, los patagones son altos, vigorosos y bien proporcionados. Llevan la barba rasurada, pero dejan sueltos sus largos cabellos negros sujetos en la frente por una cinta.
Su rostro aceitunado es más ancho en las mandíbulas que en las sienes, algo alargados los ojos, según el tipo mongol y éstos, profundamente hundidos en órbitas bastante estrechas, brillan, a ambos lados de una nariz ancha y remachada. Intrépidos e infatigable jinetes, necesitan amplios espacios para recorrer con sus no menos infatigables cabalgaduras, inmensos pastos para el alimento de sus caballos, terrenos de caza donde perseguir guanacos, vicuñas y ñandús.
Durante sus incursiones por la Tierra del Fuego, el Kaw-djer se había encontrado con ellos más una vez, pero hasta entonces nunca había tenido que enfrentarse con aquellos crueles depredadores que Chile y Argentina se ven en la incapacidad de contener.
En noviembre de 1872, cuando sus peregrinaciones le habían conducido a la costa oeste de la tierra fueguina, cerca del estrecho de Magallanes, el Kaw-djer tuvo que intervenir por primera vez contra ellos, en favor de los pecherés de la Bahía Inútil.
Esta bahía, limitada al norte por terrenos pantanosos, forma un profundo entrante aproximadamente frente al emplazamiento donde Sarmiento, estableció su colonia de Puerto del Hambre, de tan siniestra memoria.
Una partida de tchnelts, tras desembarcar en la orilla sur de la Bahía Inútil, atacó un campamento de yacanas, compuesto tan sólo por una veintena de familias. La superioridad numérica estaba de parte de los asaltantes, más robustos y a la vez mejor armados que los indígenas.
Estos intentaron, sin embargo, luchar bajo el mando de un indio canoe que acababa de llegar al campamento con su piragua.
Aquel hombre se llamaba Karroly. Ejercía el oficio de práctico y guiaba los buques de cabotaje que se arriesgaban por el canal de Beagle y por entre las islas del archipiélago del Cabo de Hornos. Había hecho escala en la Bahía Inútil cuando regresaba de haber guiado un navío hasta Punta Arenas.
Karroly organizó la resistencia y, ayudado por los yacanas, intentó rechazar a los agresores. Pero la lucha se presentaba demasiado desigual. Los pecheres no podían oponer una defensa importante. El campamento fue invadido, destruyeron las tiendas y corrió la
sangre. Las familias se vieron dispersadas.
Dos patagones se precipitaron hacia la piragua donde Halg, el hijo de Karroly, que por entonces tenia unos nueve años, se había quedado esperando a su padre durante la lucha.
El muchacho no quiso alejarse de la playa, cosa que le hubiera puesto fuera de alcance, pero que habría impedido también que su padre buscara refugio a bordo de la piragua.
Uno de los tchnelts saltó a la embarcación y asió al niño entre sus brazos.
En aquellos instantes Karroly huía del campamento ya en poder de los agresores. Corrió en auxilio de su hijo, al que el tchnelt se llevaba. Una flecha lanzada por el otro patagón pasó silbando junto a su oído, y sin dar en el blanco.
Antes de que fuera arrojada una segunda flecha, retumbó la detonación de un arma de fuego. El raptor, mortalmente herido, rodó por el suelo, mientras su compañero emprendía la huida.
El tiro había sido disparado por un hombre de raza blanca, a quien el azar había conducido al lugar del combate. Aquel hombre era el Kaw-djer.
Urgía que salieran sin demora. Halaron vigorosamente la piragua por la amarra. El Kawdjer y Karroly con el niño saltaron a bordo y la impulsaron con fuerza haciéndose mar adentro. Se hallaban ya a un cable4 de la orilla cuando les cubrió una nube de flechas disparadas por los patagones alcanzando una de ellas el hombro de Halg.
Como aquella herida revistiera alguna gravedad, el Kaw-djer no quiso dejar a sus compañeros mientras sus cuidados pudieran ser necesarios. Por ese motivó se quedó en la piragua, que contorneo la Tierra del Fuego, siguió el canal de Beagle, deteniéndose por fin en una pequeña y bien abrigada caleta de la Isla Nueva, donde Karroly había establecido su residencia.
Entonces ya nada había que temer por el muchacho, cuya herida estaba en vías de curación, Karroly no sabía cómo expresar su gratitud.
Cuando el indio desembarcó, después de amarrar la piragua al fondo de la caleta, rogó al Kaw-djer que le siguiera.
-Ahí tengo mi casa -le dijo-; aquí vivo con mi hijo. Si quieres quedarte sólo unos días, sé bienvenido y después mi piragua te llevará de nuevo al otro lado del canal. Si quieres quedarte para siempre, mi hogar será el tuyo y yo seré tu servidor, A partir de ese día el Kaw-djer no abandonó la Isla Nueva, ni a Karroly, ni a su hijo.
Gracias a él, la vivienda del indio canoe había cambiado, resultaba más confortable; además pudo ejercer pronto Karroly su oficio de práctico en mejores condiciones. Su frágil piragua fue sustituida por aquella sólida chalupa, la Wel-Kiej, comprada después del naufragio de un navío noruego, y en que fue depositado el hombre herido por el jaguar.
Pero aquella nueva forma de vida no apartó a Kaw-djer de su obra humanitaria. No dejó de realizar sus visitas a las familias indígenas y continuo acudiendo a todas partes donde pudiera prestar un servicio o sanar cualquier dolor. Transcurrieron así varios años, y cuando nada podía hacer pensar que el Kaw-djer no fuera a continuar para siempre su vida libre en aquella tierra libre, un acontecimiento imprevisto alteró profundamente el curso
de la misma.
1. Corresponde a la península llamada de Muñoz Gamero.
2. «Drymis winteri» o «Corteza del Wintera Aromatica”; empleada en farmacia.
Etimología: Winter, marino inglés del siglo XIII. En algunos países llamada también Winterania.
3. Incursiones.
4. Medida marítima de longitud equivalente a 120 brazas, o sea 185,19 m.
Primera parte - Capítulo III
El final de un país libre
La Isla Nueva controla al este la entrada del canal de Beagle. Con ocho kilómetros de longitud y cuatro de anchura, presenta la forma de un pentágono irregular. No faltan en ella los árboles, particularmente la haya, el fresno, el canelo y varios más de la familia de las mirtáceas y algunos cipreses de mediana altura. En la superficie de las praderas crecen acebos, berberis y helechos de poco medrar. El suelo fértil, la tierra vegetal, propia para el cultivo de legumbres, aparece en ciertos lugares abrigados. En otras partes, donde la capa de humus es insuficiente y más especialmente en las proximidades de las playas, la naturaleza ha bordado un tapiz de líquenes, de musgos y de licopodios.
Hacía diez años que el indio Karroly vivía en aquella isla, al amparo de un alto acantilado frente al mar. No hubiera podido escoger un lugar más favorable. Todos los navíos, al salir del estrecho de Le Maire, pasan a la vista de la Isla Nueva. Si pretenden ganar el océano Pacífico doblando el Cabo de Hornos, no necesitan de la ayuda de nadie. Pero en cambio les resulta indispensable un práctico cuando desean pasar a través del archipiélago, y seguir sus diversos canales.
Sin embargo, son relativamente escasos los navíos que frecuentan los parajes magallánicos, y su número no hubiera bastado para asegurar la existencia de Karroly y de su hijo. Se dedicaba, pues, a la pesca y a la caza, a fin de procurarse objetos de intercambio qué trocaba por todo lo que les era de primera necesidad.
Ciertamente, aquella isla de dimensiones reducidas sólo podía albergar en pequeña cantidades a los guanacos y vicuñas cuya piel es tan buscada, pero en las proximidades existen otras islas de extensión mucho más considerable: Navarino, Hoste, Wollaston, Dawson, sin hablar de la Tierra del Fuego, con sus inmensas llanuras y sus profundas selvas, en las que no faltan ni rumiantes ni fieras.
Durante mucho tiempo, Karroly no había tenia por alojamiento más que una gruta natural excavada en el granito, preferible en cualquier caso a la cabaña de los yacanas. Desde la llegada del Kaw-djer la gruta había sido sustituida por una cabaña cuyo maderamen fue proporcionado por los bosques de la isla, sus piedras por las rocas y su cal por las miríadas de moluscos esparcidos por las playas: terebrátulas, mactras, tritones y unicornios.
En el interior de la casa había tres habitaciones. En el centro, la sala común, con una gran chimenea. A la derecha, la habitación de Karroly y de su hijo. La de la izquierda pertenecía al Kaw-djer en la que se encontraban ordenados en unos estantes sus papeles y sus libros, en su mayor parte obras de medicina, de economía política y de sociología En un armario estaban guardados gran variedad de frascos y de instrumentos de cirugía.
Y fue a aquella casa a donde volvió con sus compañeros, después de la excursión por la Tierra del Fuego, cuyo episodio final ha servido de tema a las primeras líneas de este relato. Sin embargo la Wel-Kiej se había dirigido previamente al campamento del indio herido. Dicho campamento estaba situado en el extremo oriental del canal de Beagle.
Alrededor de sus cabañas, agrupadas caprichosamente en la orilla de un arroyo, brincaban innumerables perros; cuyos ladridos anunciaron la llegada de la chalupa. En la pradera lindante pastoreaban dos caballos de aspecto endeble. Del techo de algunas chozas salían hilillos de humo.
En cuanto la Wel-Kiej fue divisada, unos sesenta hombres y mujeres aparecieron y descendieron precipitadamente hacia la orilla. Una multitud de niños desnudos corrían detrás de ellos.
Cuando el Kaw-djer puso pie en tierra, todos se apresuraron a ir a su encuentro. Todos querían cogerle las manos. La acogida de aquellos pobres indios atestiguaba su ardiente gratitud por todos los favores que de él habían recibido. Escuchó con paciencia a unos y otros. Algunas madres le condujeron junto a sus hijos enfermos. Les daban las gracias efusivamente, ya consoladas por su presencia.
Finalmente entró en una de las cabañas, de donde no tardó en salir seguido por dos mujeres, una de cierta edad, la otra muy joven con un niño cogido de la mano. Eran la madre, la mujer y el hijo del indio herido por el jaguar y que había muerto durante la travesía, a pesar de los cuidados de que había sido objeto.
Su cadáver fue depositado en la playa y todos los indígenas del campamento lo rodearon.
El Kaw-djer relató entonces las circunstancias de la muerte del difunto, después volvió a hacerse a la vela, dejando generosamente a la viuda el despojo del jaguar; cuya piel constituía un valor inmenso para aquellas criaturas desheredadas.
Al aproximarse la estación invernal, la vida habitual recobró su curso en la casa de la Isla Nueva. se recibió la visita de algunos barcos de cabotaje falklandeses, que iban a comprar pieles antes de que las tormentas hicieran impracticables aquellos parajes. Las pieles fueron ventajosamente vendidas o trocadas por las provisiones y municiones necesarias durante el riguroso período que va de junio a septiembre.
Durante la última semana de mayo, uno de aquellos buques reclamó los servicios de Karroly. Halg y el Kaw-djer se quedaron solos en la Isla Nueva. El muchacho, que entonces tenía diecisiete años, sentía un afecto filial por el Kaw-djer, quien por su parte experimentaba por, él los sentimientos del mas cariñoso de los padres. Este se había esforzado por desarrollar la inteligencia de aquel niño. Lo había sacado del estado salvaje, haciendo de el un ser muy diferente a sus compatriotas de la Tierra de Magallanes, tan apartados de toda civilización.
Es superfluo decir que el Kaw-djer nunca intentó inculcar al joven Halg más que ideas de independencia, aquellas por las que sentía especial predilección. Karroly y su hijo no debían ver en el a un patrón, sino a un igual. No existe, no puede existir patrón para un hombre que se precie de serlo. No se tiene más patrón que uno mismo, y además no se necesita a otro ni en el cielo ni sobre la tierra.
Esa semilla caía en un terreno admirablemente preparado para recibirla. Los fueguinos sienten, en efecto, la pasión por la libertad. Lo sacrifican todo a ella y renuncian por ella a
las ventajas que una vida más sedentaria les aseguraría. Sea cual sea el bienestar relativo con que se les rodea, la seguridad que se les prometa, nada puede retenerles y no tardan en huir para recuperar su eterno vagabundeo, hambrientos, miserables, pero libres.
A principios de junio cayó el invierno sobre Tierra de Magallanes. Si bien el frío no fue excesivo, toda la región fue barrida por violentos vendavales. Terribles tormentas asolaron aquellos parajes y la Isla Nueva desapareció bajo espesas capas de nieve.
Así transcurrieron junio, julio, agosto. Hacia mediados de septiembre la temperatura se templó sensiblemente y los barcos de cabotaje de las Falkland volvieron a aparecer en los pasos.
El 19 de setiembre, Karroly, dejando a Halg y al Kaw-djer en la Isla Nueva, partió a bordo de un steamer americano que había embocado el canal de Beagle enarbolando un pabellón de práctico en el trinquete. Estuvo ausente unos ocho días.
Cuando regresó la chalupa con el indio, el Kaw-djer, según su costumbre, le interrogó acerca de los diversos incidentes del viaje.
-No ha pasado nada -respondió Karroly-. Había buena mar y brisa favorable.
-¿Donde has dejado el navío?
-En el Datwin Sound, en la punta de la isla Stewars, donde nos hemos cruzado con un aviso que llevaba rumbo contrario.
-¿A donde iba?
-A la Tierra del Fuego. Al volver lo he vuelto a encontrar, fondeado en una ensenada en la que había desembarcado a un destacamento de soldados.
-¡Soldados…! -exclamó el Kaw-djer-. ¿De qué nacionalidad.
-Chilenos o argentinos.
-¿Que hacían?
-Por lo que me han dicho, acompañaban a dos comisarios en reconocimiento por la Tierra del Fuego y las islas vecinas.
-¿De dónde venían esos comisarios?
-De Punta Arenas, donde el gobernador había puesto el aviso a su disposición.
El Kaw-djer no formuló más preguntas. Se quedó pensativo. ¿Qué significaba la presencia de aquellos comisarios? ¿A qué operación se entregaban en esta parte de la Tierra de Magallanes? ¿Se trata de una exploración geográfica o hidrográfica y sería su objeto proceder, en interés marítimo, a una verificación más rigurosa de los trazados?
El Kaw-djer se había sumido en sus reflexiones. No podía evitar una vaga inquietud. ¿No se extendería aquel reconocimiento a todo el archipiélago magallánico y vendría el aviso a fondear incluso a las propias aguas de la Isla Nueva?
Lo que daba una importancia real a la noticia era que la expedición había sido enviada por los gobiernos de Chile y de Argentina. ¿Había, pues, acuerdo entre las dos repúblicas que, hasta entonces, nunca habían podido entenderse a propósito de una región sobre la que
ambas pretendían, por lo demás equivocadamente, tener derechos?
Después de intercambiar esas preguntas y respuestas, el Kaw-djer se dirigió al extremo del cerro al pie del cual estaba edificada la casa. Desde allí descubría una gran extensión de mar y sus miradas se dirigieron instintivamente hacia el sur, en dirección a las últimas cumbres de la tierra americana que constituyen el archipiélago del Cabo de Hornos.
¿Debería ir siempre más allá para encontrar una tierra libre…? ¿Quizá más lejos aún. Con él pensamiento franqueaba el círculo polar, se perdía por aquellas inmensas regiones del Antártico cuyo impenetrable misterio desafía a los mas intrépidos descubridores…
¡Cuál no habría sido el dolor del Kaw-djer si hubiera sabido hasta qué punto sus temores eran justificados! El Gracias a Dios, aviso de la marina chilena, transportaba realmente a bordo a dos comisarios: el Sr. Idiaste, por Chile, y el Sr. Herrera por la República Argentina, que habían recibido de sus respectivos gobiernos la misión de preparar el reparto de la Tierra de Magallanes entre los dos Estados que reclamaban su posesión.
Esta cuestión, que duraba ya muchos años, había dado lugar a discusiones interminables sin que hubiera sido posible resolverla a entera satisfaccion de todos. Sin embargo, había el peligro de que tal situación engendrara, al prolongarse, algún conflicto grave. Era importante terminar con aquella situación no sólo desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista político, en la medida en que la absorbente Inglaterra no estaba lejos. Desde su archipiélago de las Falkland, podía fácilmente extender la mano hasta la Tierra de Magallanes. Sus barcos de cabotaje frecuentaban ya con asiduidad los pasos y sus misioneros no cesaban de incrementar su influencia sobre la población fueguina. Un buen día plantaría su pabellón en alguna parte y nada tan difícil de extirpar como el pabellón británico. Era hora de actuar.
Concluida su exploración, los Sres. Idiaste y Herrera regresaron, el uno a Santiago y el otro a Buenos Aires. Un mes más tarde, el 17 de enero de 1881, un tratado firmado en esta ciudad entre las dos repúblicas dio fin al irritante problema magallánico.
Según los términos de este tratado, se anexionaba la Patagonia a la República Argentina, a excepción de un territorio limitado por el paralelo 52º de latitud y por el meridiano 70º al oeste de Greenwich. Chile por su parte, en compensación por lo que se le atribuía, renunciaba a la Isla de los Estados y a la parte de la Tierra del Fuego situada al este del meridiano 68º de longitud. Todas las demás islas sin excepción pertenecían a Chile.
Con esta convención que fijaba los derechos de los dos Estados, la Tierra de Magallanes perdía su independencia. ¿Qué haría el Kaw-djer, cuyo pie pisaría en lo sucesivo tierra ya chilena?
El 25 de febrero fue conocido el tratado en la Isla Nueva. Karroly, al regreso de un pilotaje, trajo la noticia.
El Kaw-djer no pudo contener un gesto de colera. No pronunció ni una palabra, pero sus ojos se cargaron de odio y, con un terrible gesto de su mano, se tendió hacia el norte.
Incapaz de dominar su agitación dio algunos pasos descontrolados. Era como si el suelo vacilara bajo sus pies y no le ofreciera ya un punto de apoyo suficiente.
Por fin consiguió recobrar el dominio de sí mismo. Su rostro, un instante convulso, recuperó su frialdad habitual. Fue a reunirse con Karroly y le interrogo con un tono
sereno.
-¿Es cierta la noticia?
-Sí -contestó el indio-. Me enteré de ella en Punta Arenas. Parece ser que en la Tierra del Fuego a la entrada del estrecho, ondean dos pabellones, uno chileno en Cabo Manantiales, otro argentino en Cabo Espíritu Santo.
-¿Y dependen de Chile -preguntó el Kaw-djer -las islas al sur del canal de Beagle?
-Todas.
-¿Incluso la Isla Nueva?
-Sí.
-Esto tenía que suceder -murmuró el Kaw-djer, con la voz alterada por una violenta emocion.
Después regresó a la casa y se encerró en su habitación.
¿Quién era, pues, este hombre? ¿Qué razones habían obligado a dejar uno u otro de los continentes para enterrarse en la soledad de la Tierra de Magallanes? ¿Por qué la humanidad parecía reducida, para él, a las pocas tribus fueguinas a las que consagraba toda su existencia y su abnegación? Los acontecimientos de inmediata realización y que constituirán el tema de este relato se encargarán de informarnos sobre el primer punto. En cuanto a las otras dos preguntas, la vida anterior del Kaw-djer permite responder a ellas sucintamente.
Hombre de gran mérito, que había ahondado profundamente tanto en las ciencias políticas como en las ciencias naturales, intrépido y de acción, no era el Kaw-djer el primer sabio que hubiera caído en el doble error de considerar como ciertos unos principios que no son, después de todo, más que hipótesis y de llevar adelante hasta sus últimas consecuencias dichos principios. En la memoria de todos está el nombre de algunos de aquellos temibles reformadores.
El socialismo, esa doctrina cuyo designio pretende nada menos que volver a construir la sociedad desde la base hasta la cumbre, no tiene el mérito de la novedad. Tras muchos otros que se pierden en la noche de los tiempos, Saint-Simon, Fourrier, Proudhon y todos cuantos son los precursores del colectivismo. Ideólogos más modernos, como los Lassalle, los Karl Marx, los Guesde, no han hecho sino recoger sus ideas, modificándolas mas o menos y reforzándolas con la socialización de los medios de producción, la anulación del capital, la abolición de la competencia, la sustitución de la propiedad individual por la propiedad social. Ninguno de ellos quiere tener en cuenta las contingencias de la vida. Su doctrina pide una aplicación inmediata y total. Exigen la expropiación en masa, imponen el comunismo universal.
Se apruebe o se censure tal teoría, lo que sí se debe reconocer es su audacia. Y sin embargo, existe una aun mas audaz: la teoría anarquista.
Los anarquistas rechazan la reglamentación tiránica que necesitaría el funcionamiento de la sociedad colectivista. Preconizan el individualismo absoluto, íntegro. Quieren la supresión de toda autoridad, la destrucción de todo vínculo social.
Entre estos últimos había que situar al Kaw-djer, alma adusta, indómita, intransigente, incapaz de obediencia, refractaria a todas las leyes, sin duda imperfectas, con las que los hombres tratan a tientas de reglamentar sus relaciones sociales. Cierto es que nunca se había comprometido con las violencias de los propagandistas de la acción por la acción.
Ni expulsado de Francia, ni de Alemania, ni de Inglaterra, ni de Estados Unidos, sino hastiado de su pretendida civilización, sintiendo apremio por librarse del peso de una autoridad, cualquiera que fuese, había buscado un rincón de la Tierra donde un hombre pudiera aún vivir en total independencia.
Creyó haberlo encontrado en medio de aquel archipiélago, allí en los confines del mundo habitado. Lo que no hubiera encontrado en parte alguna, la Tierra de Magallanes iba a ofrecérselo en el extremo de América del Sur.
Pues bien he aquí que el tratado firmado entre Chile y la República Argentina hacía perder a la región la independencia de la que hasta entonces había disfrutado. He aquí que, según ese tratado, toda la porción de los territorios magallánicos situados al sur del canal de Beagle caía bajo el poder chileno. En el archipiélago nada escaparía a la autoridad del gobernador de Punta Arenas, ni la propia Isla Nueva donde el Kaw-djer había encontrado asilo.
¡Haber huido tan lejos, haber hecho tantos esfuerzos, imponerse semejante existencia y llegar a tal resultado!
El Kaw-djer tardó mucho en reponerse del golpe que le hería como el rayo hiere un árbol en la plenitud de su vigor y lo conmueve hasta sus raíces. Su pensamiento le transportaba hacia el futuro, un futuro que ya no le ofrecía ninguna seguridad. A esa isla donde se sabía que había fijado su residencia vendrían delegados del Gobierno. No ignoraba que varias veces habían intentado indagar acerca de la presencia de un extranjero en la Tierra de Magallanes, de sus relaciones con los indígenas, de la influencia que ejercía. El gobernador chileno querría interrogarlo, saber quién era; hurgarían en su vida, le obligarían a renunciar a ese incógnito que se obstinaba en salvaguardar por encima de todo…
Transcurrieron algunos días. El Kaw-djer no había vuelto a hablar del cambio constituido por el tratado de división de tierras, pero se le veía mas sombrío que nunca. ¿Qué meditaba, pues? ¿Estaría pensando en dejar la Isla Nueva, o en separarse de aquel indio tan fiel y de ese niño por el que sentía un afecto tan profundo…?
¿Adónde iría? ¿En qué otro rincón del mundo volvería a encontrar la independencia sin la cual parecía no poder vivir? Por más que se refugiara en las últimas rocas magallánicas, aunque fuera en el islote de Cabo de Hornos, ¿podría escapar a la autoridad chilena…?
Ocurría esto a principios de marzo. La estación del buen tiempo duraría aún cerca de un mes, estación que el Kaw-djer dedicaba a visitar los campamentos fueguinos, antes de que el invierno hiciera innavegable el mar. Sin embargo, no hacía preparativos para embarcarse en la chalupa. La Wel-Kiej, desaparejada, permanecía en el fondo la caleta.
Finalmente, el 7 de marzo por la tarde, el Kaw-djer dijo a Karroly:
-Aparejarás la chalupa para mañana a primera hora.
-¿Un viaje de varios días? -preguntó el indio.
-Sí.
-¿Había decidido el Kaw-djer recorrer de nuevo las tribus fueguinas? ¿Iba a pisar otra vez esa Tierra del Fuego, que había pasado a ser argentina y chilena…?
-¿Halg tiene que acompañarnos? -preguntó Karroly.
-Sí.
-¿Y el perro?
-También Zol.
La Wel-Kiej se hizo a la vela al despuntar el alba. Soplaba viento del este. Una resaca bastante fuerte batía las rocas al pie del cerro. En dirección norte, en alta mar, el oleaje se levantaba en largas y amplias ondulaciones.
Si la intención del Kaw-djer hubiera sido ganar la Tierra del Fuego, la chalupa habría tenido que luchar, porque la brisa iba en aumento al paso que el sol se elevaba. Pero no fue así. Bajo sus órdenes después de contornear la Isla Nueva, se dirigieron hacia la Isla Navarino, cuya doble cima se difuminaba vagamente en las brumas matinales del oeste.
En la punta sur de esa isla, una de las de menor extensión del archipiélago magallánico, hizo escala la Wel-Kiej antes de la puesta del sol, en el fondo de un ancón de orilla muy escarpada, donde tendría asegurada la tranquilidad durante la noche.
Al día siguiente, cortando oblicuamente la bahía de Nassau, la chalupa hizo rumbo a la isla Wollaston, cerca de la cual fondeó aquella misma noche.
El tiempo empeoraba. Refrescaba el viento saltando al Nordeste. Espesos nubarrones se acumulaban en el horizonte. Se acercaba la tempestad. Para atenerse a las instrucciones del Kaw-djer de que la chalupa continuase dirigiéndose hacia el sur, era necesario buscar los pasos donde el mar estuviera menos embravecido. Se llevó esto a cabo, al dejar la isla Wollaston. Karroly la dobló por la parte occidental, entrando así en el estrecho que separa la isla Hermite de la isla Herschel.
¿Qué fin perseguía el Kaw-djer? Cuando alcanzase los últimos límites de la Tierra; cuando llegase al Cabo de Hornos, cuando ya no viera ante sí más que el inmenso océano, ¿qué haría…?
En aquel extremo del archipiélago fue donde fondeó la chalupa, la tarde del 15 de marzo, no sin haber corrido los mayores peligros en medio de un mar enfurecido. El Kaw-djer desembarcó al instante. Sin dar ninguna explicación, haciendo retroceder al perro que pretendía seguirle, dejando a Karroly y a Halg en la playa, se encaminó hacia el cabo.
La isla de Hornos no es más que una caótica aglomeración de rocas enormes cuya base está cubierta por los maderos flotantes, las gigantescas luminarías acarreadas por las corrientes. Más alla de las puntas de los escollos salpican con centenares de manchas negras la blancura nívea de la resaca.
La cara septentrional, en pendientes de larga extensión en las que se encuentran algunas parcelas de tierra cultivable, permite un acceso bastante fácil a la cima poco elevada del cabo.
El Kaw-djer había emprendido esa ascensión.
¿A qué iba allá arriba? ¿Quería que su mirada alcanzase los límites del horizonte del sur…? Pero ¿qué esperaba ver allí, como no fuera la inmensa superficie del mar?
La tempestad había llegado entonces a su paroxismo. A medida que iba subiendo, el Kawdjer era acogido con mayor furia por el viento desencadenado. A veces tenía que inclinarse hacia adelante para no ser arrastrado. Los rociones, arrojados con violencia, le cortaban la cara. Desde abajo, Halg y Karroly veían cómo decrecía gradualmente su silueta. Veían la lucha que sostenía contra el vendaval.
Tan penosa ascensión requirió cerca de una hora. Llegado al punto culminante, el Kawdjer se adelantó hasta el borde del acantilado y allí, de pie en medio de la tormenta, permaneció inmóvil, dirigiendo la mirada hacia el sur.
Hacia el este empezaba a caer la noche, pero el horizonte opuesto todavía estaba iluminado por los últimos resplandores del sol. Grandes nubes enmarañadas por el viento, jirones de vapor que se traban en el oleaje, pasaban con una velocidad huracanada. Por todas partes, sólo el mar…
Pero ¿qué había ido a hacer allí aquel hombre de alma tan profundamente turbada? ¿Tenía alguna finalidad, una esperanza…? ¿Sería que, llegado al final de la Tierra, detenido por lo imposible, ansiaba únicamente el gran reposo de la muerte…?
Fueron pasando las horas, la oscuridad se hizo total. Todo desapareció tragado por las tinieblas.
Era la noche…
De pronto, un fulgor resplandeció débilmente en el espacio, un estampido fue a extinguirse en la playa.
Era el cañonazo de un navío en peligro.
Primera parte - Capítulo IV
En la costa
Eran las ocho de la noche. El viento, que desde hacia algún tiempo ya había empezado a soplar del sudeste, batía la costa con prodigiosa violencia. Un navío no habría podido doblar la punta extrema de América sin riesgo de naufragar.
El buque, cuya presencia había sido revelada por el estampido, corría aquel peligro. No cabía duda de que al no poder navegar con el suficiente trapo para mantenerse a la capa, era irremisiblemente arrastrado contra los arrecifes.
Media hora más tarde, en la cumbre del islote, el Kaw-djer ya no estaba solo. Al oír el estampido, el indio y su hijo habían subido a reunirse con él, agarrándose a las rocas del cabo y a las matas crecidas en las hendiduras.
Retumbó un segundo cañonazo. En aquellos parajes desiertos, con aquel temporal, ¿qué auxilio esperaría el desventurado navío?
-Viene por el oeste -dijo Karroly, al darse cuenta de que el estampido le llegaba de ese lado.
-Navega amurado a estribor -asintió el Kaw-djer-, pues desde el primer cañonazo se ha ido acercando al cabo.
-No podrá evitarlo -afirmó Karroly.
-No -respondió el Kaw-djer-, el mar está demasiado embravecido… ¿Por qué no da una bordada mar adentro?
-Quizás no puede.
-Es posible, pero también es posible que no haya visto la tierra… Hay que señalarla… ¡Un fuego, encendamos un fuego! -exclamó el Kaw-djer.
Se apresuraron febrilmente a reunir brazadas de ramas secas arrancadas de los arbustos que erizaban las laderas del cabo, así como las hierbas largas y los varecs amontonados por el viento en cavidades, acumulando el combustible en la cima de aquella enorme grupa.
El Kaw-djer sacó fuego del pedernal. El fuego se comunicó a la yesca, después a las ramitas, luego, activado por el viento, no tardó en propagarse a toda la hoguera. En menos de un minuto, sobre la meseta se alzó una columna de llamas, se retorció proyectando una luz muy intensa, a la vez el humo giraba violentamente en espesos torbellinos hacia el norte. Al rugido de la tempestad se juntaban las crepitaciones de la madera, cuyos nudos, estallaban como cartuchos.
El Cabo de Hornos está perfectamente adecuado para que en él levanten un faro, que iluminaría ese límite común a dos océanos. Lo exige la seguridad de la navegación y de seguro que disminuiría la cantidad de siniestros, tan frecuentes en aquellos parajes.
A falta de faro, no cabía duda de que la hoguera encendida por la mano del Kaw-djer había sido vista. Así el capitán del navío no podía ignorar, lo menos, que se encontraba muy cerca del cabo. Informado sobre su posición exacta por aquel fuego, le sería posible ponerse a salvo lanzándose por los pasos a sotavento de la isla Hornos.
¡Pero qué espantosos peligros implicaba esa maniobra en tan profunda oscuridad! Si no había a bordo ningún práctico de aquellos parajes, ¡qué pocas probabilidades tenía de navegar entre los arrecifes!
Sin embargo, el fuego seguía arrojando su luz en la noche. Halg y Karroly no dejaban de cebar la hoguera. No faltaba combustible y, si era preciso duraría hasta la mañana.
El Kaw-djer, de pie delante de la hoguera, intentaba en vano determinar la posición del navío. De pronto, en una breve desgarradura de las nubes, la luna iluminó el espacio. Por un instante, pudo divisar un gran velero de cuatro palos cuyo casco negro se recortaba sobre la espuma del mar. Efectivamente, el buque singlaba al este y luchaba con grandes dificultades contra el viento y contra el mar.
En aquel mismo instante, en medio de uno de esos silencios que separan las ráfagas, se oyeron unos siniestros crujidos. Los dos palos posteriores acababan de romperse a ras de sus fogonaduras.
-¡Está perdido! -gritó Karroly.
-¡A bordo! -ordenó el Kaw-djer.
Los tres, corriendo cuesta abajo por los taludes del cabo no sin peligro, llegaron en pocos minutos a la playa. Con el perro pisándoles los talones, embarcaron en la chalupa, que salió de la caleta. Manejando Halg el timón y el Kaw-djer y Karroly los remos, pues no hubiera sido posible izar el más mínimo pedazo de vela. Aunque los remos eran movidos por brazos vigorosos, la Wel-Kiej tuvo grandes dificultades para apartarse de los arrecifes contra los que el oleaje rompía con furor. El mar estaba embravecido. La chalupa, sacudida hasta casi descuadernarse, saltaba dando tumbos de un flanco al otro, se enarbolaba a veces, como dicen los marinos, toda la roda fuera del agua, y después volvía a caer pesadamente. Grandes golpes de mar se embarcaban, se estrellaban cayendo como duchas sobre la cubierta y rodaban hasta la popa. Sobrecargada por el peso del agua corría peligro de zozobrar. Entonces fue necesario que Halg abandonase el timón para manejar el achicador.
A pesar de todo, la Wel-Kiej iba acercándose al navío del que podían divisar ya las luces de su situación. Percibían su mole cabeceando cual una boya gigantesca más negra que el mar, más negra que el cielo. Los dos mástiles rotos flotaban detrás, sujetos únicamente por los obenques, mientras que, rasgando las brumas, el trinquete y el palo mayor, describían arcos semicirculares.
-¿Pero qué hace el capitán -gritó Kaw-djer - y por qué no se habrá librado aún de esa arboladura? No será posible arrastrar semejante cola a través de los canalizos.
Efectivamente, urgía cortar los aparejos que retenían los palos caídos en el mar. Pero no había duda de que en el navío reinaba un total desorden. Quizá ni siquiera tenía ya capitán.
Pues cabía pensarlo al comprobar en circunstancias tan críticas la total ausencia de maniobras.
Sin embargo, la tripulación no podía ya ignorar que el navío se aconchaba debajo de la costa con la que no tardaría en estrellarse. La hoguera encendida en la cumbre del Cabo de Hornos lanzaba aun, cuando el soplo de la tormenta activaba el fuego, llamas que se enmarañaban como correas desmesuradas.
-¡Pero es que ya no hay nadie a bordo! -dijo el indio, respondiendo a la observación del Kaw-djer.
De hecho, era posible que la tripulación hubiera abandonado el buque y en aquel momento estuviera esforzándose en ganar la costa con los botes. A menos que sólo fuera ya un inmenso ataúd transportando agonizantes y muertos, cuyos cuerpos pronto serían destrozados por las aristas de los arrecifes pues durante los recalmones no se oía ni un grito, ni una llamada.
La Wel-Kiej llegó por fin a través del navío, en el preciso momento en que daba una guiñada a babor que estuvo a punto de echarla a pique. Un afortunado giro dado al timón le permitió rozar el casco a lo largo del cual pendían los aparejos. Con mucha destreza pudo el indio atrapar un trozo de guindaleza que, en un santiamén, fue amarrado a la proa de la chalupa.
Después su hijo y él, y el Kaw-djer detrás cogiendo en sus brazos al perro Zol, atravesaron la batayola y cayeron sobre el puente.
No, el navío no había sido abandonado. Muy al contrario, estaba completamente ocupado
por una muchedumbre trastornada de hombres, mujeres y niños, la mayoría estaban tendidos contra las camaretas en las crujías y se hubiera podido contar algunos centenares de desgraciados en el paroxismo del pánico, que ni siquiera hubiesen podido permanecer en pie de tan inaguantables que eran los bandazos.
En medio de la oscuridad, nadie había visto a los hombres y al muchacho que acababan de saltar a bordo.
El Kaw-djer se precipitó hacia popa, esperando encontrar al timonel en su puesto… El timón estab a abandonado. El navío, a capa cerrada, iba a donde le llevaban las olas y el viento.
¿Donde estaban el capitán, los oficiales? En desprecio del deber, ¿habían acaso abandonado cobardemente el barco?
El Kaw-djer asió a un marinero por el brazo.
-¿Y tu comandante? -preguntó en inglés.
Aquel hombre pareció ni darse cuenta de que era interpelado por un extraño y se limitó a encogerse de hombros.
-¿Y tu comandante? -insistió el Kaw-djer.
-Despedido por la borda con unos cuantos más -dijo el marinero con un tono de sorprendente indiferencia.
Así pues, el buque ya no tenía capitán y le faltaba parte de su tripulación.
-¿Y el segundo de a bordo? -preguntó el Kaw-djer.
Nuevo encogimiento de hombros del marinero, evidentemente sumido en profundo estupor.
-¿El segundo…? -respondió-. Las dos piernas rotas, la cabeza aplastada, desplomado en el entrepuente.
-Pero, ¿y el teniente?, ¿y el maestre…? ¿Dónde están?
Con un gesto, el marinero dio a entender que no sabía nada.
-Bueno, ¿quién manda a bordo? -exclamó el Kaw-djer.
-¡Usted! -dijo Karroly.
-A la caña, pues -ordenó el Kaw-djer-, ¡y deja arribar de lleno!
Karroly y él regresaron a toda prisa a popa e hicieron fuerza sobre la rueda, para abatir el rumbo del buque. Este, obedeciendo penosamente al timón, viró lentamente hacia babor.
-¡Braceo en cruz, toda! -ordenó el Kaw-djer.
Colocado ya en la dirección del viento, el navío había cogido alguna velocidad. Quizá se conseguiría pasar al oeste de la isla de Hornos.
¿Hacia dónde se dirigía aquel navío…? Ya se sabría más tarde. En cuanto a su nombre y el de su puerto de amarre - Jonathan, San Francisco- fue posible leerlos en la rueda, a la luz de una linterna.
Las violentas guiñadas dificultaban mucho la maniobra del timón, cuya acción era, por otra parte, poco eficaz, por la escasa velocidad propia del buque. Sin embargo, el Kawdjer y Karroly intentaban mantenerlo con rumbo al paso, orientándose gracias a los últimos fulgores que el fuego encendido en la cima del Cabo de Hornos continuaría lanzando todavía durante algunos minutos.
Algunos minutos; no necesitaban más para alcanzar la entrada del canal que se abría a estribor entre las islas Hermite y Hornos. Si el buque conseguía salvar los escollos que emergían en la parte media del canal, ganaría quizá un fondeadero resguardado del viento y del mar. Allí se podría esperar a salvo hasta el amanecer.
En primer lugar Karroly, ayudado por algunos marineros cuya turbación era tan grande que no se dieron siquiera cuenta de que era un indio quien les daba las órdenes, se apresuró a cortar los obenques y burdas de babor que retenían los dos palos a la rastra. Sus violentos choques contra el casco hubieran acabado por desfondarlo. Cortados a hachazos los aparejos, la arboladura se fue a la deriva y no hubo que cuidarse más de ella.
En cuanto a la Wel-Kiej, su boza la volvió a atraer hacia popa, manteniéndola así a salvo de cualquier colisión.
El furor de la tempestad iba en aumento. Los enormes golpes de mar que embarcaban por encima de los empalletados incrementaban el desquiciamiento de los pasajeros. Mucho mejor hubiera sido que toda aquella gente estuviese refugiada en las camaretas o en el entrepuente; pero ¿cómo hacerse oír y entender por todos aquellos desgraciados? Ni pensarlo.
Por fin, no sin espantosas guiñadas que exponían una y otra vez sus flancos al asalto de las olas, el buque dobló el cabo, casi rozando los arrecifes que lo erizaban al oeste y, con el impulso de un pedazo de vela izado a proa a guisa de foque, pasó a sotavento de la isla de Hornos, cuyas alturas le protegieron en parte contra los embates de la borrasca.
Durante esa relativa calma momentánea, un hombre subió a la toldilla y se acercó a la caña maniobrada por el Kaw-djer y Karroly.
-¿Quiénes son ustedes? -preguntó.
-Pilotos -respondió el Kaw-djer-. ¿Y usted?
-Maestre de tripulación.
-¿Y sus oficiales?
-Muertos.
-¿Todos?
-Todos.
-¿Por qué no ocupaba usted su puesto?
-La caída de los palos me ha derribado, dejándome sin sentido. Acabo de recobrar el conocimiento.
-Está bien. Descanse. Mi compañero y yo somos suficientes para hacer frente a todo. Pero, en cuanto pueda, reúna a sus hombres. Aquí hay que poner orden.
Sin embargo, no había desaparecido el peligro, ni mucho menos. Cuando el navío llegase a la punta septentrional de la isla, sería cogido de través y nuevamente estaría expuesto a toda la furia de las olas y del viento que se metían por el brazo de mar entre la isla Hornos y la isla Herschel. Por otra parte, no había forma de evitar este paso. Aparte de que la costa del cabo no ofrece ningún refugio en el que el Jonathan pudiese fondear, el viento que helaba cada vez mas hacia el sur no tardaría en hacer insoportable aquélla parte del archipiélago.
Al Kaw-djer no le quedaba más que una esperanza: ganar el oeste y alcanzar la costa meridional de la isla Hermite. Esa costa, bastante limpia, de unas dos millas de longitud, no carece de refugios. No había que descartar la posibilidad de que el Jonathan encontrase un abrigo doblando alguna de las puntas. Con el mar de nuevo en calma, Karroly intentaría, tomando un viento favorable, ganar el canal de Beagle y conseguir que el navío, aunque estuviese prácticamente desmantelado, arribase a Punta Arenas por el estrecho de Magallanes.
Pero ¡cuántos peligros ofrecía la navegación hasta la isla Hermite! ¿Cómo zafarse de los múltiples arrecifes de los que están plagadas aquellas aguas? Y con el velamen reducido a un trozo de foque, ¿cómo conservar la ruta en aquellas profundas tinieblas… ?
Después de una terrible hora, se consiguió rebasar las últimas rocas de la isla Hornos y el navío volvió a sufrir los violentos embates del mar.
El contramaestre, con la ayuda de una docena de marineros, fijó entonces un contrafoque en el trinquete. Necesitaron más de medía hora para conseguirlo. A costa de mil dificultades la vela fue por fin atesada, amurada y cazada por medio de los aparejos, no sin que los hombres tuviesen que emplear todas sus energías.
Cierto es que, para un navío de ese tonelaje, la acción de aquel trozo de tela apenas sería perceptible. Sin embargo, la acusó y era tal la fuerza del viento que fueron salvadas en menos de una hora las siete u ocho millas que separan la isla Hornos de la isla Hermite.
Cuando, poco antes de las once, el Kaw-djer y Karroly empezaban a creer en el éxito de su tentativa un espantoso estrépito dominó por un instante los rugidos de la borrasca.
A unos diez pies por encima del puente, acababa de romperse el trinquete. Arrastrando en su caída una parte del palo mayor, cayó rompiendo las batayolas de babor y desapareció.
Aquel accidente produjo varias víctimas, porque se oyeron gritos desgarradores. Al mismo tiempo, el Jonathan embarcó una ola gigantesca y dio tal bandazo que amenazó con zozobrar.
Se enderezó, sin embargo, pero un torrente corrió de babor a estribor, de popa a proa, barriendo todo a su paso. Por fortuna, los aparejos se habían roto y los trozos de la arboladura, arrastrados por el oleaje, ya no amenazaban el casco.
Convertido pues en un casco inerte a la deriva, el Jonathan ya no obedecía al timón.
-¡Estamos perdidos! -gritó una voz.
-¡Y sin lanchas! -gimió otra.
-¡Queda la chalupa del piloto! -aulló una tercera.
La muchedumbre se precipitó hacia popa, donde la Wel-Kiej seguía a la rastra.
-¡Alto! -ordenó el Kaw-djer, con una voz tan imperiosa que fue obedecido en el acto.





























