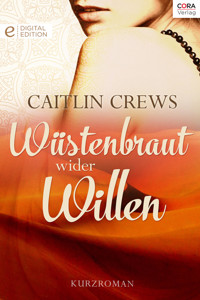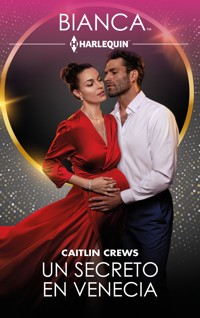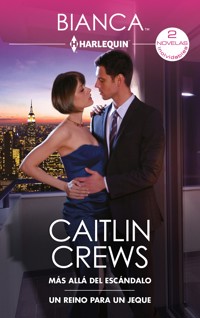2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Sagas
- Sprache: Spanisch
¡Que paren las rotativas! ¡Boda del solitario aristócrata! Rafe McFarland, octavo conde de Pembroke y rompecorazones del siglo XXI, ha contraído matrimonio en secreto con la antigua modelo y niña mimada de la prensa Angela Tilson. Hacía tiempo que se hablaba de las dificultades financieras de Angela, lo que ha levantado el rumor de que su matrimonio con el torturado multimillonario es de estricta conveniencia. Marcado por unas terribles cicatrices de su época en el ejército, Rafe apenas sale de su remota finca escocesa. Y una vez negociadas las condiciones de este acuerdo, seguramente a puerta cerrada, ¿le pedirá Rafe a su esposa algo a cambio? "Una especie de cuento de hadas, una historia sencilla que entretiene y deja un buen sabor de boca." Lectura Adictiva
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Halequin Books S.A. Todos los derechos reservados.
LOS OJOS DEL CORAZÓN, Nº 4 - mayo 2013
Título original: The Man Behind the Scars
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3057-8
Editor responsable: Luis Pugni
Imágenes de cubierta:
Paisaje: ELENA KRAMARENKO/DREAMSTIME.COM
Pareja: IGOR BORODIN/DREAMSTIME.COM
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Uno
Una cosa era decidir audazmente cazar a un marido rico que te salvara la vida o, mejor dicho, de la desesperada situación financiera en la que te encontrabas sin que fuera culpa tuya… y otra muy distinta hacerlo, pensó Angela Tilson mirando hacia el brillante salón de baile.
No sabía cuál era el problema. Estaba flotando en un mar de personas ricas y con título. Allá donde mirara veía dinero, aristocracia y realeza por todos los rincones del luminoso salón de baile del palazzo Santina. Podía oler la riqueza saturando el aire como un perfume exclusivo.
La isla entera parecía estar a reventar hasta las costuras de nobles, jeques y un gran número de príncipes europeos. Sus antiguos y heredados títulos les colgaban de las extremidades como un elegante accesorio que Angela no podría nunca permitirse. Era la primera vez en sus veintiocho años de vida que se encontraba en el mismo espacio con una selección de príncipes.
Tendría que estar encantada. Se dijo a sí misma que lo estaba. Había llegado desde su cuestionable barrio de Londres hasta la hermosa Santina, una hermosa joya del Mediterráneo, para celebrar el repentino compromiso de su hermanastra favorita con un auténtico príncipe. Y se alegraba por Allegra y su maravilloso príncipe Alessandro, por supuesto que sí. Se alegraba mucho, de hecho. Pero si la dulce y sensata Allegra había conquistado al príncipe heredero de Santina, Angela no entendía por qué no podía encontrar ella un marido rico en aquella próspera y paradisíaca isla en la que los hombres ricos parecían brotar de la tierra como las hierbas mediterráneas.
Ni siquiera tenía que ser de sangre azul, pensó con generosidad observando el plumaje de los machos desde su posición, al lado de una de las grandes columnas del salón. Lo único que necesitaba era que tuviera una cuenta bancaria abultada y saneada.
Quería fingir que todo era un juego. Pero no lo era. Estaba desesperada. Se dio cuenta de que estaba frunciendo el ceño e hizo un esfuerzo por dulcificar la expresión. Torcer el gesto no iba a despertar el interés de hombres que podían tener todas las sonrisas que quisieran con solo chasquear los dedos.
–Es igual de fácil sonreír que fruncir el ceño –le decía siempre su madre con aquel tono meloso, normalmente acompañado de una de sus radiantes sonrisas.
Aquella frase y «ya que hay que casarse, por qué no hacerlo con un hombre rico», constituían el grueso de los consejos maternales que Chantelle, nunca mamá, le había dado. Pero pensar en su fría madre no ayudaba. No ahora que estaba metida hasta el cuello en otro de los líos de Chantelle.
La ira, el dolor y la incomprensión bulleron dentro de ella una vez más al pensar en la deuda de cincuenta mil libras que su madre había contraído con una tarjeta de crédito que «accidentalmente» había solicitado a nombre de su hija. Angela había visto la espantosa factura en el felpudo un día. Tuvo que sentarse porque se había mareado y se quedó mirando el papel que tenía en la mano hasta que finalmente entendió algo, aunque no todo.
Cuando superó la perplejidad inicial supo que su madre era la culpable, que no se trataba de un error. Aquella certeza le provocó náuseas, pero no era la primera vez que Chantelle «tomaba prestado» dinero suyo, ni siquiera era el primer «accidente». Pero nunca había llegado tan lejos.
–Acabo de recibir una impactante factura de una tarjeta de crédito que nunca he solicitado.
Estuvo a punto de colgar el teléfono cuando su madre le contestó con su habitual indolencia, como si no pasara nada. Y tal vez no pasara si fuera cincuenta mil libras más rica.
–De acuerdo –ronroneó Chantelle con tono meloso–. Quería hablar contigo de este asunto, cariño. Supongo que no querrás estropear la fiesta de Allegra con un tema tan desagradable, pero después tendremos tiempo de sobra para...
Angela colgó entonces con violencia. No se veía capaz de hablar por miedo a soltar un grito. Y luego echarse a llorar como la niña que nunca había podido hacerlo, porque había tenido que comportarse como una adulta desde muy pequeña debido a los excesos de Chantelle. Y ella nunca lloraba. Nunca. Ni por los innumerables defectos de Chantelle como madre y como ser humano, ni por ninguna razón que pudiera recordar. Los problemas no se resolvían con lágrimas.
Cincuenta mil libras, pensó allí de pie, en medio del reluciente salón de baile. Pero no le parecía real. Ni la belleza de cuento de hadas y la elegancia del palacio ni aquella asombrosa cifra. Cincuenta mil libras.
Ni ella ni Chantelle podían aspirar ni en sueños a pagar semejante cantidad. La única aportación de Chantelle era su matrimonio con un conocido ex futbolista que solía salir con regularidad en los periódicos sensacionalistas, Bobby Jackson. El resultado de esa unión fue la hermanastra rebelde de Angela, Izzy, a la que no pretendía entender, y poco más. Aparte de eso, Chantelle tenía un puesto en el mercado antes de echarle las redes a uno de los hijos favoritos de Inglaterra. Nadie le había permitido olvidarlo, pero a su madre no parecía importarle.
Angela había aprendido mucho tiempo atrás a no preguntar por el estado de la cínica unión entre Bobby y Chantelle, para no arriesgarse a recibir otra charla de su arribista madre sobre cómo el matrimonio con un famoso como el vividor Bobby era una simple cuestión de sentido común y un buen negocio. Angela se estremeció al imaginar lo que sería seguir casada con un hombre que, como toda Inglaterra sabía, seguía acostándose con su ex mujer, Julie. Además de con otras. ¿Cómo podía estar Chantelle tan orgullosa de su matrimonio cuando todos los periódicos sensacionalistas del Reino Unido proclamaban lo vergonzoso que era? Angela no lo sabía. Lo que sí sabía era que, desde luego, no había fajos de libras escondidas en la casa de Bobby en Hertfordshire o en el apartamento de Knigthsbridge, porque en ese caso Chantelle no habría tenido que «tomar prestado» dinero de su hija. Lo cierto era que Angela sospechaba que Bobby le había cerrado a Chantelle el grifo tiempo atrás.
Angela no pudo evitar la punzada de tristeza que la asaltó al pensar, y no por primera vez, en cómo habría sido su vida si Chantelle hubiera sido una madre normal. Si a Chantelle le hubiera preocupado alguien que no fuera ella misma. Aunque no se podía quejar. La numerosa prole de Bobby siempre la había tratado muy bien. Y también la propia Julie. Y lo cierto era que el despreocupado y cariñoso Bobby era el único padre que había conocido. Su padre biológico había salido corriendo en cuando Chantelle le dijo a los diecisiete años que estaba embarazada. Angela siempre había estado agradecida por el modo en que el clan Jackson, especialmente Bobby, la había acogido. Pero lo cierto era que al final no era una Jackson como los demás.
Siempre había sido muy consciente de esa diferencia. Siempre había sentido aquella línea invisible pero imposible de ignorar, que marcaba la diferencia entre ella y los demás. Siempre había estado fuera mirándolos desde lejos, fingiendo, por mucho que pasaran las navidades juntos. Los Jackson eran la única familia que tenía, pero eso no la convertía en su familia. Lo único que tenía era, para su pesar, a Chantelle.
Angela lamentó una vez más no haber ido a la universidad. No haber estudiado una carrera. Pero a los dieciséis años era muy guapa, había heredado la capacidad engatusadora de su madre y tenía un cuerpo para respaldarla. Estaba convencida de que podía abrirse camino en el mundo y lo había hecho de un modo u otro. Había tenido más trabajos de los que podía contar, pero ninguno de ellos le había durado demasiado. Siempre se había dicho que lo prefería así. Sin ataduras. Nada que la detuviera si quería mudarse. Había sido musa y modelo de un diseñador de moda, había tenido su propia tienda de ropa durante un año o dos, y si quería podía conseguir algún trabajo ocasional de modelo de vez en cuando. Siempre tenía que luchar, pero pagaba el alquiler y las facturas, y a veces incluso le sobraba un poco. Aunque no cincuenta mil libras por supuesto. Ni nada remotamente cercano.
El estómago le dio un vuelco y se apretó el puño contra el vientre para calmar el dolor. ¿Qué podía hacer? ¿Declararse en bancarrota? ¿Hacer que arrestaran a su madre por usurpación de identidad? Por muy enfadada y dolida que estuviera, no se veía escogiendo ninguna de las dos opciones. La primera era humillante e injusta. La otra, impensable.
«Basta», pensó entonces. Su naturaleza sensata y práctica la llevó a renunciar a la autocompasión. «Ya basta de lamentos, Angela. Esta noche tienes una oportunidad única. Utilízala».
Tomó una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba por allí, le dio un sorbo, estiró los hombros y decidió ignorar el temblor de las manos. Ella era Angela Tilson, era fuerte, había tenido que serlo durante toda su vida. No se venía abajo ante la adversidad, ni ante una adversidad de cincuenta mil libras. Ella no conocía la derrota. Como decía siempre Bobby cuando se tomaba una copa, la derrota no era más que la oportunidad de triunfar en la siguiente ocasión. Y lo mejor de no tener opciones era que su única opción era triunfar.
–Entonces –murmuró entre dientes–, adelante.
La razón para seguir adelante con aquel juego podría ser desesperada, pero no alteraba el hecho de que se le daba muy bien jugar a eso. No podía ser de otra manera, pensó con ironía. Lo llevaba en los genes.
Se pasó la mano libre por la cadera para recolocarse el vestido, ajustado a las tonificadas curvas que había heredado de su madre. Era un vestido sin tirantes, corto y negro como el pecado, y pretendía ser recatado aunque mostrara todos los detalles de lo que ella sabía que era su mejor arma.
Su cuerpo.
Cerca de ella, un hombre mayor con gesto sombrío y siglos de abolengo grabados en los huesos y su correcta esposa la miraban como si hubiera cometido un imperdonable error de etiqueta. Todo era posible, por supuesto, pero Angela sabía que había logrado mantener un perfil bajo en la fiesta de Allegra. No estaba acostumbrada a verse en un palacio.
La pareja apartó la mirada de ella con aparente horror y Angela contuvo una risotada. Dejaba el comportamiento escandaloso para el resto de la familia Jackson. Tenía la sensación de que sus hermanastros, reunidos todos bajo aquel elegante techo, estaban por la labor. Lo cierto era que para la familia Jackson era una tradición provocar escándalo allí donde iban,
Su hermanastra Izzy había roto hacía poco su muy publicitado compromiso, nada menos que en el altar y frente a las cámaras. Angela dio por hecho que se había tratado de un truco de su hermana pequeña, cada vez más desesperada por recuperar la decreciente atención de la prensa. Izzy era igual que su madre, que sin duda estaría en ese instante entre la gente agitando su rubia melena como una mujer de la mitad de su edad, inevitablemente vestida de forma escandalosa. Por su parte, ella tenía que mostrarse lo suficientemente recatada como para captar la atención del tipo de hombre que le convenía... y lo suficientemente poco recatada como para asegurarse de que éste no la apartara. Cuando el hombre de gesto adusto le dirigió una segunda mirada de deseo por encima del hombro de su mujer, Angela sonrió satisfecha. El juego estaba en marcha.
Se paseó por los extremos del salón, tomó fuerzas con otra copa de champán y escudriñó las posibilidades. Había que descartar a los hombres que iban con pareja colgada del brazo, e incluso a los que tenían mujeres cerca. No tenía ganas ni tiempo para competir con nadie y, además, no le interesaba el marido de otra.
Aunque se hubiera rebajado y estuviera siguiendo los pasos de su madre al convertirse en una cazafortunas, todavía tenía algunos valores. Se cuidó de evitar cruzarse con los miembros de la familia Jackson, especialmente con Chantelle e Izzy, mientras se movía entre la gente. No quería tampoco cruzarse con la gente que más le importaba, como Allegra o Ben, el mayor de los hermanos Jackson y lo más cercano a un hermano mayor que conocía.
No quería que ninguno de ellos le preguntara cómo estaba, porque tal vez soltara sin querer la verdad en toda su fealdad y eso no la ayudaría a mantener la actitud necesaria para cazar marido.
Aunque en realidad no sabía qué actitud había que tener para una cosa así, pensó escondiéndose detrás de otra columna para evitar lo que a sus ojos parecía un grupo de sacerdotes despectivos. Aunque seguramente serían banqueros.
Y entonces le vio.
Estaba acechando, esa era la palabra, entre las sombras de la columna de al lado. Angela solo veía su autoritario perfil. Era... magnífico. Esa era también la palabra. Se detuvo un instante y deslizó la mirada sobre él. Tenía los hombros anchos y fuertes, y el torso parecía hecho de acero bajo un traje que tendría que haber sido elegante pero que en su figura esbelta y fuerte era... otra cosa. Algo que hablaba de poder y de rudeza. Tenía los pies separados y las manos metidas en los bolsillos de los pantalones. Angela tuvo la impresión de que había algo de beligerante en su gesto, algo profundamente peligroso.
Se le erizó todo el vello del cuerpo.
Había algo en él que la dejaba sin aliento y que no le permitía apartar la vista. Tal vez fuera su oscuro y abundante cabello, demasiado largo para el traje tan clásico que llevaba. Tal vez fuera el modo en que miraba hacia el salón de baile, como si no encontrara nada que captara su interés. Tal vez fuera la fuerte mandíbula y la boca apretada, que Angela percibió de pronto como una especie de desafío aunque no entendía por qué.
Fuera lo que fuera aquel hombre, pensó experimentando un escalofrío de adrenalina, era un buen candidato. Se dirigió hacia él, satisfecha al comprobar que cuanto más se acercaba, más impresionante le parecía. Había una quietud vigilante en él. No le sorprendió que se girara hacia ella y le lanzara una oscura mirada, aunque estaba todavía a varios metros. Angela tuvo la impresión de que había percibido que se acercaba desde el principio, desde el momento que le puso los ojos encima. Como si fuera consciente de todo lo que sucedía a su alrededor.
Durante un instante ella solo vio aquella mirada. Tenía los ojos grises y fríos, los más lejanos que había visto nunca y los más oscuros. Parecía mirar a través de ella como si fuera transparente. Como si estuviera hecha de cristal. Como si pudiera ver su desesperación, sus sueños, sus planes y sus esperanzas con una única mirada.
Angela parpadeó... y entonces vio las cicatrices.
Un conjunto de brutales cicatrices le cruzaba el lado izquierdo de la cara desde la sien hasta la barbilla. El ojo se había librado. Angela contuvo el aliento, pero siguió avanzando. Era como si una fuerza la impulsara. Como si aquel hombre la hubiera atrapado y se estuviera dirigiendo hacia lo inevitable.
Era una lástima, pensó, porque la parte de su rostro que no estaba dañada por las cicatrices resultaba increíblemente atractiva. Se fijó en los pómulos, en la dura línea de la mandíbula. En la boca intacta, dura, masculina y atractiva. Más que atractiva. Magnética.
Pero otra parte de ella, la parte práctica forjada por su fría madre, le susurró que era mejor que tuviera cicatrices. Como si así fuera un objetivo más fácil. Como si le convirtiera en alguien tan desesperado como estaba ella.
Se odió a sí misma por pensar así. Profundamente. Pero siguió avanzando.
Los ojos del hombre se volvieron más fríos cuando se acercó más, y la miraron con intimidación y frialdad cuando estuvo frente a él. Estaba quieto y callado y exudaba dominio de sí mismo. Angela se dijo que eran los nervios lo que le había secado la boca, y le dio un sorbo al champán para humedecerla. Y para darse fuerzas. La mujer que había en ella se alegró de que él fuera dos centímetros y medio más alto que ella, que iba sobre sus tacones asesinos de diez centímetros. Y a su parte mercenaria le gustó que transpirara riqueza. Era como si lo llevara escrito en la frente. Quedaba claro en la elegante sencillez de la ropa que llevaba puesta. Angela llevaba ese tipo de ropa cuando era modelo, alta costura que no podría comprarse ni en sueños pero que sabía reconocer nada más verla.
–Parece que te has perdido –le dijo él con una voz grave y a todas luces poco amigable.
O al menos tan remota como su mirada. E igual de poco incitadora. Por suerte, Angela no era de las que se desanimaban con facilidad.
–La fiesta está detrás de ti –añadió.
Su voz parecía envolverla como una mano grande y fuerte. Angela ladeó la cabeza ligeramente y le observó. Los ojos del hombre se oscurecieron todavía más y apretó con más fuerza los labios.
Supo entonces con un claridad aterradora para su paz mental que nada sería fácil con aquel hombre. Y lo que era tal vez más importante, supo que un hombre así no se dejaría impresionar por una mujer como ella. Pero se sacudió aquel pensamiento en cuanto se le pasó por la cabeza. Decidió tomárselo como un desafío. No era de las que se echaban atrás. Prefería lanzarse primero y pensar después. No tenía sentido cambiar de plan, pero tampoco lo tenía dar una impresión falsa. Era como era. A quien le gustara bien, y a quien no, que se fuera.
La mayoría se iba, o le cargaban deudas exorbitantes a su nombre. Pero se dijo que lo que había vivido la había hecho más fuerte.
Y tenía la sensación de que con aquel hombre tendría que serlo.
–¿Qué te ha pasado en la cara? –le preguntó con naturalidad.
Y esperó a ver qué hacía él.
Rafe McFarland, que odiaba ir vestido de forma tan incómoda con el único propósito de demostrar ante sus primos de Santina que era Su Excelencia el octavo Conde de Pembroke, se quedó mirando fijamente a la mujer que tenía delante. Sentía lo más parecido a un shock que había experimentado en mucho, mucho tiempo.
Seguramente no había oído bien.
Pero ella alzó sus perfectas cejas sobre los ojos azule celeste y lo miró como esperando respuesta, lo cual quería decir que la había oído perfectamente.
Rafe estaba acostumbrado a que mujeres así le miraran desde lejos y se dirigieran hacia él balanceando las caderas. Sabía lo irresistible que había sido en el pasado para las mujeres, solo tenía que mirar en el espejo los restos de lo que una vez había dado por sentado. Conocía aquella triste danza de memoria. Se acercaban a él con sus deliciosas curvas marcadas bajo vestidos como el de esa mujer... hasta que les mostraba las cicatrices.
Algo que siempre hacia. Deliberadamente. Con crueldad incluso. Sabía muy bien que era una cara que nadie aguantaba mirar mucho tiempo, ni siquiera él mismo. Era la cara de un monstruo vestido con un traje italiano de cinco mil libras, y Rafe vivía con la amarga certeza de que las cicatrices no eran nada comparadas con el monstruo que había dentro. Cada vez lucía menos en público su espantosa cara porque la danza le resultaba cada vez más difícil de soportar. Siempre terminaba igual. Las más educadas clavaban la vista en algún punto lejano y se marchaban sin dedicarle otra mirada. Las menos educadas gritaban horrorizadas, como si hubieran visto al mismísimo diablo, y luego se daban la vuelta y salían corriendo. Rafe no sabría decir qué reacción le molestaba más. Al menos las últimas eran sinceras. La triste verdad era que, en cierto modo, estaba agradecido porque las cicatrices les habían ayudado a entender que no estaba cualificado para mantener ningún tipo de interacción con nadie. Era mejor que lo supieran desde el principio.
Sin embargo, aquella mujer, con su diminuto vestido negro que se ajustaba a las perfectas curvas y el rubio cabello revuelto y corto, había seguido avanzando incluso después de que le mostrara la cara. Una cara llena de cicatrices que le marcaban como el monstruo que siempre había sabido que era, mucho antes de llevar la prueba en la cara.
Y luego le preguntó directamente por las cicatrices.
Nunca le había ocurrido nada parecido en todos los años que habían transcurrido desde el accidente. Y por sí solo eso ya resultaba interesante. El hecho de que además fuera tan guapa era un bonus añadido.
–Nadie me había preguntado eso antes, nunca –se escuchó decir, como si estuviera acostumbrado a hablar con desconocidos. O con alguien que no fuera empleado suyo–. Y menos de forma tan directa. Es como si hubiera un elefante en la habitación del que nadie habla. O el hombre elefante, para ser más exactos.
La mujer le miró todavía más de cerca las cicatrices, recorriéndolas con su mirada azul. El propio Rafe apenas las miraba ya excepto para comprobar que seguían allí. Tal vez ya no estuvieran rojas y en carne viva, pero desde luego se veían con claridad. No se habían difuminado, como le había dicho aquel cirujano optimista que podía pasar. En cualquier caso, prefería que siguieran allí. Había menos posibilidades de confusión si llevaba en la cara la verdad sobre sí mismo. No sabía qué pensar de aquella desconocida que le estaba mirando las cicatrices tan intensamente. Finalmente ella dejó de observarlas y clavó la mirada en sus ojos.
Una especie de trueno resonó en su interior. Tardó un instante en darse cuenta de que era puro deseo.
–Solo son unas cuantas cicatrices –respondió ella en tono ligero sin dejar de sonreír.
Coqueteando. Rafe se dio cuenta con asombro de que estaba coqueteando con él.
–No eres precisamente el fantasma de la ópera, ¿sabes?
Rafe no recordaba la última vez que había sonreído en un acto social, antes incluso de que tuviera que soportar estoicamente aquella cara y fingir que no le importaba. De hecho no recordaba la última vez que había sonreído, en general. Pero algo parecido a una sonrisa se le asomó a las comisuras de los labios.
–Fue en el ejército –dijo. Observó como la mujer asimilaba aquella información asintiendo con la cabeza y entornando sus bonitos ojos como si estuviera tratando de catalogarle–. Fuimos víctimas de una emboscada y hubo una explosión.
Se odió a sí mismo por aquella descripción tan simple de algo que nunca debería explicarse con una sencilla frase. Como si aquellas escasas palabras hicieran algo de justicia al horror, al dolor. La repentina luz cegadora, el ruido ensordecedor. Sus amigos que desaparecieron al instante. Los más afortunados. Otros no lo fueron tanto. Y Rafe fue el que menos suerte tuvo, con la pesadilla de su larga agonía para luego sobrevivir.
No era de extrañar que ya nunca se mirara al espejo. Había demasiados fantasmas en él.
No tenía intención de dar más detalles, así que no tendría que haberse sentido algo decepcionado cuando ella no siguió preguntando. Pero tampoco se dio la vuelta ni se marchó.
–Me llamo Angela Tilson –dijo ofreciéndole la mano sin dejar de sonreír.
Como si estuviera acostumbrada a hablar todos los días con monstruos. Pero Rafe se recordó que solo podía ver la superficie. No sabía lo que se ocultaba debajo.
–Soy la hermanastra de Allegra. La novia.
«Angela», se repitió mentalmente de un modo que le pareció cercano a lo sentimental. Ella seguía allí mirándole retadora con sus ojos azules. Desafiándole. Rafe tuvo entonces la extraña sensación de que a pesar de todo, tal vez estuviera vivo, igual que los demás.
–Rafe McFarland, lord Pembroke –añadió con formalidad–. Primo lejano de los Santina –le tomó la mano y, siguiendo un impulso que no quiso detenerse a analizar, se la llevó a los labios.
Algo surgió entre ellos cuando sus pieles se encontraron. Algo feroz y ardiente, y durante un instante el palacio Santina desapareció, como si no tuvieran a su alrededor a gente de cuna noble, con sus habituales comentarios, ni los acordes de la música inundaran el aire, ni hubiera nada más que aquello.
Calor. Luz. Sexo.
Imposible, pensó Rafe al instante.
La soltó porque aquello era exactamente lo contrario de lo que quería hacer. La sonrisa de Angela parecía más brillante que la luz de las lámparas de araña del techo y no podía apartar la vista de ella. Era demasiado bella para que le mirara así, como si fuera el hombre que tenía que haber sido. El hombre que fingía ser antes del accidente.
–Lord Pembroke –repitió ella como si estuviera saboreando el título con su pequeña y apetecible boca–. ¿Qué significa eso, aparte del título? ¿Una mansión y un título en Oxbridge con apariciones estelares en Tatler?
Le caía bien. Era algo inesperado, pero ahí estaba. Y no sabía qué hacer con ello.
–Significa que soy conde –afirmó con lo que le pareció un exceso de pompa. De pronto se sintió muy cansado de sí mismo. Pero eso era lo que era. Lo que había sido durante más tiempo del que quería reconocer, antes incluso de heredar el título, cuando solo era consciente de su importancia y le tenía un respeto del que carecía su hermano mayor. Se sacudió el fantasma de Oliver, séptimo conde de Pembroke y una desgracia para el título. Lamentó no poder librarse tan fácilmente del vergonzoso legado alcohólico de Oliver, de sus deudas y desastres, de la crueldad y el vicio.