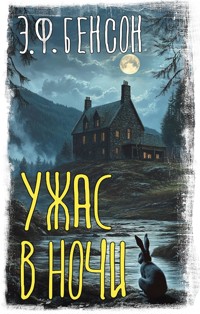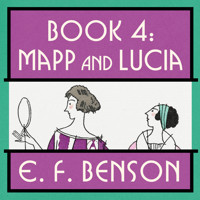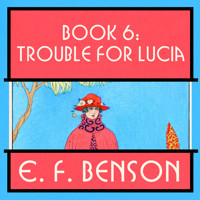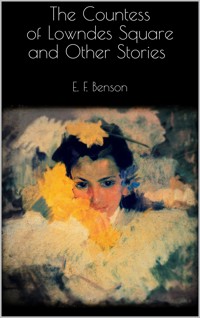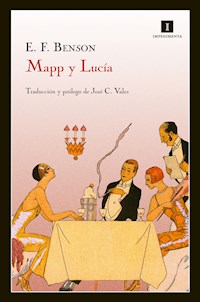
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Emmeline Lucas, conocida universalmente por sus amigos como Lucía, reina de Riseholme, es una archiesnob del más alto nivel. Cuando en sus vacaciones alquila una casita junto al mar, cree que ya nadie podrá hacerle sombra, hasta que se cruza en su camino Miss Elizabeth Mapp, figura central de la vida social del pequeño villorrio de Tilling. De cara al mundo, Lucía y Mapp son las mejores y más mundanas anfitrionas, pero en secreto no cejarán en su empeño, por muy bajo que puedan caer, por ganar la feroz batalla por la supremacía. "Mapp y Lucía", continuación de las aventuras de la inefable Emmeline Lucas en "Reina Lucía", nos presenta toda una panoplia de memorables secundarios: el vicario de Birmingham que habla con acento medieval escocés; la muy riquísima Susan, que no sale de casa sin su Rolls-Royce; Diva, aficionada al cotilleo despiadado; o el ya conocido Georgie Pillson y su tupé, devotos servidores ambos de la reina, que sufre la amenaza de ser destronada. La gran novela sobre el Beau Monde rural inglés.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 623
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mapp y Lucía
E. F. Benson
Traducción del inglés e introducción a cargo de
José C. Vales
Introducción
por José C. Vales
Nostalgias eduardianas
¿Cómo es posible construir una novela en la que todo gire alrededor de pequeñas envidias, vanidades y rencillas? Más aún: ¿cómo es posible que una serie de novelas donde no parece haber más que cotilleos, rencores, sarcasmos y malicias haya alcanzado semejante nivel de estimación y valoración crítica, y goce hoy del aprecio de millones de lectores? ¿Cómo es posible, en fin, el éxito de novelas en las que nada de lo que ocurre se ajusta a lo que nuestra sociedad considera importante o trascendente?
Y sin embargo, eso es lo que sucede con la serie de novelas de «Mapp y Lucía».
Edward Frederic Benson (1867–1940), benjamín de una acomodada y culta familia de la clerecía británica, fue en su momento celebrado por sus cuentos de terror (ghost stories), que publicaba en distintos periódicos y semanarios, y que luego agrupaba en libros y colecciones. Se asegura que en su casa se narraba con frecuencia la historia de una institutriz que soportó todas las angustias imaginables cuando los espectros de los muertos la acosaron. También se da por seguro que el padre de nuestro autor le contó aquella historia a un joven americano llamado Henry James, que más adelante la reelaboró y la publicó con el título de The Turn of the Screw (traducida habitualmente en español como Otra vuelta de tuerca).
La herencia victoriana y muy inglesa de los cuentos de terror fue languideciendo en las últimas décadas del siglo xix (el broche de oro a la gran literatura gótica es el Drácula de Bram Stoker, que se publica en 1897), y el cambio de siglo sugiere unas fórmulas literarias que ya no parecían encajar en un mundo que paulatinamente se va alejando de las oscuridades victorianas. En 1901, cuando fallece la reina que dio nombre a todo un período de la cultura británica, algunos escritores (T. S. Eliot, Thomas Hardy, W. B. Yeats y Henry James, explícitamente) dan a entender que el final de siglo representa también un final de ciclo. El adelantado es, naturalmente, Oscar Wilde (1854–1900), que se presenta ante los rigoristas como el gran provocador que era: esnob, lánguido, modernista, dandy, esteticista y crítico.
A pesar de los malos presagios, el primer decenio delxxinglés fue uno de los períodos más brillantes y prósperos de Gran Bretaña. EduardoVII(1841–1910), que ostentaba orgulloso los títulos de rey de la Gran Bretaña e Irlanda, y emperador de la India, ocupará el trono durante una época tan peculiar, tan encantadora y alegre que acabará conociéndose como época eduardiana. Elmodern style,elart nouveauy eljugendstil,con su esteticismo elegante, representan bien el optimismo de unos años que en Francia recibieron el nombre de Belle Époque. En medio de una paz política aparentemente consolidada (y que solo presagiaba el drama de la inminente guerra mundial), los ingleses asistían a una época de prosperidad económica, grandes invenciones y descubrimientos, novísimos medios de transporte, renovaciones vanguardistas en el arte y la literatura, asombrosas revoluciones en la indumentaria y unas libertades insospechadas en otros ámbitos íntimos y personales. Fue, por ejemplo, muy relevante la importancia que se le concedió a la moda (que por entonces comenzó su tradición de ciclos anuales) y al deporte (en 1908 se celebran unos Juegos Olímpicos en Londres). Seguramente este despertar deportivo y calisténico (tan grato a Emmeline Lucas y a otros personajes bensonianos) guarda relación con el abandono del corsé, los nuevos peinados a logarçony otras modas procedentes de París. Los nuevos automóviles (la casa Rolls-Royce, tan importante para los Wyse, se funda en 1906), cada vez mejores y más accesibles, los descubrimientos médicos que revelaron la importancia de los microorganismos en las infecciones (que tanto aterran a la señorita Mapp), la invención de las grabaciones sonoras y el cine, la popularización de la música (y de las artes en general) y los espectáculos devarietés, las fiestas privadas en los jardines y el esteticismo en todas las facetas de la vida son elementos que caracterizan esta época de esnobismos, elegancias y frivolidades.
Aunque la mayoría de los especialistas alargan el período de la felicidad eduardiana hasta el comienzo de la guerra mundial, otros historiadores consideran que el brillo y el esplendor de esta época se cerró dramáticamente el 15 de abril de 1912, con el hundimiento delTitanic,y que aquella tragedia bien podría entenderse como un símbolo de ese tiempo: el lujo, la alegría, la despreocupación, el ambientechicy desinhibido, las vajillas y el mobiliario elegantísimo, las joyas, y los pasajeros de primera clase disfrutaban de la vida mientras en los camarotes inferiores se hacinaban obreros y criadas dispuestos a viajar miles de kilómetros en pos del anhelado Dorado americano.
En cualquier caso, los escasos restos de alegría que quedaran tras el hundimiento delTitanicse hicieron pedazos el verano de 1914, cuando dio comienzo un conflicto sucio y escasamente heroico que acabó con la vida de diez millones de personas.
No es que los literatos fueran tan ingenuos que no conocieran de antemano las terribles consecuencias de un enfrentamiento bélico, pero una guerra como la de 1914 seguramente barrió de un plumazo las pocas alegrías, fantasías y trivialidades a las que pudieran desear entregarse. Cuando se disipó el olor a pólvora y a gas en las trincheras, la literatura ya había cambiado para siempre y Virginia Woolf, D. H. Lawrence y James Joyce saltaron a la palestra y publicaron sus obras maestras en este período de entreguerras (La señora Dalloway, 1925; Las olas, 1931; Mujeres enamoradas, 1920; Elamante de lady Chatterley, 1928; Ulises, 1922).
Y en medio del caos político y social, en medio del desastre humano y de la obligada búsqueda de nuevos modos literarios para el nuevo mundo del siglo xx, E. F. Benson comienza a escribir una serie de novelas en las que no se aprecia, en absoluto, ninguna de las preocupaciones que laten en Woolf, Lawrence o Joyce. En Benson no existe la angustia por el paso del tiempo, ni el caos del mundo o la contingencia humana le preocupan lo más mínimo, ni hay ningún interés por la política, la economía, la sociedad o la tecnología, ni sus personajes prestan atención ninguna a las pasiones y el sexo… En definitiva, a ojos del lector moderno, en las novelas de Benson no pasa absolutamentenada. O, peor aún, pasan cosas que avergonzarían a cualquiera, y todo ello cargado de frivolidad, trivialidad, superficialidad y vacuidad. Y aquí, de nuevo es necesario repetir la pregunta: ¿cómo es posible que, en el ambiente político y cultural del período de entreguerras, un autor se dedicara —en serio— a narrar las aventuras vacacionales de unos esnobs relamidos de provincias?
Las penurias de la posguerra generaron en Inglaterra lo que se denominó la «nostalgia eduardiana», basada en la creencia de que aquel período de esplendor había sido una especie de Edad de Oro a la que, por desgracia, ya no se podría volver. La aventura literaria del escritor E. M. Forster (1879–1970) resulta muy ilustrativa en este sentido. Publicó sus novelas más importantes en la gloriosa década eduardiana: Where Angels Fear to Tread (Donde los ángeles no se aventuran, 1905), A Room with a View(Una habitación con vistas, 1908) y Howard’s End (1910). Después de la guerra, como en un coletazo imperial, publicó A Passage to India (Pasaje a la India, 1924), y prácticamente ahí concluyó su carrera literaria. Comprendió a la perfección que el mundo (conservador, clasista, brillante y esteticista) en el que sus novelas adquirían fuerza y solidez se había desvanecido sin remedio, y aunque siguió colaborando en algunos medios, abandonó para siempre su tarea como narrador. Curiosamente, su obra goza hoy de una extraordinaria vitalidad.
E. F. Benson es uno de los grandes exponentes de esa nostalgia eduardiana: con un lenguaje conscientemente decimonónico, el autor nos devuelve a ese mundo brillante y encantador de fiestas en el jardín, veranos en la costa, deliciosos picnics, conversaciones agradables y engorrosas obligaciones, como la de «vestirse para cenar». Solo algunos detalles indican al lector que las novelas están teniendo lugar muchos años después de que el mundo eduardiano se haya esfumado para siempre: que un personaje bebe whisky «de antes de la guerra», que una joven estrafalaria toma el sol y viaja en motocicleta, que a Lucía le hicieron un cuadro cubista en Londres… Aun así, ni al autor ni a los personajes les interesa ir más allá: «Querida Irene, no seas tan moderna», le dice Lucía a la joven artista que simplemente sugiere la posibilidad de que una pareja vaya a convivir sin casarse. El estado de ingenua frivolidad de los personajes de Benson es tal que la única referencia concreta al desgarrador conflicto bélico europeo corresponde a Georgie Pillson: cuando Elizabeth Mapp le rompe la cadena de la puerta a Lucía, Georgie presiente que eso es el principio de un espantoso conflicto, y dice: «Me siento como el 4 de agosto de 1914», que fue precisamente el día en que Inglaterra le declaró la guerra a Alemania y sus aliados. Desde nuestra perspectiva, esta declaración es asombrosa, pero para los ingleses de los años treinta, tras la Primera Guerra Mundial, esa frase debía de entenderse casi como una frivolidad intolerable… a no ser que se considerara como una formulación crítica.
E. F. Benson comienza a escribir la primera novela de la serie de «Mapp y Lucía» cuando aún no se habían apagado del todo los rescoldos de la guerra:Reina Lucía (Queen Lucia)se publicó en 1920 y los restantes títulos fueron apareciendo a lo largo de casi veinte años(Miss Mapp,1922;Lucia in London,1927;Mapp and Lucia,1931;Lucia’s Progress, 1935; yTrouble for Lucia,1939). La serie narra la historia de las élites sociales de dos pueblos imaginarios, Riseholme y Tilling, donde dos mujeres sobresalen por encima de sus iguales (e incluso por encima de sus superiores): la señorita Elizabeth Mapp y Emmeline Lucas, conocidauniversallyentre sus amigos como Lucía. La señorita Mapp y Lucía ejercen sobre sus respectivas poblaciones un férreo control, y ostentan la primacía social y cultural sin que nadie se atreva a disputársela. Elizabeth Mapp en Tilling y Lucía en Riseholme ocupan sus respectivos tronos gracias a una inteligencia social y emocional indiscutible, una implacable benevolencia, una condescendencia irritante, un refinado maquiavelismo y una fortaleza anímica sin parangón. Ninguna de las dos —salvo en contadas y ridículas ocasiones— ha visto peligrar su cetro, y losbolcheviquesrevolucionarios(la señora Quantock, Diva Plaistow y otros elementos peligrosos) en ningún momento han amenazado seriamente su augusta superioridad.
EnMapp y Lucíase desarrolla el conflicto por la superioridad social en Tilling. Pero el conflicto, como las preocupaciones de los protagonistas, tiene un carácter frívolo y superficial. Como ya se ha advertido más arriba, es asombroso que E. F. Benson se atreviera a formular una narración donde las máximas preocupaciones atañen a la receta que explica cómo cocinar una langosta, a las felicitaciones navideñas, los ejercicios de calistenia, los tés en el jardín, el estado del césped, una representación teatral en el salón de casa, la habilidad para interpretar elClaro de lunade Beethoven, los ejercicios de yoga, elbridgeo la composición del comité del Club de Arte en un pueblo de Sussex. En la obra de Benson no hay graves reflexiones sobre la muerte, el mal, la teología, la pasión o el sexo porque la melancolía eduardiana no se enfocaba en esos temas, sino en la alegría de vivir y el gusto por las cosas bellas. «¿Qué sería la vida sin atardeceres?», le dice un personaje a otro en el colmo de la frivolidad. Y en otro momento, Georgie Pillson admite que la vida no sería nada sin los cotilleos, las maquinaciones, las grandezas y los embustes de su querida Lucía. (Por otro lado, este mismo Georgie Pillson se derrumba y se desespera cuando descubre que posiblemente suparlour-maid,Doris Foljambe, va a abandonarlo: «Toda mi felicidad arruinada para siempre.»)
En Mapp y Lucía —y para el caso, en todas las novelas de la serie— se acumulan, página tras página, envidias, rencores, malicias, vanidades, venganzas, ambiciones, hipocresías y falsedades. Pero no hay una verdadera reflexión acerca del mal o la maldad. En realidad, como advierte el crítico y escritor Philip Hensher, prologuista de una reciente edición inglesa de Mapp and Lucía, uno de los grandes méritos de E. F. Benson es haber escrito una historia donde apenas ningún personaje puede ostentar ninguna virtud, y, sin embargo, al mismo tiempo, ha conseguido que adoremos a sus protagonistas y nos desternillemos de risa con ellos. Desde luego, nos asombran sus maldades, sus presunciones y sus maquiavelismos, pero los objetivos de esas iniquidades son tan fútiles y vanos que la malignidad apenas pasa de ser un entretenimiento contra el aburrimiento. Como los personajes de Jane Austen, estos burgueses de provincias se aburren, y su modo de entretenerse es el cotilleo, la maledicencia, el maquiavelismo, la mezquindad o la envidia, pero siempre en un tono menor. Benson se ocupa de que resulte hilarante y divertido.
Y no deja de ser curioso que estos paradigmas de la bourgeois life del veraneo, sin hacer nada de provecho a lo largo de todo el día (y de toda la vida, en realidad), anden continuamente tan atareados. Lucía siempre se está quejando de que los demás constantemente la reclaman para trabajar (organizar un té, una cena, un cuadro dramático, dar clases de calistenia o de bridge…), y siempre los llama «negreros» y los acusa de no dejarla descansar… También considera un trabajo durísimo redactar invitaciones o pintar una acuarela al aire libre. Las cartas, las notas, los avisos, las llamadas de teléfono, el correo matutino y el segundo servicio: todo es un ir y venir de información de primera magnitud… Y todos andan deprisa y corriendo, yendo y viniendo de las casas, y comentando lo ocurrido con unos y con otros, y dando información o corrigiéndola, o formulando hipótesis, o declarándose partidarios de estos o de aquellos.
Cuando el mundo se asombra ante la vanguardia literaria de Woolf y su doloroso análisis del tiempo, Benson se divierte con el gozo de vivir y bromea con las inscripciones de las lápidas. Cuando el mundo se estremece ante los escándalos sexuales de D. H. Lawrence, Benson escribe la «escena sexual» más disparatada de todos los tiempos en Mapp y Lucía. El lector tardará en encontrar algún autor en el que haya menos referencias a «eso que Freud llama sexo». (En realidad, en las novelas de Benson ni siquiera tiene ninguna importancia el amor.) Y cuando el mundo se queda anonadado ante el Ulises de Joyce, Benson tiene la desvergüenza de proponer «Una odisea moderna», un relato a cargo de Emmeline Lucas.
Obviamente, toda esta frivolidad y esta nostalgia eduardiana están aderezadas con el único condimento que las podría hacer posibles y digeribles: el humor.
Con los escritores que trazan su obra en clave de humor uno nunca está seguro. El lector siempre tiene la impresión de que hay algo más detrás de esas escenas hilarantes. En el caso de E. F. Benson, tenemos la seguridad y la constatación de que somete a sus personajes a una crítica implacable, aunque no airada. Sus personajes son envidiosos, desocupados, esnobs, presuntuosos, vanidosos y superficiales, y con frecuencia hacen el ridículo o pasan la peor de las vergüenzas precisamente por ser así. En ReinaLucía (Impedimenta, 2011) la protagonista sufrió el ridículo más espantoso cuando, después de presumir ante todo el pueblo de su talento para la lengua italiana, tuvo que cenar con un compositor italiano al que no consiguió entenderle nada. Georgie siempre acaba teniendo problemas con su toupet, y es el hazmerreír de todo el mundo porque está sometido a la voluntad de su espléndida criada (por no hablar de Dickie, su guapísimo chófer). Además, Benson no deja escapar la ocasión para señalar con una media sonrisa en los labios la moda del yoga, o del espiritismo, o de la calistenia, o del psicoanálisis («Creo que tendremos que leer a Freud», dice Lucía), o del cubismo y el poscubismo del pintor Tancred Sigismund, y todo ello adquiere un tinte de vacuidad que difícilmente puede considerarse inocente en un escritor como Benson.
Benson tiene casi sesenta años cuando escribe la serie de «Mapp y Lucía». A su edad se ha convertido ya en un profesional de la narrativa y sus relatos de terror han merecido los elogios de H. P. Lovecraft, que en su ensayo sobre El horror en la literatura alaba la «fuerza singular de la escritura de Benson». Su novela Dodo (1893), sobre una joven que se casa por dinero con un lord, obtuvo un éxito inmediato (se le conoció en su momento como Dodo Benson), que le permitió abandonar sus estudios de arqueología (en Cambridge, en el Colegio Británico de Arqueología de Atenas y en distintas excavaciones de Inglaterra, Grecia y Egipto) y dedicarse a tiempo completo a su pasión literaria. Tras su traslado a Londres, en 1900, frecuentó la sociedad eduardiana —a la que llegó a conocer bien, desde luego— y pasaba los veranos en Capri… (Todo el mundo sabía que Capri no solo era un destino turístico de alto nivel: también era el lugar preferido por la comunidad homosexual británica.) Los otoños generalmente los pasaba en Venecia, donde disfrutaba de grandes veladas musicales en el palazzo de su amiga lady Radnor, o en Escocia. Sus inviernos transcurrían en Davos o en cualquier otro lugar de vacaciones invernales, donde podía practicar su deporte favorito: el patinaje artístico. Así pues, sabía de lo que hablaba cuando describía con nostalgia esa vida eduardiana, y seguramente había conocido a muchos personajes como los que aparecen en sus novelas. Pero, además, Benson tenía una formación clásica y literaria (en el King’s College) que con frecuencia se desliza en sus comedias ligeras.
Allan Downend, secretario de la E. F. Benson Society y exresponsable del Rye Museum, advierte que Benson perdió el favor de la crítica tras la guerra y que por esa razón varió sus objetivos literarios: por una parte, dedicó sus esfuerzos a los estudios biográficos y autobiografías personales y familiares; y por otro lado, se entregó a la benévola burla de la serie de «Mapp y Lucía». En parecido sentido se expresa Andrew K. Weatherhead (Upstairs. Writers and Residences, 2000), que señala que el propio Benson «fue plenamente consciente de que la Primera Guerra Mundial fue un punto de inflexión» en la vida y la literatura británica, y de que las cosas ya no volverían a ser lo que habían sido.
Entonces, el escritor consciente y competente, artrítico y envejecido, en su preciosa casa de Rye (Sussex), se entrega a la sátira y a la ironía con la sabiduría que conceden los años y la nostalgia de los tiempos pasados. Si se burla de la esnob burguesía provinciana, de la nobleza venida a menos, de un arte nuevo que ya no comprende, de las vanidades y costumbres que ya no existen, de las nuevas modas intelectuales y literarias, lo hace sin acritud y sin malicia… Al fin y al cabo, él se parece mucho a Georgie Pillson, el homosexual no declarado cuyos mayores placeres consisten en cotillear y murmurar, tocar (mal) el piano, hacerpetit pointy bordar, pintar acuarelas al aire libre, teñirse las canas, cuidar de sus tesoritos(bibelots)y ser elaide-de-campen las «campañas bélicas» de su reina y señora: Emmeline Lucas, Lucía.
E. F. Benson, a la hora de redactar estas verdaderas joyas de la comedia ligera, parece apostar por el eterno planteamiento de verdadero escritor humorístico: puede que la vida sea una cosa seria, o trascendental, o relevante, o solemne, o sagrada…; puede que incluso tenga alguna importancia (aunque este es un punto discutible), pero olvídenlo durante unas horas y miren el mundo con una sonrisa. Nuestras vidas demasiado a menudo se ven obligadas a arrastrarse con las alas rotas, como recuerda Lucía, parafraseando a Tennyson. Aprovechen la ocasión y disfruten.
Au reservoir!
José C. Vales
Afectuosamente dedicado
al marqués de Carisbrooke.[1]
1
Aunque ya hacía casi un año de la muerte de su marido, Emmeline Lucas (universalmente conocida entre sus amigos como Lucía) todavía llevaba el luto más riguroso e inflexible. La verdad es que el negro le sentaba maravillosamente, pero eso no tenía nada que ver con que continuara utilizándolo, se dijera lo que se dijera. Pepino y ella habían sido una pareja muy unida y enamorada durante más de veinticinco años, y el dolor de Lucía por la pérdida de su marido era sincero: lo echaba de menos constante y profundamente. Pero unos meses atrás, ella, que tenía una personalidad tan vital y activa, había sentido el natural deseo de sumergirse de nuevo en todas aquellas apasionantes peripecias que solían convertir la vida en el pueblo isabelino de Riseholme en una aventura tan emocionante, aunque todavía no había decidido dar el paso definitivo que en el fondo tanto anhelaba. Aunque no había hecho verdadera ostentación de las prendas del dolor, tal vez sí las había hecho ostensibles, aunque desde luego muy levemente.
Por ejemplo. Estaba el asunto de la librería de la plaza, Ye Signe Of Ye Daffodille, bajo cuyo sello Pepino había publicado su edición limitadísima de susPoemas fugitivosy susPensieri Persi.[2]Durante seis largos meses tras la muerte de su esposo, Lucía había pasado una y otra vez por delante del escaparate acompañado de su inseparable Georgie Pillson, y había visto allí expuesto un libro que le habría gustado adquirir. Pero junto a ese libro, en la misma estantería, estaba el fino volumen de losPensieri Perside Pepino. Así que, francamente, había resultado bastante llamativo por su parte titubear ostensiblemente apoyada en el quicio del establecimiento y, con ojos que hacían todos los esfuerzos posibles por llorar, haberle dicho a Georgie:
—¡No tengo valor para entrar, Georgie, querido! Es una debilidad por mi parte, lo sé, pero aun así… ¿Te importaría entrar un momento, caro, y pedirles que me envíen a casa ese ejemplar de Los días de infancia de Beethoven? Yo seguiré paseando mientras tanto…
Así que Georgie le había apretado la mano y le había hecho el recado, y, por supuesto, les había contado a los demás del pueblo aquel pequeño incidente tan cargado de patetismo. Se le habían añadido algunos adornos de buen gusto y todo Riseholme no tardó en saber que la pobre Lucía había entrado en Ye Signe Of Ye Daffodille para comprar un libro sobre la infancia de Beethoven y se había visto tan dolorosamente afectada por la visión de los poemas de Pepino, con su rugosa cubierta marrón, con su cinta verde oscura enlazándolos, que prácticamente se había desmayado (aunque, la verdad sea dicha, tenía a la vista aquel mismo libro en su propia casa a todas horas).
Del mismo modo, aún no le había sido posible animarse a disputar un partido de golf, o a volver a sus lecciones sobre Dante, y, así, habiendo dado la impresión de que su vida había quedado hecha añicos, le había resultado difícil decidir que comenzaría a recomponerla de nuevo el martes o el miércoles siguiente. En consecuencia, había permanecido hecha añicos como hasta entonces. Como mujer sensata que era, vigilaba meticulosamente su salud física, y puesto que la ostentación del luto le hacía imposible lanzarse a jugar al golf o entregarse a enérgicas caminatas, encargó que le trajeran un pequeño librito muy instructivo, titulado Sistema ideal de calistenia para los que ya no son muy jóvenes, y en un rincón apartado de su jardín se exponía en la medida de lo decente a la vigorizante acción del sol, cuando lo había, tras lo cual realizaba largas sesiones de comba, y doblaba, sacudía y balanceaba su tronco, graciosa y vigorosamente, de acuerdo con las instrucciones del libro. El resultado fue enteramente satisfactorio para ella, y en las profundidades más profundas de su mente concibió la posibilidad de que alguna vez pudiera impartir clases de calistenia a aquellas damas de Riseholme que ya no eran jovencitas precisamente.
Y luego estaba la gran cuestión de la fiesta isabelina que iba a tener lugar en el mes de agosto siguiente, cuando Riseholme se convertiría en un auténtico enjambre de turistas. La idea había sido enteramente una ocurrencia de Lucía, y ya se habían celebrado varias reuniones del comité de festejos (del cual, naturalmente, ella era la presidenta) antes de que Pepino falleciera. Lucía había planeado al milímetro la gran representación que tendría lugar: consistiría en la visita de la reina Isabel al navíoGolden Hindcuando, tras la circunnavegación completa al mundo de Francis Drake, Su Majestad acudió a cenar con él a bordo de su barco en Deptford y de paso le concedió el título desir. ElGolden Hindestaría amarrado en el estanque de la plaza del pueblo; o, más precisamente, se montaría en ese mismo lugar una plataforma sobre unos pilotes, para que aquello tuviera la apariencia de la cubierta de un barco, con mástiles y un timón y todo, y cañones, y dos bordas, y estandartes, y antigüedades, eso que no faltase, muchas antigüedades. El estanque constituiría un escenario admirable, puesto que se dispondrían a su alrededor largas hileras de bancadas, y todo el mundo podría ver la representación maravillosamente. Se había previsto que el desfile de la reina, con las trompetas y los caballeros armados de punta en blanco y las damas de la corte, saliera de The Hurst, que era la casa de Lucía, y que realizara su deslumbrante y sonoro periplo por la plaza hasta llegar a Deptford, al son de madrigales y marchas medievales.Lucía encarnaría a la reina; Pepino iría tras ella como Raleigh,[3]y Georgie haría de Francis Drake. Pero apenas se habían planteado aquellas primeras ideas, Pepino falleció súbitamente, y Lucía se sumió entonces en una inextricable viudedad. Desde entonces, las riendas del gobierno habían caído en las morcillonas manos de Daisy Quantock, que en consecuencia, y no solo en esto, sino en todos los demás asuntos, había llegado a considerarse la Reina Absoluta de Riseholme, hasta que Lucía pudo dar un paso adelante de nuevo y le dejó las cosas claras.
Una mañana de junio (quedarían cerca de siete semanas para la fiesta) la señora Quantock descolgó el teléfono y llamó a un lugar situado apenas a cien yardas de su casa para declarar que tenía muchísimo interés en ver a Lucía, si es que esta podía dedicarle un momentito para una breve conversación. Lucía no había sabido nada últimamente de los preparativos para la fiesta; la última vez que se había mencionado en su presencia, se le había hecho un nudo en la garganta y se había cubierto los ojos con la mano, vencida por el recuerdo de cuán alegremente lo había planeado todo. Pero ella era perfectamente consciente de que, para entonces, los preparativos de la fiesta debían de estar bastante avanzados, así que, tras la llamada, inmediatamente sospechó que era de aquello de lo que Daisy quería hablarle. De vez en cuando tenía premoniciones, y estaba segura de que aquella era una de esas veces. Probablemente Daisy quería dirigirle una conmovedora súplica para que, por el bien y el interés general de Riseholme, aprovechara la fiesta para abandonar su hermético luto de viuda. A Lucía aquella idea le parecía de lo más adecuada, pues para la fecha fijada para la fiesta ella ya habría guardado luto durante más de un año, y pensó que lo último que habría querido su adorado es que su esposa se sometiera a una autoinmolación estilo hindú; por otro lado, también había que tener en consideración el prestigio de Riseholme. Además, estaba rabiando por volver a su trono, y de paso deponer a Daisy de su torpe y vulgar sede, y aquella sería una ocasión excepcional. Así pues, tal y como solía hacer por aquellas fechas, primero suspiró al teléfono, dijo muy débilmente que estaría encantada de ver a su querida Daisy, y luego volvió a suspirar otra vez. Daisy, la muy estúpida, le dijo que esperaba que no hubiera cogido un resfriado, a lo que Lucía le respondió que, a ese respecto, no había nada que temer.
Lucía dedicó unos instantes a considerar si convendría que, cuando llegara, Daisy la encontrara sentada al piano, tocando la marcha fúnebre de la sonata en la bemol de Beethoven, que ahora se sabía de memoria, o si quizá sería preferible que se sentara fuera, en el jardín de Perdita, fingiendo que leía los poemas de Pepino. Se decidió por esto último, así que se puso una pamela de paja con un lazo decrêpe, cogió un ejemplar de los poemas de la estantería y se apresuró a salir al jardín. También se llevó elTimes, puesto que no lo había leído todavía.
El jardín de Perdita requiere una sucinta explicación. Se trataba de una encantadora parcelita cuadrada situada enfrente de la fachada de The Hurst (famosa por sus vigas de madera de estilo isabelino), rodeada por setos de tejo y cruzada de parte a parte por senderillos de losetas irregulares, primorosamente acomodadas con hierba de rocalla, que conducían al reloj de sol isabelino que habían comprado en Wardour Street[4]y que habían plantado en el centro justo del jardín. Era un lugar muy alegre en primavera, con aquellas flores (y no otras) que Perdita adoraba. Había pálidas violetas, y primaveras, y narcisos, que florecían antes de que se atrevieran a venir las golondrinas y llenaban el aire (habitualmente en abril) de bellezas y hermosuras.[5]Pero ahora, en junio, hacía ya mucho tiempo que habían llegado las golondrinas, y la primavera y los narcisos quedaban atrás. Lucía siempre tendía a abrir un poco la mano floral en el jardín de Perdita, aunque mantuviera un aspecto estrictamente shakesperiano. En esos momentos la eglantina (rosal silvestre de Penzance) estaba en plena floración, y había madreselva y clavellinas, y el jardín estaba lleno de pensamientos pensativos,[6]y de varias yardas de ruda (más de la normal ese año). De este modo, el jardín de Perdita lucía alegre todo el verano.
Así pues, aquella mañana Lucía se sentó junto al reloj de sol, toda vestida de negro, en un banco de piedra en cuyo respaldo había hecho grabar la leyenda: «Venid, vosotros, vientos del norte; y soplad vosotros, del sur, que crezcan las flores de mi jardín».[7] Sentada allí, con los poemas de Pepino y el Times, tapaba alrededor de un tercio de dicho texto, y la oronda y pequeña Daisy taparía el resto… Resultó bastante enojoso que las cintas que enlazaban las cubiertas de los poemas de Pepino tuvieran un nudo tan apretado. Aquello era absolutamente imposible de desatar; había planeado que Daisy llegara y la encontrara absorta, leyendo un poema de Pepino titulado Soledad. Pero no pudo desatar las cintas a tiempo, así que, en cuanto escuchó aproximarse a Daisy, el rostro de Lucía se transformó, abismándose en una especie de melancólica ensoñación. Se colocó a toda velocidad el libro cerrado sobre el regazo, y ensayó su famosa mirada perdida al horizonte.
Era una mañana de lo más calurosa. Daisy, como muchas mujeres de mediana edad que gozan de una perfecta salud, siempre andaba practicando algún régimen médico de naturaleza higiénica. En esos momentos, de hecho, era una esclava devota de los tratamientos depurativos. Los poros de la piel eran los elementos más importantes del tratamiento y, tras su sesión de contorsiones físicas junto a la ventana abierta de su dormitorio, se había tirado un par de horas trotando por la plaza en plena canícula, a fin de favorecer la depuración. Cuando llegó junto a Lucía, sudaba copiosamente y más que respirar jadeaba.
—Estas carreras la dejan a una como nueva —dijo—. Deberías probarlo, Lucía, querida. Pero… qué amable por tu parte el recibirme: no te preocupes, iré al grano. La fiesta isabelina, ya sabes. Date cuenta de que no va a ser hasta agosto. ¿No hay modo de persuadirte, como quien dice, para que estés con nosotros? Todos toditos deseamos que vengas: tu visita sería un gran estímulo para nosotros.
Lucía no tenía ninguna duda: aquella petición llevaba implícita la esperanza de que la pudieran convencer para que asumiera el ansiado papel de la reina Isabel. Así que, bajo el hechizo del exuberante sol que se derramaba sobre el jardín de Perdita, sintió la emoción y el pulso de la vida latiendo de nuevo en sus venas. La fiesta sería una oportunidad excepcional para volver al ruedo social por la puerta grande. Además, como Daisy había apuntado (muy delicadamente, hay que admitirlo, tratándose de ella), en agosto ya habría transcurrido más de un año desde la muerte de Pepino. Habría que reconocer el sacrificio personal que Daisy estaba haciendo al sugerir esa posibilidad por su cuenta, pues sabía que, según se habían dispuesto los preparativos en ese momento, Daisy adoptaría seguramente el papel de la Reina Virgen, y Georgie le había dicho a Lucía algunas semanas atrás (cuando se aludió por última vez a la fiesta) que la nueva reina estaba muy atareada pinchándose los dedos mientras se dedicaba a calar una gorguera que colocaría alrededor de su gordo cuellecillo, y que se había comprado un collar de perlas de lo más ostentoso en Woolworth.[8]Tal vez la pobre Daisy se había dado cuenta del papel tan ridículo que haría presentándose como la reina Isabel, y estaba ansiosa, solo por el bien de la fiesta, de librarse de un papel tan risible. Pero, cualquiera que fuera la razón, era muy amable por su parte ofrecer aquella abdicación voluntaria.
Lucía pensó que simplemente era normal que Daisy la apremiara un poco. Se le estaba rogando que sacrificara sus sentimientos personales, que con tanto pudor había hurtado a la exposición pública, y que por el bien de Riseholme impidiera que la fiesta se convirtiera en una farsa. Estaba entusiasmada ante la perspectiva de poder hacerlo, y sería suficiente con que Daisy le suplicara un poquito más. Así que suspiró de nuevo, acarició la cubierta de los poemas de Pepino, pero no tardó en contestar.
—Querida Daisy… —dijo—, no creo que pueda afrontarlo. No puedo imaginarme saliendo de mi casa envuelta en sedas y joyas para ocupar mi puesto en el desfile sin mi Pepino. Él iba a hacer de Raleigh, ¿recuerdas? Tenía que venir andando inmediatamente detrás de mí. Los saludos, los gritos, el regocijo, los madrigales, las danzas cascabeleras,[9] ¡y yo con mi pobre corazón desolado! Pero quizá debería hacer un esfuerzo. Mi querido Pepino, lo sé, habría querido que lo hiciera. Tú también lo piensas, y yo siempre he respetado tu buen juicio.
Se produjo entonces un levísimo cambio en el rostro rubicundo y redondo de Daisy. Lucía había ido demasiado deprisa, y demasiado lejos.
—Querida mía, a ninguno de nosotros se nos habría ocurrido siquiera pedirte que hicieras de la reina Isabel —dijo Daisy Quantock—. No somos tan poco comprensivos: desde luego eso te causaría sin duda una intolerable tensión. No debes siquiera pensar en eso. Lo único que iba a sugerirte era que aceptaras el papel de la mujer de Drake. Ese personaje solo sale un momento, y me hace una reverencia… quiero decir, a la reina…, y luego se retira junto con el coro de damas de honor, y los alabarderos y todo eso.
Los penetrantes ojos de Lucía se clavaron durante un instante en el rostro nervioso de Daisy con una mirada de singular desdén. ¿Es que aquella desgraciada de Daisy estaba pensando que ella, Lucía, se avendría a aceptar participar en los cuadros dramáticos o en los desfiles o en cualquier otra cosa en Riseholme, donde había sido la reina durante tanto tiempo en un papel secundario? Lucía había decidido por su cuenta y riesgo que, con algo de insistencia, aceptaría asumir el papel de la reina, y de paso hacer así su entrada triunfal de nuevo en la vida social de Riseholme, pero ni todas las súplicas del mundo la inducirían a representar a ningún otro personaje que no fuera la mismísima reina. ¿Habría alguien en este mundo que tuviera menos tacto que Daisy…?
Lucía le dedicó una sonrisa glacial, y acarició la cubierta de los poemas de Pepino.
—Qué encantador por tu parte sugerirme eso, querida… —dijo—, pero en realidad me resultaría absolutamente insoportable. Me equivoqué al sopesar esa idea siquiera por un momento. Desde luego, lo seguiré todo con el mayor interés, con el mayor interés, absolutamente, y estoy segura de que me comprenderás si te digo que ni siquiera me siento con fuerzas para acudir. Me conformaré con leer la crónica de la fiesta en el Worcestershire Herald.
Se detuvo. Quizá estaría más en consonancia con su dolorido corazón no decir nada más sobre la fiesta. Por otro lado, sentía una devoradora curiosidad por saber cómo se estaban haciendo los preparativos. Suspiró.
—Me temo que debo empezar a interesarme por las cosas del mundo otra vez —dijo—. Así que cuéntame cómo va todo, Daisy, si tienes la amabilidad.
Daisy se sintió muy aliviada al saber que incluso el papel de la mujer de Drake era demasiado para el espíritu compungido de Lucía. Ahora estaba segura de que no corría el menor riesgo de que le arrebatara el papel de reina, mucho más exigente, desde luego.
—Todo va maravillosamente —contestó—. Un buen jolgorio en la plaza para empezar, y luego madrigales y unos cuantos bailes cascabeleros. A continuación viene el teatrillo en elGolden Hind, que fue enteramente idea tuya, como recordarás. Nosotros solo lo hemos elaboradoun poquito.Habrá un fuego en la popa del barco para cocinar… ¿o es en la proa?
—Depende, querida, ¿a qué extremo del barco te refieres? —preguntó Lucía.
—A la parte posterior, a la trasera. La popa, ¿no? En fin, que haremos un fuego en la popa para cocinar. Totalmente seguro, me dicen, si los leños se colocan sobre una plancha de hierro. Encima de la hoguera pondremos una parrilla isabelina, y asaremos un cordero.
—Yo de vosotros no lo haría —sugirió Lucía, sintiendo cómo la glamurosa emoción de aquellos planes le hacían hervir la sangre—. La mitad del cordero se quemará y el resto se quedará crudo.
—No, querida —replicó Daisy—. En realidad se asará primero en el Ambermere Arms, y luego simplemente se colocará sobre el fuego en el Golden Hind.
—Ah, claro. Solo para que coja un poco el tufillo del humo —dijo Lucía.
—Eso da igual. Por supuesto yo no voy a comer nada, porque ahora no pruebo carne de ningún tipo; solo fingiré comer. La escena del asado para la cena de la reina en la cubierta delGolden Hindse hará solo de relleno, mientras tiene lugar el desfile de la reina. Oh, me preguntaba si nos permitirías empezar el desfile desde tu casa en vez de salir desde la mía… El trayecto sería mucho más largo, y además, así todo el mundo lo vería mejor. Yo vendría aquí para vestirme, si no te importa, como media hora antes.
Lucía, por supuesto, sabía perfectamente que Daisy iba a ser la reina, pero quería hacérselo decir.
—Naturalmente, salir de aquí… —dijo Lucía—. Estoy encantada de poder colaborar. Y te vestirías aquí, ¿verdad? A ver… ¿de quién decías que ibas a hacer?
—Todos se han empeñado en que yo debería ser la reina Isabel, claro —respondió Daisy apresuradamente—. ¿Dónde estábamos…? Ah, sí: cuando se esté celebrando el desfile, al mismo tiempo se estará preparando la comida. Canciones, claro: un coro de cocineros. Entonces el desfile cruzará la plaza hasta el Golden Hind, luego se servirá la cena, y después ordenaré caballero a Drake. Una espada preciosa. A continuación, juegos isabelinos, corribandas, brincos, peleas y todo eso. Habíamos pensado en apalear a algún oso, uno de algún zoo que nos aseguraran que no se enfadara mucho, pero al final lo hemos desechado. Si no se enfada, sería ridículo apalearlo, y si se enfada, sería peligrosísimo.[10]
—Muy prudente por tu parte —dijo Lucía.
—Luego me escabullo un momento al Ambermere Arms, que está bastante cerca, y me cambio, y me pongo un traje de montar. Habrá un palafrén blanco a la puerta, el que tira del carro del lechero. Ah, me olvidé de una cosa. Mientras me estoy vistiendo, antes de que llegue el palafrén, un mensajero llegará galopando desde Plymouth en un caballo cubierto de espumas y anunciando que ha sido avistada la Armada Invencible de los españoles. Creo que tendremos que utilizar un megáfono para hacer eso, o de lo contrario no se enterará nadie. Entonces salgo yo, y monto en mi palafrén, y les digo mi discurso a mis tropas en Tilbury.[11]Un gran estrado, ya sabes, con un cartel arriba que ponga «Tilbury», como si fuera una estación de trenes. El discurso está en un estilo bastante shakesperiano. Me lo tendré que aprender de memoria, y tendré a Raleigh justo a mi lado, junto al palafrén, con una copia de mi arenga, para darme el pie si me olvido.
Una antigua y familiar emoción iba creciendo en brillo e intensidad en Lucía a medida que Daisy hablaba. Se preguntó si no habría cometido un error al no aceptar el ridículo papel de la mujer de Drake, aunque solo fuera para volver a involucrarse en esos asuntos y poder acudir a las reuniones, y, así, arrebatándole gradualmente a Daisy la supremacía, hacerse con el papel de la reina para sí misma. Consideró que debía pensárselo bien, y decidir si, en un estadio tan avanzado de los preparativos, podría conseguirlo. De momento, hasta que tomara una decisión, era más inteligente, con el fin de no levantar suspicacias, hacer como que todos aquellos asuntos le resultaban muy ajenos. Mostraría un interés leve, aunque amable, en todo aquello, como si una persona de mediana edad estuviera mirando cómo juegan los niños, y sonriendo pensativamente ante sus divertidas cabriolas. Pero respecto a ser una simple espectadora de la fiesta cuando llegara el momento… eso era impensable. O hacía de reina Isabel, o no se dignaría a estar en Riseholme para entonces. De eso nada. Y punto final.
—Bueno, tienes por delante un reto hecho a tu medida, querida Daisy —dijo, dando un subrepticio tirón a la cinta anudada de los poemas de Pepino—. ¡Cómo te lo vas a pasar! ¡Dios mío, qué lejano parece todo!
Daisy, con gran esfuerzo, apartó de su pensamiento la idea de la fiesta.
—Esto no durará para siempre, querida —aseguró, dándole un golpecito compasivo en la muñeca a Lucía—. Tu alegría de vivir renacerá de nuevo. Ya veo que tienes ahí los poemas de Pepino. ¿Quieres leerme alguno? ¿Te confortaría?
Lucía respondió a su gesto con otro golpecito.
—¿Te acuerdas del último que escribió? —dijo—. Soledad. Por aquel entonces yo estaba en Londres. Empezaba así…
Tormentosas nubes quejumbrosas se derrumban desde el
ruinoso cielo,
ahora que solo me quedo.
Torpes las torpes hojas por el aire ácido alzan el vuelo…
—No te lo leeré entero —añadió—. En otra ocasión, quizá.
Daisy la obsequió con otro golpecito compasivo en la muñeca, y se levantó para irse.
—Tienes que salir, querida —dijo—. ¿Te apetecería venir a casa esta noche para cenar tranquilamente?
—No puedo, muchas gracias. Georgie va a venir a cenar conmigo. ¿Alguna novedad esta mañana en Riseholme…?
Daisy reflexionó durante un instante.
—Oh, sí —contestó—. La señora Arbuthnot[12] se ha agenciado un aparato nuevo. ¡Prodigioso! No es una trompetilla para el oído, nada de eso. Solo muerde un pequeño parche de piel y ya lo oye todo perfectamente. Luego se lo quita de la boca y te responde, y se lo vuelve a colocar luego para escuchar.
—¡No…! —dijo Lucía interesadísima—. ¿Todo lleno de saliva?
—Absolutamente seco. Solo se sujeta entre los dientes. Y no se moja más en todo caso que un lapicero cuando te lo pones en la boca, te lo aseguro.
Daisy se apresuró a partir para hacer algunos ejercicios más. Tenía que beber unos cuantos litros más de agua caliente antes de la hora de la comida. Pensó que había salido airosa de una situación que, fácilmente, podría haberse tornado amenazante, pues, de eso no cabía duda, Lucía, a pesar de sus suspiros y de sus melancólicas caricias a las cubiertas de los poemas de Pepino, y su gran lazo decrêpenegro, estaba empezando a mostrar indicios de su antigua vitalidad. Le había lanzado a Daisy una o dos miradas con aquellos ojos penetrantes suyos, capaces de herir como taladros, y había mostrado el más vivo interés en asuntos tales como el proceso de asar un cordero y las especificaciones técnicas del aparato auditivo de la señora Arbuthnot, que solo unas pocas semanas antes no habrían merecido ni la más leve respuesta por parte de su espíritu abatido. Y por otro lado era una suerte, pensó Daisy, que Lucía le hubiera asegurado con toda certeza que incluso el papel de la esposa de Drake en la fiesta sería excesivo para ella. ¡Porque solo Dios Todopoderoso sabía cuándo decidiría restablecerse Lucía, o cuán rápida podría ser su recuperación, o qué maquinaria mental —rebosante de intrigas y humillaciones— no podría poner en marcha después de aquel período en barbecho de inactividad! Había una atmósfera nueva en torno a ella aquel día: era como una mañana de primavera, como cuando el aire parece rebosar con el nacimiento inminente de una nueva vida, aunque el viento aún siga soplando helado y el sol todavía pueda ofrecer solo una parte de sus tibios y débiles rayos. Pero, evidentemente, Lucía no tenía intención de participar en la fiesta, lo cual, de momento, colmaba todas las expectativas de Daisy. «Después de la fiesta que haga lo que le dé la gana», pensó Daisy, empezando a trotar. «Pero yo seré la reina Isabel.»
Su casa, con su morera en la entrada y su jardín trasero, estaba junto a la de Georgie Pillson, en un extremo de la plaza, y cuando la cruzó de parte a parte y apareció en el tapiz de hierba del jardín, oyó al otro lado de la empalizada aqueltap tap tapdel mazo y la bola decroquetque ahora constantemente acentuaba las horas de cualquier mañana agradable. Georgie había cogido la manía de jugar solo alcroquet:se pasaba la mitad del día entrenando en soledad, con gran perjuicio de sus habilidades acuarelísticas y sus talentos a la hora de aporrear el piano. En realidad, y aparte delcroquet,parecía haber perdido cualquier interés por la vida; no prestaba ninguna atención a los apasionantes asuntos de Riseholme, como antaño. No se había mostrado interesado en absoluto en la descripción que Daisy le hizo del aparato auditivo de la señora Arbuthnot, y la inminente perspectiva de encarnar a Francis Drake en la fiesta solo logró infundir en él un tibio entusiasmo. Un libro de indumentarias isabelinas, lleno de suntuosos grabados a todo color, lo había sacado durante un tiempo de su letargo. Había escogido para la representación un jubón de satén blanco con mangas afolladas y acuchilladas en rojo carmesí, y una capa de seda de color rosa; Foljambe, su doncella, chica sin par, se encontraba en ese momento trabajando en la reproducción de aquella vestimenta, pero él no parecía afrontar la existencia con entusiasmo, precisamente. Desde luego, había tenido que hacer frente a algunos reveses del Destino en los últimos tiempos: la señorita Olga Bracely, laprima donnade la que se confesaba ferviente admirador, se había marchado de Riseholme un mes antes para emprender una gira operística por los Estados Unidos y Australia, y aquello constituyó una pérdida irreparable para él, mientras que la decisión de Lucía de no hacer ninguna de las cosas con las que antes disfrutaba tanto le había privado de todos los duetos que solían tocar juntos. Es más, en Riseholme se daba por seguro (aunque de momento solo se susurraba) que Foljambe, aquella doncella modelo de virtudes sin parangón, en quien descansaba la tranquilidad y la comodidad de su vida doméstica, estaba citándose en secreto con Cadman, el chófer de Lucía. Puede que eso no significara nada, pero si significaba algo, si Foljambe y el chófer tenían efectivamente intención de casarse y Foljambe abandonaba a Georgie —y Georgie había oído campanas, la verdad—, entonces sí que tendría buenas razones para aquella falta de interés en la vida, para aquel aire de tristeza y aprensión que cada vez resultaba más llamativo en él. Todas esas razones, los reveses del Destino que ya habían caído sobre él y la ansiedad por aquella posible catástrofe en el futuro inmediato, probablemente contribuyeron a deteriorar aún más si cabe el mustio estado de su vitalidad.
Daisy se sentó en un banco del jardín y comenzó a practicar unas cuantas respiraciones profundas, reliquias de los días en que había estudiado yoga. Era importante concentrarse (o de lo contrario la respiración profunda no serviría de nada en absoluto), o más bien dejar la mente completamente en blanco y apartar de una cualquier interés mundano que fuera una maya,[13] o ilusión. Pero aquella mañana le resultó muy difícil: montones de asuntos surgían en su mente como champiñones y se amontonaban en tropel. En ocasiones se alegraba de haber confirmado que Lucía no tenía ninguna intención de inmiscuirse en la fiesta, pero otras veces le asaltaban serias dudas respecto a dicha confirmación (y ahí empezaban a surgir los desconcertantes pensamientos champiñones). Porque Lucía se había mostrado mucho más vivaz aquel día de lo que había estado jamás desde la muerte de Pepino, y si seguía así, su renovado interés por las cosas de la vida seguramente buscaría alguna otra salida. Entonces fue cuando la idea de su arenga a las tropas en Tilbury comenzó a filtrarse lentamente hasta ocupar su mente: ¿sería capaz de memorizar el discurso entero hasta tal punto que pudiera estar segura de que ningún ataque de nervios o ningún movimiento del palafrén pudiera hacérselo olvidar? Y, encima, por si fuera poco, ahí estaba ese continuo y molesto tap tap tap procedente del jardín de Georgie. Así que, por mucho que intentara dejar la mente en blanco, siempre se sorprendía esperando el siguiente tap… En esas circunstancias, no había manera de meditar nada a derechas, así que se incorporó.
—¡Georgie! ¡Georgie, querido! ¿Estás ahí? —gritó.
—Sí —se le oyó decir a Georgie, trémulo de emoción—. Espere un segundo. He hecho nueve argollas y… ¡Vaya, qué fastidio! Acabo de fallar una facilísima. ¿Qué pasa? Mira que llamarme en este preciso momento…
Georgie era alto y espigado, así que podía mirar por encima de la empalizada sin esfuerzo. Daisy acercó una silla y se subió a ella. Así podrían conversar con las cabezas a la misma altura.
—Oh, vaya, cuánto lo siento, Georgie —se disculpó—. No sabía que estuvieras teniendo una racha tan buena. ¡Vaya! ¡Nueve! —Y aquí hizo una pausa, como pensándoselo—. Quería decirte que he ido a ver a Lucía.
—¿Solo era eso? Lo sé porque la vi a usted… —dijo Georgie—. Estaba quitándole el polvo a mis tesoritos[14] en el salón. Sé que estuvieron juntas en el jardín de Perdita.
—Hay novedades —añadió Daisy, que durante ese rato había mantenido la boca abierta todo el tiempo, con el fin de continuar tan pronto como Georgie se callara—. Está mejor. Claramente. Más curiosa, y no tan débil y mustia. ¡Sarcástica respecto al asado de cordero, por ejemplo!
—¿Qué? ¿Ha vuelto a hablar otra vez de la fiesta? —se interesó Georgie—. Eso constituye una notable mejoría.
—De eso es de lo que iba a hablarte. Le pregunté si no le gustaría hacer de la mujer de Drake. Pero dijo que sería una tensión demasiado grande para ella.
—¡Cielo santo!, ¿de verdad le pidió usted a Lucía que hiciera de la mujer de Drake? —preguntó Georgie con incredulidad—. Para el caso, también le podía haber pedido que formara parte de la chusma. ¿Se puede saber en qué estaba usted pensando?
—De todos modos, dijo que no podía hacer ningún papel en absoluto —dijo Daisy—. Ha sido categórica. Pero si se está recuperando, y estoy segura de que es así, a buen seguro tendrá la cabeza llena de planes otra vez. No estoy muy tranquila al respecto…
—Lo que quiere usted decir es que teme que Lucía pueda querer arrebatarle el papel de la reina —observó Georgie agudamente.
—No lo permitiré —aclaró Daisy con mucha firmeza, sin molestarse en confirmar una deducción tan obvia como la que había hecho Georgie—. Ya me he ocupado de todo, y casi me tengo aprendida la arenga a las tropas. Y me he hecho la gorguera y me he comprado hasta un collar de perlas. No sería justo, Georgie… Así que no la animes, ¿de acuerdo? Sé que vas a cenar con ella esta noche.
—No, no la animaré, descuide —dijo Georgie—. Pero ya sabe cómo es Lucía cuando se pone en funcionamiento. Si quiere algo, lo consigue, cueste lo que cueste, y caiga quien caiga. Ella es así. Eso es todo lo que puedo decirle al respecto.
—Bueno, pues esta vez no será así —dijo Daisy, bajándose de la silla de mimbre, que estaba comenzando a combarse ya bajo su oronda figura—. Sería de una extraordinaria vileza. Ay, ojalá pudieras pasarte por aquí ahora para practicar la escena en la que te nombro caballero… Nos tiene que quedarperfecta.
—Esta mañana no —contestó Georgie—. Yo ya me sé mi parte: lo único que tengo que hacer es arrodillarme, y poco más. Si le parece, puede usted prepararla con el respaldo de un sofá. Imagínese que soy yo. Además, si Lucía realmente se está desperezando, tendré que tocar algunos duetos esta noche, y tengo que ensayarlos. No he tocado el piano desde hace semanas. Y me duele el hombro en el que usted me golpeó el otro día al nombrarme caballero. Menudo cardenal.
De repente, Daisy recordó algo más.
—Y Lucía me repitió varios versos de uno de los últimos poemas de Pepino —dijo—. Seguramente no podría haber hecho eso hace un mes sin haberse derrumbado. Y creo que me habría leído uno entero cuando se lo pedí, pero estoy completamente segura de que no podía desatar una de esas lazadas con las que está atado el libro. Un nudo muy fuerte. Estaba intentando desatarlo cuando…
—Oh, por lo que me cuentas debe de estar bastante mejor —añadió Georgie—. E incluso mucho mejor.
Así que Georgie entró en casa para ensayar algunos de los viejos duetos de antaño, por si acaso Lucía se encontraba lo suficientemente animada como para evocar recuerdos de los lejanos días felices al piano, y mientras tanto Daisy se dedicó a golpear el respaldo de su sofá alrededor de una media docena de veces con su sombrilla, ordenándole que se pusiera en pie como sir Francis Drake. Aún se preguntaba si Lucía tendría en mente algún sucio plan de los suyos, pero aunque aquellos temores la habían incomodado durante algunos minutos, inmediatamente después de su conversación en el jardín de Perdita —que podía haber resultado extremadamente peligrosa para sus propias posibilidades de encarnar el papel de la reina—, para cuando se enfrascó en ordenar caballero al sofá, aquellas dudas ya habían desaparecido del todo.
Respecto a Lucía, que estaba aún meditando si no debería tramar alguna intriga para desbancar a Daisy, y no pudiendo desatar el lazo del libro de poemas, había vuelto a suTimes, que no había leído, sino que se había limitado a repasar las columnas con una mirada bastante ausente. No había una sola noticia, consideró, que pudiera interesarle a nadie, y su mirada divagó arriba y abajo por las ofertas de empleo y los clasificados, los horarios de los barcos y los vapores, y, finalmente, las casas en alquiler veraniego. Había una fotografía de una casa con una sencilla y encantadora fachada estilo reina Ana[15]que daba a una calle empedrada. Resultaba enormemente atractiva, la verdad. Miró el pie de la fotografía y leyó que la señorita Mapp buscaba un inquilino para su encantadora casita en el pueblo de Tilling. Se llamaba Mallards, y se alquilaba para los meses de agosto y septiembre. Siete dormitorios, cuatro salones, agua f. y c., y un jardín estilo antiguo. Vaya. En ese preciso momento las perspectivas de Daisy de encarnar a la reina Isabel adquirieron una tonalidad enormememente favorable, porque aquella casa en alquiler alumbró una idea en la mente de Lucía que instantáneamente adquirió prioridad sobre cualquier otro plan que pudiera tener en la cabeza. Urgía hablar de aquello con Georgie aquella misma noche: hasta entonces, convenía cocinarlo a fuego lento. Seguramente también el nombre de la señorita Mapp despertó leves ecos de recuerdos en su mente: le pareció recordar a una mujer alta, con una amplia sonrisa, que se había quedado en el Ambermere Arms algunos años atrás, y se había mostrado muy agradable con todos, aunque aparentaba un ligero aire de superioridad. Georgie seguramente se acordaría de ella… Pero el sol había empezado a calentar demasiado, así que Lucía recogió suTimesy el libro de poemas y entró en casa, a su fresco saloncito con celosías donde estaba el piano. A un lado de la estancia había una estantería repleta de carpetas de partituras, y Lucía sacó una que contenía los duetos con los que Georgie y ella solían divertirse tanto antaño, y a los que se aplicaban con fervor. Eran los cuartetos de Mozart arreglados para cuatro manos, deliciosas y cantarinas melodías: habían transcurrido meses desde que los tocara por última vez, o desde que en la salita de música había resonado algo que no fueran sino los ecos del dolor más sombrío y meditabundo. Ahora abrió el libro y lo colocó en el atril.
—Uno, due, tre… —dijo para sí misma, y comenzó a ejercitarse en los agudos, que era la parte más entretenida de tocar.
Georgie apreció la diferencia en Lucía inmediatamente, en cuanto llegó a cenar aquella misma noche. Se encontraba sentada fuera, en el jardín de Perdita, y por primera vez en muchos meses lo saludó como antaño, en su brillante italiano.
—Buona sera, caro —saludó—. Come sta?
—Molto bene —contestó Georgie—, ¡qué día más caldo hace hoy! Me he traído algunas partituras, por si te sientes con ánimo. Mozartino.
—¡Qué buena idea! Luego tocaremos un po’ di musica, pero tengo tanto, tanto de lo que hablar contigo… Entra, la cena estará preparada. ¿Alguna novedad?
—Déjame pensar… —respondió Georgie—. No, creo que no hay ninguna. He tenido el hombro bastante dolorido, donde Daisy me golpeó el otro día al nombrarme sir…
—¡Pobre Daisy! —dijo Lucía—. Es un poco torpe a veces, ¿no te parece? Poco delicada. Estuvo aquí esta mañana, parloteando sobre la fiesta. Insistió en que participara en ella. ¿Qué personaje dirías que me sugirió, Georgie? ¡No te lo puedes ni imaginar!
—Jamás lo habría imaginado si no me lo hubiera dicho ella —contestó Georgie—. ¡Es la cosa más ridícula que he oído en mi vida!
Lucía suspiró.
—Me temo que no mucho más ridículo que el hecho de que ella haga de la reina Isabel —añadió—. ¡Daisy en un palafrén, arengando a las tropas! Georgie, querido, ¡imagínatelo! Suena como ese juego absolutamente vulgar que se llama «Consecuencias».[16] A Daisy, me temo, se le ha subido a la cabeza lo de ser reina. Se ha desbocado y me jugaría todo mi patrimonio a que se pondrá en evidencia, y Riseholme será el hazmerreír de todos esos turistas americanos que vienen en agosto para admirar nuestro encantador pueblo isabelino. El pueblo hará un buen papel, pero ¿y la reina Isabel? Tacete un momento, Georgie. Le domestiche.
El italiano de Georgie se había oxidado un poco, después de tanto tiempo sin utilizarlo, pero al final consiguió traducir aquella frase, e inequívocamente dedujo que Lucía no quería proseguir con el tema mientras Grosvenor, la camarera, y su compañera estuvieran en la sala.
—Sicuro —dijo, y se apresuró a servirse el pescado.
Acto seguido lasdomestichevolvieron a abandonar la sala tal como vinieron: fueron despachadas mediante un toque con una campanilla de plata con forma de pimentera de hierbas aromáticas que se encontraba entre el sazonador y los botecillos de mostaza junto a Lucía. Casi antes de que la puerta se hubiera cerrado tras su salida, Lucía comenzó a discursear de nuevo.
—Por supuesto, después de la sugerencia que me hizo la pobre Daisy, lo último que querría en el mundo es participar en esa fiesta —continuó—; y aunque me suplicara de rodillas que hiciera de la reina Isabel, ni por asomo se me ocurriría hacerlo. Esa mujer no tiene derecho a privarme de lo que yo calificaría de un orgullo justo, y dado que ha creído aceptable ofrecerme el papel de la mujer de Drake (la cual, según se apresuró a explicarme, solo entraba en escena durante un momento para hacerle una reverencia a ella, y luego se retiraba de nuevo entre las tropas de hombres armados y las damas de compañía), mi sentido de la dignidad, de la cual aún conservo algunos pequeños fragmentos, me impediría naturalmente participar de ningún modo en la representación, ni aunque me obligaran a punta de pistola. Pero lo siento por la pobre Daisy. Su problema es que desconoce totalmente sus propias limitaciones. Y lo lamento también por Riseholme. Esa mujer sin duda está preparando un desastre absoluto, indudablemente. Creo que no deberíais dejarla sola. Eso es todo.
Sin embargo, parecía que había algo más, pues en cuanto Lucía se acabó el pescado, cosa que hizo en un abrir y cerrar de ojos, continuó hablando de inmediato.