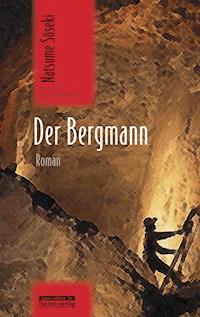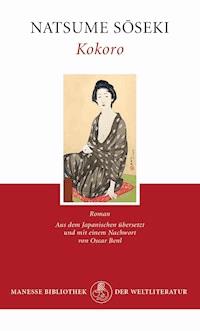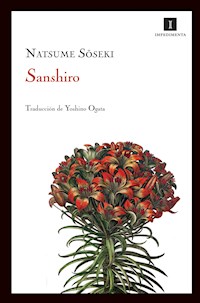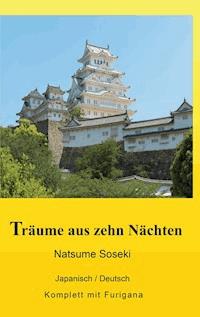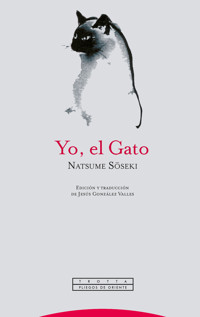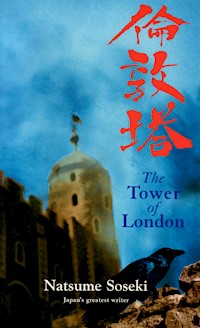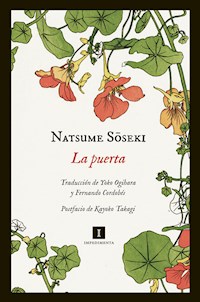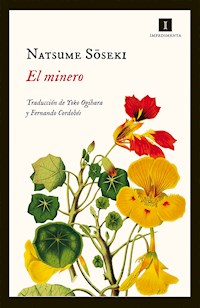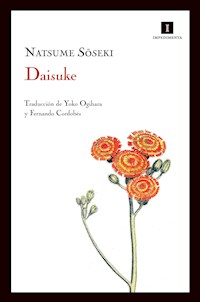Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Keitaro, un típico antihéroe sosekiano, acaba de licenciarse y está desesperado, inmerso en la búsqueda de un primer empleo que no parece llegar. Sin embargo, ahora que su formación académica ha terminado, se presenta ante él una etapa fundamental para su educación emocional. Mientras busca un hueco en el que encajar dentro de la sociedad, se va encontrando con distintas personas que, a través de sus propios relatos personales, le van a aportar grandes enseñanzas vitales. Entre ellos, el aventurero Morimoto, que le regala un peculiar bastón tallado, y su amigo Sunaga, que le narra una conmovedora historia repleta de promesas olvidadas, en la que participan sus tíos Taguchi y Matsumoto, dos hombres totalmente opuestos, y su prima Chiyoko, una joven que parece ser la causa de todas sus desgracias. Poseedora de la oscura melancolía de "Kokoro", pero con la frescura de "Sanshiro" o "Botchan", "Más allá del equinoccio de primavera" es una novela delicada y sutil que entreteje un increíble tapiz emocional de personajes y que eleva a Soseki por encima de cualquier otro autor de su época.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Más allá del equinoccio de primavera
Natsume Sōseki
Traducción del japonés a cargo de
La novela inédita del maestro de la literatura japonesa, autor de «Botchan», «Soy un gato» y «Kokoro». Un tapiz sobre la Era Meiji, pleno de sutileza y belleza.XX.
«Natsume Sōseki es el autor japonés más representativo e influyente del siglo XX. Una figura de estatura nacional.»
Haruki Murakami
«Los personajes de Sōseki nos ofrecen una nueva definición de lo que es el humanismo. Es el máximo representante de los escritores japoneses del último siglo.»
Kenzaburo Oe
PREFACIO[1]
Si debo confesarles la verdad a mis lectores, diré que esta novela debería estar publicada desde el pasado mes de agosto. Una persona considerada, amable y preocupada por mí me desaconsejó ponerme a trabajar justo después de una grave enfermedad y, por si fuera poco, en una época del año tan calurosa. Le hice caso. Aproveché para pedir dos meses extra de vacaciones, pero, después de ese tiempo, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, tampoco me sentí con fuerzas para retomar la pluma y no publiqué nada. Vivir de un modo tan desordenado no es algo que me resulte cómodo. Desatendía el trabajo, tenía la impresión de estar en la playa frente a un mar en el que una amenazante ola que ya había empezado a romper crecía por momentos.
Cuando decidí ponerme a escribir en Año Nuevo, me vi capaz de aliviar el peso del deber que llevaba sobre las espaldas, y eso me alegró más que el hecho de dar salida de una vez a aquello que había estado tanto tiempo retenido en mi interior. No obstante, reflexionar sobre cómo enfrentarme de un modo eficaz a ese deber largamente abandonado me provocó, una vez más, dolor.
Como no había escrito nada desde hacía tiempo, me sentía en la obligación de crear algo digno. A eso debo añadir mi necesidad de recompensar de alguna manera a quienes se habían ocupado de mi salud y de otros asuntos con tanta generosidad. De igual modo, quería resarcir a mis lectores, que me siguen día a día casi como si fuese una tarea. Por todo ello, imploro al cielo para que el resultado de mi esfuerzo sea digno. Pero solo por implorar no voy a alcanzar esa dignidad que tanto deseo para mi obra. Por mucho afán que dedique a escribir una buena novela, soy incapaz de predecir el resultado, sea cual sea. No puedo, por tanto, atribuirle un valor a la recompensa que ha supuesto para mí este descanso tan prolongado, y ahí es donde se oculta ese dolor que me persigue.
Ahora que se publica esta obra me gustaría contarles algo. No se trata de un intento de explicar sus peculiaridades, su argumento, mi opinión sobre ella. No soy un escritor naturalista, la verdad, ni un simbolista. Tampoco soy un neorromántico, de esos que están tan de moda últimamente. No creo que mi obra tenga un color fijo y determinado como sucede con la de quienes profesan fidelidad a esas corrientes literarias. No creo que los lectores deban verla bajo ese prisma y, en lo que a mí concierne, no siento necesidad alguna de sustentarme en una confianza basada en esos preceptos. Mi única convicción es que yo soy yo por el hecho de ser como soy. Me da igual no tener la etiqueta de escritor naturalista o simbolista.
Tampoco me gusta pregonar a los cuatro vientos que mi obra es nueva u original. En nuestro tiempo, aquellos a quienes podría considerar novedosos sin entrar en demasiadas profundidades serían Mitsukoshi, los americanos y algunos autores e incluso críticos pertenecientes al mundillo literario.
No quiero que mi obra se convierta en una especie de marca vacía arropada por palabras igualmente vacías, tan abundantes en la esfera literaria. Tan solo deseo escribir algo propio. Me da miedo obtener un resultado que los lectores consideren penoso, una obra por debajo de sus expectativas, por debajo del nivel que me presuponen, no desplegar la suficiente destreza, permitir que el orgullo nuble mi buen juicio.
Si calculo el número de lectores del diario Asahi en sus ediciones de Tokio y Osaka, alcanza un total de más de cien mil personas. De todos ellos, no sé cuántos me leen a mí, pero a buen seguro la mayoría no ha tenido la oportunidad de introducirse en los vericuetos de la literatura. Me los imagino viviendo tranquilamente mientras se deleitan con los placeres de la naturaleza, como haría cualquiera, por otra parte. Me siento afortunado de tener la oportunidad de publicar para personas ilustradas. El título de esta novela es, en realidad, insustancial. Si me decidí por él, fue por el simple hecho de haber empezado a escribirla en Año Nuevo con el objetivo de terminarla en el equinoccio de primavera. Desde hace algún tiempo soy de la opinión de que los relatos publicados por entregas en un periódico terminan, por alguna razón, hilándose en el contexto más amplio de una novela. No obstante, a día de hoy no he tenido ocasión de argumentar sólidamente esa suposición, de manera que si mi habilidad me lo permite volveré a proceder del mismo modo. Es importante matizar, sin embargo, que una novela no es como el diseño de un arquitecto, y por muy mala que sea debe tener acción, un desarrollo. En mi caso, como autor, pienso que si se dan situaciones que no avanzan como me gustaría es porque en la vida real aparecen también obstáculos que impiden que esta avance y se desarrolle como nos gustaría. Pero todas esas cuestiones están relacionadas con el futuro y no puedo dilucidar nada sobre ellas en este momento. Si no logro ser consecuente con mis planteamientos y el resultado de esta obra no es el esperado, al menos estará compuesta, creo, por relatos que ni se unen ni tampoco se separan. En ese sentido, al menos, no creo que haya demasiados problemas.
[1]* Prefacio publicado en el diario Asahi en enero de 1912.
MÁS ALLÁ DEL EQUINOCCIO DE PRIMAVERA
DESPUÉS DEL BAÑO
1
DESPUÉS DE VARIOS DÍAS, Keitaro ya se había cansado de emplear todas sus energías en la búsqueda de un trabajo sin lograr un resultado mínimamente prometedor. Si solo se tratara de ir de acá para allá, se daba cuenta, no habría supuesto un problema para él, dada su fuerte constitución, pero las cosas no marchaban como él había esperado y empezaba a sentirse paralizado al comprobar cómo se le escapaban de las manos. Notaba que la cabeza le empezaba a fallar.
Una noche, a la hora de cenar, abrió medio enfadado varias botellas de cerveza que en realidad no tenía ganas de beber, e hizo todo lo posible por procurarse cierta alegría. Sin embargo, por mucha cerveza que bebiera no tenía forma de ocultar lo forzado de su empeño, y al final se resignó a llamar a la criada para que retirase las cosas de la cena.
La criada lo miró a la cara nada más verlo.
—¡Señor Tagawa! —exclamó—. ¡Válgame el cielo, señor Tagawa!
Keitaro se acarició el rostro.
—Estoy rojo, ¿verdad? —dijo él para responder de algún modo a su sorpresa—. No debería exponerme a la luz eléctrica con la cara de este color. Iré a acostarme. Ya que estás aquí, ve a prepararme la cama.
Salió enseguida al pasillo para evitar cualquier otro comentario de la criada. Después del baño, se acostó inmediatamente y murmuró para sí que se tomaría varios días de descanso.
Se despertó dos veces en plena noche. La primera por culpa de la sed, la segunda por culpa de un sueño. Cuando abrió los ojos por tercera vez ya clareaba a su alrededor. Se dio cuenta de que todo empezaba a funcionar, pero volvió a cerrar los párpados sin dejar de repetirse que debía descansar. Aún no había pasado mucho tiempo cuando escuchó con total claridad cómo daba la hora un reloj. Por mucho que lo intentó, fue incapaz de volver a conciliar el sueño. No tuvo más remedio que ponerse a fumar sin levantarse siquiera de la cama, y así se quedó hasta que la ceniza del cigarrillo cayó sobre la almohada blanca. A pesar de todo, estaba firmemente decidido a no moverse, pero la intensa luz que se colaba por la ventana orientada al este terminó por provocarle un ligero dolor de cabeza. No le quedó otra que abandonar su propósito. Se levantó, salió a la calle con un palillo entre los labios y una toalla en la mano y se dirigió a los baños públicos.
El reloj marcaba las diez pasadas. En la zona de las duchas estaban ya dispuestos los cubos y las banquetas para lavarse. Solo había una persona en la gran bañera, absorta en la contemplación de la luz que penetraba en la sala a través del cristal. Se trataba de Morimoto, un huésped de la misma casa donde él se alojaba. Le dio los buenos días. Morimoto respondió a su saludo.
—¿Se presenta a estas horas en el baño con un palillo en la boca? Eso explica por qué no vi ayer la luz encendida en su habitación.
—La luz de mi cuarto estaba encendida al caer la tarde —puntualizó Keitaro—. A diferencia de usted, yo llevo una vida ordenada y apenas salgo por la noche.
—Es cierto, tiene usted una conducta ejemplar. Lo envidio.
Keitaro se sintió avergonzado al escuchar sus palabras. Morimoto seguía sumergido en la bañera, sin moverse, con el agua a la altura del diafragma. Parecía disfrutar del calor a pesar de su gesto serio. Contempló el mostacho humedecido por el agua y ligeramente caído de aquel hombre despreocupado.
—Olvidémonos de mí —dijo Keitaro—. ¿No piensa acudir a su trabajo en la estación?
—Hoy es festivo —contestó Morimoto mientras se daba la vuelta para apoyar los codos en el borde de la bañera y, con aire perezoso, descansar el peso de la cabeza en sus manos, como si sufriese de jaqueca.
—¿De qué festivo habla? —preguntó sorprendido Keitaro.
—Un festivo sin ningún motivo concreto. Me he tomado el día libre.
En ese momento, Keitaro creyó haber encontrado en él a un semejante y, sin pensárselo dos veces, repitió sus palabras:
—Se ha tomado el día libre.
—Eso es. El día libre —dijo él sin cambiar de postura.
2
HASTA QUE KEITARO no estuvo sentado frente a un cubo de madera y el encargado del baño no hubo empezado a frotarle la espalda, Morimoto no se decidió a salir del agua. Tenía el cuerpo enrojecido y parecía desprender vapor, con una expresión de bienestar en el rostro. Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y se admiró del cuerpo musculoso de Keitaro.
—¡Vaya! Se lo ve a usted en forma —dijo.
—Últimamente no me encuentro tan bien, no se crea.
—Pues, si usted no se encuentra bien, ¿cómo estoy yo entonces?
Morimoto se dio unos golpecitos en la tripa. Tenía el estómago hundido, como si se le hubiese adherido a la espalda.
—Mi condición física empeora día a día por culpa del trabajo —dijo—, pero debo reconocer que he descuidado mucho mi salud.
Soltó una risotada y Keitaro se esforzó por seguirle el juego.
—Hoy tengo tiempo libre. Puedo escuchar alguna de esas historias suyas, hace tiempo que no me cuenta ninguna.
Morimoto pareció animarse.
—¡Cómo no! Hablemos.
Sin embargo, solo fueron sus palabras las que desprendieron algo de energía. Por su forma de mover el cuerpo, más que lentitud, se notaba en él una cierta indolencia, como si el agua caliente de la bañera hubiera terminado por cocer sus músculos.
Mientras Keitaro se enjabonaba la cabeza y se frotaba las endurecidas plantas de los pies, Morimoto continuó sentado en el suelo, sin cambiar de posición ni dar muestras de tener intención de lavarse. Al final se metió de nuevo en la bañera, como si alguien hubiera arrojado su cuerpo delgado al agua, y, cuando Keitaro terminó, salió para ir a secarse.
—Qué bien y qué limpio se siente uno cuando se da un buen baño de agua por la mañana, aunque solo sea de vez en cuando, ¿verdad?
—Sí —respondió Keitaro a su pregunta—, y más en su caso, supongo, porque no se lava con jabón. Quiero decir, no parece que el baño tenga un propósito práctico para usted, solo el puro placer.
—No tiene nada de particular. Me da pereza lavarme. Eso es todo. Me gusta bañarme así, distraídamente. Por el contrario, se lo ve a usted mucho más esforzado y entregado que yo. No se ha dejado ni un centímetro de piel sin frotar, de la cabeza a los pies. Y por si fuera poco usa palillos de dientes. Admiro toda esa minuciosidad.
Salieron juntos de los baños públicos y Morimoto le dijo que debía ir al centro a comprar papel para escribir. Keitaro pensó en acompañarlo, pero, nada más doblar la esquina hacia el este, la calle se transformó en un barrizal. La lluvia de la noche anterior lo había empapado todo y los caballos, los coches y los transeúntes que habían pasado por allí desde las primeras horas del día habían terminado por convertir la tierra mojada en un verdadero lodazal. Los dos atravesaron la calle con una mezcla de desagrado y desdén. El sol ya estaba en lo alto del cielo, pero del suelo aún emergía el vaho de la mañana, dibujando pequeñas ondulaciones en el horizonte.
—Me habría gustado que viera esta misma calle al amanecer —dijo Morimoto—, pero se ha levantado usted tarde. El sol brillaba, aunque había una densa capa de niebla. Los pasajeros del tranvía parecían figuras de un teatro de sombras sobre un shoji. El sol estaba justo al otro lado y proyectaba sus siluetas grises dándoles un aspecto casi monstruoso. Una visión extraña.
Morimoto entró en una papelería y salió al cabo de un rato con el quimono hinchado a la altura del pecho, repleto de papeles y sobres que acababa de comprar. Keitaro lo esperaba fuera. No tardó en reorientar sus pies en la misma dirección por la que habían venido. Regresaron juntos a la casa de huéspedes. Subieron las escaleras con pasos pesados y Keitaro abrió la puerta de su habitación.
—Entre, por favor —invitó a Morimoto.
—Es casi mediodía —respondió él.
A pesar de su aparente resistencia, entró en la habitación sin demasiada vacilación, con una actitud despreocupada.
—La vista desde aquí siempre me ha parecido excelente —dijo mientras descorría el shoji de la ventana y colgaba su toalla en el exterior.
3
DESDE HACÍA CIERTO TIEMPO, Keitaro sentía curiosidad por aquel hombre que iba a pie hasta la estación de Shinbashi cada mañana y que apenas caía enfermo a pesar de una evidente delgadez. Debía de tener más de treinta años, a pesar de lo cual aún vivía en una casa de huéspedes. Trabajaba en la estación, pero Keitaro no conocía la naturaleza de la labor que desempeñaba allí y para él seguía siendo un completo misterio. A veces iba a Shinbashi a despedir a alguien, pero no era capaz de relacionar la estación con Morimoto. Tampoco había aparecido nunca por sorpresa y le costaba incluso recordar su existencia. Si empezaron a saludarse en determinado momento fue solo porque llevaban mucho tiempo alojados en la misma casa de huéspedes.
La curiosidad de Keitaro respecto a Morimoto no se debía tanto a su vida actual como a su pasado. En una ocasión le explicó que había sido un marido devoto, padre de un niño que había muerto al poco de nacer. Keitaro recordaba bien sus palabras de entonces: «Puedo decir que la muerte de mi hijo me salvó a mí. Tenía mucho miedo de la maldición del sanjin»,[2] le había dicho. Keitaro nunca había oído hablar del sanjin. No tenía ni idea de lo que era. Morimoto le explicó que se trataba de un dios de la montaña, pero que su nombre se pronunciaba a la manera china. Quizá por eso aún recordaba aquella curiosa palabra. Keitaro pensaba que el pasado de aquel hombre tenía un cierto aire romántico, como el aura de luz de la cola de un cometa.
Al margen de las anécdotas sobre las mujeres con las que se había juntado para separarse poco después, Morimoto había protagonizado otras muchas aventuras. Decía que aún no había ido a cazar focas a la isla de Tiuleni, pero aseguraba haber ganado mucho dinero con la pesca del salmón en algún lugar de Hokkaido y había hecho correr el rumor de que había encontrado una veta de antimonio en una montaña de Shikoku de la cual aún no se había extraído nada. Pero lo más extravagante de todo era su proyecto de montar una fábrica de escanciadores. Se le había ocurrido al darse cuenta de que en Tokio había muy pocos artesanos capaces de fabricarlos. Quería popularizar su uso en los barriles de sake. Su proyecto, sin embargo, no llegó a buen puerto, pues se peleó con el artesano al que había hecho venir desde Osaka con ese propósito; aún se lamentaba de aquel fracaso.
Al margen de los negocios, tampoco es que anduviera escaso en anécdotas relacionadas con la vida cotidiana. Solía contar que, en algún lugar del curso superior del río Chikuma, había visto a una gran cantidad de osos echándose una siesta sobre unas rocas. También hablaba de acontecimientos menos usuales, como cuando se cruzó con un ciego que estaba escalando el monte Togakushi, una cumbre demasiado escarpada incluso para hombres en perfectas condiciones físicas. Los peregrinos que pretendían alcanzar el santuario de la cima del monte Togakushi estaban obligados a pasar una noche a mitad de camino, por muy buenas piernas que tuvieran. Era más o menos allí donde Morimoto se disponía a pasar la noche, al amor de una lumbre que él mismo había encendido. Entonces le pareció escuchar el sonido de una campana. Extrañado, se estaba preguntando qué sería aquello cuando de pronto el ciego se presentó ante él. El hombre lo saludó y continuó su camino sin detenerse. Keitaro no dio crédito a lo que oía y le preguntó más detalles, hasta comprender que en realidad el ciego iba acompañado de un guía y era ese guía quien hacía sonar una campana colgada de su cintura para que el ciego no se perdiese. A pesar de las explicaciones, la historia aún le resultaba de lo más extraña.
Morimoto no terminaba nunca con sus delirantes historias. En una ocasión, de sus labios ocultos tras un mostacho descuidado había salido un relato que más bien parecía un misterio insondable. Había ido al valle de Yabakei para visitar el templo de Rakanji. Estaba descendiendo por un camino flanqueado por grandes cedros, al atardecer, cuando se cruzó con una mujer. Iba muy maquillada, con los labios pintados, el pelo recogido en un moño típico de las bodas, un quimono de mangas largas ceñido por un elegante obi. Caminaba deprisa en dirección al templo. Morimoto se preguntó si no sería demasiado tarde para subir hasta allí. El templo ya había cerrado sus puertas, pero eso no impidió que la mujer continuase sin detenerse por el oscuro camino, vestida con su ropa de gala.
Cada vez que escuchaba historias como aquella, Keitaro se quedaba boquiabierto y, a pesar de su incredulidad, siempre tenía ganas de más.
4
KEITARO PENSABA QUE Morimoto también iba a empezar con sus historias aquel día, y por eso se tomó la molestia de acompañarlo después de salir de los baños públicos. Keitaro acababa de graduarse en la universidad y la experiencia de un hombre no mucho mayor que él como Morimoto no solo le resultaba de gran interés, sino también provechosa en cierto sentido.
Keitaro era un joven romántico que desdeñaba el día a día casi como si se debiera a una predisposición genética. Cuando tiempo atrás se publicaron en el Asahi de Tokio una serie de relatos firmados por un tal Otomatsu Kodama, los fue leyendo a diario con avidez, como si aún no fuera más que un estudiante imberbe. Le interesaban especialmente los pasajes en los que Otomatsu describía cierto tipo de episodios, como aquel en el que luchaba contra un pulpo gigante que había emergido de su guarida en las profundidades. Entusiasmado, Keitaro le contó la historia a un compañero de clase, le explicó cómo el protagonista disparaba su pistola contra la gran cabeza del pulpo con el único resultado de que la bala rebotaba sin causarle daño alguno. Poco después emergían pulpos más pequeños detrás de él y formaban un anillo a su alrededor. El protagonista se preguntaba qué iban a hacer, pero ellos se limitaban a actuar como espectadores interesados en ver quién de los dos ganaría la pelea. Después de escucharlo, su compañero le dijo medio en broma que alguien con unos intereses como los suyos no tenía pinta de querer ganarse honradamente la vida con un puesto de funcionario. En lugar de luchar por una plaza en alguna administración pública, le sugirió que se marchase al Pacífico Sur para dedicarse a cazar pulpos. A partir de entonces, sus amigos empezaron a llamarlo «Tagawa, el cazador de pulpos» y después de graduarse, si se encontraban por ahí en su búsqueda de trabajo, le preguntaban cómo había ido la caza del pulpo.
Dedicarse a cazar pulpos en el Pacífico Sur era algo demasiado peculiar incluso para alguien como Keitaro. Carecía del arrojo suficiente como para tomárselo en serio. No obstante, sí consideró la posibilidad de dedicarse al cultivo del caucho en Singapur. Se veía a sí mismo como capataz de una plantación, guarecido en una cabaña de madera rodeada de miles y miles de árboles de caucho perfectamente cuidados. Para cubrir el suelo desnudo de la cabaña, se veía cazando un gran tigre al que arrancaría la piel. También colgaría de la pared unos cuernos de búfalo, junto a sus armas, y justo debajo pondría la katana, debidamente guardada en su funda decorada con finos brocados. Se acomodaría en el sillón de ratán que tendría en la amplia terraza y fumaría un gran cigarro habano de intenso olor sin quitarse el gran turbante blanco de la cabeza. Más aún. A sus pies se agazaparía un misterioso gato negro de Sumatra, con un pelaje tan suave como el terciopelo, con unos ojos color oro y una cola mucho más larga que su cuerpo.
Una vez reunidos los elementos que satisfacían sus caprichos, calculaba cuánto le costaría todo aquello. Para su decepción, no tardó en comprender que le haría falta una considerable cantidad de dinero y también de tiempo para estar en situación de arrendar una plantación de esas características. Después de ese gran esfuerzo, además, no le resultaría fácil despejar la jungla, plantar los árboles, obtener otra considerable cantidad de dinero para continuar con la empresa, contratar a cientos de trabajadores y, al final de todo, esperar inevitablemente seis años hasta que los árboles crecieran y empezasen a producir. Quizá, pensó al fin, tanto esfuerzo no mereciera la pena. Y no solo eso. Una persona que sabía mucho de caucho le ofreció algunos detalles. Le aseguró, por ejemplo, que en poco tiempo la oferta de caucho superaría con creces la demanda, los precios se desplomarían y eso provocaría una debacle entre los productores. Fue entonces cuando decidió no volver a tomarse la molestia de pronunciar la palabra caucho nunca más.
5
A PESAR DE AQUELLA DECEPCIÓN, la inclinación de Keitaro por lo extraordinario no se enfrió a la primera de cambio. Vivir en una gran ciudad le permitía no solo soñar con países y gentes exóticas, sino deleitarse en la contemplación de mujeres normales y corrientes que veía a diario en los tranvías, de hombres con los que se cruzaba cuando salía a pasear. Pensaba que, tras su apariencia de normalidad, todos ellos escondían algo fuera de lo común bajo el forro de sus abrigos, en las mangas. Deseaba mirar ahí dentro, echar un vistazo a lo extraordinario y fingir después que no había ocurrido nada.
Esta inclinación de Keitaro había despertado en él en sus días de escuela. Su profesor de Inglés utilizaba como libro de texto Las nuevas mil y una noches, de Stevenson. Hasta entonces, aquel idioma lo había disgustado profundamente, pero el libro le resultó tan apasionante que no se olvidó un solo día de preparar la clase con antelación y, cuando el profesor le preguntaba, se levantaba de buena gana y traducía de corrido el pasaje que fuera. En una ocasión, quedó tan obnubilado con una de las historias elegidas por el profesor que llegó a perder la noción de lo real y lo ficticio y le preguntó con gran seriedad si de verdad ocurrían esas cosas en el Londres del siglo XIX.
Recién llegado de la capital británica, el profesor se sacó un pañuelo de lino del bolsillo de su traje de tela Melton, se limpió la nariz y le explicó que no solo sucedían en el siglo XIX, sino también en aquel momento, porque Londres nunca dejaría de ser una de las ciudades más sorprendentes del mundo.
Su respuesta provocó un destello en los ojos de Keitaro.
El profesor se levantó de la silla y dijo:
—El autor es, como ya se habrá dado cuenta, extraordinario en lo referente a sus dotes de observación. Tal vez escribió este relato en concreto porque su interpretación de los hechos es muy distinta a la de la gente común. Stevenson era un hombre capaz de descubrir un romance donde otros solo verían un cabriolé vacío a la espera de clientes.
Keitaro no sabía qué era un cabriolé y se aventuró a preguntarlo. La explicación del profesor lo dejó plenamente satisfecho. Desde ese día, cada vez que veía uno de los numerosos rickshaws de Tokio y al hombre que debía tirar de él a la espera de clientes, imaginaba que tal vez uno de ellos había llevado el día anterior a un peligroso asesino provisto de un cuchillo, o a una bella mujer que se dirigía a la estación, donde tomaría un tren que la alejaría de sus perseguidores. De ese modo, con sus temores y con sus deleites, se divertía en su día a día.
De tanto imaginar ese tipo de escenas, pensaba que en un mundo tan complejo como aquel terminaría por toparse, aunque fuera solo por una vez, con un incidente fuera de lo común, algo estimulante, por mucho que no se correspondiera con ninguna de sus fantasías. Sin embargo, desde que se había graduado su vida solo consistía en un constante tomar tranvías y visitar a desconocidos para quienes ni siquiera tenía carta de recomendación, al margen de lo cual no sucedía nada digno de ser relatado. Lo aburría ver todos los días la cara de la criada de la casa de huéspedes en la que se alojaba. También lo aburría la comida que le preparaban. Para romper la monotonía de sobrevivir y alimentarse, soñaba con la posibilidad de trabajar para la compañía ferroviaria de Manchuria, para el gobernador general de Corea. Pero, cuando por fin comprobó que tales posibilidades no se iban a materializar, se sumió en una languidez que le hizo sentir todo el peso de la normalidad que lo rodeaba, el de su propia incompetencia y, peor aún, el de la íntima relación que existía entre ambas. Perdió las ganas de encontrar un trabajo, de ganarse la vida, de tomar el tranvía y observar a la gente a su alrededor como si buscara monedas caídas por la calle. Esa era la razón por la que había bebido demasiada cerveza la noche anterior, y eso que ni siquiera le gustaba. Después se había quedado dormido.
Solo el ver la cara de Morimoto era un estímulo para Keitaro. Lo consideraba un hombre ordinario rico en experiencias extraordinarias. Por eso lo había invitado a su cuarto. Por eso se había tomado la molestia de acompañarlo a la papelería.
6
MORIMOTO SE SENTÓ junto a la ventana y contempló un rato el exterior.
—Este cuarto tiene unas vistas muy hermosas —dijo—, y hoy en especial. Parece un cuadro. Ese edificio de ladrillos rojos entre la masa de árboles, bajo un cielo límpido como recién lavado.
—Puede ser —respondió Keitaro sin saber bien qué decir.
Morimoto se fijó en la parte del alféizar de madera que sobresalía unos treinta centímetros hacia el exterior.
—Debería poner un par de macetas de bonsáis aquí —sugirió.
Tal vez tuviera razón, pensó Keitaro, pero no tenía ganas de repetirse y, en lugar de optar por otro «puede ser», decidió preguntar:
—¿Entiende de pintura y de bonsáis?
—¿Que si entiendo? Buena pregunta. No sé si es algo que se ajuste a mi carácter, ¿no le parece? Aunque, a decir verdad, me gustan los bonsáis, tengo peces de colores y en otras épocas he llegado a pintar por placer.
—Parece usted capaz de cualquier cosa.
—Quien mucho abarca poco aprieta. Me he convertido en algo así.
Morimoto miró a Keitaro con la misma expresión de siempre. En su gesto no había ni rastro de arrepentimiento por el pasado o de lástima por el presente.
—Siempre he pensado que me gustaría vivir, al menos, algunas experiencias como las suyas —se confesó Keitaro.
Morimoto, ante lo que debía de considerar una seriedad excesiva por parte de Keitaro, empezó a agitar la mano de izquierda a derecha en un gesto de negación, como si estuviera borracho.
—Entiendo lo que quiere decir. Entre usted y yo no hay mucha diferencia de edad, y cuando es joven uno siempre quiere hacer algo distinto. Pero después de hacer esas cosas a uno le da por pensar que solo eran bobadas y que habría sido mejor no hacerlas. En su caso, tiene usted el futuro de su parte. Si hace lo correcto podrá tomar el camino que más le convenga, pero tenga en cuenta que arriesgar la vida en aventuras y especulaciones en este momento tan importante constituye una deslealtad hacia sus padres. Por cierto, quería preguntárselo desde hace días, pero no he tenido oportunidad porque he estado ocupado. ¿Ya ha encontrado trabajo?
Honesto como era por naturaleza, Keitaro le habló de su decepción y le explicó que pretendía tomarse unos días de descanso ante la falta de expectativas.
—¿De veras? —exclamó Morimoto sorprendido—. ¿Tan difícil resulta encontrar un trabajo a pesar de su título universitario? ¿Tan mal están las cosas? Quizá es porque ya hemos llegado al año 44 de la era Meiji.
Morimoto se quedó callado e inclinó la cabeza como si estuviese rumiando una verdad oculta tras sus razonamientos. A Keitaro su actitud no le resultó ridícula, pero se preguntó si decía esas cosas a propósito o porque al no tener estudios no sabía expresarse de otro modo.
—¿Por qué no viene a trabajar conmigo en los ferrocarriles? —le propuso de pronto levantando la cabeza—. ¿Qué le parece? Si usted quiere, hablaré con quien corresponda.
Por muy romántico y soñador que fuera, Keitaro no podía ni imaginar la posibilidad de conseguir un trabajo con solo pedírselo a ese hombre, pero tampoco era tan retorcido como para tomárselo a broma. Sonrió amargamente y llamó a la criada para pedirle que sirviera también la comida de Morimoto en su cuarto y les llevara sake.
7
MORIMOTO RECHAZÓ EL SAKE en un principio, con la excusa de un reciente problema de salud, pero ante la insistencia de Keitaro empezó a vaciar de un trago los vasos que este le servía y poco después, a pesar de decir que era momento de parar, se puso a servirse él mismo. En general se trataba de un hombre tranquilo con aire despreocupado, y lo único que hacía el alcohol era aumentar esa despreocupación. Al final empezó a fanfarronear, a decir que le daba todo igual, que ni siquiera le importaba que le despidieran del trabajo. Keitaro no podía seguirle el ritmo con la bebida, apenas llegaba a mojarse los labios con el sake.
—¡Qué raro! —le dijo—. ¿De verdad no puede beber? Me extraña su amor por la aventura y su disgusto por el alcohol. Toda aventura que se precie empieza siempre con alcohol y termina con mujeres.
Tan solo unos instantes antes había estado hablando con desprecio de su pasado, pero, de pronto, animado quizá por la bebida, cambió radicalmente y empezó a darse importancia, como si de su espalda comenzara a elevarse un halo de luz. La mayor parte de sus fanfarronadas tenían que ver con sus fracasos.
—Siento comunicárselo —se atrevió a decir—, pero acaba usted de graduarse y aún no sabe nada del mundo real. Por mucho que uno vaya por ahí aireando su licenciatura, su doctorado o lo que sea, a mí no me va a amedrentar. Yo sí tengo una experiencia real de la vida.
Hasta hacía solo un momento parecía albergar un gran respeto por los estudios, pero ahora se olvidaba de ello, de todas sus reservas anteriores, y no tardó en lamentarse entre suspiros que parecían eructos de su ignorancia, de su escasa formación.
—Le diré en pocas palabras que camino por este mundo como si fuera un mono. Suena divertido decirlo así, pero creo sinceramente que tengo diez veces más experiencia que usted y a pesar de todo soy incapaz de salir de este círculo vicioso donde estoy encerrado precisamente por la falta de estudios. En fin, puede que un hombre educado no tenga, después de todo, la posibilidad de vivir una vida tan interesante como la mía.
Hacía un buen rato que Keitaro había empezado a ver a Morimoto como un pionero digno de lástima. Aun así, lo escuchaba atento, pero ya sin el sincero interés de siempre, pues le había dado por quejarse y fanfarronear más que cualquier otra cosa, espoleado, quizá, por el alcohol. Al final dejó de beber, aunque no por ello desapareció su insatisfacción. Mientras le ofrecía un té aprovechó para preguntarle:
—Siempre me han resultado muy interesantes sus historias, sus experiencias, y le agradezco que las comparta conmigo. ¿Qué es, según usted, lo más divertido que ha hecho hasta ahora?
Morimoto guardó silencio mientras soplaba el té caliente para enfriarlo y sus ojos un poco enrojecidos parpadeaban sin parar. Apuró la taza y dijo:
—Bueno, todo me parece divertido y al mismo tiempo aburrido. No me siento capaz de distinguir entre ambas cosas. Cuando dice divertido, ¿se refiere a algo relacionado con mujeres?
—No especialmente, pero no me malinterprete. No tengo nada en contra de las mujeres.
—Eso dice usted, pero sospecho que es lo que le gustaría escuchar en realidad. ¿Me equivoco? No sé si es interesante o no, pero le diré que he vivido una vida tan despreocupada como no puede haber otra. ¿Quiere que le hable de ello para acompañar el té?
Keitaro estaba impaciente por escucharlo.
—En ese caso —dijo Morimoto—, permítame que vaya antes al baño. Pero le advierto, mi historia no está relacionada con las mujeres. No solo eso. En realidad, apenas aparecen seres humanos.
Nada más terminar de pronunciar esas palabras salió de la habitación y Keitaro esperó su regreso, agitado por una fuerte curiosidad.
8
ESPERÓ CINCO MINUTOS que pronto se habían convertido en diez, pero el aventurero no se presentaba. Se impacientó. Decidió bajar para ver si estaba en el baño, pero no encontró ni rastro de él. Volvió a subir para mirar en su habitación y se lo encontró allí tumbado, mirando distraídamente por la ventana entreabierta con la cabeza apoyada en una mano. Keitaro lo llamó por su nombre dos o tres veces: «¡Señor Morimoto, señor Morimoto!», pero él no se movió. Con su habitual parsimonia, Keitaro entró en el cuarto, agarró a Morimoto por el cuello y lo sacudió dos o tres veces. Morimoto se levantó de un brinco, como si le hubiera picado una avispa. Al darse la vuelta y ver la cara de Keitaro, sus ojos recuperaron enseguida su aire somnoliento.
—¡Ah, es usted! —dijo—. Estaba aquí descansando y me ha entrado sueño. Me sentía mal. Quizá he bebido demasiado.
Sus excusas no sonaban a burla y Keitaro no se enfadó. Asumió que el relato de la tan ansiada historia se había visto frustrado y decidió regresar a su cuarto. Morimoto lo siguió.
—Siento haberlo hecho venir hasta aquí —insistió.
Se sentó de nuevo en el mismo cojín de antes, cruzó las piernas y dijo:
—Le contaré esa historia tan especial para que se haga una idea de mi vida despreocupada.
Se refería a una época, unos quince o dieciséis años antes, en la que había trabajado como agrimensor en el territorio del interior de Hokkaido, contratado como ayudante de un ingeniero. Dormía él solo en una tienda y, cuando terminaba en la zona asignada, lo recogía todo y se marchaba a la siguiente. Como ya le había advertido a Keitaro, era imposible, desde luego, que en esas condiciones surgieran relaciones con mujeres.
—¡Imagínese la dificultad de abrir un camino en una espesura de bambúes de seis metros de alto! —exclamó.
Alzó la mano derecha por encima de la frente para que su oyente se hiciera una idea de la altura del bambú y le habló de una ocasión en la que, a la mañana siguiente de montar la tienda junto al camino que iba abriendo poco a poco, se había despertado y se había encontrado con una víbora enrollada sobre sí misma, calentándose al sol. Desde una distancia prudencial, la inmovilizó con un palo, empezó a golpearla y al final se la comió. Keitaro le preguntó a qué sabía. No se acordaba bien, pero a algo a medio camino entre la carne y el pescado.
Normalmente se preparaba la cama de la tienda con hojas de bambú y con unos cuantos palos que encontraba por ahí. También le gustaba encender fuego. En una ocasión se topó con un oso justo enfrente. Como en aquel lugar había muchos insectos, debía usar mosquitera y un día la utilizó como red de pesca. Desde entonces siempre apestó a pescado y eso le causó muchas molestias, como la visita sorpresa del oso. Todas aquellas anécdotas formaban parte de lo que él llamaba su vida despreocupada.
Durante su estancia en Hokkaido comió también una enorme variedad de setas de montaña. Le dio todo tipo de detalles prácticos a Keitaro. Había una que se llamaba masu-dake, tenía el tamaño de la tapa de una olla y, cuando se cocinaba en una sopa, adquiría un sabor parecido al de la pasta de pescado. Otra se llamaba tsukimi-dake y era tan grande que Morimoto no llegaba a rodearla con los brazos. Por desgracia no era comestible. También le mencionó otra, nezumi-dake, hermosa como un trébol. Le habló asimismo de una ocasión en la que recogió un buen montón de uvas salvajes; la lengua se le puso mala del atracón, motivo por el que no pudo comer nada más durante varios días.
Keitaro pensó que sus narraciones solo iban a centrarse en la comida, pero también le contó la historia de cuando no pudo llevarse nada a la boca durante una semana entera. Los peones que trabajaban con él se habían marchado al pueblo más cercano a buscar arroz y antes de su regreso empezó a llover a mares. Para alcanzar el pueblo habían descendido siguiendo el curso del río, pero las lluvias torrenciales hicieron el camino de regreso intransitable y, además, los hombres iban cargados con el arroz a la espalda. Muerto de hambre, a Morimoto no le quedó más remedio que tumbarse en el suelo, permanecer inmóvil y ponerse a mirar el cielo hasta que ya no pudo distinguir si era de noche o de día.
—Cuando uno no come y no bebe durante mucho tiempo, al final ni siquiera siente la necesidad de aliviarse, ¿verdad? —le preguntó Keitaro.
—Bueno, no se crea —le contestó Morimoto con su aire despreocupado.
9
KEITARO NO PUDO EVITAR SONREIR, pero la historia de Morimoto sobre una ocasión en que el viento empezó a soplar violentamente lo divirtió aún más. Estaban atravesando un campo de gramíneas con todos sus instrumentos topográficos cuando de pronto los azotó un vendaval que no les permitió continuar. A gatas, buscaron refugio entre los grandes árboles de un bosque cercano cuyos gruesos troncos se agitaban con el viento y transmitían su violencia hasta las raíces, llegando incluso a provocar sacudidas en el suelo como si de un terremoto se tratase.
—¿Se refugiaron en el bosque —intervino Keitaro— y ni siquiera les era posible ponerse en pie?
No podía imaginarse un viento de tal magnitud, capaz de mover las profundas raíces enterradas en el suelo, y no pudo evitar soltar una risa nerviosa. Morimoto también se rio a carcajadas, como si hablase de otra persona, pero no tardó en recuperar la compostura y le hizo un gesto a Keitaro para que se callase.
—Puede resultar divertido, pero no por ello menos cierto —dijo—. He vivido cosas extraordinarias y pueden parecer bromas, pero le aseguro que son ciertas. Tal vez para alguien con estudios como usted solo sean historias, pero permítame decirle, señor Tagawa, que en este mundo hay infinidad de cosas interesantes, no solo vientos fuertes. Ansía usted vivir esas experiencias, pero ahora que se ha graduado en la universidad, le digo, le resultará imposible. A la hora de la verdad uno siempre recuerda el lugar al que pertenece. A pesar de que en un principio no le importe bajar de categoría social, ya le digo yo que la mayoría de los estudiantes de hoy en día no están dispuestos a hacerlo, a vagabundear por ahí como sí se hacía antes, cuando uno quería vengarse de los padres. Si se siente usted a salvo de esos comportamientos caprichosos es, precisamente, porque la gente que lo rodea no se los va a consentir.
A Keitaro le pareció que esas palabras podían proceder tanto de un hombre exultante como de uno desilusionado. En su fuero interno estaba de acuerdo con él: una vida tan extraordinaria no cuadraba con la de un universitario. A pesar de todo, se negaba a aceptarlo.
—Sí —le dijo, no sin caer en contradicciones—, me he graduado en la universidad, pero aún no pertenezco a ninguna clase social, a pesar de lo mucho que habla usted de ello, aunque estoy harto de esforzarme tanto para que me admitan en una.
Morimoto adoptó un gesto solemne muy apropiado para aleccionar a un joven inexperto:
—Aún no cuenta con una posición social y, sin embargo, sí la tiene. Y parece que yo también la tengo, pero no es así. Esa es la diferencia fundamental entre nosotros.
Keitaro no les encontró mucho sentido a aquellas palabras propias de un oráculo. Se quedaron un rato en silencio y se pusieron a fumar.
—Yo —dijo Morimoto, tomándose un tiempo antes de continuar— trabajo desde hace más de tres años en el ferrocarril, pero estoy harto y tengo intención de dejarlo pronto. De todos modos, si no lo hago yo, imagino que terminarán por despedirme. Trabajar más de tres años en un mismo lugar me parece excesivo.
Keitaro no hizo comentario alguno al respecto. Como ni siquiera contaba con la experiencia de un trabajo, la decisión de dejarlo por voluntad propia le parecía muy lejana. A lo sumo, entendía que no era una situación envidiable ni interesante.
Morimoto se dio cuenta de que empezaba a aburrirlo y cambió el tono de la conversación. Al final, tras diez minutos de charla intrascendente, se levantó.
—Gracias por la invitación —dijo adoptando una postura como si fuera mucho mayor de lo que era en realidad—. Es mejor que haga lo que considere oportuno mientras aún es joven.
Durante una semana entera, Keitaro no tuvo otra oportunidad de charlar con él, pero se cruzaban a menudo. Después de todo, vivían en la misma casa de huéspedes. Cuando lo veía en el lavabo, siempre le llamaba la atención la chaqueta acolchada de cuello negro que solía llevar puesta. Otras veces lo veía salir después del trabajo, vestido con un traje nuevo y con un extraño bastón en la mano. Keitaro sabía si estaba en casa o no gracias al bastón. Al poco tiempo, sin embargo, dejó de ver a Morimoto, a pesar de que el bastón no se movía de su sitio en la entrada.
10
KEITARO NO TARDÓ MUCHO en preocuparse por la ausencia de Morimoto. Le preguntó a la sirvienta, y gracias a ella se enteró de que se había marchado por asuntos de trabajo. No era tan extraño que lo enviasen a alguna parte, pero Keitaro había creído que en su puesto actual su responsabilidad se ceñía al control de las mercancías, y por eso lo sorprendió tanto su partida. La criada le explicó que se había marchado solo para cinco o seis días. Debía regresar, por tanto, o ese mismo día o al siguiente. Era una situación normal en casi todos los trabajos. Sin embargo, el día de su supuesto regreso, Keitaro pasó por la puerta y el bastón de Morimoto seguía en el mismo sitio. Tampoco vio en el lavabo su silueta ataviada con la chaqueta acolchada.
Un buen día se presentó en su habitación la dueña de la casa de huéspedes y le preguntó si había recibido noticias de Morimoto. Keitaro le dijo que no y se ofreció a ir a informarse él mismo. Con sus redondos ojos de lechuza, señal inequívoca de su preocupación, la mujer salió del cuarto. Pasó una semana y Morimoto no regresó. Keitaro no comprendía nada. A veces preguntaba si había vuelto, pero, como había empezado a buscar trabajo de nuevo, tenía la cabeza en otra parte. No quería inmiscuirse más en ese asunto. Había renunciado a su derecho a la curiosidad en favor de su derecho a ganarse la vida, como el mismo Morimoto le había advertido que sucedería.
Una noche, el dueño de la casa llamó a su puerta y, después de disculparse, le preguntó si podía pasar un momento. Sacó una vieja tabaquera del bolsillo interior de la pechera de su quimono y la abrió con un ruido seco. Rellenó la cazoleta plateada de su pipa y se puso a expulsar un humo denso a través de los orificios nasales. Keitaro no comprendió sus verdaderas intenciones hasta que no se las expuso abiertamente.
—He venido a pedirle un favor —comenzó bajando la voz—. ¿Podría decirme dónde está el señor Morimoto? Si me lo dice, le aseguro que no le causará ningún problema.
Ante su inesperada pregunta, Keitaro no supo responder de manera inmediata.
—¿Ocurre algo? —preguntó al fin.
Se esforzaba en leer los pensamientos del dueño, pero su gesto permanecía impasible mientras desatascaba la pipa con una varilla. Después de dar unas cuantas caladas, le explicó que Morimoto ya llevaba seis meses de retraso en el pago del alquiler, pero que como se había alojado con ellos tres años y tenía trabajo le habían dado crédito todo ese tiempo, pensando que saldaría su deuda antes de finalizar el año. Sin embargo, se había marchado de viaje y desde entonces no había dado señales de vida. En un principio pensaron que se trataba de un viaje de trabajo, pero cuando vieron que no había regresado en la fecha prevista y que no recibían noticias suyas, empezaron a sospechar. Entraron en su habitación en busca de alguna pista que les pudiese aclarar dónde estaba, e incluso preguntaron en su trabajo. En su cuarto no encontraron nada, pero la respuesta que obtuvieron en la estación de Shinbashi los dejó anonadados. Suponían que se había marchado de viaje por motivos laborales, pero lo cierto es que había dejado el trabajo a finales del mes pasado.
—Son ustedes amigos, y pensábamos que quizá sabría algo —continuó el dueño—. Con esto no pretendo decirle que deba hacerse cargo de sus deudas, solo le pido que me diga dónde está.
A Keitaro le molestó que lo tomase por amigo suyo, como si él tuviera algo que ver con su deshonrosa conducta. Era cierto, habían intimado últimamente y sentía una secreta admiración hacia Morimoto, pero, respecto al asunto concreto de su desaparición, tan solo podía manifestar la natural desaprobación de un joven que apenas acababa de traspasar el umbral de la vida.
11
KEITARO SE SENTÍA OFENDIDO, pero antes de mostrar su enfado experimentó una sensación macabra, como si hubiera tocado el cuerpo frío de una serpiente. La velada acusación del dueño, con su aspecto tranquilo, deleitándose con su pipa y el tabaco que sacaba de una vieja tabaquera, lo inquietó como si aquel hombre estuviera en lo cierto. Manejaba la pipa con soltura. Más bien parecía una especie de arte imprescindible para negociar. Keitaro lo observó atento y se lamentó de no tener argumentos con los que despejar sus sospechas más allá de asegurarle que no sabía nada de nada. El dueño se resistía a guardar el tabaco. Metía y sacaba la pipa de su estuche con un ruido muy peculiar, y cada vez que lo hacía Keitaro sentía ganas de decirle que parase.
—Como bien sabrá, tan solo soy un humilde estudiante recién graduado y sin trabajo, pero al menos tengo una educación. Si considera que soy como Morimoto, con sus idas y venidas, va a terminar perjudicando mi reputación. No me gustan esa clase de sospechas e insinuaciones, como si yo compartiera algún oscuro secreto con él. Si esa es la actitud que quiere mostrar con un cliente que lleva dos años aquí, es asunto suyo, pero yo tengo mi forma de ver las cosas. Yo también vivo en esta casa desde hace tiempo. ¿Acaso me he retrasado en el pago de mi renta alguna vez?
El dueño repitió varias veces que no dudaba en absoluto sobre la integridad de Keitaro. Tan solo le pedía que, si recibía noticias de Morimoto, le dijese por favor dónde se encontraba. Después se disculpó por haberlo molestado. Keitaro solo quería que guardase de una vez la tabaquera y se limitó a asentir. Finalmente, así fue.
El dueño se metió debajo del obi del quimono todos aquellos instrumentos que formaban parte de su peculiar estilo de negociación y cuando salió por la puerta ya no parecía sospechar de él. Keitaro pensó que había hecho bien en enfadarse.
Poco después, otro huésped ocupó el cuarto de Morimoto. Keitaro se preguntó qué habría hecho el dueño con sus cosas, pero había decidido no volver a mencionarlo y fingió despreocupación. De todos modos, en su fuero interno sí se preguntaba qué habría sido de Morimoto mientras él se afanaba en su dudoso empeño por encontrar un trabajo.
Una tarde su búsqueda lo llevó a Uchisaiwaicho y no tuvo más remedio que regresar en tranvía. Le llamó la atención una mujer que estaba de pie frente a él, con un niño colgado a la espalda y un abrigo corto de seda amarillenta.
Tenía las cejas finas pero bien pobladas, un hermoso cuello propio de las mujeres elegantes. Nada en ella coincidía con el aspecto de ese abrigo con el que se protegía del frío. Keitaro pensó que el niño sí era suyo. Se fijó bien y descubrió sorprendido que, bajo el delantal, vestía un quimono bordado en seda. Era un día lluvioso y los cinco o seis pasajeros que había en el tranvía usaban sus paraguas cerrados como bastones. El de la mujer era negro, del tipo yanome, y lo había dejado a su lado, seguramente para no estropear su superficie lacada. En la parte superior, Keitaro leyó una inscripción en rojo que decía «Ka-ru-ta».
No era fácil distinguir si se trataba de una geisha o de una simple ama de casa. Tampoco si el bebé que cargaba a la espalda tenía un padre legítimo o no. Su cara blanca inclinada hacia abajo, las cejas ligeramente fruncidas, el quimono de seda y la llamativa inscripción de su paraguas negro estimularon la imaginación de Keitaro. Se acordó de pronto de la esposa de Morimoto, de su hijo. Recordó sus palabras: tenía los rasgos equilibrados, las cejas pobladas, la costumbre de hablar frunciendo ligeramente el ceño. Keitaro no podía dejar de mirar a aquella mujer. Al cabo de cierto tiempo se apeó del tranvía y desapareció bajo la lluvia. Keitaro se quedó allí dentro tratando de evocar el aspecto de Morimoto, y regresó a la casa de huéspedes sin dejar de preguntarse en ningún momento dónde lo habría llevado el destino. En esas estaba cuando vio sobre su mesa una carta sin remitente.
12
MOVIDO POR LA CURIOSIDAD, Keitaro abrió la carta anónima sin delicadezas. Le llamó la atención que la primera línea estuviese encabezada con un «Querido Tagawa». Más abajo leyó el nombre de Morimoto. Keitaro volvió a examinar el sobre desde todos los ángulos posibles para intentar descifrar el matasellos, tan tenuemente impreso que apenas se podía leer. Al final no le quedó más remedio que renunciar y volver al contenido de la carta: