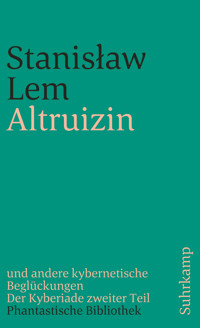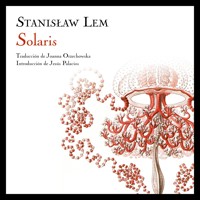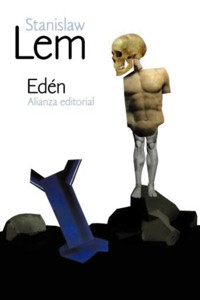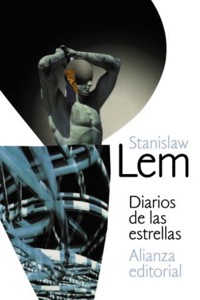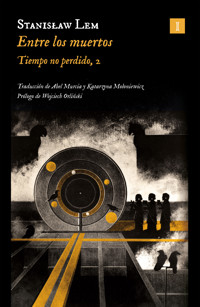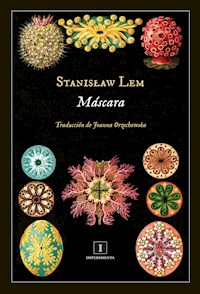
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
"Máscara" reúne trece relatos del maestro polaco de la ciencia ficción, Stanislaw Lem, nunca hasta ahora publicados en castellano. Escritos a lo largo de toda una vida, y nunca antes antologados, en ellos encontramos al mejor Lem: un Lem radical, visionario, burlón y violentamente inteligente, el Lem de "Solaris" o de "Vacío perfecto". La diversidad de los relatos recogidos en este volumen es enorme: desde la jocosa y grotesca parodia de las historias de alienígenas que es "La invasión de Aldebarán", pasando por el delirio de "La rata en el laberinto" o la tenebrosa pesadilla de "Moho y oscuridad", hasta culminar en la pieza central del volumen, la compleja y filosófica parábola que da título a la obra, "Máscara", la historia de una inteligencia artificial que quiere escapar de su destino y seguir solo su libre albedrío. Sumamente refinados, profundos y originales, los relatos recogidos en "Máscara" nos muestran a un Lem en estado de gracia. Un autor con mayúsculas, de culto, que merece la pena elevar a los altares de la literatura moderna, por encima de géneros y de etiquetas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 721
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Máscara
Stanisław Lem
Traducción del polaco a cargo de
Joanna Orzechowska
Nota a la edición
Todos los relatos recogidos en este volumen, inéditos en castellano, fueron publicados en 1996 por la editorial polaca Interart, y en 2003 por la editorial Wydawnictwo Literackie, como el tomo 23º de las Obras completas de Stanisław Lem. La selección y la edición se dejaron al cuidado de Jerzy Jastrzębski.
Según Jastrzębski, Stanisław Lem era un perfeccionista obsesivo, y siempre intentaba reorganizar sus relatos, rehacerlos y completarlos aprovechando las sucesivas reediciones de sus obras. Los editores polacos de Lem, por su parte, históricamente organizaron su obra en ciclos (Relatos del piloto Pirx, Ciberíada, Vacío perfecto, Magnitud Imaginaria, Diarios de las estrellas, El invencible…), pero, tras las sucesivas selecciones, siempre dejaban fuera una serie de relatos que, temáticamente o bien por su extensión, no encajaban en dichas recopilaciones. Relatos que, sin importar su calidad y su trascendencia, se hurtaron durante años a los lectores de Lem.
Precisamente son estos los relatos que se recopilan en el presente volumen, Máscara. Trece relatos muy diversos en cuanto a temática y sensibilidad (desde la jocosa y grotesca parodia de «La invasión de Aldebarán», pasando por la tenebrosa pesadilla de «La oscuridad y el moho» y el visionario relato prospectivo que es «Invasión», hasta culminar en la más sorprendente de las piezas del volumen, la compleja y filosófica parábola de «Máscara», de la que el libro toma su título), pero también en lo que se refiere al momento de su concepción. Así, «La rata en el laberinto» fue escrita en los inicios la andadura literaria de Lem, en 1957, mientras que «La colchoneta» se remonta a mediados de los años noventa del pasado siglo, ya sobrepasada con creces la etapa de madurez de su autor, que ya era una figura consagrada dentro y fuera de su país.
En concreto, «La rata en el laberinto» fue publicado en la edición original de Dzienniki gwiazdowe (Diarios de las estrellas, 1957). Tal versión fue posteriormente alterada por los editores de Lem, por lo que el relato en cuestión nunca llegó al lector en castellano. «Invasión», «El amigo», «La invasión de Aldebarán», «Moho y oscuridad» y «El martillo» aparecieron en 1959 en el volumen Inwazja z Aldebarana (La invasión de Aldebarán), inédito en español. «La fórmula de Lymphater» fue publicada por primera vez en Księga robotów (El libro de los robots) en 1961, volumen también inédito en nuestro idioma. Cabe indicar que el texto venía precedido de la inscripción «De las memorias de Ijon Tichy», lo cual sugiere que se trataba de la continuación de uno de los dos ciclos publicados bajo el nombre de Diarios de las estrellas. Igualmente inédito en castellano es el volumen Noc księżycowa (La noche de luna, 1963), del que se extrae «El diario». En cuanto a «La verdad», apareció en el volumen Niezwyciężony i inne opowiadania (El invencible y otros relatos), de 1964, del que nosotros solo conocemos el relato que da título a la obra. «Máscara» y «Ciento treinta y siete segundos» fueron publicados en Maska (Máscara), en 1976. «El acertijo», por su parte, apareció en el volumen Pożytek ze smoka (Sacar provecho de un dragón, 1993), mientras que «La colchoneta», relato con el que se cierra la presente recopilación, fue publicado en 1996 en Zagadka (El acertijo, 1996).
Se puede decir que aunque, aparentemente, la selección de los relatos recopilados en Máscara no se rige por ningún criterio específico, pronto tal juicio se revela engañoso, pues existe un indudable hilo de afinidad entre los trece relatos reunidos aquí. Temas y motivos que inciden en las preguntas más profundamente arraigadas en la obra de Lem y en las ideas filosóficas que durante décadas regresaban una y otra vez a su producción: la visión de la Naturaleza como una incansable creadora de nuevos y diversos seres, la elucubración sobre los nuevos tipos de inteligencia, la libertad como utopía, los límites de la bioingeniería o la inteligencia artificial.
Máscara, asimismo, constituye una excelente oportunidad para el lector en castellano de recuperar en su más brillante expresión a uno de los autores más radicales, visionarios e influyentes de la reciente literatura europea, y uno de los pocos escritores que siendo de habla no inglesa ha alcanzado fama mundial en el género de la ciencia-ficción. Un autor con mayúsculas, de culto, que merece la pena elevar a los altares de la literatura más seria, por encima de géneros y de etiquetas.
Los editores
Máscara
La rata en el laberinto
Coloqué en los estantes las carpetas que contenían los informes de los experimentos y cerré el pequeño armario. Colgué la llave en una escarpia y me acerqué a la puerta: mis pasos resonaban con fuerza en aquella bochornosa quietud. Cuando extendí la mano hacia el picaporte, escuché un ligero susurro, alcé la cabeza y me detuve.
«La rata», se me pasó por la cabeza, «la rata se ha escabullido de la jaula. Es imposible…»
De un solo vistazo, podía abarcar el laberinto desplegado sobre las mesas, pero los sinuosos pasillitos que se entrecruzaban bajo la cubierta de cristal estaban vacíos. Pensé que debía de tratarse de una ilusión, pero no me moví de mi sitio. De nuevo, escuché un rumor procedente de la ventana. Era evidente que unas uñas arañaban el cristal. Me di la vuelta y me agaché de golpe para mirar debajo de las mesas; nada, seguía sin haber nada. Sin embargo, volví a escuchar aquel murmullo, vago e insistente, pero esta vez supe que venía del otro lado, de detrás de la estufa. Eché a correr y, cuando llegué junto a ella, me quedé quieto. Entonces fui girando despacio la cabeza hacia un lado, mirando de soslayo. Silencio. Por segunda y por tercera vez, aquel ruido se dejó escuchar, pero en esta ocasión venía desde el lado opuesto. Aparté con brusquedad las mesas, pero allí tampoco había nada. A pocos centímetros de mi cabeza, un sonido como de madera roída. Inmóvil como una estatua, observé la habitación. De pronto, tres o cuatro ruidos fuertes restallaron en el silencio, sobre aquel constante murmullo que continuaba reverberando bajo las mesas. Un escalofrío de repugnancia me recorrió la espalda.
«Bueno, no tendrás miedo de las ratas ahora, ¿verdad?», me reprendí.
De pronto, dentro del armario que acababa de cerrar, distinguí el enérgico rechinar de unos pequeños dientecillos, así que me abalancé contra la puerta, frenético: tras ella algo blando se agitaba inquieto. Tiré del cierre y una maraña de pelo gris chocó directamente contra mi pecho. Ahogado por un miedo espantoso, sin aliento, presa de un asqueroso calambre en la laringe, me desperté a duras penas, como si para hacerlo tuviese que levantar una pesada lápida con las manos desnudas.
El coche estaba a oscuras. Apenas conseguía distinguir el perfil de Robert bajo la verde luz del cuadro de mandos. Este se echó hacia atrás relajado y cruzó los brazos sobre el volante: un gesto, supuse, que le debió de copiar a algún conductor profesional.
—¿Qué pasa contigo? Parece que te cuesta aguantar sentado, ¡eh! Tranquilo, ya estamos llegando.
—El calor que hace dentro de esta lata es sofocante —murmuré mientras bajaba la ventanilla y exponía la cara al fresco viento del exterior. La oscuridad se fue quedando atrás, y tan solo el tramo de carretera que teníamos delante vibraba a la luz de los faros. Íbamos a toda pastilla.
Una curva, luego otra: haces de luz abrían calles alargadas entre los troncos de los altos pinos. Las señales que indicaban los kilómetros brotaban de la oscuridad y se perdían en ella como si fueran pequeños y blancos fantasmas. De pronto, se terminó el asfalto. El Chevrolet comenzó a saltar sobre los baches y se embaló, danzando a través del estrecho camino forestal. Se me puso la piel de gallina al pensar que podríamos toparnos con algún tocón aún sin arrancar, pero no dije nada. Poco a poco, el bosque se fue haciendo menos espeso a ambos lados de la calzada: habíamos llegado a nuestro destino. Como era de esperar, Robert no desaceleró al borde del claro y frenó en seco justo delante de la pálida tela de nuestra tienda de campaña. Del frenazo, casi se lleva por delante las estacas que tensaban las cuerdas. Quise regañarlo por aquella insensatez, pero recordé que era nuestra última noche juntos y me contuve.
En el apartado de correos de Albana, a Robert le esperaba la noticia de que debía volver a la redacción en dos días, el tiempo necesario para recorrer los casi mil kilómetros de distancia que separaban Ottawa del lugar donde estábamos acampados: había que ir en coche hasta Albana, más tarde había que coger un barco y luego volver a la autopista. Robert me propuso que me quedara solo allí hasta finales de septiembre, tal como teníamos planeado, y yo, por supuesto, me negué.
Nada más abandonar el pueblo aquella misma tarde, no bien salimos a la autopista, ya habíamos atropellado un conejo. Era el único animal salvaje, sin contar las truchas, que habíamos podido incluir en nuestro botín de cazadores. Lo metimos en el coche y cuando llegamos a la tienda nos dispusimos a preparar la cena. El conejo era viejo y duro, por lo que tardamos mucho en asarlo; a medianoche conseguimos hincarle el diente. La lucha con aquella carne correosa disipó un poco el ambiente fúnebre que reinaba entre nosotros, y, ayudados por la cerveza que guardábamos en el maletero para las ocasiones especiales, como aquella, acabamos relajándonos. De repente, Robert se acordó de los periódicos que habíamos traído del pueblo y fue a buscarlos al coche. La mortecina hoguera apenas iluminaba nada, así que encendió uno de los faros.
—¡Apaga eso! —grité.
—Un momento —dijo, y desplegó las enormes páginas de uno de los periódicos.
—No mereces permanecer en este lugar tan respetable —le dije, encendiendo la pipa—. Eres demasiado burgués. Punto.
—Será mejor que escuches.
Robert se inclinó sobre el periódico.
—¿Te acuerdas del meteoro sobre el que escribieron la semana pasada? Ha vuelto a aparecer.
—Mentira.
—En absoluto, escucha —dijo. Y se dispuso a leer en voz alta:
Hoy por la mañana [el periódico era del día anterior], el misterioso meteoro se acercó a la Tierra por tercera vez y, al entrar en las capas superiores de la atmósfera, se calentó en extremo para, posteriormente, apagarse a medida que se alejaba. Durante la conferencia de prensa ofrecida en Toronto, el profesor Merryweather, del observatorio astronómico local, desmintió la versión difundida por la prensa estadounidense, según la cual se trataba de una nave espacial que daba vueltas alrededor de nuestro planeta antes de realizar un hipotético aterrizaje. «Se trata de un simple meteoro», declaró el profesor, «un meteoro probablemente atraído por la gravedad terrestre, que se ha convertido en una especie de nueva luna y que gira alrededor de nuestro planeta describiendo una órbita elíptica.» Contestando a la pregunta de nuestro corresponsal —sobre si era razonable esperar que el meteoro cayese sobre la Tierra—, el profesor Merryweather respondió que no se podía descartar tal extremo, ya que al aproximarse a la Tierra, con cada vuelta que daba, el meteoro era sometido a una brusca desaceleración a causa de la fricción con la atmósfera terrestre. El asunto, en el que trabajan numerosos laboratorios, será aclarado en breve…
»Y aquí tengo los periódicos de los Estados Unidos de hace tres días. ¡Hay que ver la que se ha montado!: «Se acerca nave estelar»; «Cerebros electrónicos traducirán el idioma de los seres desconocidos»; «Huéspedes procedentes del Cosmos…». Bueno, bueno —añadió con un toque de remordimiento—, y yo, mientras tanto, perdido en el bosque.
—Pero si no es más que un cuento —dije—. Apaga las luces y tira eso a la bolsa para reciclar.
—Pues sí, se ha acabado eso de fantasear…
En la penumbra, Robert regresó a la hoguera, que se había convertido ya en un montón de ascuas rojas, y añadió unas cuantas ramas secas. Cuando comenzaron a prender, se sentó en la hierba y dijo en voz baja:
—Pero… imagina que fuera una nave de verdad… ¿Por qué te ríes?
—Porque sabía que no lo ibas a dejar estar así como así.
—¡Menudo psicólogo estás hecho! —murmuró Robert, removiendo con un palo la hoguera; esta, en apariencia molesta, liberó un montón de chispas y emitió unos horribles crujidos—. Dime, ¿por qué no puede ser una nave? Venga, dime.
—Te lo diré. Pero antes… ¿dónde está la manta? Del suelo sube mucho frío, parece que va a helar. Vamos a ver, querido amigo, durante los seis mil años de existencia de la civilización terrestre, jamás nos ha visitado vehículo espacial alguno, pues algo semejante habría dejado, sin duda, alguna huella en las crónicas de los pueblos que nos precedieron, y, sin embargo, no hemos encontrado nada. Resulta que la probabilidad de que se produzca un acontecimiento cualquiera puede calcularse en función de su frecuencia, ¿entiendes? Los grandes meteoros caen a la Tierra de tanto en tanto: una o dos veces cada siglo, de hecho. Pero jamás hemos tenido noticias de que hayan caído naves espaciales… En consecuencia, la probabilidad de que aquel cuerpo de fuego que ha sobrevolado la Tierra fuera en realidad un cohete procedente del espacio es prácticamente igual a cero.
—Ya, pero se sabe que… —dijo él, recuperando el ánimo—, que en el universo existen planetas habitados. Si no en nuestro Sistema Solar, será en algún otro. Por tanto, tarde o temprano, alguna nave tendrá que venir hasta nosotros.
—Oh, sí, es muy posible que eso ocurra. Digamos que… dentro de dos millones de años. O puede que antes, en unos cien mil años, por ejemplo. No quiero preocuparte, como puedes ver…
—Sería un acontecimiento increíble… —Robert soñaba en voz alta—. Verás, las opiniones en esta materia están divididas: unos consideran que semejante contacto con otro mundo nos beneficiaría, mientras que otros, en cambio, suponen que sería el comienzo de una especie de «guerra de los mundos». ¿Alguna de las dos opciones te parece viable?
—Ninguna. Sería tan raro como si a los caracoles les diera por hacerle una visita a las ardillas. No habría comunicación posible. Las diferencias estructurales serían determinantes.
—¿Las estructuras del cerebro?
—No solo las del cerebro, sino las estructuras vitales en general. Incluso si poseyeran la capacidad de expresarse en alguna lengua (lo cual no es seguro), jamás conseguiríamos comunicarnos con ellos…
—Con el tiempo sí, podría hacerse.
—Lo dudo mucho.
—¿Por qué?
—Nosotros, los humanos, somos eminentemente visuales, por lo que la mayoría de nuestros conceptos provienen del área del cerebro que se ocupa de las impresiones ópticas. Los sentidos de esos hipotéticos visitantes podrían basarse en algún otro tipo de percepción, como la olfativa, por ejemplo; o tal vez en otra distinta, alguna que nosotros no podamos siquiera concebir, una percepción basada en la química… ¡qué sé yo! Oye, cada vez hace más frío aquí, echa más leña a la hoguera. Sin embargo, estoy de acuerdo en que las diferencias entre nuestros respectivos sentidos tampoco serían tan determinantes, podrían superarse. Pero una vez sorteado ese obstáculo, veríamos que en realidad no tenemos nada de qué hablar con ellos. Somos extraordinarios creadores y perfeccionadores de toda clase de fundas: para vivir, para cubrirnos el cuerpo, para viajar… Aparte de eso, nos ocupamos de alimentar y limpiar nuestros cuerpos, de movernos de una manera determinada (es decir, practicamos deportes); en todos estos aspectos, al menos, no dispondríamos de un lenguaje común.
—¿Qué sugieres, Karol? No pensarás que vendrían a vernos para hablar sobre moda o sobre deporte, ¿no?
—Entonces, ¿sobre qué vendrían a hablar?
—Pues, no sé… sobre los problemas en general.
—¿Qué tipo de problemas?
—¡Menudo examen que me estás haciendo! Pues sobre ciencia, o sobre física, o sobre tecnología…
—Te demostraré que estás equivocado. ¿No tendrás a mano un trozo de alambre? Es que se me ha taponado la pipa. Gracias. Bien, en primer lugar, imagina que su civilización esté desarrollándose en una dirección opuesta a la nuestra; en tal caso, el entendimiento sería extremadamente complicado. Pero incluso si suponemos que su desarrollo, como en nuestro caso, está basado en la perfección tecnológica, las dificultades a la hora de conversar serían inimaginables. Nosotros aún no somos capaces de recorrer la distancia que nos separa de las estrellas, ¿verdad? Ellos, con su llegada, revelarían que sí pueden hacerlo, por lo que demostrarían ser superiores a nosotros y más adelantados en el plano técnico, pero también en el científico, puesto que ambas cosas van siempre de la mano. Ahora, imagina que un físico contemporáneo, un Broglie o un Lawrence, se topara con un colega nacido hace ciento cincuenta o doscientos años. Seguro que este disertaría sobre no sé qué flogistos, mientras que nuestro contemporáneo hablaría sobre la radiación cósmica, sobre los átomos…
—Está bien, pero nosotros, de hecho, ya tenemos información sobre los átomos. Información de sobra.
—De acuerdo, pero ellos sabrían mucho más sobre ellos; puede que para ellos los átomos representasen un concepto anticuado, incluso podrían saltárselo a la hora de explicar la realidad: es de suponer que habrían solucionado de otra forma la cuestión de la materia. No, no creo que las conversaciones fueran muy fructíferas, ni siquiera en el campo de las ciencias exactas. Y en cuanto a los asuntos del día a día, no creo que encontráramos un punto de coincidencia: así que, si no sabemos comunicarnos sobre las cosas concretas, es obvio que no podremos hacerlo en todo lo relacionado con las generalizaciones derivadas de aquellas. Otros planetas, otra fisiología, otra vida intelectual… Perteneceríamos, literalmente, a dos mundos diferentes. A no ser qué… pero esto sería una fantasía…
—¿A no ser que qué? Habla.
—No, nada… —lo interrumpí—. Se me ha venido a la cabeza que, en apariencia, podrían parecerse bastante a nosotros, aunque representaran, eso es cierto, un mundo que nos resultaría totalmente incomprensible.
—No te sigo. ¿A qué te refieres?
—La cuestión… —Y aquí golpeé con el mango de la pipa contra la piedra—. La cuestión es que el hombre ha conseguido un nivel de desarrollo intelectual inusitadamente elevado. Es perfectamente posible que, en condiciones disímiles, pudieran estarse desarrollando dos especies inteligentes, diferentes entre sí…
—Y entre ellas se desataría una lucha, ¿a eso te refieres?
—No. Eso supondría adoptar un punto de vista antropocéntrico. Pero dejémoslo, son casi las dos. Vayamos a dormir.
—Ni hablar. ¿Dormir ahora? No, tienes que seguir.
—Vaya por Dios. En fin, sí tú quieres… Aunque me parece que me he metido en un embrollo tremendo. Bien, una de estas especies inteligentes podría ser antropoide, pero, con un nivel de desarrollo bajo… Se vería dominada por la otra y… Mira, trata de imaginar la siguiente situación: una nave aterriza en la Tierra; descubrimos en ella a unos seres parecidos a nosotros; celebramos que son los conquistadores del espacio pero lo que no sabemos es que, en realidad, solo se trata de formas orgánicas inferiores, ¿entiendes? Formas que los constructores del cohete metieron en el vehículo que lanzaron al espacio de la misma manera que nosotros, en los primeros estadios de la carrera espacial, enviamos monos a orbitar sobre la Tierra.
—Es una buena historia. ¿No se te ha ocurrido que podrías ser un buen escritor de relatos? Posees una imaginación de lo más exuberante.
—No escribo cuentos. Me dedico a cosas más importantes. Pero ahora sí, venga, vamos a dormir. Por la mañana, daremos una vuelta por el lago. Quería… espera, ¿qué está pasando ahí?
—¿Dónde?
—Allí, sobre el bosque.
Robert se levantó del suelo de un salto. El cielo, que hasta ese momento no había reflejado más que negrura, se iluminaba ahora en el horizonte. Los bordes de las nubes se recortaban en él como en un claroscuro.
—¿Qué crees que es eso? ¿La luna? No, la luz es demasiado fuerte… ¡Mira!
El resplandor aumentó. Al instante, los árboles más cercanos comenzaron a arrojar sombras alargadas sobre el suelo. De pronto, una columna de fuego desgarró las nubes y tuve que cerrar los ojos para que su luz no me cegara. Un calor abrasador me envolvió la cara y las manos mientras el suelo bajo mis pies se estremeció antes de elevarse con una sacudida para, finalmente, hundirse. Después, pudo oírse llegar desde el firmamento el prolongado bramido de un trueno, que aumentaba y disminuía su fragor como una cascada. A través del creciente estrépito, pude escuchar el crujido de varios árboles al derrumbarse. Como una oleada, un viento caliente nos golpeó el rostro, y la hoguera se apagó; un tizón se estrelló contra mi pierna y el dolor me traspasó la carne. Atragantándome en medio de una nube de cenizas, rodé hacia un lado y esperé lo que me pareció una eternidad con la cara hundida en la hierba. Poco a poco, se fue haciendo el silencio, hasta que solo pudimos escuchar el viento que, inquieto, murmuraba entre las ramas de los árboles que habían logrado sobrevivir. Súbitamente, el cielo volvió a recuperar su negrura y la oscuridad lo envolvió todo de nuevo. Tan solo un resplandor rojizo quedó flotando sobre el horizonte, a lo lejos, en dirección norte.
—¡Un meteoro! ¡El meteoro! —gritó Robert. Parecía entusiasmado. Se dio la vuelta, se metió de un salto dentro del coche y encendió los faros. Pudimos ver entonces las lonas de la tienda de campaña tiradas por el suelo, los lechos revueltos y cubiertos de brasas apagadas. Robert, corriendo alrededor del coche, me informaba excitado:
—¡Mira, hasta se ha roto el parabrisas! Y ese abeto ha sido arrancado de cuajo… Menos mal que los árboles nos han protegido… Espera, voy a coger los prismáticos. Vamos a la orilla, quizás desde allí veamos mejor qué ha ocurrido.
Iluminados por los faros del coche, avanzamos por un estrecho caminito que bajaba suavemente hasta el borde de la pequeña bahía. A lo lejos, en el tenebroso resplandor, se perfilaban débilmente las curvas de las oscuras piedras que sobresalían de la superficie del agua. Robert escrutaba la oscuridad, mirando con los prismáticos a lo lejos, pero no descubrió nada, salvo un monótono crepúsculo escarlata que refulgía sobre el horizonte, en dirección al sur.
—¡Ven! Acerquémonos allí. Quiero verlo de cerca. ¡Amigo, qué noticia tan sensacional…! —gritó Robert. Deslumbrado por su idea, se dirigió hacia el campamento.
—¿Para tu periódico, te refieres? —pregunté intentando ponerme serio, aunque por dentro estaba a punto de echarme a reír.
—Por supuesto.
—Si son más de las dos. Es de noche. Vayámonos a dormir.
—¡Qué estás diciendo!
—¡Vámonos a dormir! —insistí—. Coge la lona por el otro lado, vamos a estirarla. Estas colchonetas han quedado hechas un colador… Tendremos que sacar unas mantas del coche. Si ha sido un meteoro, no se nos va a escapar. Además, cuando se haga de día, podemos atravesar el lago, en aquella dirección. El coche no va a poder pasar. Parece haber impactado en la orilla norte, sobre el pantano. ¿Está bien el coche? ¿Funciona?
—Sí, salvo por el parabrisas.
—No está mal. Y ahora, vámonos a dormir.
Robert se puso a murmurar algo sobre los pequeñoburgueses que, incluso durante el fin del mundo, lo único que piensan es en ponerse las zapatillas de paño. Aun así, me ayudó a montar la tienda y colocó dentro una pila de mantas. Habida cuenta de todo lo que había pasado, decidimos esperar al día siguiente para lavar los platos. Estaba a punto ya de quedarme dormido cuando Robert murmuró:
—¡Oye, Karol! He estado pensando… Creo que, estadísticamente, la probabilidad de que el meteoro cayese justo aquí era insignificante, casi cercana a cero. ¿Me estás escuchando? —dijo, levantando la voz.
—Sí, te escucho —contesté enfadado—. Déjame en paz de una vez. Quiero dormir.
Me tapé la cabeza con una de las mantas y me dormí inmediatamente. Me despertó el pitido del claxon del coche. Saqué la cabeza fuera de la tienda y eché un vistazo. Ya hacía mucho que había amanecido, y Robert estaba trajinando alrededor del coche; cuando me vio, empezó a disculparse diciendo que había apretado el claxon sin querer. Lo dejé con la palabra en la boca y me fui hasta el lago arrastrando los pies. Nuestro campamento estaba situado en el extremo de una gran península. Una superficie negra, casi pétrea, en la que se reflejaba la compacta pared del bosque, rodeaba el lago, y aquí y allá se veía alguna brecha por la que penetraba la luz tímidamente. La orilla norte, que habitualmente se dibujaba como una fina línea en el horizonte, resultaba invisible ahora; un banco de niebla blanca se extendía sobre la superficie. Justo detrás de unas rocas gigantescas, se abría el abismo; salté al agua, y al punto me quedé sin aliento. Estaba helada. Rodeé nadando el pequeño cabo antes de regresar a la orilla de espaldas, dejando que las piernas hiciesen todo el trabajo. Robert estaba arrimando la barca al lago a empujones, pero tuvo que esperar un rato a que yo terminara de desayunar. Obvié sus sugerencias de que nos limitáramos a picar algo durante la expedición. Para empeorar un poco más las cosas, el pequeño motor de la barca no quiso arrancar y nos vimos obligados a limpiar el carburador, de forma que eran ya más de las diez cuando por fin zarpamos.
La desgarrada línea de las boscosas márgenes del lago se extendía a nuestras espaldas; al alejarnos, sentimos que el débil viento del este levantaba algunas olas. El motor trabajaba ruidosamente en medio del aire límpido, haciéndonos avanzar a buen ritmo. Transcurridos más de diez minutos, la orilla se había convertido en una estela lívida y lejana. En cambio, la pared de niebla parecía elevarse por momentos; de ella brotaban vapores blancos que se elevaban hacia el cielo nublado. Viendo lo que nos esperaba, permanecí sentado en el banco mientras mis dudas respecto a nuestra expedición se acrecentaban en mi cerebro, tornándose apremiantes.
Intentaba recordar todo cuanto había leído sobre meteoros y, en particular, sobre el famoso meteoro que había caído en Siberia a principios de siglo. Durante años, multitud de expediciones científicas habían explorado la zona en busca del lugar exacto de la colisión, pero todo había sido en vano. De hecho, cada vez que se topaban con algún nativo de aquellas regiones inaccesibles, este aseguraba que el meteoro había volado por encima de su cabeza y que había caído no lejos de allí. Sin embargo, aún no habían logrado encontrar indicios de qué era lo que se había precipitado sobre la Tierra tantos años antes. Si el meteoro, «nuestro» meteoro, poseía el mismo tamaño que aquel, bien podía haber caído unas millas más al norte, pensé, y la búsqueda entonces se quedaría en nada. Aun así, aquella niebla… Jamás había visto una niebla tan espesa y que ocupara tanta extensión. De repente, se me ocurrió que no se nos había ocurrido siquiera llevarnos una simple brújula para orientarnos. Más allá de la proa, las orillas habían desaparecido y a nuestro alrededor solo se veía un agua negrísima, ondulante, que mecía rítmica y mansamente la barca. Aunque el meteoro hubiese caído cerca, llegar hasta él no iba a resultar sencillo.
Recordé que en el coche llevábamos un mapa de la región, pero, claro está, también se nos había olvidado traerlo. El epicentro de la catástrofe debía hallarse, al menos en teoría, un poco más allá de la zona de árboles derribados. Ni siquiera con buena visibilidad resultaría fácil moverse a lo largo de la orilla; es más, en aquellas circunstancias, se me antojaba prácticamente imposible. De pronto se me hizo evidente que nuestra empresa era simplemente absurda; sin embargo, permanecí en silencio, pues sabía que Robert no entraría en razón por mucho que yo le dijera.
Nos estábamos acercando al muro de nubes y la niebla escupía hacia nosotros largos ramales de vapor que se arrastraban perezosos, pegados a la superficie del lago. Nos vimos rodeados por una claridad blanquecina, y, de nuevo, entre la maraña de vapores, atisbé la negra mancha del agua antes de que las lenguas desplegadas de la niebla se cerrasen suavemente en torno a nosotros. Navegábamos casi a ciegas. Un sentimiento de rareza se apoderó de mí: no era miedo exactamente, sino la apabullante sensación de estar aproximándonos a algo increíble, inefable, a algo que, cuando menos lo esperáramos, emergería de la opaca claridad y se haría visible ante nosotros, como venido de otro mundo. Empujé hacia abajo el mango del motor y extraje la hélice del agua.
—¡¿Qué haces?! —gritó Robert.
Con la otra mano, saqué el remo. Me parecía que algo ominoso estaba a punto de ocurrirnos. En lugar de arremolinarse alrededor de la pala, el agua permaneció inmóvil, como si se tratara de un ente sólido.
—¡Robert! —grité—. La corriente nos está arrastrando.
Estábamos inmersos en una niebla densísima y ni siquiera podíamos distinguir la proa de la embarcación. Con enérgicos golpes de remo, coloqué el bote de lado y luego, de espaldas a la corriente, volví a bajar la hélice; el agua comenzó a hervir detrás de la popa, y pese a que el motor nos empujaba en dirección contraria, la barca siguió avanzando de popa hacia el interior de la nube.
—¡Los remos! ¡Robert, los remos! —grité.
La barca, súbitamente, dejó de balancearse. Temblaba muy ligeramente, pero aun así podía percibirse, en estos movimientos insignificantes, la invencible fuerza de aquella corriente poderosísima que volaba, atravesando la niebla. Estaba cada vez más oscuro y, entre los claros, el agua golpeada con los remos se enturbiaba a causa de los volátiles vapores, tornándola de un tono extrañamente marronáceo. Nuestros esfuerzos eran inútiles; muy al contrario, viajábamos a tal velocidad que el banco en el que estaba sentado vibraba como una cuerda tensada. De pronto, un motor resonó por encima de nuestras cabezas. «¡Un avión!», gritamos los dos mirando hacia el cielo, presos de una irracional esperanza. Pero no vimos nada. El rumor se fue alejando poco a poco hasta desaparecer; sin embargo, a través del ladrido de nuestro pequeño motor, conseguimos escuchar un rítmico y sordo murmullo, como el de una cascada. Delante de nosotros, en medio de la niebla, surgió una terrible joroba: la barca frenó en seco y se precipitó violentamente hacia abajo. Mediante desesperados golpes de remo intentamos mantener la embarcación en equilibrio, pero todo fue en vano. Sentí como el asiento se escabullía debajo de mí; con un golpe frío, la ola me empujó a un lado y caí al agua. Robert ya no estaba, y yo empecé a nadar instintivamente, luchando por mantenerme a flote, aunque lentamente iba quedándome sin fuerzas mientras caía por una especie de curva, precipitándome en dirección a un horrible cráter gorgoteante. Fui absorbido y arrastrado hasta una profundidad insondable, y cuando comencé a notar que el aire me faltaba, entreví unos fuegos rojos antes de perder la consciencia.
Cuando la recuperé, lo primero que sentí fueron náuseas. Me encontraba boca abajo, sobre una superficie tensa y elástica; chorros de agua manaban de mi boca y de mi nariz. Permanecí tumbado durante largo rato, con los ojos cerrados. Algo plano y resbaladizo me golpeaba el costado de forma rítmica; el movimiento comenzaba y se detenía para, al cabo de un tiempo, reanudarse: era como si algún tipo de ser vivo se agitara junto a mí. Poco a poco recuperé la consciencia. Apoyándome sobre las manos, logré sentarme. Entonces empecé a distinguir algo. En derredor reinaba la oscuridad, pero junto a mí distinguí un reflejo grisáceo y muy débil. A cierta distancia de donde yo me encontraba yacía un objeto grande, que brillaba pálidamente. Mientras tosía, traté de limpiarme la cara con las manos y me quedé inmóvil. Mi camisa estaba mojada y brillaba turbiamente, como si la hubieran escurrido, y se me pegaba a la piel, igual que mi pantalón corto. Mis manos, mis dedos y mis antebrazos desnudos emitían una luz fosforescente, grisácea. Todo mi cuerpo crepitaba con un fuego turbio y frío. Me froté los ojos maquinalmente, presa de las náuseas. «No es nada, tan solo una alucinación», me decía sin voz. Abrí los ojos, pero la imagen que se alzaba ante mí no había desaparecido, al contrario: poco a poco iba desvelándome nuevos misterios. Pronto descubrí que aquella forma cercana era Robert, cuyo cuerpo, al igual que el mío, brillaba en la oscuridad. Con gran esfuerzo me incorporé y avancé hacia él de rodillas. Le sacudí cogiéndole de los hombros, una y otra vez, y al fin recuperó la consciencia: sus ojos oscuros se recortaban en su rostro como dos manchas negras. Empezó a respirar más profundamente, de modo tan ansioso que se atragantó y escupió agua. Demasiado débil para levantarme, me quedé sentado, esperando a que volviera totalmente en sí.
—¿Qué es esto, Karol? ¿Nosotros… dónde estamos? —dijo al final con voz ronca.
Permanecí en silencio, observando cómo se levantaba, tambaleándose, y cómo descubría él también el mismo brillo extraño que acababa de deslumbrarme a mí tan solo un momento antes. Poco a poco, fue recuperando las fuerzas. Yo, con la cabeza más despejada, respiraba de modo más calmado. Me puse de pie, al lado de Robert, y nos miramos: la opaca y pálida irradiación de su piel tornaba increíbles sus rasgos, hasta entonces tan familiares.
—¿Qué es eso? —dijo Robert dando un paso adelante; se tambaleó mientras algo se escurría de debajo de sus pies, agitándose de manera escandalosa. Me agaché y una forma temblorosa y resbaladiza se deslizó entre mis dedos.
—Un pez —dije con sorpresa.
—¿Un pez? Pero… está brillando… —balbuceó Robert. En efecto: el pez reptaba mientras un pálido resplandor parecía atravesar sus escamas.
—Brilla igual que nosotros, pero con menos intensidad —dije, mirando a mi alrededor. Por doquier había peces fosforescentes que golpeaban apáticos el suelo, que se hundía, según observé, cuando yo lo pisaba. Intenté examinarlo, agachándome del todo. Descubrí que estaba cubierto de orificios redondos y equidistantes, lo suficientemente grandes como para poder introducir en ellos la mano.
—¿Dónde estamos? —La voz de Robert resonó con un eco. Metí el brazo hasta el hombro en uno de aquellos huecos. Al no encontrar ninguna resistencia, deduje que más allá se abría el vacío.
—No lo sé. No entiendo nada. Venga, echemos un vistazo… —dije, incorporándome—. Si hemos llegado hasta aquí, necesariamente tiene que haber una salida. Tenemos que encontrarla…
No sé por qué, pero en aquel momento no me creía en absoluto lo que estaba diciendo.
—Sigamos —propuso Robert. Se despegó del pecho la camisa húmeda y se pasó varias veces la mano por sus brillantes muslos.
—¿Qué diablos será esto? —murmuró.
Nos pusimos en marcha. Avanzábamos casi a tientas, en medio de una oscuridad casi total, apenas iluminada por nuestros refulgentes cuerpos. Nos abríamos paso con cautela, con las piernas algo flexionadas y los brazos abiertos. Lo cierto es que aquella extraña sustancia que teníamos bajo nuestros pies no nos inspiraba ninguna confianza. Pocos pasos más allá, dimos con unos cuantos peces que aún mostraban leves señales de vida. Al lado de ellos había uno, muerto, que había perdido todo su brillo. Tomé nota mental del fenómeno y pronto llegamos a una especie de rampa que ascendía suavemente. De pronto, Robert se paró en seco. Había chocado contra una especie de muro, aunque no tardamos en darnos cuenta de que se trataba de una superficie hundida, y de tacto pulido. Al examinarla de abajo arriba, me convencí de que nos encontrábamos en el interior de una gran cavidad, en una suerte de cueva. Al menos, su forma era ovalada. Después de eso, dejó de haber agujeros en el suelo, por lo que pudimos avanzar un poco más deprisa. Robert tomó el relevo y empezó a abrir el paso. A la luz que irradiaba, vislumbré la pared de enfrente, cóncava. Al parecer, estábamos dentro de una inmensa bóveda.
—Es algo así como un lecho subterráneo y circular… —dijo Robert. No contesté. Entonces sacó una navaja, se acercó a la superficie mate de la cueva y la clavó con todas sus fuerzas. La punta se hundió casi hasta el mango, hasta el punto de que luego le costó un enorme esfuerzo sacarla. Con desproporcionada ira, punzó la blanda sustancia unas cuantas veces más, sin efecto.
—¡Déjalo! —le espeté, severo—. Lo que haces no tiene sentido.
—Vale, vale… —dijo Robert guardándose la navaja. Luego retomó la marcha. Su silueta avanzaba a trompicones delante de mí, en medio de la semioscuridad, brillando pálidamente. Entonces, sin previo aviso, se agachó, inspeccionó algo, se irguió de nuevo y me llamó, preso de la excitación.
—Aquí hay algo… parece un camino…
En la pared de la galería por la que habíamos avanzado hasta ese momento se abría un extenso cráter, o quizás se tratara de algún tipo de orificio de entrada a algo, no pudimos determinarlo bien en un primer momento. Nos asomamos, no obstante, a su interior, intentando distinguir algo, hasta que notamos pinchazos en los ojos; pese a todo tuve la sensación de que, a lo lejos, latía una chispa opalina. El fondo de aquel cráter se encontraba, de hecho, a un nivel más alto que la galería y nos adentramos en él. Bajo nuestros pies, seguía hundiéndose la misma superficie elástica, y la lucecita que habíamos entrevisto se acercó y creció hasta resplandecer justo encima de nuestras cabezas. Un brillante rayo recorría el cóncavo techo: al principio, fino como un hilo, luego cada vez más grueso, hasta convertirse en una vena garza que llegaba hasta el fondo de la galería. En una pared lateral, apareció un orificio por el que se asomaba una delgada y brillante veta que se unía a la del techo. Nos detuvimos a un tiempo, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo.
—¿Sabemos dónde estamos? —preguntó Robert en voz baja.
—Me lo figuro.
—En el interior… del meteoro…
—Sí.
—Así que no era un meteoro…
—No.
—Sino algún…
No concluyó la frase. Yo estaba petrificado. Aquel increíble pensamiento me había estado persiguiendo desde el momento en el que abrí los ojos, pero al pronunciarlo él en voz alta, me sentí en paz. Nos hallábamos, sin duda, en los dominios de algún tipo de entes distintos a nosotros. A seres a los que, de modo inevitable, tendríamos que conocer, a los que nos tendríamos que enfrentar. Robert debía de pensar lo mismo que yo, pues acabó susurrándome:
—Tienen que estar por aquí, en algún sitio…
En el lugar donde ambas venas convergían, fundiéndose en una sola, el pasillo giraba suavemente. Continuamos avanzando, con las cabezas agachadas y los pies hundidos en el pegajoso suelo; se me ocurrió que quizás aquellos seres no tuvieran necesidad de caminar. Puede que ni siquiera tuvieran piernas. Una vena más, luego otra… Su desarrollo sinusoidal sugería una creación orgánica: si se tratara de cables, supuse, estarían rectos. Robert tocó con los dedos la vena que centelleaba encima de él.
—Está helada… —susurró antes de detenerse. La pared que teníamos delante se hallaba iluminada por un titilante resplandor. Sobre mi rostro percibí un soplo tan leve que apenas era perceptible. Tal vez, eso significara que al otro lado de aquel muro se abría un espacio diferente. Robert apretó mi hombro.
—Creo que… ¡nos han atrapado! —me susurró al oído.
—¡No tiene sentido! —repuse en el mismo tono.
—Te lo estoy diciendo.
—¿Cómo lo sabes?
—Presta atención: ¡podemos respirar!
Aquellas palabras me iluminaron. Robert estaba en lo cierto. Si estábamos en una nave extraterrestre, resultaba poco menos que inconcebible pensar que estuviera llena, no ya de un aire parecido, sino del mismo oxígeno terrestre que solíamos respirar todos los días. De hecho, con solo inhalar por la nariz, podía percibir claramente el húmedo y fresco olor del lecho del lago.
—Se han preocupado por nosotros —me susurró Robert al oído. Un grueso cable de luz parpadeaba sobre nuestras cabezas. No estaba seguro de si sus palabras traslucían algo de miedo, pues yo mismo no sentía la más mínima congoja.
—¡Ven! —dije levantando a propósito la voz.
—¿No estamos soñando, verdad? —preguntó, sin moverse del sitio.
—¿Cómo van a existir los sueños compartidos? ¡Ven aquí! —repetí. Una vez pasada la curva, el pasillo se ensanchaba y desembocaba en un vano bordeado por gruesos terraplenes. Más allá se extendía un espacio de dimensiones incalculables, sumergido en la semipenumbra, pero lleno de luces que daban vueltas, arriba y abajo, todo a lo largo de la estancia. Venas opalinas, del grosor de un torso humano, surgían en todas las direcciones y se juntaban formando sinuosos canales, por entre cuyos entrelazamientos circulaban sin cesar suaves y alargadas luminarias. Desde lo más profundo, brotaban pegotes de una especie de materia oscura, brillante, recorrida por reflejos luminosos cuyo pulso se mantenía en la distancia. Al mismo tiempo, la estancia entera se abría y se encogía de forma alterna: los brillantes conductos se volvían más esbeltos y se extendían con una gracia serpentina; en el interior de las luces surgían rayas cada vez más oscuras que se desintegraban en pequeñas nubes para, pasado un tiempo, volver a iluminarse somnolientamente y seguir girando en medio del creciente resplandor. Más tarde, se juntaban en el interior del alto y grueso conducto, por encima de nuestras cabezas, y las alargadas y azuladas lucecitas que fluían en él lo hacían a un ritmo más lento. La gris fosforescencia de nuestros cuerpos, como ensombrecida, era ahora apenas visible, así que, inmóviles y tocándonos con los hombros, recorrimos con la mirada el espacio que nos rodeaba.
—¡Mira! —susurró Robert.
Una suave masa luminosa, marcada con oscuras rayas, se aproximaba a gran velocidad hacia nosotros. Cuando nos alcanzó, con su brillo apagó del todo la débil luz de nuestros rostros antes de planear hacia arriba. Entonces se volvió más pequeña y se volatilizó.
—Karol… —murmuró Robert—, Karol, quizás… sean… ellos.
—¿Las luces?
—Sí, nosotros también… Al parecer, este lugar posee propiedades extrañas. ¡Y los peces! Ellos también brillaban… Todo lo que vive aquí emite esta luz…
Permanecí en silencio, observando el desfile de luces flotantes. Inhalé y me llené los pulmones de un aire frío y limpio. Sí, aquello no podía ser una simple casualidad. Al convencerme de ello, mi corazón comenzó a latir lenta y pesadamente.
—Karol… —murmuró Robert de nuevo.
—¿Qué?
—¿Qué vamos a hacer?
La impotente pregunta despertó en mí el sentido común.
—Sobre todo, deberíamos intentar recordar, paso a paso, el camino por el que hemos llegado hasta aquí. —Miré por encima de mi hombro. Las bocas de los pasillos, similares a los que habíamos recorrido para llegar a aquel lugar, se abrían ante nosotros oscuras, inclinándose ligeramente hacia atrás.
«Nuestro» pasillo, sin embargo, destacaba por su tamaño, así como por sus bordes, bastante característicos.
—Intentemos pasar por ahí… —propuse, internándome por las profundidades del corredor. Robert, obediente, me siguió. En medio del más absoluto silencio, diversas luces flotaban y giraban suavemente, ondeando con ligereza en el interior de los conductos. Al mismo tiempo, todo lo que nos rodeaba parecía respirar rítmicamente, como si durmiera. Sabía que Robert estaba pensando lo mismo que yo.
—¡Karol!
—¿Qué?
Vi como intentaba vencer el miedo. Tragó saliva varias veces antes de hablar:
—Quizás este no sea el interior de una nave, sino…
—¡¿Sino qué?!
—De un organismo…
Me estremecí.
—¿Quieres decir de un solo organismo?
—La nave podía tener un único… un único habitante, ¿no te das cuenta? Puede que se trate de una simple cáscara de metal que dé cabida a un único y enorme organismo que…
—Sí. Que está durmiendo como un bebé y que dentro de un rato, cuando le entre el hambre, se despertará y te comerá —me mofé—. Así que nos encontramos en sus entrañas, ¿no es así? ¿Se trata del vientre del leviatán acaso?
—¿Por qué no?
—¡Descartado!
—¿Por qué?
—¿De dónde saldría el oxígeno? De todas formas, basta ya, tienes demasiada imaginación. Ven…
Mientras caminábamos por debajo de los conductos entrecruzados, procurando esquivar unos extraños tubos verticales que emergían del suelo, intentaba acostumbrarme a la idea de que aquellas alargadas luces eran seres vivos, aunque no pudiera aceptarla sin más. Al parecer, aquellos organismos no nos prestaban la más mínima atención. Discurríamos por un camino en extremo serpenteante y tortuoso, y tras avanzar así durante casi una hora, el entorno, poco a poco, comenzó a cambiar de aspecto. El suelo, hasta entonces liso, comenzó a ondularse creando alargados y poco profundos regatos. Me di cuenta de que me estaba muriendo de sed. Me acordé del abismo del lago en el que por poco nos habíamos ahogado y mis labios se retorcieron en una mueca maliciosa. «¡Oh, miseria de la existencia humana que oscila eternamente entre la escasez y el exceso!» De inmediato, me reprendí por filosofar de tan estúpida manera y miré de reojo a Robert, quien a ratos aceleraba el paso para luego detenerse e inspeccionar el terreno: vi que también él se lamía los labios resecos. En un momento dado se sentó, se le veía agotado. Sin embargo, cuando lo miré, se levantó en silencio y vino hacia mí.
—Karol, esto no tiene ningún sentido. Regresemos.
—¿Adónde?
—A la entrada. Allí hay… al menos allí hay peces…
Entendí perfectamente lo que quería decirme.
—¿Tienes hambre?
—Tengo tanta sed que apenas puedo hablar. Estoy harto de todo esto. Volvamos. A lo mejor conseguimos abrirnos paso con el cuchillo a través de esas paredes de goma.
—Regresaremos, de acuerdo, pero primero deberíamos examinar esto. Quizás encontremos una salida, y no creo que demos con ella a oscuras.
—Volvamos a donde antes, Karol. Ya no puedo más. Yo… te digo una cosa: estamos siendo observados.
—¿Observados? ¿Desde dónde?
—No lo sé. Es algo que presiento.
—Robert, deja de inventarte esas cosas. Si queremos salir sanos y salvos, deberíamos intentar…
—¡Deja de decirme lo que he de hacer! —gritó Robert con el gesto torcido—. Lo sé, lo sé, tenemos que actuar con sensatez, tenemos que ser prudentes y realistas, pero…
—Es inútil que malgastes tus fuerzas gritando —le aclaré—. Hasta ahora no ha habido razón para desesperarse; no nos ha ocurrido nada malo y…
—Por supuesto. Sí, ya lo sé, esos seres, quienesquiera que sean, se están preocupando por nosotros. Pero por favor, dales a entender que sin agua y sin comida no podremos sobrevivir mucho tiempo. ¿De qué va a servir que nos iluminen con sus lucecitas si nos estamos muriendo de hambre?
—¡Robert! —Logré vencer la ira que se acumulaba en mi interior—. Entiende, Robert, que ellos no son iguales que nosotros. Ni siquiera parecidos. Es una tontería imaginarse que el Cosmos pueda repetir el mismo proceso evolutivo que nosotros, que derive en las mismas formas, los mismos cerebros, las mismas cuencas oculares, labios, músculos… Tenemos que mantener la sangre fría.
—Entonces, ¿qué? ¡Entonces, ¿qué?! —gritó—. ¿Te crees que yo pretendo que se nos parezcan? ¿Te crees que pretendo eso? Adelante: sé razonable, sé por una vez un pensador genial, un Newton, un Einstein, pero al menos hazles entender lo que es la dignidad.
De repente, Robert se calló. Sus labios temblaban, y los apretó. Continuó caminando sin mirar atrás, como si ya le diera lo mismo que yo no le siguiera. Las luces, mientras tanto, continuaban fluyendo encima de nosotros. Avanzábamos por el interior de un largo canal cuyos bordes ascendían gradualmente en la distancia. Pero Robert se me iba adelantando más y más, se iba alejando de mí, e incluso había veces que lo vi correr: no intenté detenerlo, sabía que era inútil.
Pronto me topé con una especie de luminosa excrecencia que despedía brillos y se inclinaba hacia abajo, despacio; aquí comenzaban a descender unos enormes tubos, en los que bailaba un centelleo azul en cuyo seno aparecían trazas de un rojo turbulento que se depositaba en las profundidades de las vidriosas columnas. Pude ver con claridad cómo, ante mis ojos, cuajaba aquella acumulación, iluminada en un tono rubí, hasta que súbitamente llegó una ola de luz y un movimiento más potente que arrastraba consigo algunos coágulos. Una blanca y lívida claridad ardía al fondo de la columna. Absorto en aquel proceso de opacidades escarlatas y de blancos destellos, por un momento perdí de vista a Robert, y cuando miré alrededor, lo hallé petrificado a unos pocos pasos de mí. De repente, comenzó a retroceder con lentitud, pues con la pierna estirada había tocado algo que estaba a sus pies y, gritando espantado, emprendió la huida.
—¡Para! —grité—. ¡Robert! ¡Robert!
Lo atrapé de un salto, pero se liberó con tal fuerza que me hizo caer. En el momento del choque, entreví una vidriosa estupefacción en sus ojos. Cuando me incorporé, de rodillas, volví a llamarlo sin esperar que me escuchara. Su brillante y cada vez más pequeña silueta corría encorvada a través de la maraña de luces que, suaves como las nubes, pasaban lentamente a través de los pasadizos. Una vez más, lo vi salvando un obstáculo antes de desaparecer. Me quedé solo. En un primer momento, quise salir corriendo detrás de él, pero en seguida me detuve: podría acabar errando durante horas, buscándolo en vano en el interior de aquel luminoso laberinto. Di media vuelta con la intención de dar con lo que le había asustado, y cuando localicé el sitio, me acerqué. En el interior de un nicho poco profundo, formado por la pared del canal, se acurrucaba una figura humana. Sobre el oscuro fondo que nos rodeaba, brillaba igual de pálida que yo, inmóvil, con la cabeza agachada y las rodillas y los brazos pegados al pecho. Una masa resplandeciente pasó por encima y nos iluminó. Sin entender nada, con la garganta cerrada a causa del espantoso miedo que me zahería, sacudí la inerte silueta por los hombros. Bajo los dedos, noté una capa dura: ¡aquel hombre estaba recubierto de una fina coraza de esmalte! ¡¿Sería una momia?! Lo solté involuntariamente, se inclinó despacio y su espalda quedó apoyada contra la pared de forma que su rostro, que emitía una débil luz en la penumbra, contempló la mía.
¡Qué conmoción! Yo conocía aquellos rasgos. No conseguí darme cuenta inmediatamente de a quién me recordaban, pero sí, era la cara de Robert y, al mismo tiempo, se parecía también a la mía. Una vez más, aquel cuerpo… liviano… hueco… que no era un hombre vivo, pues jamás había estado vivo: no era en absoluto un hombre, sino un monigote. Un monigote muerto…
Me hallaba al borde de la histeria. Miré alrededor, a las alargadas y sinusoidales luces, como si estuviera buscando una respuesta… Y una vez más examiné escrupulosamente aquella brillante y rígida figura. El caos hacía estallar mi mente, pero me incorporé y eché un vistazo en busca de alguna pista. De pronto, recordé que Robert no estaba. Pese a haber intentado tranquilizarme con las mismas palabras que le había dirigido antes a él, no logré dar con ningún pensamiento o palabra que me calmasen, así que me arrastré por donde había venido.
Me sentía mal, como si la fiebre se hubiese apoderado de mí. Veía pasar las luces, apretaba los dientes con todas mis fuerzas y me repetía mentalmente: «Tranquilo… tranquilo…». La sed resecaba mis entrañas, no podía lamerme los labios. Al pensar en la jugosa y fresca carne del pescado, sentí un punzante dolor en la mandíbula. Lo único en lo que podía pensar era en encontrarlo. Caminaba cada vez más deprisa, bajo los enormes y parpadeantes conductos, hasta que alcancé la desembocadura de un gran pasillo; seguí corriendo bajo la azul vena del techo, tropezándome y jadeando. La respiración me partía dolorosamente en dos la laringe y los pulmones. Cuando empezó a rodearme la oscuridad, me vi obligado a pararme. Tan solo mi cuerpo despedía un leve resplandor. Proseguí con los brazos estirados, rebotando de vez en cuando contra las elásticas paredes, hasta notar, al final del pasillo, el borde de un pequeño orificio. Tenía que estar cerca. Me hinqué de rodillas, iluminando el entorno con mi propia cara y las manos mientras buscaba febrilmente, con el corazón latiéndome desbocado. No había nada. De pronto, di con algo resbaladizo y ovalado: ¡un pez! Era bastante grande, pero plano, por lo que ofrecía más aletas y cola que carne; ni siquiera noté la sangre en la lengua. Seguí buscando sin éxito, y aunque pensé que habrían caído al vacío que se abría más allá de aquellos redondos agujeros, continué hasta descubrir una mortecina lucecilla. Agarré el pez, que apenas refulgía, y durante largo rato lo sujeté justo delante de los ojos, como si estuviera petrificado. Después, prorrumpí en una risa horrible. Era una parodia de pez, un fantoche vidrioso, al igual que aquel humano que había visto en el pasaje de las luces giratorias. No podía contenerme, así que continué riendo hasta que se me saltaron las lágrimas. El cerrado espacio me devolvió un sonido hueco, haciéndome callar de golpe. Tras sentarme en la oscuridad, apretando la cabeza con las manos, comencé a pensar con tanta intensidad como si estuviera levantando pesas. Su sistematicidad a la hora de investigar; el hecho de colocar junto a los peces un simulacro de estos y, en nuestro camino, uno humano, demostraban que ignoraban cómo era el mundo terrestre, lo cual no era, ni mucho menos, motivo de alegría. Además, ¿dónde estaban Ellos? Bajo los párpados, se me apareció la imagen del torbellino de luces que había visto antes. ¿Realmente se trataba de un único organismo? ¿Nos hallábamos en el interior de sus vísceras? Resultaba increíble. Sin embargo, ¿con qué criterio podía rechazarse esta hipótesis? Muy sencillo: en virtud de la presencia de oxígeno. Estábamos en un organismo de otro mundo lleno de aire terrestre, lo cual no tenía sentido. Además, el parecido con unas entrañas era forzado y primitivo.
Pensé que las analogías no me iban a llevar a ningún lado. Sin embargo, tenía que comprender algo, empezar por algún lado, pues en caso contrario me esperaba la muerte, no solo acompañada de hambre y de sed, sino también de la más completa ignorancia: erraría por aquellos ignotos lugares, en el núcleo mismo del enigma, incapaz de comprender nada. ¡Qué burla! Moriría igual que aquellos peces sacados del agua y ahogados junto a su doble, que tan discretamente había sido colocado entre ellos.
No obstante, logré encontrar una vía de escape. Si fue a causa de mi apatía o de la pérdida de toda capacidad lógica, no lo sé, pero cabe decir que deduje, como si una estrella me estuviera guiando en aquella intelectual oscuridad, que Ellos habían llegado a la Tierra a bordo de una nave que, obviamente, se habría calentado al atravesar la atmósfera y que, por tanto, tenía que haber sido construida con ayuda de alguna sustancia dura, resistente a las altas temperaturas. Aquello no era, sin embargo, lo más relevante, pero sí lo era, en cambio, el hecho de que, antes de venir, tenían que haber deseado realizar aquel viaje. Tuvieron que llegar a una conclusión, y aquel acto de voluntad consciente debió de tornarlos similares a nosotros, puesto que también planeamos tales viajes interestelares. De modo que emprendieron un viaje. ¿Con qué fin? La investigación, probablemente. ¿Desde dónde? No se sabe y tampoco importa. ¿De qué materiales adicionales disponían? Los peleles podrían ser un ejemplo. ¿Aquello habría sido, quizás, un intento por su parte de establecer contacto con nosotros? No tenían razón alguna para hacerlo. Como ya sabía, era necesario actuar con extrema cautela a fin de no precipitarse a la hora de sacar conclusiones. ¿Para qué servirían los monigotes? ¿Para examinar nuestras reacciones; las de humanos y peces? No obstante, no podrían comprenderlas, no sabrían interpretarlas, dado que no entendían nuestra lengua ni tampoco el significado de nuestros gestos y movimientos, nuestro comportamiento en general. Nada. Ellos mismos no sabían con seguridad nada de nosotros, cosa ampliamente demostrada por aquel trato idéntico que nos habían dado a los peces y a nosotros. Sin embargo, había un factor importante que había que tener en cuenta: la presencia de oxígeno. ¿Por qué nos habían garantizado su suministro y, en cambio, no el agua a los peces? Tenía la ligera impresión de que allí residía, si no la solución del enigma, al menos el cabo de un hilo del que podría ir tirando en busca de mis respuestas. Una vez más, revisé las fases de mi razonamiento. El oxígeno… La respuesta más sencilla llevaba a la conclusión de que llenaba aquel espacio porque la nave estaba en contacto (o había entrado en contacto durante un tiempo) con la atmósfera. ¿Quizás se abriera la escotilla para ventilar el interior? No tenía sentido. Tal vez se había abierto por razones que nada tenían que ver con nuestra supervivencia y el aire irrumpió en el interior de la nave y la llenó por pura casualidad. Si hubiese sido así, podía ahorrarme tan rebuscadas pesquisas.
La presencia casual de oxígeno no me conducía a nada, al menos en lo que se refiere a la inteligencia y costumbres de aquellos Seres. Quizás no respiraban en absoluto, y el tipo de gas que llenaba su nave tendría que resultarles, por tanto, totalmente indiferente, cosa muy posible. No, no era aconsejable seguir con aquellas elucubraciones más tiempo, ofrecían demasiadas alternativas y, a la vez, se basaban en el azar para moldear los acontecimientos, algo que acababa despistándome en exceso. De todas formas, gracias al descubrimiento de los monigotes, tenía claro que aquellos Seres no eran omniscientes y que, en el mejor de los casos, poco sabían de nuestro planeta. Pero ¿podríamos encontrarnos en realidad en el «vientre del leviatán», absorbidos por la corriente de agua que succionaba, o tal vez por aquellas luces? ¿Qué había ocurrido con el agua? Si llenaba aquel espacio, debería filtrarse y gotear a través de los orificios circulares por los que los mismos peces se precipitaban. ¿Los peces habrían regresado al lago? ¿Nuestros anfitriones se habrían preocupado también por ellos? Con un suspiro de frustración, cerré ese capítulo de mi análisis.
El dolor de cabeza iba en aumento y no sabía más que al principio. Además, seguía teniendo sed. Entonces, vislumbré algo pálido en la oscuridad y me levanté de un salto: era una brillante y alargada silueta en la que reconocí a Robert. Inmóvil, esperé a que se acercara. No dejaba de mirar a su alrededor; entonces comprendí su comportamiento.
—No hay peces. Me comí el único que quedaba. Los demás han debido de caerse —dije, al fin, cuando Robert estuvo a mi lado.
Sin decir una palabra, mi compañero se dirigió hacia el lugar donde relucía el vidrioso espantajo con forma de pez.
—No te molestes —dije, y en pocas palabras le expliqué aquel fenómeno.
Tras apartar con un pie aquel símil inerte, Robert permaneció agachado, observándolo durante un momento. Cuando se volvió hacia mí, su cara demacrada me produjo un repentino terror. Parecía haber envejecido muchos años de golpe.
—¿Qué has hecho? ¿Dónde has estado? —le pregunté con voz ahogada.
Se encogió de hombros y, lentamente, se sentó.
—¿Has visto algo nuevo? —le pregunté, tomando asiento yo también.
Negó con la cabeza.
—¿Dónde tienes la navaja?
—En el bolsillo.
—Dámela.
Me la entregó sin resistirse.
—¿Estás más calmado? —pregunté.
—Para… —me pidió con voz ronca.
Sentí pena por él.
—No, tío, lo pasado, pasado está —dije—; aunque, Dios sabe en qué problemas te podías haber metido.
—No puedo hablar… Tengo la boca seca… —susurró.
Abrí la navaja en silencio, y, tras comprobar el filo con la yema del dedo, lo acerqué al borde del orificio más próximo. Al principio el elástico material cedió, pero cuando empujé con más fuerza, pude cortarlo. Serrando con el filo, alcancé el siguiente orificio y allí cambié la dirección del corte. De esta forma, conseguí un trozo de suelo, de forma más o menos cuadrada. A continuación, separé la parte que colgaba y me agaché sobre el gran hueco que se había abierto: en él reinaba una profunda oscuridad. Cuando vacilaba sobre qué hacer a continuación, Robert acudió en mi ayuda. Levantó la refulgente reproducción del pez, y yo, tras asentir comprensivamente con la cabeza, la dejé caer por el orificio. Ambos de rodillas, conteniendo la respiración, observamos la azul estela de su caída.
Entonces, en la negra oscuridad apareció la misma chispa brillante que ascendía al encuentro de la primera: cuando se encontraron, escuché un silencioso chapoteo y la débil luz del pez ficticio se quedó inmóvil.
—¡Agua! ¡Allí hay agua! —gritamos al unísono.
—Unos cuatro, quizás cinco metros —calculé.
Robert hizo ademán de saltar él también, pero lo detuve.
—¡No hagas tonterías!
—¡Tenemos que llegar hasta allí!
—Un momento. No podemos saltar, quién sabe si conseguiríamos volver a subir. ¡Espera, ya lo tengo!
Era una buena idea. Empecé a recortar una larga tira del elástico suelo sobre el que nos encontrábamos de rodillas, y pasé la navaja de un orificio a otro. El trabajo no avanzaba todo lo rápido que me hubiera gustado, pues el filo de la navaja quedaba atrapado una y otra vez en la pastosa y elástica masa. Robert comprendió mi plan y trató de ayudarme. Turnándonos, conseguimos, por fin, recortar una tira que llegaba casi hasta la pared, de medio metro de ancho y de unos cuatro metros de largo, y cuyo extremo tocaba el negro espejo del agua. Gracias a las irregularidades de sus lados, podríamos bajar cómodamente por ella, como si de una escalera se tratara. Tiré de ella un par de veces; parecía lo bastante resistente como para aguantar nuestro peso. Entonces, nos deslizamos con cuidado por la improvisada escalera hasta que pudimos tocar la fría superficie con los pies, y no tardamos en hundirnos hasta el cuello. Sin soltar el tensado cinturón, bebimos compulsivamente de aquella agua, hasta notar un gorgoteo en las tripas.
Tras lavarme la cara, me sentí mucho más animado; no tardé en recuperar las fuerzas. ¡Qué placer! Robert, que también había recobrado el ánimo como por arte de magia, soltó el improvisado asidero y se puso a nadar. Dio dos brazadas y tocó la pared. Examinamos a conciencia aquel espacio cerrado, que parecía un pozo de cuatro o cinco metros de diámetro. Yo intenté bucear, pero, pese a haberme impulsado con todas mis fuerzas, hasta sentir latidos en las sienes y un creciente dolor en los oídos, no logré alcanzar el fondo, ni tampoco encontré hueco alguno tras palpar las paredes con las manos.
No fue hasta ese momento, sumergidos hasta el cuello y agarrados como podíamos a aquel asidero improvisado que colgaba desde arriba, que ambos nos percatamos de que nuestros cuerpos habían dejado de brillar. Tan solo el pez artificial, junto a nosotros, irradiaba una pálida luz azul.