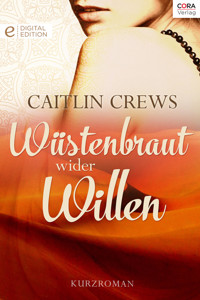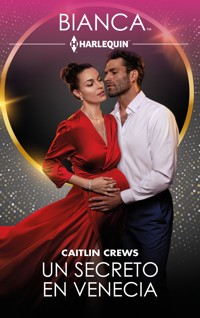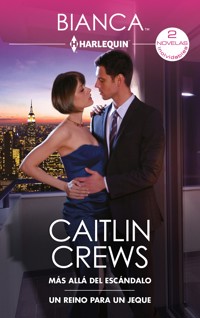2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
La había encontrado y ella sabía que pronto descubriría su mayor secreto… Cinco años atrás, Lily Holloway había huido de un accidente de coche sin dejar rastro para lograr darle la espalda a la pasión prohibida que había compartido con su hermanastro, Rafael Castelli. Ya nada podría hacerla volver al irresistible mundo del italiano. Sin embargo, sus caminos se volvieron a cruzar y, en un desesperado intento por conservar su libertad, aludió que tras el accidente la amnesia le había bloqueado los recuerdos que tenía de él. Pero fue en vano porque la increíble atracción que seguía bullendo entre los dos arrasó con todas esas mentiras.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2015 Caitlin Crews
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Me perteneces, n.º 2520 - enero 2017
Título original: Unwrapping the Castelli Secret
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-9293-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Rafael Castelli estaba completamente familiarizado con los fantasmas.
Los había visto por todas partes en los primeros sombríos meses que habían seguido al accidente. Cada mujer con el cabello rubio rojizo era su Lily en cierto modo. Un toque de su perfume en mitad de la calle, sus delicados rasgos en un vagón de tren abarrotado, su risa en un restaurante. Siempre veía a Lily durante un breve instante de esperanza.
Porque ahí estaba siempre esa delirante esperanza, tan desesperada como siniestra.
En una ocasión había llegado a seguir a una mujer por medio Londres antes de darse cuenta de que no era Lily. De que no podía ser Lily. Su hermanastra había muerto en un terrible accidente de coche en la costa de California, al norte de San Francisco. Y aunque jamás pudieron recuperar su cuerpo de las traicioneras aguas bajo aquel rocoso acantilado, aunque nadie encontró nunca ninguna prueba de que hubiera muerto en el incendio que había reducido a cenizas el coche, nada, ni siquiera las teorías conspiratorias ni los trucos de su desesperado corazón, podía cambiar la realidad.
Habían pasado cinco años. Lily había muerto.
Por fin llegó a comprender que no eran fantasmas, que lo que veía era el resultado de su aplastante y amargo pesar volcado en cientos de desconocidas, ninguna de las cuales era la mujer que quería.
Pero ese fantasma que estaba viendo ahora era distinto.
«Y el último», se juró furioso. Cinco años era tiempo suficiente para llorar y lamentar eso que nunca había llegado a ser por culpa de su propio egoísmo. Más que suficiente. Había llegado el momento de seguir adelante.
Era última hora de la tarde de un día de diciembre en Charlottesville, Virginia, una pintoresca ciudad universitaria estadounidense situada a los pies de la Cordillera Azul, a unas tres horas en coche de Washington D.C., y a un mundo de distancia de su Italia natal. Había hecho el viaje desde la capital del país en helicóptero ese mismo día para conocer los viñedos de la región con vistas a expandir el alcance de las históricas bodegas de la familia Castelli. Como presidente en funciones, porque el inmenso orgullo de su debilitado padre no le permitía transferir oficialmente la dirección ni a su hermano pequeño, Luca, ni a él, Rafael había realizado muchos viajes en los últimos años. Portugal. Sudáfrica. Chile.
Ese viaje a la región vitivinícola de Virginia era más de lo mismo. La parada de última hora de la tarde en la encantadora Charlottesville antes de una cena con una de las asociaciones vinícolas locales era la típica excursión para ayudar a promocionar el encanto de la zona. Rafael se lo había esperado, y la verdad era que el ajetreo de la época navideña hacía que la ciudad pareciera una postal de Navidad interactiva.
Al salir del centro comercial al aire libre, había pensado que la estampa no le resultaba desagradable, aunque lo cierto era que nunca se había sentido demasiado atraído por el frenesí navideño. Las voces de unas personas cantando villancicos en las calles peatonales se entremezclaban y competían entre sí en el frío aire. La gente entraba y salía de las tiendas adornadas con festivas luces y se arremolinaba alrededor de vendedores ambulantes pregonando sus mercancías. El pequeño grupo de Rafael había entrado en una cafetería para resguardarse del frío con una taza caliente del intenso café local y para combatir cualquier resto del jet lag.
Él había pedido un espresso triple, per piacere.
Y entonces la había visto.
Esa mujer parecía poesía en movimiento contra la oscuridad, y el particular ritmo de sus pisadas repicaba dentro de él anulando el sonido de los villancicos que lo asaltaban desde el hilo musical de la cafetería.
A pesar de haber pasado cinco años, Rafael reconoció esa forma de caminar al instante. Reconoció el contoneo de caderas y las zancadas de esas piernas; ese irresistible bamboleo al pasar por delante del ventanal donde él se encontraba.
Solo alcanzó a ver una mejilla, nada más, pero esa forma de caminar…
«Esto tiene que acabar», se ordenó con frialdad. «Lily está muerta».
–¿Está usted bien, señor Castelli? –preguntó preocupada la presidenta de la asociación local vitivinícola. Su hermano, Luca, que había acudido en calidad de director de marketing global de Bodegas Castelli, estaba demasiado ocupado con el móvil como para hacer algo más que mirar brevemente hacia donde se encontraba Rafael y fruncir el ceño.
–Estaré bien –respondió Rafael con los dientes apretados–. Discúlpeme un momento.
Salió de la cafetería abriéndose paso entre la multitud.
Por un momento pensó que la había perdido y supo que era lo mejor que podía pasar, pero entonces la vio de nuevo, moviéndose por el extremo más alejado del centro comercial con ese modo de caminar que se parecía tanto al de Lily.
No era Lily. Nunca era Lily. Y, aun así, cada vez que sucedía lo mismo, Rafael corría tras la pobre desconocida en cuestión y quedaba en absoluto ridículo.
–Esta será la última vez que te permitas esta debilidad –murmuró para sí antes de echar a caminar tras la nueva encarnación de la mujer a la que sabía que jamás volvería a ver.
Se daría la última oportunidad para erradicar esa chispa de esperanza que se negaba a morir. Una última oportunidad para demostrar lo que ya sabía: Lily se había ido, no volvería jamás, y él jamás encontraría a otra mujer que la pudiera igualar.
Tal vez, solo tal vez, no la buscaría en todas esas desconocidas si no hubiera sido un cretino con ella.
Dudaba que pudiera deshacerse del sentimiento de culpabilidad generado por todo lo que había hecho, pero esa noche, en ese encantador pueblecito de Estados Unidos que no había visitado nunca antes, y que probablemente no volvería a visitar, dejaría atrás todo cuanto pudiera de su desdichada historia.
No esperaba paz. No se la merecía. Pero jamás volvería a perseguir fantasmas.
«Será una desconocida. Siempre resulta ser una desconocida. Y después de confirmarlo por centésima vez, no volverás a dudarlo nunca más».
Eso tenía que terminar. Tenía que ponerle fin.
No podía ver el rostro de su presa, solo la fina línea de su espalda y su esbelta silueta mientras se alejaba de él apresuradamente. Se protegía del frío de diciembre con un abrigo largo negro y una bufanda. Unos mechones de pelo de color miel le asomaban bajo el gorro negro de lana. Llevaba las manos metidas en los bolsillos y se movía entre la multitud de un modo que indicaba que sabía exactamente adónde se dirigía. No miró atrás.
Y entonces los recuerdos lo sacudieron, como olas chocando contra las rocas. Lily, la única mujer que lo había capturado por completo. Lily, a quien había perdido. Lily, su amor prohibido, su secreto y su pasión, a quien había ocultado del mundo y a quien después había tenido que llorar como si no fuera más que la hija de la cuarta esposa de su padre. Como si para él no hubiera sido nada más que eso.
Desde entonces había estado odiándose y viviendo con un dolor que jamás lo abandonaba; un dolor que le había hecho dejar de ser aquel joven dedicado a malgastar el dinero de su familia para convertirse en uno de los empresarios más formidables de Italia.
Esa había sido otra forma de penitencia.
–En tu interior llevas la semilla de un hombre mucho mejor –le había dicho Lily la última vez que la había visto, después de haberla hecho ir hasta él para terminar haciéndola llorar: su especialidad–. Lo sé, pero, si sigues por este camino, acabarás con ella antes de darle la oportunidad de brotar.
–Me confundes con alguien que quiere crecer –había respondido Rafael con esa petulante indiferencia que entonces no sabía que se pasaría odiando el resto de su vida–. No necesito ser un puñetero jardín, Lily. Soy feliz tal como soy.
Fue una de las últimas conversaciones que habían tenido.
Su corazón era como un duro y doloroso tambor dentro de su pecho mientras su aliento formaba nubes contra la oscuridad de la noche. La siguió mientras ella pasaba por delante de una tienda, de un restaurante y de un grupo de personas cantando el Ave María a la vez que se empapaba de ese contoneo de caderas. Como si ahora, después de tantos años de lamentos, pudiera valorar que era la última vez que lo vería.
La siguió mientras salía del iluminado bullicio del centro comercial para tomar una calle lateral. Se maravilló ante la familiar silueta, esa figura que podría haber dibujado incluso en sueños, la pura perfección de esa mujer que, aun sin ser Lily, era exactamente igual a como la recordaba.
Su Lily, que en mitad de una calle de San Francisco en una noche de niebla le había dicho que lo que más deseaba era alejarse de él y de la tormentosa relación que tenían de una vez por todas. En aquel momento él se había reído a carcajadas, seguro de que volvería a su lado como siempre hacía; tal como había hecho desde que habían cruzado la línea cuando ella tenía diecinueve años.
Otro encuentro en un armario del vestíbulo, tapándole la boca con la mano para contener sus gemidos mientras se habían vuelto locos el uno al otro a escasos metros de la familia. Otra noche robada en el dormitorio de ella en la casa de su madre en las adineradas colinas de Sausalito, desnudándose mutuamente en la tranquilidad de la noche del norte de California. Una habitación de hotel, un momento robado en la cabaña del jardín de una casa de verano alquilada… En ese momento, al recordarlo, todo le resultaba muy sórdido. Todo le parecía una estupidez. Pero entonces había estado seguro de que siempre habría otra vez.
El móvil le vibró en el bolsillo y supuso que se trataría del ayudante que había dejado en la cafetería, preguntándose dónde demonios estaba. O tal vez incluso podría ser su hermano, furioso por que se hubiera ausentado cuando tenían trabajo que hacer. Fuera quien fuera, lo ignoró.
La noche estaba cayendo rápidamente y Rafael ya no era el hombre que había sido cinco años atrás. Ahora tenía responsabilidades y se sentía agradecido por ello. No podía ir por ahí persiguiendo a mujeres por la calle tal como había hecho en su juventud, aunque, por supuesto, aquello lo había hecho por razones completamente distintas. Lo había hecho por lujuria, no por un sentimiento de culpabilidad. Ya no era el mujeriego empedernido de entonces que disfrutaba en privado de su cuestionable relación con su hermanastra, y en público de sus distintas conquistas, sin importarle nunca si a ella eso le hacía daño.
Sin importarle nunca prácticamente nada excepto mantenerse a salvo de las garras de los enredos emocionales.
–Así debe ser, cara –le había dicho sin pensar en una ocasión, como el idiota que era–. Nadie puede enterarse nunca de lo que tenemos. No lo entenderían.
Ya no era el joven egoísta y retorcido que había disfrutado viviendo esa vergonzosa aventura delante de las narices de sus familias simplemente por el hecho de que podía hacerlo. Porque Lily no podía resistirse a él.
Lo cierto era que él tampoco había podido resistirse a ella, y esa era una terrible realidad que solo había entendido cuando ya era demasiado tarde.
Había cambiado desde aquellos días, hubiera o no fantasmas de por medio, pero seguía siendo Rafael Castelli. Y esa era la última vez que se regodearía en su sentimiento de culpabilidad. Había llegado el momento de crecer, de aceptar que no podía cambiar el pasado por mucho que lo deseara y de dejar de imaginarse que veía a una mujer muerta cada vez que doblaba una esquina.
No podía traer de vuelta a Lily. Lo único que podía hacer era vivir con lo sucedido, con lo que había hecho, lo mejor que pudiera.
La mujer aminoró esa hipnotizante marcha, sacó la mano del bolsillo y apuntó a un coche con el mando a distancia. La alarma sonó y, cuando ella se giró para abrir la puerta del conductor, la farola le iluminó el rostro.
Esa imagen lo golpeó con fuerza.
Sintió un zumbido en la cabeza, un mareo que casi lo partió por la mitad. La mujer se sobresaltó y dejó la puerta abierta. ¿Le habría dicho algo sin darse cuenta? ¿Habría pronunciado su nombre? Estaba paralizada, mirándolo.
No había duda.
Era Lily.
No podía ser otra. No con esas mejillas finas y esculpidas que enmarcaban a la perfección esa carnosa boca que había saboreado miles de veces. No con ese rostro perfecto con forma de corazón que parecía sacado de un retrato de la Galería Uffizi. Sus ojos seguían siendo de ese tono azul que le recordaba a los inviernos en California. El cabello le asomaba bajo el gorro de lana y le caía sobre los hombros con esa mezcla de color miel, dorado y rojizo. Las cejas, del mismo tono, estaban ligeramente enarcadas dotándola de la mirada de una madonna del siglo XVII. Era como si no hubiera envejecido ni un solo día en cinco años.
Se le cayó el alma a los pies; la sintió caer a plomo sobre el suelo. Respiró hondo varias veces mientras esperaba que los rasgos de la mujer se convirtieran en los de una desconocida, mientras esperaba despertar y darse cuenta de que todo había sido un sueño.
Respiró hondo otra vez. Una vez más. Y seguía siendo ella.
–Lily –susurró.
Echó a caminar sintiendo un gran estruendo en su interior que lo desgarró y lo partió en dos. Le temblaban las manos cuando la agarró por los hombros y buscó señales, pruebas, como esa suave peca en el lado izquierdo de la boca que le adornaba la mejilla cuando sonreía.
Sus manos reconocieron la forma de sus hombros incluso bajo el grueso abrigo y volvió a tener la sensación de que sus cuerpos encajaban como las piezas de un puzle. Reconoció el modo en que ella echó la cabeza atrás y cómo separó los labios.
–¿Qué estás haciendo?
Vio sus labios formar las palabras, las leyó en su boca, pero no podía entenderlas. Lo único que sabía era que era su voz, la voz que jamás se había esperado volver a oír. La voz de Lily. Sintió como si un mazo lo destrozara por dentro y como si volviera a recomponerse.
Y ese aroma, esa indefinible fragancia que era una mezcla de crema de manos, champú y perfume combinados con su misma esencia. Lily. Su Lily.
Estaba viva. O tal vez él estaba teniendo un brote psicótico. Pero, fuera lo que fuera, no le importaba.
La llevó hacia sí y la besó.
Sabía como siempre había sabido; sabía a luz. Sabía a risas. Al más profundo y oscuro deseo. Al principio tuvo cuidado, fue saboreando, probando, mientras su cuerpo se regocijaba con lo imposible de la situación, con eso que había soñado miles de veces durante los últimos años.
Y entonces, como siempre había sucedido, esa chispa que saltaba entre los dos se convirtió en una potente y ardiente luz que lo consumió. Y así, se limitó a girar la cabeza para buscar el ángulo perfecto que recordaba y devorarla.
Su amor perdido. Su amor verdadero.
«Finalmente», pensó en italiano al olvidar por un momento el inglés que había hablado con fluidez desde niño, como si lo que estaba sucediendo solo tuviera sentido en su lengua materna.
Deslizó las manos por su pelo, por sus mejillas, y entonces ella apartó la boca. Sus respiraciones se fundieron en una en el frío aire. Sus ojos eran de ese azul imposible que lo llevaba persiguiendo media década, el color del cielo de San Francisco.
–¿Dónde has estado? –le preguntó con brusquedad–. ¿Qué demonios es esto?
–Suéltame.
–¿Qué? –Rafael no entendía nada.
–Pareces muy disgustado –dijo ella con esa voz que Rafael llevaba grabada en el alma tanto como si formara parte de él. Su mirada se había oscurecido con una expresión de pánico–. Pero necesito que me sueltes. Ahora mismo. Prometo que no llamaré a la policía.
–¿La policía? –no entendía nada–. ¿Por qué ibas a llamar a la policía?
Rafael la observó, contempló ese hermoso rostro que había creído que no volvería a ver jamás en su vida. Tenía las mejillas encendidas, sonrosadas, y la boca brillante tras el beso, pero no se estaba derritiendo contra él como siempre había hecho ante la más mínima caricia; al contrario, lo estaba apartando con las manos.
Muy a su pesar, la soltó. Y ella, en lugar de salir corriendo tal como se habría esperado, se quedó allí mirándolo con frialdad antes de limpiarse la boca con la mano.
–¿Qué demonios está pasando? –preguntó Rafael con el mismo tono que empleaba para dirigirse a sus empleados.
Lily se tensó, pero siguió mirándolo extrañada. Demasiado extrañada.
–Por favor, retrocede. Puede que te parezca que aquí estamos solos, pero hay mucha gente que me oirá si grito.
–¿Gritar? –oír esas palabras le produjo furia, dolor, desesperación. Y todo ello se entremezcló con la esperanza que había estado albergando todo ese tiempo y que había llegado a convertirse en algo casi enfermizo.
Estaba viva.
Lily estaba viva.
–Si me vuelves a agredir…
Pero el hecho de que estuviera allí en una calle de Charlottesville, Virginia, tenía tan poco sentido como lo había tenido su aparente muerte cinco años atrás.
–¿Cómo sobreviviste al accidente? ¿Y cómo has terminado aquí? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Espera, ¿has dicho «agredir»?
Ella retrocedió con una mano apoyada en el coche.
No era un fantasma. Era la Lily de carne y hueso de pie frente a él en una fría y oscura calle.
–¿Por qué me estás mirando como si no supieras quién soy?
–Porque no sé quién eres.
Rafael soltó una carcajada.
–Así que no sabes quién soy.
–Voy a subirme a mi coche –le dijo ella con demasiada cautela, como si estuviera tratando con un animal salvaje o un psicópata–. Tengo el dedo sobre el botón de emergencias que llevo en el llavero. Si das otro paso…
–¡Lily, déjalo ya! –le ordenó gritando. Temblando.
–No me llamo «Lily». ¿Te has caído y te has dado un golpe en la cabeza? Hay mucho hielo por el suelo y no echan tanta sal como…
–Yo no me he caído y tú, sin duda, eres Lily Holloway –dijo entre dientes, aunque en realidad quería gritar–. ¿Crees que no te reconocería? Te conozco desde que tenías dieciséis años.
–Me llamo Alison Herbert –respondió ella–. Tienes pinta de ser la clase de hombre que la gente recuerda, pero me temo que yo no te recuerdo.
–Lily…
Ella retrocedió y abrió la puerta que tenía al lado para usarla como barrera.
–Puedo llamar a la policía si quieres. A lo mejor estás herido.
–Te llamas Lily Holloway –le dijo con brusquedad, pero ella no reaccionó. Simplemente lo miró y fue entonces cuando él se dio cuenta de que debía de haberle quitado el gorro al besarla con tanta pasión porque en ese momento su melena resplandecía al completo bajo la luz de la farola. También reconocía ese tono rubio rojizo, ese color indefinible que era solo suyo–. Creciste a las afueras de San Francisco. Tu padre murió cuando eras muy pequeña y tu madre se casó con mi padre, Gianni Castelli, cuando eras adolescente.
Ella sacudió la cabeza.
–Te dan miedo las alturas, las arañas y las gastroenteritis. Eres alérgica al marisco, pero te encanta la langosta. Te licenciaste en Berkeley en Literatura Inglesa después de escribir una inútil tesis sobre las elegías anglosajonas que no te servirá para nada en ningún puesto de trabajo. En la cadera derecha tienes un tatuaje de un lirio, porque es la flor de tu nombre, que te hiciste en un acto de ebria rebeldía. Aquella primavera fuiste de vacaciones a México y te pasaste con el tequila. ¿Crees que me estoy inventando todo esto?
–Creo que necesitas ayuda –le respondió ella con una firmeza que no se correspondía con lo que recordaba de Lily–. Ayuda médica.
–¡Perdiste la virginidad a los diecinueve años! –bramó Rafael–. Conmigo. Puede que no lo recuerdes, pero yo sí. ¡Soy el amor de tu puñetera vida!
Capítulo 2
Estaba allí.
Cinco años después, estaba allí. Rafael. Allí mismo.
Frente a ella y mirándola como si fuera un fantasma; hablando de amor como si conociera el significado de la palabra.
Lily quería morirse, y esa vez de verdad. Ese beso aún reverberaba en su interior, encendiéndola de un modo que se había convencido que eran solo fantasías, no recuerdos, y mucho menos verdad. Quería arrojarse a sus brazos, como siempre había hecho, de un modo enfermizo, adictivo. Siempre. No le importaba lo que hubiera o no hubiera pasado entre los dos. Quería desaparecer dentro de él…
Pero ya no era esa chica. Ahora tenía otras responsabilidades, y muy grandes, por cierto. Cosas mucho más importantes en las que pensar que el placer o ese hombre destructivamente egoísta que ya se había cernido demasiado sobre su vida y durante demasiado tiempo.
Rafael Castelli era el demonio que ella llevaba dentro, esa cosa oscura y egoísta contra la que luchaba cada día de su vida. El emblema de su mal comportamiento, todas las terribles elecciones que había hecho, el dolor que había provocado, ya fuera de modo intencionado o no. Rafael estaba íntimamente envuelto en todo eso. Era su incentivo para vivir la nueva vida que había elegido, tan alejada del siniestro en sentido literal en que había terminado la anterior. Su hombre del saco. El monstruo bajo su cama en más de un sentido.
No se había imaginado que esa metáfora en particular, ese recuerdo tan vívido que había empleado como brújula para alejarse de la persona que había sido cuando lo había conocido, se hubiera hecho realidad una noche de jueves de un mes de diciembre. Justo allí, en Charlottesville, donde se había creído a salvo y por fin había empezado a creer que de verdad podía vivir la vida que se había construido como Alison Herbert. Que podría convertirse en una versión nueva y mejorada de sí misma y no volver a mirar atrás nunca.
–¿Debería seguir? –preguntó Rafael.
Habló con un tono de voz que ella no recordaba. Duro, intransigente, casi despiadado. Debería haberla asustado, y en realidad así fue, pero lo que la estremeció fue algo mucho más complicado que eso, algo que ardió en lo más profundo de su vientre.
–Apenas he ahondado en las cosas que sé sobre ti, pero podría escribir un libro.