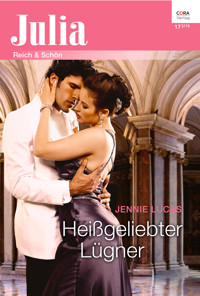4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Ómnibus Bianca 461 Mentiras por amor Si había algo que a él se le daba bien, además de seducir, era controlarlo todo… ¿Qué derecho tenía el millonario argentino Rafael Cruz a pedirle que se acostara con él? En su trabajo de ama de llaves, Louisa Grey se había encargado de la casa de manera impecable, había sabido satisfacer todos sus apetitos… excepto uno… Ella no había flirteado con él en ningún momento, pero la irresistible atracción que había entre ellos hizo que Rafael estuviera a punto de perder el control… Noche de amor en Río Le había ofrecido un millón de dólares por una noche… Fingir querer a Gabriel Santos debería ser fácil para Laura Parker. Al fin y al cabo, era tremendamente guapo, sólo se trataba de una noche y él le había ofrecido un millón de dólares. Sin embargo, había tres cosas que tener en cuenta: 1. Ellos dos ya habían pasado una noche inolvidable en Río. 2. Laura estaba enamorada de Gabriel desde entonces. 3. Gabriel no quería hijos, pero no sabía que era el padre del niño de Laura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica. Una división de HarperCollins Ibérica, S.A. Avenida de Burgos, 8B - Planta 18 28036 Madrid
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A. N.º 461 - octubre 2023
© 2010 Jennie Lucas Mentiras por amor Título original: Sensible Housekeeper, Scandalously Pregnant
© 2011 Jennie Lucas Noche de amor en Río Título original: Reckless Night in Rio Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd. Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2011
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A. Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia. ® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países. Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1180-503-2
Índice
Créditos
Mentiras por amor
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Noche de amor en Río
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Si te ha gustado este libro...
Capítulo 1
Del cielo gris plomizo caían gotitas de lluvia que mojaban el jardín de Estambul en el que Louisa Grey cortaba las últimas rosas del otoño. Le temblaban las manos. «Es imposible que esté embarazada», se dijo.
De repente, se echó hacia atrás y se quedó en cuclillas, se secó el sudor de la frente con la manga del jersey de lana que se había puesto, pues estaban a principios de noviembre. Se quedó mirando un momento las flores rojas y naranjas que crecían en la mansión otomana.
A continuación, dejó caer las manos sobre el regazo, parpadeó unas cuantas veces y se quedó mirando el cielo, que se había teñido de tonos rojizos para el atardecer.
Una sola noche.
Había trabajado para su jefe durante cinco años y en una sola noche todo se había estropeado. Al día siguiente, había abandonado París aduciendo que prefería trabajar en la casa que tenía medio abandonada en Estambul.
Desde entonces, había intentado olvidar la noche de pasión que habían compartido, pero ahora, un mes después, un pensamiento la atormentaba día y noche, una pregunta que no la dejaba ni a sol ni a sombra.
¿Estaría embarazada de su jefe?
–¿Señorita? –la llamó una voz femenina y joven–. El cocinero no se encuentra bien. ¿Puede irse a casa?
Louisa echó los hombros hacia atrás, se colocó las gafas de pasta negra y se giró hacia la doncella turca. No podía mostrarse débil ante sus subordinados.
–¿Y por qué no viene a decírmelo él?
–Porque teme que le diga que no… como tiene que estar todo perfecto para cuando llegue el señor Cruz…
–El señor Cruz no llegará hasta el mismo día de la fiesta –le recordó Louisa–. Dile al cocinero que se puede ir, pero que la próxima vez venga él a pedírmelo, que no mande a otra persona. Ah, y que, si no se repone para el día de la fiesta, contrataré a otro –añadió.
La joven asintió y se alejó.
Una vez a solas de nuevo, Louisa dejó caer los hombros, tomó aire y se puso en pie para recoger un par de flores que se le habían caído.
A continuación, repasó mentalmente todo lo que ya estaba hecho. Las arañas de cristal y los suelos de mármol relucían, había pedido la comida que más le gustaba a su jefe, los tenderos estaban advertidos y todo llegaría fresco todos los días de su estancia, directamente del mercado. Su dormitorio estaba listo, sólo quedaba ponerle unas flores frescas para aligerar el ambiente serio y masculino de aquella estancia a la que lo acompañaría la bailarina de turno que él eligiera.
Todo tenía que estar perfecto.
Todo.
Para que el señor Cruz no pudiera quejarse de nada.
Louisa cortó la última rosa.
En aquel momento, oyó que se abría la verja de hierro que daba al camino. Chirriaba un poco. Había que ponerle aceite. Tomó nota mentalmente. Suponía que sería el jardinero o, tal vez, el encargado de la bodega, que venía a dejar el champán que le había encargado.
Pero, al ver la silueta que avanzaba hacia la casa, inhaló y se tapó la boca con la mano.
–Señor Cruz –murmuró.
–Señorita Grey –contestó él.
Su voz grave y seductora reverberó por todo el jardín. Louisa tuvo que aferrarse a la cesta de mimbre que tenía en las manos para que no se le cayera al suelo. Llegaba tres días antes de lo previsto. Claro que, ¿cuándo había hecho Rafael Cruz lo que esperaban los demás?
Aquel argentino multimillonario, guapo y despiadado tenía la capacidad de encandilarte como un poeta, pero el corazón de hielo.
Se trataba de un hombre alto y moreno, de espalda ancha, cuerpo musculado que destacaba entre los demás por su fuerza, su belleza masculina, su riqueza y su estilo.
Sin embargo, aquel día tenía el pelo revuelto, llevaba el traje arrugado y la corbata aflojada y, para colmo, no se había afeitado.
Aquella guisa le daba un aire poco civilizado, medio brutal, pero estaba todavía más guapo de lo que lo recordaba. Seguía teniendo los mismos ojos grises y la misma piel aceitunada.
Hacía un mes, estaba entre sus brazos.
Hacía un mes, Rafael Cruz había sido dueño de su cuerpo y se había llevado su virginidad.
Louisa cortó aquel pensamiento por lo sano y tomó aire.
–Buenas tardes, señor Cruz –lo saludó con voz calmada–. Bienvenido a Estambul. Todo está a punto para su llegada.
–Por supuesto –contestó él sonriendo con malicia–. No esperaba menos de usted, señorita Grey.
Louisa lo miró y percibió que le ocurría algo, había algo en su rostro que así lo insinuaba. A pesar de que no le convenía, se encontró preocupándose por él y la compasión se apoderó de su corazón.
–¿Está usted bien, señor Cruz?
Rafael dio un respingo.
–Estoy perfectamente –contestó con frialdad.
Era evidente que no le había gustado su pregunta. Había sido una intrusión. Louisa se recriminó a sí misma por haberle hecho una pregunta personal. No era su estilo y no debería haberlo hecho. Si no lo hubiera aprendido durante el curso de diez meses que había recibido, lo habría hecho en los cinco años que había llevado la casa que Rafael Cruz tenía en París.
Como él jamás mostraba sus sentimientos, ella había decidido hacer lo mismo. Le había resultado fácil durante los dos primeros años. Luego, a pesar de que había intentado que no fuera así, se había empezado a interesar por él…
Ahora que lo tenía delante, lo único en lo que podía pensar era en la última vez que lo había visto, la noche en la que se había dado cuenta que estaba perdidamente enamorada del seductor de su jefe. Aquella noche, había vuelto antes de lo previsto a casa y la había sorprendido llorando en la cocina.
–¿Por qué lloras? –le había preguntado.
Louisa había intentado mentirle, decirle que se le había metido algo en el ojo, pero, cuando sus miradas se habían encontrado, no había podido disimular. De hecho, no había podido ni hablar ni moverse mientras Rafael se había acercado a ella y la había rodeado con sus brazos.
Entonces, Louisa se había dado cuenta de que aquello sólo podía terminar de una manera: rompiéndole el corazón.
Aun así, no había podido apartarlo. ¿Cómo lo iba a hacer cuando estaba enamorada de aquel hombre indomable y prohibido que jamás sería realmente suyo?
En aquel ático de los Campos Elíseos, con la Torre Eiffel iluminada como telón de fondo, había suspirado su nombre, la había tomado de las muñecas, la había apretado contra la pared y la había besado con tanta pasión que lo único que había podido hacer Louisa había sido devolverle el beso con la misma ansia.
Lo había deseado durante años, años de represión, pero, ¿cómo había podido dejarse llevar cuando sabía que aquello no le reportaría más que sufrimiento?
Y eso lo había pensado antes de empezar a sospechar que podía estar embarazada…
«¡No debo pensar en eso!», se dijo.
No podía estar embarazada, era imposible. Si lo estuviera, Rafael jamás se lo perdonaría, creería que le había mentido.
Louisa se mojó los labios.
–Me alegro… de que esté bien –le dijo.
Rafael la miró de arriba abajo y se fijó en su boca antes de girarse bruscamente y de colgarse al hombro la bolsa de viaje con la que había llegado.
–Subidme la cena a la habitación –ladró mientras se alejaba sin mirar atrás.
–Ahora mismo, señor –contestó Louisa mientras comenzaba a llover con más fuerza.
Las gotas le caían sobre el rostro y el cuerpo, le pegaban el pelo a la cara y le impedían ver a través de las gafas. Una vez a solas, pudo respirar con normalidad y se apresuró a cubrir las rosas con la chaqueta para que no se estropearan y a entrar en la casa.
Mientras entraba en el gran vestíbulo del siglo XIX, el cielo estaba completamente teñido de rojo. Se limpió los zapatos en el felpudo y se fijó en las pisadas que su jefe había dejado en el suelo. Habría que volverlo a limpiar. Siguió las huellas escaleras arriba y lo vio desaparecer en dirección a su suite.
Ahora que estaba allí, la casa parecía diferente.
Rafael Cruz lo electrizaba todo.
Incluso a ella.
Especialmente a ella.
Cuando el personal que había salido por el equipaje del señor subió también las escaleras, Louisa se quedó a solas y aprovechó para apoyarse contra la pared.
Bueno, ya se habían vuelto a ver.
Por lo visto, el señor Cruz se había olvidado por completo de la noche que habían compartido en París.
Ojalá Louisa pudiera hacer lo mismo.
Volvió a mirar hacia arriba, hacia la segunda planta, y se preguntó qué sería lo que lo atormentaba porque estaba claro que algo le sucedía. Louisa sabía que no tenía nada que ver con su breve aventura porque Rafael cambiaba de mujer como de camisa. Ninguna mujer podría jamás llegar a su corazón.
Entonces, si no había sido por una mujer, ¿por qué había llegado tres días antes de lo previsto y de muy mal humor?
Le hubiera gustado darle consuelo, servirle de apoyo, pero… ¡no! Ésa era una de sus armas de seducción. Las mujeres creían que necesitaba quien lo cuidara y él se aprovechaba de eso sin escrúpulos para llevárselas a la cama. Ellas lo veían como si fuera un Heathcliff de pasado atormentado y cada una de ellas creía que sólo ella podría salvar su alma.
Pero Louisa sabía la verdad.
Rafael Cruz no tenía alma.
Y, aun así, lo amaba.
¡Menuda idiota! ¡Pero si ella, precisamente ella, sabía que era un hombre frío, despiadado y distante!
La noche que habían pasado juntos le había hecho prometerle que era imposible que se quedara embarazada y ella se lo había prometido.
¿Y si ahora resultaba que no era cierto?
«No estoy embarazada. ¡Es imposible!», se repitió Louisa a sí misma por enésima vez.
Pero, aun así, le daba miedo hacerse la prueba definitiva, la que le diría si sí lo estaba o no. Louisa se dijo que simplemente tenía un retraso, un retraso muy largo, pero nada más que un retraso al fin y al cabo.
Tras dejar los zapatos mojados en la puerta, llevó los cestos de rosas a una habitación que había junto a la cocina. Allí, llenó de agua un precioso y carísimo jarrón y lo llenó de flores, limpió las tijeras de cortar y las guardó en su cajón. A continuación, subió a su habitación y se cambió de ropa, poniéndose un traje pantalón gris tan neutro y serio como el primero, se recogió el pelo en un severo moño y se limpió las gafas con una toalla.
Se miró en el espejo y se encontró sencilla, seria e invisible, justo lo que quería.
Nunca había querido que Rafael se fijara en ella.
Incluso había soñado para que no lo hiciera. Después de lo que le había pasado en su anterior trabajo, había decidido que pasar inadvertida, resultar invisible, era lo mejor, la única manera de protegerse.
Pero, aun así, se había fijado en ella. ¿Por qué se habría acostado con ella? ¿Por compasión? ¿Por conveniencia?
Louisa tomó aire profundamente y echó los hombros hacia atrás para llevar el florero a la cocina.
Al entrar, le subió el ánimo. En el mes que llevaba allí, la cocina y toda la mansión habían cambiado bastante. Había trabajado dieciocho horas al día para contratar servicio competente y coordinar la reforma que había hecho de aquella casa deslucida y vieja en una casa nueva y bien llevada.
Louisa acarició el brillante marco de madera de la puerta y sonrió al mirar hacia el precioso suelo de azulejos hidráulicos. Coordinar la reforma de aquella enorme casa para devolverle su gloria había sido un trabajo ingente, pero había merecido la pena.
Antes era una casa olvidada, pero ahora era una casa amada.
Louisa apretó los dientes decidida a no permitir que un momento de debilidad la apartara de aquel trabajo que tanto le gustaba. A Rafael le había apetecido acostarse con ella y punto. Ella lo amaba profundamente, pero ya se las ingeniaría para matar aquel amor.
Estaba decidida a hacer su trabajo, a mantener las distancias, a olvidar cómo le había entregado su virginidad.
Sí, conseguiría olvidar sus labios calientes que la habían besado con urgencia, olvidaría su cuerpo fuerte y musculoso apretándola contra la pared, olvidaría su pasión y el deseo que había visto en sus ojos cuando la había tomado en brazos y la había llevado a su dormitorio…
Louisa se quedó en blanco por un momento, se dio cuenta de que estaba de pie en mitad de la cocina y se preguntó qué demonios hacía allí. Ah, sí, se disponía a preparar la cena. El cocinero se sentía mal y se había ido a casa. A ver si, con un poco de suerte, sólo tenía una gastroenteritis como la que ella había tenido seis meses atrás en París. De ser así, estaría de vuelta en tres días, a tiempo para la fiesta de cumpleaños de Rafael.
Louisa era capaz de preparar platos sencillos, pero no era una cocinera profesional. Lo suyo eran, más bien, los bizcochos y las tartas y no la salsa chimichurri para la carne a la brasa o las cazuelas de mariscos, pero era una mujer de recursos y no tardó mucho en preparar un sándwich de jamón con pan que ella misma había hecho.
Tras colocar el plato en una bandeja, puso una servilleta de lino bien planchada al lado y los cubiertos de plata, dudó y terminó añadiendo también un capullo de rosa rojo en un florero minúsculo y se dijo que no eran detalles propios de una mujer enamorada sino de un ama de llaves eficiente.
No había cambiado nada.
Nada.
Louisa llamó a una de las doncellas.
–Llévele esto al señor Cruz, por favor –le pidió.
La chica, que había sido contratada recientemente, la miró nerviosa. Louisa se dio cuenta y la tranquilizó.
–No pasa nada –le dijo acariciándole el hombro–. El señor Cruz es un hombre… amable –mintió–. No te va a hacer nada…
Podría haberle partido un rayo por haber mentido así, pero, gracias a Dios, no fue así.
La doncella asintió y salió de la cocina con la bandeja. A los pocos segundos, volvió con el jamón y la mostaza colgando del delantal y el capullo de rosa enredado en el pelo.
–¿Qué te ha pasado? –le preguntó Louisa anonadada.
–¡Me ha tirado la bandeja! –contestó la chica al borde de las lágrimas–. ¡Dice que sólo quiere que le sirva usted, señorita! –añadió.
Louisa se indignó.
–¿Te ha tirado la bandeja? –repitió mirando el objeto en cuestión, que la chica traía en una mano junto con el plato roto.
No se lo podía creer. ¿Desde cuándo Rafael perdía así el control? ¿Le habría ido mal en algún negocio importante? ¿Habría perdido mucho dinero? Algo muy gordo le tenía que haber sucedido para tirarle una bandeja a otro ser humano a la cara…
Louisa se dijo que no debía intentar justificarlo. ¡Le hubiera pasado lo que le hubiese pasado, no había excusa posible para tratar así a un miembro del servicio!
–Dame la bandeja, Behiye, y vete a casa.
–Oh, no, señorita, por favor, no me eche…
–No te echo, te doy una semana de vacaciones pagadas –le explicó intentando ocultar su rabia–. Cortesía del señor Cruz, que se arrepiente de la brutalidad con la que te ha tratado.
–Gracias, señorita.
«Y si no se arrepiente, pronto se arrepentirá», pensó furiosa.
El enfado fue a más mientras tiraba a la basura el plato antiguo de loza blanca y azul. Después, limpió la bandeja de plata y volvió a rehacer la comida. Incluso añadió otro capullo de rosa en otro florerito. Tras tomar aire, subió las escaleras que conducían a la segunda planta y llamó a la puerta del dormitorio de Rafael.
–Adelante –contestó él con voz fría y distante.
Louisa abrió la puerta. Seguía enfadada. La habitación estaba en penumbra.
–Hola, señorita Grey –dijo Rafael en tono hostil–. Me alegro de ver que cumple mis órdenes.
Cuando sus pupilas se acostumbraron a la oscuridad, Louisa vio que estaba sentado en una butaca delante de la chimenea, que no estaba encendida. Dejó la bandeja sobre una mesa y cruzó la estancia para encender una lamparita. El halo amarillento iluminó la estancia, que era masculina, espartana y severa.
–Apaga eso –ladró Rafael mirándola.
Louisa estuvo a punto de dar un paso atrás, pero apretó los puños y se encaró con él.
–No piense que a mí me va a asustar como ha hecho con Behiye. ¿Cómo se atreve a atacar a una doncella, señor Cruz? ¿Por qué le ha tirado una bandeja? ¿Se ha vuelto loco?
Rafael la miró con frialdad y se puso en pie.
–Eso a ti no te importa. No es asunto tuyo.
Pero Louisa no se dejó amedrentar.
–Claro que me importa. Es asunto mío porque usted me paga para que lleve esta casa. ¿Cómo voy a hacerlo cuando usted se dedica a aterrorizar al personal de servicio?
–No le he tirado la bandeja –se defendió Rafael–. La he tirado al suelo, pero ella, la muy ilusa, ha intentado agarrarla y claro…
¡Cómo se notaba que aquel hombre nunca había limpiado el suelo!
–¡La ha asustado!
–Ha sido un accidente –insistió Rafael–. No he… tenido cuidado. Dale el día libre –añadió girándose y apretando las mandíbulas.
Louisa elevó el mentón.
–Ya lo he hecho. Bueno, en realidad, le he dado la semana entera de vacaciones pagadas.
Rafael hizo una pausa.
–Vaya, señorita Grey, usted siempre sabe lo que voy a hacer antes que yo mismo. Parece que conoce bien mis necesidades.
Louisa sintió que el corazón le daba un vuelco, pues, por como la estaba mirando, Rafael le estaba dando a entender que en aquellos momentos necesitaba algo urgentemente y quería que ella lo adivinara sin tener que decírselo.
Aquella mirada hizo que Louisa se sonrojara y, sin poder evitarlo, se encontró recordando sus besos. No, no era el momento para pensar en aquello. ¡No podía ser!
–En eso consiste mi trabajo, en saber qué va a necesitar –contestó cruzándose de brazos–. Para eso me paga.
Al hablar de dinero, había conseguido distanciarse de él.
–Sí, así es –contestó Rafael girándose.
Mientras lo hacía, a Louisa le dio tiempo de ver que estaba preocupado. Era la misma expresión con la que había llegado. No era exactamente angustia, pero sí vulnerabilidad, como si se sintiera solo y desvalido, lo que era completamente ridículo. El playboy más despiadado de Europa nunca se sentía solo.
–No debería haber mandado a la doncella –le dijo en voz baja–. Quería que me trajera usted la cena, no una doncella. Usted.
¿Quería estar a solas con ella?
Louisa sintió una inmensa alegría seguida de un terrible miedo. No podía dejarse seducir de nuevo. Consiguió ocultar todas aquellas emociones bajo una máscara de indiferencia. La formalidad era la única arma que tenía.
–Me temo que no le entendí bien, señor, y le pido disculpas por ello –le dijo–. Le he vuelto a traer la cena, así que lo dejo solo para que la disfrute.
–Un momento.
Louisa se quedó quieta. Rafael se acercó a ella. Lo tenía tan cerca que casi lo estaba tocando.
–No debería haberlo hecho –comentó Rafael.
–¿El qué? ¿Tirar la bandeja?
–Hacerte el amor en París.
Louisa sintió que el aire no le llegaba. El deseo que sentía por su jefe era una amenaza para todo, para su carrera, para su autoestima y para su alma.
–No recuerdo ningún incidente parecido, señor –contestó muy seria.
–¿Ah, no? –contestó Rafael acariciándole la mejilla y mirándola a los ojos–. Así que no te toqué, así que no te besé, así que no sentí tu cuerpo temblando.
–No, eso no sucedió –insistió Louisa mientras el corazón le latía aceleradamente–. Nunca sucedió.
–Entonces, ¿por qué no puedo parar de pensar en ello? –insistió Rafael acercándose un poco más.
Louisa sintió que le fallaban las rodillas. Estaba a punto de rendirse, de comportarse como todas las demás, de rendirse ante él, pero sabía que, si lo hacía, las cosas sólo podían terminar de una manera, lo había visto muchas veces.
Rafael Cruz no tenía piedad. Rompía corazones de mujer sin pensárselo dos veces.
Si Louisa se permitía desearlo, la mataría como si fuera veneno.
–No recuerdo nada de eso. Ni siquiera que me besara… –comentó negando con la cabeza con vehemencia.
–Ah, entonces, a lo mejor, esto te hace recordar algo más –contestó Rafael inclinándose sobre ella y besándola.
Louisa sintió que el calor de sus labios se extendía por todo su cuerpo, sintió sus brazos alrededor de su cuerpo, sintió el cuerpo de Rafael en contacto con el suyo.
Estaba perdida.
La lengua de Rafael se encontró con la suya y todas las terminaciones nerviosas de su cuerpo, desde los pezones a los lóbulos de las orejas pasando por los dedos gordos de los pies, se electrizaron.
Rafael la estaba besando y, en contra de su voluntad, Louisa se rindió.
Capítulo 2
Rafael Cruz había roto muchos corazones y no se sentía especialmente mal por ello. No se tenía por un hombre arrogante. Las cosas, simplemente, eran así. Todas las mujeres con las que se había acostado, habían protestado cuando él había dado por terminada su relación. Siempre querían más. Pasaban de ser seductoras, atrevidas y seguras a celosas, pesadas e insufribles.
Por eso, no solía acostarse con la misma mujer más de un par de veces, porque, en cuanto eso sucedía, la mujer en cuestión perdía a sus ojos las cualidades que lo habían atraído en un primer momento.
Nunca les mentía, nunca les prometía nada, siempre les decía la verdad, que lo suyo no iba a durar y que sólo estaba basado en la atracción física. Si ellas, una vez advertidas, querían rendir su corazón además de su cuerpo, era su problema.
Hacía mucho tiempo que se había jurado a sí mismo que jamás seduciría a una empleada y no era por temor a que lo demandara por acoso laboral, qué va, aquella posibilidad le hacía reír, sino porque podía resultar incómodo cuando ya no quisiera nada con ella y a Rafael Cruz no le gustaban las incomodidades.
El mundo estaba lleno de mujeres hermosas encantadas de acostarse con él, pero era muy difícil encontrar buen servicio.
Louisa Grey no era una buena empleada, era excepcional. Era indispensable en su vida. Gracias a ella, todas sus casas funcionaban a las mil maravillas. Llevaba cinco años trabajando para él y Rafael no se podía imaginar su vida sin ella.
Nunca había intentado tontear con él, lo que hacía desde su secretaria, que ya tenía cierta edad, hasta la camarera del bar. Louisa parecía no verlo como hombre y eso hacía que Rafael la deseara todavía más. Era una mujer misteriosa. Nunca hablaba de sus sentimientos. Nunca hablaba de su pasado. Era fría y reservada y escondía su belleza detrás de gafas y ropa fea.
Rafael nunca se había sentido tentado de romper su promesa de no seducir a una empleada. Hasta hacía un mes. Y había sido un error.
Había seducido a la señorita Grey en un momento en el que había perdido el control y se había prometido que no le iba a volver a suceder.
Aquella mujer era la jefa de servicio de todas sus casas, coordinaba todas las propiedades que tenía por el mundo. No se podía arriesgar a perderla y sabía que eso sería lo que sucedería porque las mujeres siempre lloraban y pataleaban cuando Rafael les decía que lo suyo se había terminado. Y, con Louisa, eso quería decir que se iría, bien por voluntad propia o porque Rafael se vería obligado a despedirla.
Lo único que podía hacer para no perderla era mantener las distancias, pero se había olvidado de ello en cuanto la había visto.
Había tenido un día horrible. Había llegado a Estambul demasiado tarde, no había conseguido llegar a tiempo y eso lo había estresado. Le dolía todo el cuerpo, lo sentía agarrotado y contracturado.
Tras ir al funeral de su padre, aquel padre al que nunca había conocido, el chófer lo había llevado a casa. Rafael bullía de rabia. Se había bajado del coche y, bajo la lluvia, se había desabrochado la corbata. En aquellos momentos, sólo quería un buen vaso de whisky, pero, entonces, la había visto.
Louisa estaba en el jardín, bajo los cipreses y las higueras, con una cesta de rosas recién cortadas en el regazo. Le había parecido más guapa de lo que recordaba, más deseable de lo que podía soportar.
Louisa estaba mirando el atardecer sobre el Bósforo con expresión calmada. Aquella mujer era como un oasis de paz y consuelo y Rafael vivía en un mundo caótico y frío.
Rafael se había prometido que no la iba a tocar, pero, cuando Louisa lo había visto y se había girado hacia él con sus enormes ojos oscuros, había sabido que la volvería a tener, le costara lo que le costase.
Le había ordenado que subiese a su habitación y la había esperado paseándose tensamente. Le había sorprendido que mandara a una doncella y cuando, por fin, se había dignado a subir ella, lo había desafiado, lo que nadie se atrevía a hacer. Aquella mujer lo había… provocado. Sí, le había dicho que no recordaba nada, ni siquiera sus besos.
Aquello lo había inflamado. Lo había llevado a tomarla entre sus brazos. Ahora, besándola, se sentía en el paraíso. Sentía sus labios suaves y tiernos, su piel, que olía a jabón y a flores…
Rafael sintió que el cuerpo entero se le tensaba por el deseo.
Era más que deseo, era algo prohibido. Nunca había sentido algo tan fuerte por ninguna mujer. Aquella señorita Grey, que lo había ignorado durante tanto tiempo, estaba ahora rendida entre sus brazos.
Rafael aprovechó para llevarla hacia la cama, pero ella se apartó.
–¡No! –exclamó.
–Louisa…
–No –repitió–. ¡No podemos hacerlo!
–Debemos –contestó Rafael agarrándola del brazo.
Louisa dio dos pasos hacia atrás, se estremeció y se llevó los dedos a la boca.
–No puedo –musitó–. Trabajo para usted.
Rafael sabía que Louisa tenía razón, pero aquello no hizo sino hacer que se enfadara y se decidiera a tenerla como fuera.
–No importa –le dijo.
–Claro que importa. Señor Cruz, usted tiene una norma: no seducir a las empleadas –dijo Louisa elevando el mentón y mirándolo con sus ojos color chocolate–. Esa norma nunca se la salta.
La deseaba con todo su cuerpo, era lo único que le haría olvidar lo que había vivido aquel día, lo que había perdido, pero no se lo podía decir. No podía permitir que nadie lo viera vulnerable y, menos, una mujer y, menos aún, una empleada.
–Efectivamente, es mi norma, no la tuya, así que, si quiero, puedo hacer una excepción y saltármela.
Louisa no se dejó convencer y dio otro paso atrás.
–Yo prefiero olvidar lo que sucedió en París. Fue un error –contestó Louisa–. No se repetirá… ¡No estoy dispuesta a perder mi carrera, mi reputación y mi vida otra vez! –murmuró.
Rafael la miró con el ceño fruncido.
–¿Por qué dices otra vez?
Louisa desvió la mirada.
–Por nada.
–¿Cómo que por nada?
Lo cierto era que no sabía nada de ella, sólo lo que ponía en su currículo. Louisa siempre había esquivado las preguntas personales.
–Me refería a París –contestó Louisa.
–No, no te referías a París –insistió Rafael.
–¿A qué me iba a referir si no?
Rafael entrecerró los ojos.
–Hubo otro hombre antes que yo –aventuró.
–¡Sabe que no! –exclamó Louisa.
–Eras virgen, es verdad, pero eso no quiere decir que no hubiera otro hombre –insistió Rafael.
Louisa apretó los dientes.
–Le di mis referencias y las comprobó. Sabe todo lo que tiene que saber sobre mí.
Rafael no sabía ni la mitad de lo que le hubiera gustado saber. Lo había impresionado tanto en la entrevista que no había investigado demasiado, se había conformado con lo que le había dicho la agencia y, según el informe que le habían presentado, la última señora para la que había trabajado se había deshecho en halagos sobre ella. Todavía recordaba las palabras exactas: increíble tesoro. Desde luego, no la habría descrito así si Louisa hubiera tenido una aventura con su esposo.
No tenía sentido.
–¿Qué es lo que no me quieres contar? ¿Qué ocultas? –insistió Rafael–. Nunca hablas de tu familia ni de tus amigos. ¿Por qué? ¿Por qué nunca te vas a tu casa?
Louisa lo miró con los ojos muy abiertos y se secó las palmas de las manos en la falda.
–Eso no tiene relevancia –contestó–. Si no desea nada más el señor…
–Basta, maldita sea –la interrumpió Rafael cruzando la estancia y colocándose en la puerta para que no se fuera–. No pienso permitir que te vayas si no me contestas. Te…
Había estado a punto de decirle «te necesito». Llevaba años sin decirle aquellas palabras a nadie. De hecho, había construido toda su vida para no tener que decirlas.
Al otro lado del estrecho, se veían las siluetas recortadas contra el cielo de las bóvedas y los minaretes y se oía al muecín llamando a la oración.
Sus ojos se encontraron con los de Louisa. La tensión se convirtió en electricidad. Rafael sintió que nada más importaba.
–Quítese del medio, señor Cruz –murmuró Louisa.
Rafael vio que tenía la respiración agitada.
–No.
–¡No me puede hacer esto!
–¿Ah, no?
Deseaba estar en su interior para olvidarse de todo aquello que amenazaba con romperlo por dentro. Aspiró su aroma a jabón, algodón limpio y rosas recién cortadas. Si fuera inteligente, la dejaría ir, encontraría a otra mujer con la que acostarse. Por ejemplo, a la francesita con la que llevaba flirteando unos días.
Cualquiera.
Cualquiera menos Louisa Grey.
Los ojos de Rafael reposaron en los labios de Louisa, aquellos labios rosados y sin maquillar. Había algo en aquella mujer que lo intrigaba sobremanera. La deseaba por encima de todo. Se moría por volver a vivir el placer de hacerle el amor.
Había sido el mejor sexo de su vida.
Aquel placer lo ayudaría a olvidar su dolor, sería la droga que lo distraería de su sufrimiento y su desesperación. La poseería en su cama, de manera rápida y fuerte, para desfogar su energía, para que el dolor que albergaba su corazón se calmara.
Sólo entonces la dejaría marchar.
Rafael la miró de manera seductora.
Louisa se estremeció.
Louisa quería irse, quería negarles a ambos lo que ambos sabían que querían, pero aquella chica sin experiencia no tenía nada que hacer frente a él. Era virgen en París y no se había resistido. No se resistiría ahora tampoco. La iba a poseer hasta quedar completamente saciado.
Así que Rafael la tomó entre sus brazos.
Louisa intentó resistirse, pero él no la soltó. Louisa tembló y echó la cabeza hacia atrás. Aunque era alta, Rafael lo era más.
–Por favor, suéltame y deja que me vaya –imploró.
–¿Tanto miedo tienes? –le preguntó Rafael.
–Sí –suspiró Louisa.
–¿De mí? –quiso saber Rafael tomándole el rostro entre las manos.
–No –murmuró Louisa–. Tengo miedo de que, si me besas, si me llevas a la cama… tengo miedo de morirme de lo que te deseo…
Rafael estuvo a punto de mostrar su sorpresa con una inhalación.
Louisa alargó el brazo y le acarició la mejilla.
–Te he echado de menos –confesó angustiada–. Te he echado mucho de menos…
Rafael se estremeció cuando lo tocó, le tomó la mano y le besó la palma con fervor. Luego, la volvió a abrazar y lo besó con pasión. La besó con el deseo que había acumulado durante el mes en el que no se habían visto, con el deseo que había reprimido durante tantos años.
Louisa se estremeció.
Las caricias de Rafael la quemaban, la asustaban, la seducían.
Rafael la besó y la fue guiando con sus labios, haciéndola sentir un gran placer y una electricidad tan fuerte que le recorrió las piernas, la columna vertebral.
Louisa no era capaz de refrenar el deseo que había ido acumulando durante años y le costó mucho no verbalizar los dos terribles secretos que guardaba en su interior y que habrían dado al traste con todo: que estaba completamente enamorada de aquel hombre que no quería casarse ni formar una familia y que, tal vez, estuviera esperando un hijo suyo.
Rafael le estaba acariciando la nuca. Louisa sintió un chispazo de excitación que le recorrió el cuerpo entero. Sus pechos turgentes se endurecieron y los pezones amenazaron con atravesar la blusa.
Lo deseaba tanto que tuvo que aferrarse a él.
Estaba desesperada.
–Olvídate de que soy tu jefe –murmuró Rafael a dos milímetros escasos de tu boca–. Quédate a dormir conmigo esta noche.
Louisa sentía su aliento y sus manos, que le estaban acariciando en aquellos momentos las caderas.
–Quédate a dormir conmigo –le ordenó Rafael apartándose un poco para mirarla fijamente.
Louisa deslizó la mirada hasta sus labios. Apenas podía respirar. Quería contestar que sí. Era lo que más deseaba en el mundo, pero…
–No puedo –contestó sin dejar de aferrarse a la camisa de Rafael–. Si el personal de servicio se entera de que me acuesto contigo, me perderían el respeto.
–No es asunto suyo
–¡Yo misma me perdería el respeto!
Rafael deslizó las manos entre el cabello de Louisa y comenzó a quitarle las horquillas. La melena de Louisa cayó en cascada sobre sus hombros.
–Preciosa –murmuró Rafael introduciendo los dedos entre los largos rizos castaños–. ¿Por qué no te la sueltas nunca?
¿Qué? ¿La melena? ¿Iba con segundas?
Louisa aguantó la respiración mientras Rafael le acariciaba el cuello cabelludo y los lóbulos de las orejas y sintió un escalofrío en la nuca cuando la miró a los ojos.
–Haces milagros –comentó mirando a su alrededor–. Desde luego, eres digna de… respeto.
Louisa no era inmune a los halagos, pero…
–Es fácil acabar con la buena reputación de una persona si esa persona se mete en aventuras como ésta. Si me lío contigo, nadie me contrataría.
–¿Es que acaso estás pensando en irte? –contestó Rafael enarcando una ceja–. Ninguna mujer me ha dejado jamás.
Louisa sabía que era cierto. También sabía que no podría seguir trabajando para él cuando se hubiera aburrido de ella. Ya le había entregado su cuerpo una vez y los resultados habían sido desastrosos, se había visto obligada a huir a Estambul.
Todavía era capaz de seguir trabajando para él, pero le costaba horrores. Si ahora volvía a entregarse a él, estaría perdida, pues tarde o temprano le confesaría su amor y, entonces, sería el blanco de sus burlas.
Y no podría sobrevivir, le sería imposible seguir trabajando para él viendo cómo cambiaba de mujer constantemente.
Sobre todo, si estaba embarazada.
«No estoy embarazada», se repitió.
Pero ya no lo creía con tanta fuerza. Louisa apretó los dientes y decidió hacerse la prueba aquella misma noche. Así, saldría de dudas. Así sabría si tenía que decirle a Rafael Cruz que iba a ser padre a pesar de no querer serlo.
Jamás se lo perdonaría, seguro que no se creía que la píldora anticonceptiva había fallado. Le había dado su palabra de que no podía quedarse embarazada, pero creería que le había mentido y se pondría furioso.
Y todo por aquella maldita gastroenteritis que había tenido dos semanas antes de acostarse con él y que debía de haber dado al traste con su ciclo menstrual.
¿Y si Rafael creía que se había quedado embarazada adrede para pillarlo?
–Estás temblando –murmuró Rafael abrazándola contra su pecho–. ¿Tienes frío?
Louisa negó con la cabeza.
Rafael le acarició la mejilla.
–Déjame que te caliente –susurró acercándose para besarla.
–¡No! –exclamó Louisa apartándose con fuerza.
Se quedaron mirándose a los ojos. Lo único que se oía era la respiración entrecortada de Louisa, que se giró para irse.
–Te necesito, Louisa –le dijo Rafael–. No te vayas.
Louisa cerró los ojos, pero no se dio la vuelta.
–No, no me necesitas –le dijo–. Te puedes acostar con quien quieras. Tienes a muchas mujeres a tu alcance.
–Lo he encontrado –le confió Rafael–. A mi padre.
Louisa se quedó helada y se giró. Rafael estaba de pie, quieto como una estatua iluminada por la luz de la luna.
–¿Sí? ¡Oh, cuánto me alegro! ¡Llevabas mucho tiempo buscándolo! –le dijo sinceramente.
–Sí.
Louisa frunció el ceño. Rafael no parecía contento. Sabía que llevaba veinte años buscando a su padre, desde que el argentino que lo había criado le había confesado en su lecho de muerte que no era su padre biológico y le había contado que su madre había vuelto a Argentina una semana antes de la boda y lo había hecho procedente de Estambul y embarazada.
–¿Tu padre está aquí? –le preguntó Louisa–. ¿En Estambul? ¿Has hablado con él?
–Se llamaba Uzay Çelik y murió hace dos días –contestó Rafael yendo hacia la ventana.
–Oh, no –murmuró Louisa Grey–. Los detectives privados lo han encontrado demasiado tarde –añadió yendo hacia él.
–En realidad, ha sido mi madre la que me ha dicho dónde estaba –confesó Rafael–. Después de veinte años de silencio, me ha mandado una carta a París. La he recibido esta mañana, pero ya había muerto.
El dolor que percibió en su voz hizo que Louisa le acariciara la espalda para reconfortarlo.
–¿Por qué ha esperado tanto?
–Para hacerme daño supongo –contestó Rafael riéndose con amargura–. No sabe que eso es imposible. No pienso dejar que nadie me haga daño, ni ella ni nadie…
–¿Pero cómo va a ser para hacerte daño? Tu madre te querrá…
–Me ha mandado una carta y un paquete –le contó enseñándole un sello de oro–. Lo ha tenido guardado durante treinta y siete, desde antes de que yo naciera, y me lo da ahora, cuando es demasiado tarde.
Louisa sintió compasión por él, pues sabía lo importante que había sido siempre para Rafael encontrar a su verdadero padre.
–He llegado al entierro por los pelos. Sólo había cinco personas y tenían pinta de ser acreedores. Lo único que ha dejado mi padre han sido deudas. No tenía familia, ni viuda ni hijos ni nada. Sólo deudas.
–Lo siento mucho –susurró Louisa deseando poder borrar el dolor que veía en sus ojos–. Voy a avisar a los invitados de que tu fiesta de cumpleaños se ha suspendido.
–¿Por qué? –se sorprendió Rafael.
–Bueno… porque estás de luto, ¿no?
Rafael negó con la cabeza.
–Voy a celebrar la fiesta.
–¿Estás seguro? No tienes por qué hacerlo.
Rafael no contestó, pero miró a su alrededor.
–Compré este palacio para mi padre –comentó riéndose con amargura–. Para cuando lo encontrara, pero ahora lo único que tengo es esto –añadió cerrando el puño con fuerza sobre el anillo.
Louisa le acarició la mejilla y lo miró a los ojos.
–Si puedo hacer algo para aliviar tu pena…
–Puedes –contestó Rafael besándola.
Louisa sintió sus labios fuertes y demandantes y no se pudo apartar. Lo único que pudo hacer fue rendirse al deseo de ambos.
Rafael le acarició por encima de la ropa, deslizó las manos por sus brazos y por su tripa. Tras quitarle la chaqueta y dejarla caer al suelo, le tomó los pechos en las palmas de las manos. Louisa ahogó una inhalación, le pasó los brazos por el cuello y lo acercó a su cuerpo.
Rafael la llevó de nuevo hacia la cama. Sus movimientos eran urgentes mientras la desnudaba. Le levantó la blusa y le apartó el sujetador para acariciarle los pechos. Louisa sintió que los pezones se le ponían como piedras. Rafael se los estaba tocando y masajeando, pero no era suficiente.
¡No era suficiente!
De repente, Rafael tiró de los dos extremos de la blusa, hizo saltar los botones y se la quitó, hizo lo mismo con el sujetador de encaje, que se rompió fácilmente. Con el camino despejado, se inclinó sobre ella y comenzó a chuparle los senos.
Louisa gimió de placer y se arqueó contra él. Mientras le mordisqueaba un pezón, le masajeaba el otro pecho con la mano, haciendo que Louisa sintiera un reguero de lava incandescente entre las piernas.
Rafael le tomó ambos pechos en sendas manos, la miró a los ojos en actitud posesiva y se apoderó de su boca con fuerza. Le estaba haciendo daño, pero entre el dolor había placer.
Louisa sabía que debería parar aquello, pero también sabía que era incapaz de hacerlo, que moriría si lo hacía.
Rafael siguió besándola. Louisa sentía el peso de su cuerpo aprisionándola contra el colchón. Sentía sus labios, su lengua, sus manos, que en aquellos momentos recorrían sus piernas hasta llegar al dobladillo de la falda.
Louisa se encontró en un abrir y cerrar de ojos con la falda levantada, las piernas al aire, desnudas… Rafael seguía besándola con ardor, apretándose contra su cuerpo. Deslizó una manos entres sus piernas y comenzó a acariciarla. Louisa jadeó de placer e intentó moverse, pero no pudo.
No controlaba su cuerpo. Su cuerpo tenía vida propia y tenía muy claro lo que quería y lo que quería era Rafael.
El objeto de su deseo le colocó una mano sobre el monte de Venus y Louisa ahogó un grito de sorpresa, que Rafael interrumpió con su boca, robándole la protesta, haciendo que se rindiera.
Y, por si no había sido suficiente, apartó la tela de la braguita de algodón blanca y deslizó el dedo corazón en busca de su clítoris. Cuando lo encontró, se apartó, la miró a los ojos y comenzó a acariciarla.
Louisa lo miró a los ojos mientras jadeaba de placer. Rafael le arrebató las braguitas con un movimiento rápido y certero y las tiró al suelo. Antes de que a Louisa le diera tiempo de recuperar la cordura, Rafael se arrodilló entre sus piernas, colocó la cabeza entre ellas y empezó a chuparla.
Louisa gritó de placer y se agarró con ambas manos a la almohada en la que tenía apoyada la cabeza.
Rafael la agarró con fuerza de las caderas para que no se moviera, para que no se pudiera apartar, y siguió chupándola, acariciándola con la boca. Al cabo de unos minutos recorriendo sus pliegues más íntimos con la lengua, añadió las caricias de sus dedos, que se deslizaron dentro del cuerpo de Louisa, que ya no podía escapar.
Rafael era un amante con mucha experiencia y sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Louisa era un instrumento en sus manos y él sabía cómo hacerla sonar en armonía, cómo conseguir que le regalara las notas más bellas.
El placer que Louisa estaba sintiendo era tan intenso que la puso al borde de las lágrimas.