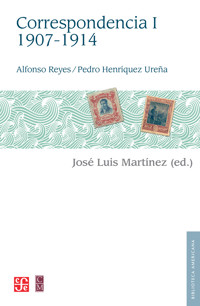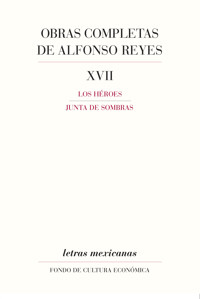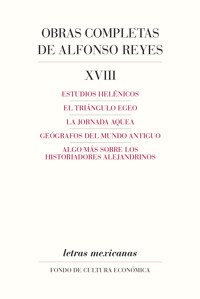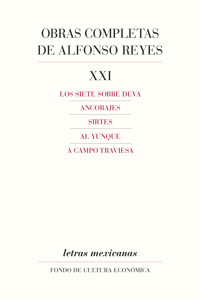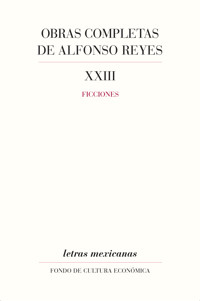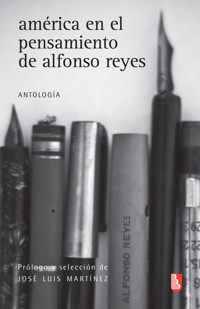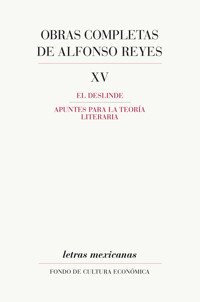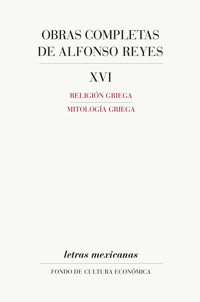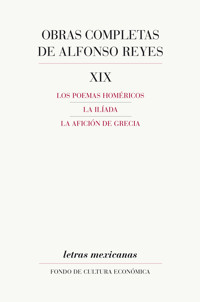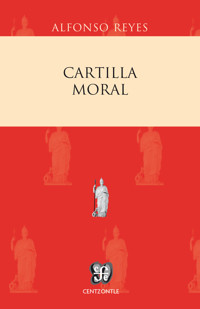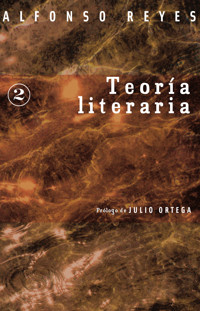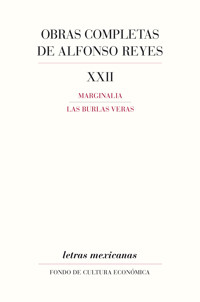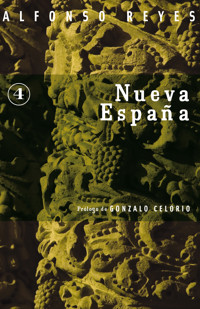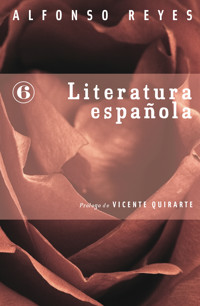2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Se presentan aquí textos en los que se puede destacar la conclusión de que, pese a todo, origen es destino y la nación -circuito de emotividades- nutre a las obras de temas, atmósferas y habla, "particulariza" la visión del mundo y aporta un lenguaje, una vida familiar, un relato cruzado de logros y fracasos y de amores y de odios, un conjunto de juicios y prejuicios, una historia a la que se pertenece y una jerarquización de lo real.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
México
COLECCIÓNCAPILLA ALFONSINA
Coordinada por CARLOS FUENTES
México
Alfonso Reyes
Prólogo CARLOS MONSIVÁIS
Primera edición, 2005 Primera reimpresión, 2013 Primera edición electrónica, 2015
Asesor de colección: Alberto Enríquez Perea Viñetas: Xavier Villaurrutia Fotografía, diseño de portada e interiores: León Muñoz Santini
D. R. © 2005, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Av. Eugenio Garza Sada, 2501; 64849 Monterrey, N. L.
D. R. © 2005, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-2598-4 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
PRÓLOGO, por Carlos Monsiváis
MÉXICO
Visión de Anáhuac [1915]
México en una nuez [1930]
Yerbas del tarahumara [1939]
Pasado inmediato (fragmento) [1939]
Justo Sierra y la historia patria [1939]
Reflexiones sobre el mexicano [1944]
PRÓLOGO
MÉXICO Y LA TOMA DE PARTIDO DE ALFONSO REYESCarlos Monsiváis
¿QUÉ SIGNIFICA México (el término, las realidades, las mitologías) en la obra y la actitud de Alfonso Reyes? Como la gran mayoría de los escritores, él se atiene a una certidumbre que tal vez podría sintetizarse así: “La nación es la parte de la humanidad que al quedarme cerca, me corresponde estudiar y recrear. La nación es, por lo común, la sociedad de nacimiento y el sitio donde vivo y —lo fundamental y previsible— donde he de morir”. Pese a todo, origen es destino y la nación, circuito de emotividades, nutre a las obras de temas, atmósferas y habla, “particulariza” la visión del mundo; y aporta un lenguaje, una vida familiar, un relato cruzado de logros y fracasos y de amores y de odios, un conjunto de juicios y prejuicios, una historia a la que se pertenece (en el caso de Reyes, desde una perspectiva trágica en la juventud), y una jerarquización de lo real. A través de la nación, a casi todos los escritores les corresponde la herencia que es la biografía colectiva y la autobiografía.
I MÉXICO COMO EL PROCESO DE FORMACIÓN FAMILIAR
A PRINCIPIOS del siglo XX en México, un joven escritor desaprovecha ostensiblemente la condición de hijo del general Bernardo Reyes, el aspirante a la Presidencia que ha sido secretario de Guerra y gobernador de Nuevo León, uno de los hombres menos débiles de la República al mando de un solo Hombre Fuerte, al que don Bernardo le otorga los dones de un coloso de la antigüedad en su más que adulatoria y lujosa biografía, El general Porfirio Díaz (J. Ballescá y Compañía, Sucesores, Editores, México, 1903):
Palabras de esperanza (las del general Díaz), que se condensan y se tornan en maravillosa realidad de prosperidad nacional, y al fin, se esboza, se dibuja y se abrillanta en la iluminación de una apoteosis, el México moderno, con el héroe, el pacificador, el regenerador, marcando con su mirada, serena como la de la Historia, y su diestra, segura como la del Destino, los derroteros políticos del porvenir de esta nación que ansía lanzarse a ellos para cumplir con su grandiosa misión humana en este Continente nuevo, que se prepara, a los rientes albores del siglo XX, para ser la estación de etapa donde tomará, sin duda, asiento en su peregrinación sublime, la civilización universal.
Por lo demás, habremos de decir que nuestro ilustre biografiado está de pie, sobre la cumbre de su grandeza, que el astro arde, que vivifica y que ilumina…
Tal ha sido la misión: ¡encenderse en todos los heroísmos, en todas las fatigas, en todas las febricitantes sublimes esperanzas, para alentar, vivificar e iluminar hasta consumirse al servicio de la Patria, para bien de la Humanidad!
En el ámbito donde la adulación sin fronteras se hace pasar por descripción objetiva, se educa Alfonso Reyes (1888-1959), un joven-de-brillante-porvenir que desdeña los esquemas de ascenso de la élite, y se niega a ser el abogado que, a pausas, arribe a un ministerio. A su obsesión literaria no la distrae el dictador, así su presencia sea ubicua y envolvente:
México era la paz, entendida como especie de la inmovilidad, la Pax Augusta. Al frente de México, casi como delegado divino, Porfirio Díaz, “Don Porfirio”, de quien colgaban las cadenas que la fábula atribuiría al padre de los dioses. Don Porfirio, que era, para la generación adulta de entonces, una norma del pensamiento sólo comparable a las nociones del tiempo y del espacio, algo como una “categoría kantiana”. Atlas que sostenía la República, hasta sus antiguos adversarios perdonaban en él al enemigo humano, por lo útil que era, para la paz de todos, su transfiguración mitológica. (En Pasado inmediato, tomo XII de las Obras completas de Alfonso Reyes. Fondo de Cultura Económica, 1960 [LETRAS MEXICANAS].)
A su hijo, el general le resulta el emblema más vigoroso de México, esa propiedad del caudillo y sus paseos de “inauguraciones de la eternidad”. Así Reyes nunca lo consigne, don Bernardo es el México de la solemnidad, los uniformes majestuosos que empequeñecen a sus portadores, y las ceremonias paraeclesiásticas de la República. Y las sensaciones de fin de régimen (don Porfirio es a fin de cuentas mortal) impulsan las disidencias que al principio se juzgan blasfemias. Entre ellas, en 1909, se proyecta el reyismo, las simpatías electorales a favor de don Bernardo, que en vez de acaudillar a sus partidarios, apoya típicamente a Ramón Corral, el candidato de Díaz, sin que éste melle la consistencia del reyismo, derivada no de la congruencia de su candidato, sino del hartazgo que causa la dictadura. En 1910, las Fiestas del Centenario de la Independencia constituyen la despedida suntuosa del régimen, entre los ecos de la rebelión encabezada por Francisco I. Madero. La Revolución triunfa con rapidez y la guerra civil se inaugura con celeridad. En 1911 Madero recibe una bienvenida apoteósica en la ciudad de México y gana las elecciones.
“Y EL QUE QUIERA SABER QUIÉN SOY…”
AL SOBREVIVIR la Revolución, Reyes apenas recibido de abogado, no tiene manera (personal, familiar o intelectual) de ubicarla en sus términos y jamás podría decir como Luis Cabrera: “La revolución es la revolución”, esto es, la Revolución impone leyes, costumbres y lenguaje. En 1911 Reyes le escribe a Pedro Henríquez Ureña: “Estamos solos Caso y yo, nos parece que se ha derrumbado el mundo y los dos nos hemos hallado sentados en la cúspide de la pirámide de escombros”. Si algunos de sus compañeros intervienen en política (Antonio Caso apoya la reelección de Díaz, José Vasconcelos y Martín Luis Guzmán son maderistas), Reyes se aferra a su ideal literario, al que le entrega el tiempo disponible aun si persiste la ambición presidencial de su padre, manejada por su hermano Rodolfo. El heroísmo que le incumbe es el resguardo del objetivo de su vida. Se conoce bien a sí mismo y percibe que su vocación literaria le exige marginarse, pero no le es posible, el padre pesa demasiado en su vida, al punto de compararlo con Rodrigo Díaz de Vivar, el Mío Cid: “la sombra de mi padre, rondadora presencia, era Rodrigo en bulto, palabras y ademanes”. Y esto lo conduce al extremo de atribuirle a don Bernardo el origen de la dimensión épica de su literatura, la transmisión de las atmósferas de la proeza.
Y algunos, que sólo quisiéramos ser poetas, acaso nos pasamos la vida tratando de traducir en impulso lírico lo que fue, por ejemplo, para nuestros padres, la emoción de una hermosa carga de caballería, a pecho descubierto y atacando sobre la metralla. (En Simpatías y diferencias, tomo X de las Obras completas de Alfonso Reyes. Fondo de Cultura Económica, 1956 [LETRAS MEXICANAS].)
Don Bernardo se exila y desde San Antonio, Texas, lanza el manifiesto-convocatoria, “El Plan de la Soledad” (13 de diciembre de 1912). El 25 de diciembre atraviesa la frontera sin partidario alguno, y se entrega a la policía de Linares, Nuevo León. De allí se le traslada a la prisión militar de Santiago Tlatelolco en la ciudad de México. El presidente Madero le ofrece la libertad, y Reyes evoca el episodio en una carta a su compañero de generación, el extraordinario novelista Martín Luis Guzmán:
Pero vamos a nuestro asunto, y lleguemos a Santiago Tlatelolco y la prisión militar de mi padre. Yo era muy niño, era el poeta, el soñador de la casa, de quien se hacía poco caso para las “cosas de hombres”. Y Ud. sabe bien (Ud. mismo fue el intermediario de cierto mensaje que, venido de más alto y a través de Alberto Pani, ofrece la libertad de mi padre a cambio de mi palabra sobre que él se alejaría y se abstendría de la vida pública) que mis tímidas insinuaciones no servían de nada, y que, así, tuve la inmensa desgracia de perder lo que, con unos pocos más años, un poco de más experiencias y más grosería de espíritu, hubiera podido salvar.
Don Bernardo se asocia con Félix Díaz, sobrino del ex dictador, se levanta en armas y muere ametrallado frente a Palacio Nacional el 9 de febrero de 1913, al inicio de la Decena Trágica. El general Victoriano Huerta da su golpe de Estado y ordena los asesinatos de Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. Reyes experimenta la pérdida a fondo: “Un gran eclipse de dolor y desconcierto por dentro: eso era todo”. Años más tarde, le confiesa su experiencia a Martín Luis Guzmán:
En mi alma se produjo una verdadera deformación. Aquello fue mucho dolor. Todavía siento cierto espanto al recordarlo. Quedé mutilado, ya le digo. Un amargo escepticismo se apoderó de mi ánimo para todo lo que viene de la política. Y esto, unido a mi tendencia contemplativa, acabó por hacer de mí el hombre menos indicado para impresionar a los públicos o a las multitudes mediante el recurso político por excelencia, que consiste en insistir en un solo aspecto de las cuestiones, fingiendo ignorar los demás. Y, sin embargo, Ud. sabe que soy orador nato. Y Dios y yo sabemos que llevo en la masa de mi sangre unos hondos y rugidores atavismos de raza de combatiente y cazadores de hombres…
En un texto autobiográfico de 1925, escrito en tercera persona, y que analiza muy bien Rogelio Arenas Montiel en Alfonso Reyes y los hados de febrero (UNAM/ Universidad Autónoma de Baja California, 2004), Reyes describe el proceso de su vida cotidiana:
Cuando, entre locuras y aberraciones, sobrevino el cuartelazo de 1913 en que el general Reyes, sin saber cómo ni para qué, perdió la vida, Alfonso siguió trabajando en Altos Estudios, dominando su duelo y cerrando el oído a todos los que se pretendían testigos de la fatal escena y querían contarle “quién había disparado”. Pues Alfonso —así como cerró los ojos ante el cadáver de su padre para sólo conservar el recuerdo de su padre vivo— no quiso manchar su conciencia con ninguna preocupación vengativa. Alfonso no sabe ni quiere saber quién disparó, y considera su inmensa desgracia como un cataclismo natural, ajeno a la voluntad de los hombres y superior a ella.
En memoria de don Bernardo, Reyes escribe su conmovedora Oración del 9 de febrero, pero en su literatura (autobiografía de ideas y sentimientos), el México estentóreo de las batallas debe ceder el paso a una nación discreta, de la “épica sordina” que alaba López Velarde, de las hazañas del entendimiento, enunciadas cordial y afablemente. Y lo ocurrido extirpa en Reyes el afán de participación directa. Hoy, desprestigiadas al máximo las condenas a don Alfonso del realismo social (“Reyes, extranjerizante, elitista”), es la piedad filial la explicación más favorecida de su alejamiento del México del juicio político. Según se obstina en decir, en su caso la historia no puede ir más allá de la muerte de su padre. Lo admite en la Oración del 9 de febrero: “Aquí (ese día) morí yo y volví a nacer, y el que quiera saber quién soy que se lo pregunte a los hados de febrero. Todo lo que salga de mí, en bien o en mal, será imputable a ese amargo día”.
Sin descartar la explicación anterior, no es muy verificable en la obra de Reyes, ya trazada en lo esencial antes del 9 de febrero. Se ha propuesto ser un escritor, alguien apartado de la historia inmediata, y su orfandad no modifica su actitud.
“LE DIJE QUE NO ERA ÉSE MI DESTINO”
¿CÓMO SE GANA la vida el hijo de un militar tan distinguido y de final tan trágico? En su Diario 1911-1930 (Universidad de Guanajuato, 1960), Reyes cuenta el episodio que lo obliga al exilio:
… Yo renuncié a la Secretaría de Altos Estudios. (Victoriano) Huerta me convidó ser su secretario particular. Le dije que no era ése mi destino. Mi actitud me hacía indeseable. Me lo manifestó así en Popotla. A donde me había citado a las 6 de la mañana y donde todo podía pasar. Yo me presenté lleno de miedo y en vez de aquel campechano y hasta pegajoso (a quien yo me negaba ya a recibir meses antes en el despacho de mi hermano, porque me quitaba el tiempo y me impacientaba con sus frases nunca acabadas), me encontré a un señor solemne, distante y autoritario. —Así no podemos continuar —me dijo— la actitud que usted ha asumido… Me apresuré a presentar mi tesis para recibir el Título de abogado, me dejé nombrar secretario de la Legación en París, y al fin consentí en salir de México el 10 de agosto de 1913, a las siete de la mañana, por el Ferrocarril Mexicano. Además de mi mujer y mi hijo, me acompañaron hasta el puerto mi madre y el tío Nacho.
EN SUS NOTAS autobiográficas completa la versión. Ante el rechazo del puesto de secretario particular, Huerta se molesta:
—Pues no nos conviene que siga usted así, no nos conviene. Entonces lo mejor será que usted haga un paseíto al extranjero. Lo vamos a mandar a la Legación de París.
Y así fue como Alfonso, por respeto a una sagrada memoria, y para no ser argumento contra los suyos, por asco del sesgo que en México tomaban las cosas, por disgusto de ver a su hermano mezclado en el gobierno, por absoluta cerrazón de horizonte, aceptó el ser nombrado secretario de la Legación en París…
II EL APRENDIZAJE DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA AMISTAD
AL MONTERREY de la niñez y la pubertad de Reyes lo determina un concepto, Progreso, la noción que relega el pulque por anacrónico, y prefiere los refrescos producidos por la Compañía Topo Chico o Las Fuentes de San Bernabé. Según los regiomontanos, el Progreso lo es casi todo, con sus ilusiones del pleno empleo, la magia de la escolaridad, los albores del consumo y las nuevas actitudes derivadas de “la ética protestante del trabajo”, que pondera el ahorro y el trabajo duro. Y el Progreso es y sólo puede ser laico, por lo menos para los liberales y la prensa adicta al general Reyes.
Reyes no le halla sitio a la idea meramente industrial del Progreso, y a eso, y a la realidad sojuzgada por la “categoría kantiana” del dictador, le opone el cultivo de la literatura. De allí la importancia extrema de su encuentro con Pedro Henríquez Ureña, hijo de Salomé Ureña, poetisa muy admirada, y de Rafael Henríquez, que será el presidente (efímero) de la República Dominicana. A su llegada a México en 1906, Henríquez ya es un fenómeno intelectual, lector incansable en varios idiomas, un apóstol de la formación rigurosa de los escritores. Reyes, cinco años más joven, lo considera el maestro y amigo perfecto que comprende, exige, regaña, estimula.
Reyes se desliga de los intereses paternos y, atento a su vocación, escribe y piensa como si estuviera en otro lugar, alejado de la autocomplacencia y la cortesanía. Con disciplina férrea, Reyes habita el “otro lugar”, el del arte y las humanidades, y ve en la cultura el proceso que rescata de la asfixia ambiental, o, de otro modo, que añade a la vida cotidiana el legado de las humanidades. La familia pronto deja de ser el centro formativo, y el humanismo —lo que va de la lectura de los clásicos a la escritura como guía para la acción— le imprime sentido a lo cotidiano. El 15 de septiembre de 1907 le escribe a Henríquez Ureña desde Chapala, Jalisco:
Poco a poco los niños y las mujeres fueron llegando a llenar en el lago sus cántaros de barro y yo, sin pose de erudito, me acordé de aquel pasaje en que Werther ayuda a una campesina a cargar su cántaro rústico…
La norma: nunca observar la realidad así nada más, sino con la mediación de las referencias clásicas. Lo vital es lo libresco y viceversa, y un escritor no debe ser ni complaciente con lo que lee ni autocomplaciente con lo que escribe. Sin ampliar los placeres de la lectura, de la divulgación, del estudio, del acto creativo, los dos amigos no estarán dentro de casa. Convencidos de que la literatura clarifica la existencia, ejercen la lealtad a sus vocaciones en un medio que oscila entre la frustración y el autoengaño, y se proponen rescatar el humanismo de la erudición mecánica de los conservadores y el sectarismo de los revolucionarios. Sus ideales son transparentes: la fuerza integradora de la cultura, el lector como el ser autónomo por excelencia, la universalidad del conocimiento como el ideal más verdadero.
“Para mí —escribe Henríquez Ureña en 1907— una intimidad ha de comenzar en el acuerdo intelectual.” Y esto lo dice en la región donde los dictadores promueven torneos de la adulación en su loor, y en donde el anhelo disponible de rigor se concentra en la poesía. Al sueño intelectual lo construyen la atención a las obras de los demás, el rechazo de la improvisación y la frecuentación simultánea de la poesía, la narrativa, la historia, el teatro, el pensamiento y la mitología grecolatinos, las obras maestras del Renacimiento y la Ilustración, la filosofía clásica y moderna y la literatura francesa.
Según el joven Reyes, las referencias culturales modifican venturosamente lo cotidiano. Desde adolescente está convencido: la madurez se perfecciona en la lectura. Reyes, que adora a su padre, le confía a Pedro Henríquez Ureña (14 de enero de 1908): “… El señor general don Bernardo Reyes resuelve todo con mandatos militares y el otro día, discutiendo sobre asuntos literarios, le hice ver que ha adquirido el vicio de maltratar autores que no ha leído. Él se disculpa arguyendo que su trabajo de gobernador no le da tiempo para eso…” Y quince días después, es más preciso: “Me da tristeza ver que ya no puedo conversar con él (con don Bernardo). Su favorito en poesía es Santos Chocano, y en filosofía (¿) Roosevelt. Está por llamarle ideólogos a los pensadores. Para él sólo vale la acción: para él el Arte es ‘un instrumento’. El otro día me acusó de estrechez de criterio porque no soporté que me hablara de Juan de Dios Peza. En fin, lo que yo me temía: Ya no estoy dentro de casa”.
De acuerdo a sus premisas, ¿cómo cristaliza el temperamento civilizado entre las imposiciones de la barbarie tan presente en los escenarios de México y América Latina? En primer lugar, y sin así decirlo, se califica a la política de usurpación de la vida normal de las sociedades; en segundo lugar, se indaga en los niveles de civilización en México y para ello se recurre al cotejo de culturas; en tercer lugar, se extrema el cuidado de la forma que es respeto a la perfección de las ideas. (La claridad expresiva es una cortesía del intelecto, sería su conclusión.) Y por último, se experimenta con la certeza múltiple: el arte es o puede ser radical (en el sentido de ir a la raíz de lo humano y de la creación de formas), y de esto depende en buena medida la disolución de los estereotipos y los prejuicios sociales. Además —y estas certidumbres son primordiales— la sensiblería y la demagogia falsifican la experiencia real; la identificación de belleza y verdad es racional y es mitológica, y el que defiende creativamente el lenguaje y no condesciende a la vulgaridad, es un patriota en lo esencial.
A su vez, Henríquez Ureña descubre en su discípulo al joven maestro, y se jacta de ser el primero en advertir un ser excepcional, un orgullo de su país (el nacionalismo es también un catálogo de logros individuales). En 1907 Henríquez Ureña publica en el Listin. Diario de Santo Domingo un ensayo, “Genus Platonis”, dedicado al carácter y la tradición del genio platónico en Occidente. (La referencia en Alfredo A. Roggiano, Pedro Henríquez Ureña en México, UNAM, 1989.) En el ensayo, refiere un discurso de Reyes a sus compañeros de la Escuela Nacional Preparatoria:
En el reino de las ideas es indudable que Alfonso Reyes aún no encuentra su filosofía. Acaso haya encontrado ya, por la inevitable correlación de ésta con el organismo efectivo, su moral, esto es, su concepción de un ideal, una finalidad o al menos tendencia directa de la vida. […] Esta Alocución es la clave única del desarrollo de su mentalidad filosófica, pues las poesías y los anteriores trabajos en prosa (discurso sobre Moissan, etc.), contienen ideas embrionarias o insustanciales. Nótese en aquélla, en cambio, una avidez ideológica tan impetuosa como la avidez erótica de sus primeros sonetos y que hace recordar el ensayo de Carlyle sobre el interesante espíritu de Margaret Fulkler. ¡Qué impaciencia por devorarse el universo!…
Y el comentario (larguísimo) alcanza la precisión: “Alfonso Reyes cuenta, por lo demás, con una ventaja: el dominio de la forma”. En ese momento el escritor tan comentado tiene 18 años de edad y aún no ingresa a Leyes. ¿Cómo se concibe tal atención a un adolescente si no por la demanda de una minoría selectivísima y precoz que le añade a las Repúblicas latinoamericanas la modernidad de la cultura?
“CUÍDAME, CONSTRÚYEME”
El primer tomo del epistolario (Alfonso Reyes-Pedro Henríquez Ureña. Correspondencia 1907-1914, México, Fondo de Cultura Económica, 1986) es un retrato inmejorable de la atmósfera de la vanguardia intelectual. En 1911 Reyes quiere proceder —hope against hope— como si la revolución no estuviese allí y se adentra en lecturas y conferencias. En abril, por ejemplo, estudia el teatro de la monja Hroshvita. Y el 6 de julio le refiere a Henríquez Ureña su impaciencia ante la situación familiar:
… No sé ya lo que será de nosotros. Me parece que voy a tener que perder mucho tiempo de mi vida en resolver cosas inferiores y que volveré a sacar la cabeza dentro de varios años. Quisiera salirme de México para siempre: aquí corro riesgo de hacer lo que no debe ser el objeto de mi vida. Como no tengo entusiasmos juveniles por las cosas épicas y políticas, ni la intervención yankee, ni los conflictos me seducen gran cosa. Preferiría escribir y leer en paz y con desahogo. Sin embargo, me temo que mi situación familiar me orille a pasar dificultades que yo no busqué y a pagar culpas que no son mías (Carta 31).
Ya en París, donde trabaja en la Legación de México, Reyes vive la rebeldía espiritual y agudiza su horror a la sensación de pérdida de tiempo, que le inculcó su amigo. Y es notable su andanada contra la burocracia:
Estoy sumergido (no me refiero a la Legación) en el mundo más raquítico, más vacío, más mezquino y repugnante, que pudo nunca concebir, en su sed de fealdad y crudeza, cualquier novelista realista. Nunca creí que la bajeza y la vaciedad humana llegaran a tanto. Temo, casi, por la salud de mi espíritu. ¡Ay, Pedro, no podría yo pintar con colores bastante vivos el género de hombres que escriben a máquina junto a mí! Nunca creí que a tanto se pudiera llegar; es lo peor que he visto en mi vida: ¡qué vaciedad! ¡Qué estupidez! ¡Qué solapado odio a la inteligencia y al espíritu! ¡Qué ánimo vigilante de venganza contra la superioridad nativa! ¡Qué sublevación del lodo y de la mierda en cada palabra y ademán! ¡Qué vidas sin objeto! ¡Qué vergüenza y qué dolor tan irredimible ante tales aberraciones de la especie! (Carta 47, del 6 de noviembre de 1913).
Reyes, un aspirante a Bartleby o un Espartaco de la burocracia (a elegir), insiste en el programa: ganar tiempo y ponerlo a la disposición de la lectura y la escritura. Igual que Cyril Connolly en La tumba inquieta, a Reyes lo único que le atañe es la producción de obras maestras. Por eso, al escribirle a su gran confidente, Reyes le anticipa su reconciliación con los revolucionarios:
Y como estoy convencido de que eso es producto de la putrefacción oficinesca, no puedo menos de aplaudir, desde un punto de vista superior, y pensando en el mayor bien humano, esas intransigencias revolucionarias de nuestras tierras que arrojan a las calles, con el cambio de gobierno, a toda una generación de empleados: de los cesantes, surgieron los redimidos.
Reyes no vuelve a exhibir este radicalismo implacable que, en honra de la tradición, entrevera furia y lucidez. Detesta la burocracia y pronto se ve obligado a dejarla. En 1914 el presidente Venustiano Carranza ordena el cese del cuerpo diplomático y consular de México en el extranjero.
En 1914 Henríquez le escribe desde La Habana: “Me he convencido, con tristeza, de que soy superior en la vida a lo que soy escribiendo. Tengo que cambiar, ya sabes que me lo propuse”. Nada de hacerle caso al Anónimo sevillano e igualar con la vida el pensamiento. Sólo una meta importa: la gran literatura. Esta exigencia unifica la creación y la crítica, la investigación y la divulgación.
Nunca está de más insistir en la correspondencia de Reyes y Henríquez Ureña. El primer tomo, aún poco leído, es el documento más significativo de la formación en México del humanismo moderno y por entero laico. El maestro en Henríquez Ureña, y esto lo reitera Reyes en 1914, desde París: “Cuídame, constrúyeme” (carta 74) y en otra carta de París, le expresa su miedo a “morir de erudición”, o de algo semejante por la influencia del hipererudito Marcelino Menéndez y Pelayo: