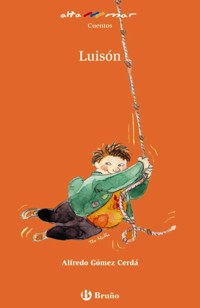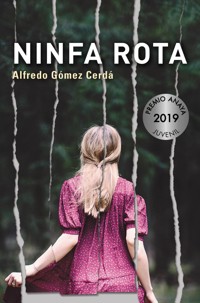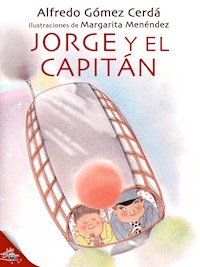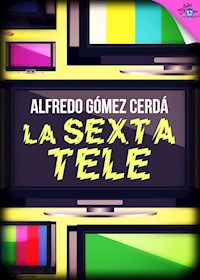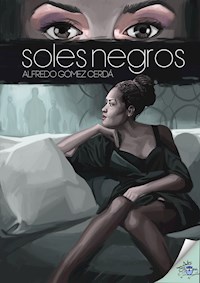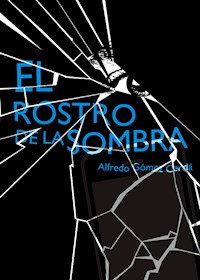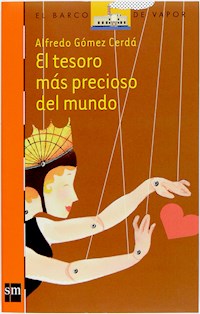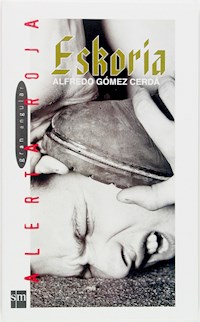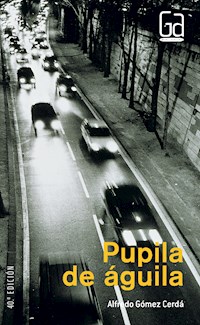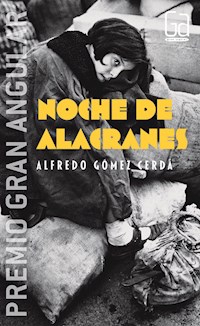
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Gran Angular
- Sprache: Spanisch
Un profesor de instituto invita a Catalina Melgosa, testigo directo de la posguerra española, a dar una charla a sus alumnos. El contacto con los jóvenes y el hecho de que recuerde un episodio de su pasado, hace que Catalina rememore, durante una larga noche, su amor adolescente por Emilio, al que ayudó cuando este fue secuestrado por los maquis. Una novela que reflexiona sobre el destino que se asigna a cada persona.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1
Después de los sobresaltos y las emociones que el día le había deparado, pensaba que nada conseguiría retener su atención durante las primeras horas de la noche, que tan largas se le hacían y que procuraba entretener con algún programa banal de televisión, o con una de esas encendidas tertulias de la radio, o con las páginas llenas de colores y arrebatos de alguna revista. Aunque no había perdido el gusto por los libros, prefería leer por la mañana, a la luz del día, en ese tiempo apacible entre el final de las rutinarias tareas domésticas y la hora de comer.
Sin embargo, llevaba un buen rato lamentándose en voz alta y deambulando como alma en pena sin encontrar acomodo en ningún lugar, ni siquiera en su butaca preferida, la de respaldo firme y brazos de madera, que llevaba más de cuarenta años en su casa. Primero había sido la butaca de Lucien, o como siempre lo había llamado ella, el francés. Después, se convirtió en la más entrañable herencia del marido.
La compraron en una pequeña y destartalada tiendataller a las afueras de Toulouse porque él se había empeñado.
—¿Quémás dará un sitio u otro? –le había dicho ella–. Todas las butacas son iguales.
—Te equivocas –había asegurado el francés, señalando a un hombre que liaba un cigarrillo junto a la viejísima puerta de cuarterones que daba acceso a la tienda–. El hombre que ves allí nos hará una butaca con sus propias manos, con su experiencia y con su orgullo.
Era el dueño de aquel establecimiento quien fabricaba personalmente todo lo que allí se vendía. Lo hacía en el taller situado en la parte trasera. Por lo general, cuando el día no amenazaba lluvia, sacaba la mercancía a la propia calle y la colocaba sobre la acera. Y no dejaba de resultar curioso, pues nada de lo que sacaba a la calle estaba a la venta. Era, como decía él con un poco de sorna, el muestrario. A los clientes y curiosos que se acercaban les enseñaba con una pizca de orgullo sus manos encallecidas y, después de esbozar una escueta sonrisa, aseguraba que todo salía de aquellas manos y de su cabeza. Y para reforzar esta última idea se apuntaba la frente con el índice de una mano.
—Puedo hacerles una butaca como la mejor butaca del mundo –les dijo aquel artesano–. Pero, eso sí, no me metan prisa. Denme un número teléfono y cuando esté terminada les llamaré.
Tardó algo más de seis meses en hacer la butaca, pero mereció la pena. Después de cuarenta años no estaba como el primer día, sino mucho mejor.
Cuando murió el francés, diez años atrás, al regresar del cementerio donde le habían dado sepultura ella tomó posesión de la butaca. Se sentó por vez primera y un estremecimiento le recorrió todo su ser, como si la energía del francés estuviera todavía presente y se hubiera infiltrado por los poros de su propio cuerpo. Entonces volvió a llorar otra vez por el francés, por su ausencia ya irremediable, y se dijo con firmeza que nadie la separaría jamás de aquella butaca.
Y había cumplido su palabra. Cuando decidió regresar a España –a su pequeño pueblo de la montaña, primero; a la capital de la provincia, después– lo que más le había preocupado era la butaca. Se lo advirtió a los del camión de la mudanza.
—Mucho cuidado con esa butaca.
Mientras tuviese cerca la butaca era como si él no se hubiera ido del todo. A veces, colocaba las manos sobre aquellos brazos de madera torneada y tenía la sensación de que estaba acariciando los robustos brazos de Lucien, sus manos anchas, sus dedos...
—Pero, mamá..., en España podrás comprarte muebles nuevos –le había repetido varias veces su hijo.
—Para qué quiero muebles nuevos; además,yono me separo de esta butaca.
Con la televisión apagada, la casa permanecía sumida en un silencio profundo y denso, que solo era rasgado por el roce de sus zapatillas en el suelo. Cuando se preguntaba qué hacía dando vueltas de una habitación a otra, negaba con la cabeza un par de veces y se sentaba en la butaca; pero al momento, sin darse cuenta, volvía a levantarse y a caminar de acá para allá. No podía entender su estado de agitación.
—A mis años, y con lo que llevo encima... –se dijo en una ocasión, al descubrirse en uno de los espejos del pasillo–. ¿Qué demonios me está ocurriendo?
Y lo peor es que se temía una larga noche de insomnio, lo cual la aterrorizaba. Era de buen dormir, pero de tanto en cuanto le sobrevenía sin motivo una de esas noches en vela, una noche interminable en la que la cama se convertía en un suplicio. Entonces la habitación se llenaba de todos los fantasmas que habitaban en su mente y era tanta la agitación que le resultaba imposible sucumbir al dulce abrazo del sueño.
Durante años se había entregado con tesón al ingente trabajo de cerrar la caja de su memoria con siete cerrojos de los que no guardaba la llave –así lo explicaba–; pero esa caja era más frágil de lo que creía, o la memoria más fuerte, y a veces se producían grietas, resquicios e incluso estallidos.
Se preguntaba una y otra vez qué misterio había conseguido destapar la caja de su memoria aquella misma mañana. Sin duda, la culpa había sido del joven profesor de Historia del instituto, el que la había telefoneado días antes.
—¿Catalina Melgosa?
—Soy yo, ¿quién me llama?
—¡Por fin la localizo! No se puede imaginar la alegría que siento. Alguien me había dicho que usted había regresado y desde entonces no he parado de buscarla. Tendrá que disculparme, pero es que estoy emocionado.
—¿Emocionado? ¿Por qué?
—Por hablar con usted.
Se repitió que la culpa la había tenido aquel jovenzuelo embaucador, pero enseguida rectificó y reconoció que la culpa era solo suya, por haber aceptado su invitación sin oponer demasiada resistencia.
Ya se le había pasado el nerviosismo que la había atenazado durante todo el día, pero no podía librarse de un estado de agitación muy extraño. Nunca había sentido nada igual, a pesar de que ella había vivido emociones muy fuertes, que ni a su peor enemigo deseaba, y se había tenido que batir contra viento y marea en aguas enfurecidas, agitadas por el huracán del odio.
Para combatir el insomnio decidió prepararse una tila. Estaba dispuesta a echar el doble de hierbas en la infusión, e incluso un chorrito generoso de licor, pues el licor siempre la adormecía. Tenía pánico a una larga noche de insomnio, sobre todo porque era consciente de que su memoria andaba ese día descontrolada, saltando sin freno de un lado a otro, como uno de esos caballos desbocados que tanto miedo le daban cuando, con catorce o quince años, tenía que subir a las brañas porque le tocaba cuidar la vecería.
Encendió la cocina de gas y, antes de poner el cazo con agua, se quedó observando el fuego. Miraba detenidamente aquella hilera circular de llamitas azuladas, pero lo que veía le llenaba de inquietud y hasta de espanto. Veía unos troncos arropados por unas piedras ennegrecidas, en la ladera de una montaña cubierta de urces, al socaire del viento del noroeste, siempre frío, ardiendo muy despacio. Y veía sus manos tan pequeñas calentándose sobre las llamas trémulas, cuyas sombras se alargaban misteriosamente al atardecer.
E incluso le pareció oír una voz, una voz que podía reconocer a pesar de los años, una voz que salía de las entrañas del valle y que se extendía con la misma suavidad de la niebla.
«¡Delgadinaaaa!», decía la voz, y parecía que la estaba llamando.
Era la voz inconfundible de Tirso, a pesar de que hacía más de cincuenta años que una ráfaga del naranjero de un guardia lo había acribillado contra el tronco de un abedul. Alguien le contó años después en Toulouse, cuando ya se había casado con el francés, que, antes de expirar, Tirso se abrazó al tronco como si aquel árbol fuera su madre, su esposa, sus hijos... todos los seres humanos a los que quería y que lo habían querido un poco en este mundo. También le contaron que toda la partida de guardias que ese día había dado una batida por el monte no pudo arrancarle del tronco y tuvieron que partirle los brazos a culatazos.
2
Julio Cega, el joven profesor de Historia, la había recogido personalmente en su casa, a pesar de que ella le había dicho que no era necesaria tanta cortesía, pues sabía de sobra llegar al instituto y podía hacerlo dando un paseo.
—Por favor, es lo menos que puedo hacer –insistió el profesor.
—En esta ciudad no se tarda más de media hora en llegar a cualquier parte.
—Insisto: iré a recogerla en mi coche a la puerta de su casa.
En el trayecto que separaba su casa del instituto, callejeando por las animadas calles del centro, experimentó una sensación que solo recordaba haber sentido dos veces a lo largo de su vida. La primera, cuando a los doce años entró en la ciudad en el viejísimo coche de línea que unía los pueblos de la montaña con la capital, en compañía de su madre y de su hermano, para ver por última vez a su padre, encarcelado desde que había terminado la guerra. La segunda, cuando dos años atrás se bajó del tren, después de un largo viaje, y tomó un taxi hasta el hotel donde había reservado una habitación mientras buscaba una casa donde vivir.
En el primer viaje, tan remoto, la ciudad la fascinó y la aterrorizó al mismo tiempo. Era la primera vez que salía del pueblo y aquel conjunto inabarcable de casas, de calles, de grandes edificios, de gente por las calles, le pareció un mundo nuevo, tan atractivo como inquietante.
Como el tiempo todo lo transforma, la pequeña ciudad había cambiado mucho desde entonces. Se había extendido como una mancha de aceite por las riberas del río Bernesga, por el ejido, por las eras, por los desmontes... Parecía otra, pero solo se trataba de un espejismo, porque al dejar atrás los nuevos barrios de la periferia y entrar en la tela de araña del ahora llamado casco antiguo, surgían por doquier los viejos espectros, testigos mudos e indiferentes. Allí estaban las mismas casas, los mismos ladrillos, las mismas tejas, los mismos balcones enrejados, los mismos adoquines de las calles, los mismos portalones de madera, las mismas ventanas agrietadas, los mismos olores a guiso, cecina y queso fuerte... Allí se dibujaba el perfil imponente de la catedral, aunque los coches ya no circulasen a su alrededor, el patio clasicista de la Diputación, la sobria torre de ladrillo de San Marcelo, los restos descarnados de la muralla que envolvía el románico de San Isidoro...
No cabía duda. La ciudad, la vieja y pequeña ciudad, la orgullosa y ridícula ciudad, seguía arraigada a la misma tierra, bañada por dos ríos discretos que se encontraban a las afueras sin alharacas, de espaldas a las montañas del norte, las cuales parecían al alcance de la mano.
—Te encuentro muy pensativa, Catalina –le dijo de pronto Julio Cega, girando levemente la cabeza durante un instante–. Espero que no te moleste que te tutee.
—¿Molestarme? Al contrario.
—Pues... te decía que te encuentro muy pensativa.
—Sí, con los años me he vuelto muy pensativa –sonrió Catalina–. Pero solo con los años, ¡eh!, que siempre he tenido fama de cabeza loca y de no pensar las cosas dos veces. ¡Si hubiese pensado las cosas dos veces...!
—Los chicos te están esperando con mucha ilusión –continuó el profesor–. Hemos preparado mucho este encuentro. Están impacientes por conocerte, por escucharte, por preguntarte cosas...
Desde que se había comprometido con el profesor Julio Cega a ir al instituto no había podido dejar de observar a todos los jóvenes que veía por la calle. Los miraba con verdadera curiosidad, como si quisiera descubrir lo que bullía dentro de sus cabezas, para cuando llegase el momento poder hablarles con las palabras precisas y entablar la comunicación necesaria. Pero en muchos momentos se preguntaba si realmente esos muchachitos podrían entender algo de su vida, de sus peripecias, de sus desventuras. Al mirarlos llegó a la conclusión de que los zagales eran lo único que hacía verdaderamente distinta a la fría y antigua ciudad.
No podía dejar de observar aquellos cuerpos que le parecían tan grandes y tan bien formados; aquellos rostros sonrientes y despreocupados, con esas orejas como coladores llenas de colgantes, con esos peinados tan llamativos, casi imposibles. Lo que más le extrañaba era su ropa, y no por las formas ni los colores, sino porque nunca llevaban la talla que les correspondía: o les sobraba ropa por todas partes, o las cremalleras parecían que iban a estallar. Observaba cómo hablaban, cómo se reían, cómo se empujaban por el mero placer de empujarse, cómo se abrazaban en cualquier parte hasta el estrujamiento, cómo se besaban sin importarles el lugar ni la ocasión.
De pronto, una idea cruzó por la mente de Catalina Melgosa. Miró de reojo al profesor, que seguía aferrado al volante de su automóvil ante un semáforo en rojo y le preguntó:
—¿Crees que para los zagales de ahora tiene sentido lo que vamos a hacer?
Julio volvió la cabeza y pareció sorprenderse.
—Claro que sí. Ellos tienen derecho a conocer el pasado, que además es un pasado mucho más reciente de lo que se imaginan.
—¡Buf! –resopló Catalina, al tiempo que hizo un elocuente gesto con sus manos–. Te hablo de que si tiene
o no sentido todo esto y tú me hablas de derechos. —Solo conociendo el pasado... —¡Calla, calla! –Catalina le cortó con resolución–.
¿No irás a soltarme ahora la dichosa frasecita? ¿Cómo era? Conociendo el pasado se evita caer en los mismos errores. Algo así. No, no creo en esa frase. Es mentira. El ser humano ha cometido los mismos errores una y otra vez. No escarmienta.
La luz del semáforo cambió al verde y Julio reanudó la marcha. Asintió un par de veces con la cabeza y luego rió abiertamente.
—Me encanta una palabra que has pronunciado. Yo intento reivindicarla, pero creo que es una causa perdida.
—¿Qué palabra es esa?
—Has llamado zagales a los chicos. Esa es la palabra. Amí me encanta porque así me llamaba mi abuelo cuando era un muchacho. Me parece mucho más hermosa que esa que está tan de moda, adolescentes.
—A mí siempre me ha costado mucho trabajo pronunciar la palabra adolescente. No me sale. Además, si ya existe una en nuestra lengua, ¿para qué utilizar otra?
—Se lo preguntaremos al profesor de Lenguaje –rió con ganas Julio–. Él también acudirá al acto. Bueno, prácticamente acudirán todos los profesores. Por cierto, hemos avisado también a la prensa. ¿No te importará? ¿No?
—Los periódicos –musitó entre dientes Catalina.
—Por un lado queríamos que se supiera que en el instituto se hacían cosas importantes –le explicó Julio–. Por otro lado, nos pareció de justicia que los periódicos de esta ciudad hablasen de ti.
—Ya hablaron de mí hace más de cincuenta años, y no dijeron ni una palabra que fuese verdad.
—Por eso es importante que ahora vuelvan a hablar. Todos los periódicos nos han confirmado su asistencia. Además, enviarán algunos fotógrafos.
—Entonces... –Catalina pareció reflexionar en voz alta–. Entonces mañana aparecerá mi fotografía en los periódicos, junto a mi nombre...
—¿Te preocupa?
Catalina no respondió. No le preocupaba que aparecieran su fotografía y su nombre en los periódicos, y no precisamente como una malhechora sanguinaria buscada por la guardia civil. Ahora aparecería como una mujer honesta y luchadora, respetable y respetada, incluso admirada por algunos, y hasta agasajada.
Por un lado le parecía razonable. Era como si al final el destino hubiera querido hacer justicia y dejara a cada uno en el sitio que le correspondía. ¿Cómo podía negarse ella, que además era parte interesada? Había hablado incluso antes, cuando no se podían decir las cosas, y si se decían nadie se hacía eco de ellas. ¿Cómo renunciar a hablar, a contar la verdad, aunque fuera delante de un grupo de zagales llenos de pendientes y espinillas, o de adolescentes, o de como quisieran llamarlos?
Solo existía un motivo por el que le preocupaba que su nombre y su fotografía apareciesen en los periódicos. Y el motivo tenía nombre y apellidos y una famosa zapatería en el centro de la ciudad: Emilio Villarente.
Aunque no había vuelto a ver a Emilio Villarente desde aquella remotísima noche en que se despidieron a la orilla del río, Catalina recordaba la escena como si la hubiese vivido minutos antes. El río bajaba muy crecido debido a la tormenta del día anterior. Podía recordar hasta el fragor del agua, que saltaba con brío sobre los sillares del puente, el cual había sido dinamitado meses antes por los del monte para cortar el paso a los coches de los guardias.
Él le tomó la cabeza entre sus manos y volvió a besarla en los labios.
—Gracias, sin ti no lo habría soportado.
—Recuerda lo que me has prometido –le dijo ella.
—No hablaré. Pero además quiero prometerte otra cosa.
—¿El qué?
—Volveré a buscarte.
—Pronto me iré de aquí, nos iremos todos, a Francia o a otro lugar.
—Te buscaré, Catalina –Emilio hablaba con un apasionamiento que a ella misma sorprendió–. Y si te vas, te buscaré por Francia, o por el mundo entero.
—Vete.
—Lo prometo, Catalina.
—Vete.
Emilio echó a andar. Su cuerpo, aún sin la firmeza necesaria, vacilaba a cada paso, pero ella estaba segura de que lograría llegar sin dificultad al pueblo. Durante unos segundos observó cómo su silueta se perdía entre las sombras profundas del camino que los árboles centuaban, a pesar de que en lo alto, por un pequeño hueco entre las nubes, se había asomado una escuálida luna.
3
Después de aparcar el coche en el patio anterior del instituto, Julio, con gran diligencia, la ayudó a salir. Luego, con un leve movimiento de su cabeza, le señaló la puerta principal, que se encontraba a un metro aproximadamente por encima del suelo y a la que se accedía por unos escalones muy largos. Enmarcados por el umbral había un hombre y una mujer de mediana edad, que salieron a su encuentro en cuanto los vieron descender del coche. Julio procedió a las presentaciones.
—La directora del instituto y el jefe de estudios.
—La autoridad competente –rió Catalina, y su risa contagió de inmediato a todos.
La directora rechazó la mano que Catalina le había tendido y la abrazó, dándole dos sonoros besos.
—Estamos encantados de tenerte aquí y queremos darte las gracias por haber aceptado compartir tu tiempo con nuestros alumnos.
Como faltaba un cuarto de hora para el comienzo del acto, fueron directamente al despacho de la directora. En la puerta, el jefe de estudios se excusó, alegando que tenía que dar el último repaso a la megafonía, pues siempre solía fallar en las grandes ocasiones.
Se notaba que los muebles del despacho, que no era grande, habían sido movidos para habilitar un espacio donde colocar varias butacas en torno a una mesita redonda, sobre la que había una cafetera y una bandeja llena de pasteles.
—¿Te apetece un café? –le preguntó enseguida la directora.
—No, no, ya he desayunado antes de salir de casa –respondió Catalina–. Pero un pastelito sí que tomaré. No puedo resistirme a los pasteles. Creo que comí el primer pastel cuando tenía veinte años, y una de las cosas que más lamento en mi vida es haberme pasado tanto tiempo sin probarlos.
Y las palabras de Catalina, que enseguida echó mano a un pastel, debieron despertar la solidaridad, o la gula, en la directora y Julio, porque sin pensarlo dos veces cogieron también un pastel y comenzaron a comérselo.
—Los hemos encargado en tu honor –comentó la directora con la boca llena.
—Gracias.
—La verdad es que cuando Julio nos hablóde la posibilidad de traerte al instituto, a todos nos pareció una idea fantástica –continuó la directora, como si el cargo le obligase a dar todo tipo de explicaciones–. Por lo general, invitamos a mucha gente al centro para que hable con los muchachos...
—Con los zagales –la corrigió Julio divertido, y guiñó un ojo a Catalina.
—Han pasado por aquí deportistas famosos, periodistas, un concejal del ayuntamiento, los bomberos, algún escritor... Pero es la primera vez que tenemos a una...
La directora, sin duda, no encontró la palabra que quería decir y su frase quedó interrumpida con brusquedad. Julio pensó intervenir de inmediato, pero se dio cuenta de que acababa de meterse un pastel entero dentro de la boca. La buena educación le aconsejaba mantenerla cerrada. Se produjo un silencio incómodo. Catalina giró la cabeza muy despacio, como si hubiera ensayado cada movimiento, y clavó su mirada en los ojos de la directora, que se había quedado un poco cortada.
—¿Una guerrillera querías decir? –la pregunta parecía más bien una afirmación.
—Sí, claro, una auténtica guerrillera –apuntilló al fin la directora.
—Debería haberme traído una boina calada, como la del Che Guevara, y un pistolón en el bolso –rió Catalina de buena gana–. Pero me temo que voy a defraudaros: nunca he soportado llevar nada en la cabeza, ni siquiera un simple pañuelo, y en mi vida he sostenido un arma entre las manos.
—Lo importante es que estuviste allí –volvió a intervenir Julio–, que serviste de enlace primero y que, cuando te descubrieron, tuviste que marcharte con los del monte, a pesar de que eras una mujer.
—En eso te equivocas –ahora la mirada de Catalina se había fijado en los ojos miopes del profesor–. No era una mujer. Solo tenía dieciséis años, como los zagales que están esperando mi visita. Y era tan poca cosa, que ni siquiera los aparentaba.
Comenzó a sonar un timbre y la directora, nerviosa, miró su reloj de pulsera y luego un reloj de pared situado tras su mesa.
—Es la hora –dijo–. Los muchachos empezarán a entrar en el salón de actos. Les daremos unos minutos para que se acomoden y se calmen un poco. Luego iremos nosotros.
—Estupendo –rió Catalina–. Así me dará tiempo a comerme otro pastel.
—Si quieres, te llevo la bandeja –comentó Julio.
—¡Oh, no! –la risa de Catalina se amplió–. ¡Qué iban a pensar esos zagales de mí!
Salieron del despacho y cruzaron muy despacio el vestíbulo principal del instituto. Se notaba un ajetreo de muchachos, que se dirigían hacia el salón de actos. Algunos profesores los apremiaban y los recriminaban por meter demasiado ruido.
Entonces Catalina se dio cuenta de que una enorme pancarta de tela cruzaba el vestíbulo.
—¿Estaba aquí antes esta pancarta? –preguntó a la directora.
—Sí, la pusimos ayer.
—Pues no la he visto. He pasado frente a ella y no la he visto. ¡Qué curioso!
Se detuvo un instante y la miró con detenimiento. Luego, leyó entre dientes las cuatro palabras que allí había escritas:
BIENVENIDA, CATALINA MELGOSA ‘‘DELGADINA’’
Observó que la pancarta había sido atada por los extremos a dos grandes columnas. En ellas habían pegado dos retratos suyos. Uno, muy antiguo. El otro, actual.
Señaló al antiguo y se acercó un poco para verlo mejor. La fotografía estaba muy ampliada.
—Esta foto me la sacó Lucien en Toulouse, cuando nos hicimos novios –comentó–. Tenía por lo menos veinticinco años. Con las fotos me pasa igual que con los pasteles, hasta que no pasé de los veinte, no supe lo que eran. Siempre me han pedido una foto de cuando tenía quince o dieciséis, de la época en que estuve con ellos, con los del monte; pero allí no había máquinas de retratar.
Se acercaron hasta la puerta del salón de actos y la directora presentó a Catalina a varios profesores. Todos se mostraban encantados, sonrientes, amables. Del interior llegaba una enorme algarabía, que los gritos de un profesor no conseguían mitigar.
—Ya sabes cómo son los chicos de ahora –comentó la directora, como previniéndola.
Pero en el instante mismo en que Catalina Melgosa franqueó la puerta del salón de actos, como por arte de magia se produjo un silencio sepulcral. Todos los alumnos y alumnas clavaron su mirada en aquella mujer, que podía ser su abuela, y que caminaba de manera un poco cansina, arrastrando ligeramente los pies. Tenía un aspecto diferente a cualquier abuela, o al menos a ellos se lo parecía en esos momentos. Mantenía el cuerpo muy derecho y la cabeza siempre alta. Su pelo, completamente blanco, como de plata, daba un aura especial a su cabeza. No era una mujer gorda, ni de complexión fuerte, pero tampoco hacía honor al apodo que la había hecho tan famosa en otros tiempos: Delgadina.
Se agarró al brazo de Julio para subir los cinco escalones que la conducirían al escenario. Habían colocado una mesa alargada en el centro, con varias botellas de agua y algunos vasos.
El jefe de estudios, sin duda con vocación de ingeniero, encendió en esos momentos las luces y conectó la megafonía, que había estado probando una y otra vez para que no fallase. Apretó el interruptor de un micrófono y lo golpeó con suavidad varias veces. Al notar que el impacto del golpe se oía por los altavoces respiró tranquilo y dejó el micrófono con cuidado sobre la mesa.
Julio condujo a Catalina al centro del escenario, pero no a la mesa, sino a la parte anterior. Con disimulo hizo entonces una seña que todos pudieron ver y, al momento, aparecieron un chico y una chica. Ella llevaba un folio en las manos. Él, un ramo de rosas rojas.
Con su habitual disposición, Julio cogió el micrófono y se lo entregó a la chica al tiempo que hacía un movimiento afirmativo con su cabeza. Estaba claro que habían ensayado todos los prolegómenos del acto. Al sentir el micrófono en su mano, la muchacha no pudo disimular el nerviosismo, pero no se amilanó y, después de carraspear un par de veces para aclararse la garganta, leyó lo que llevaba escrito en el papel con la voz entrecortada por la emoción:
—Querida Catalina: todos los profesores y alumnos de este instituto queremos darte las gracias por compartir este rato con nosotros. Es un orgullo y una satisfacción que hayas querido venir. Tu vida es un ejemplo para los jóvenes de ahora, para todos los jóvenes que queremos un mundo mejor, más justo y más libre. Gracias, Delgadina.
Nada más terminar la lectura, el chico avanzó decidido hacia Catalina y le entregó el ramo de rosas. Ella sonrió a ambos con un gesto que expresaba todo su agradecimiento. Y entonces, sin que nadie hubiese hecho una señal, todos los zagales que abarrotaban el salón de actos comenzaron a aplaudir.
4
Regresó al salón con una bandeja sobre la que llevaba una taza humeante de tila, y un platito con un pastel de los que se había traído del instituto. La directora se había puesto pesadísima con los pasteles.
—Llévatelos, llévatelos...
Colocó la bandeja sobre la mesa baja, frente a la butaca, y fue a buscar al mueble aparador la botella de licor. La destapó y olió el tapón como si fuera una experta sumiller, a continuación echó un chorrito en la taza de tila. Añadió azúcar y lo removió todo cuidadosamente con la cucharilla. Luego, cogió la taza con ambas manos y se sentó en la butaca. Sentía cómo sus dedos se iban calentando y bebió un sorbo, y luego otro, y otro más.
Se dejó abrazar por el respaldo de la butaca y clavó la mirada en el ramo de rosas rojas que había metido en un jarrón lleno de agua, con una aspirina para que durasen más. Pensó que la habían agasajado muy bien en aquel instituto, pues le habían obsequiado con dos de las cosas que más le gustaban: las rosas rojas y los pasteles. También le habían regalado una placa dorada sobre una peana de madera, con una inscripción y con su nombre grabado con unas letras muy historiadas. Pero las placas no le hacían mucha gracia, siempre le recordaban las frías lápidas de los cementerios.
Sin embargo, las rosas eran espléndidas, y además desprendían un olor que se notaba en toda la casa. Desde que era una niña le habían entusiasmado las flores.
Quizá la culpable de aquella afición hubiera sido su propia madre, que siempre tenía tiempo para liar ramilletes con las flores que iba arrancado de los matorrales que crecían junto a los senderos, de los prados, de entre los pedregales, del bosque, de las orillas del río... Llenaba su mandil con ellas hasta que rebosaba. Al llegar a casa las desparramaba sobre las lanchas del suelo, junto a la puerta, y las iba agrupando. Unas, permanecerían lozanas unos días más, en un jarro con agua; otras, las dejaría secar y luego las guardaría en saquitos de tela.
Para su madre, las flores no eran solo flores, sino que encerraban en sí mismas todo un mundo de propiedades casi mágicas. A Catalina le fascinaba oírle contar lo que una simple flor, unas hojas, un tallo o una raíz encerraban dentro. Quizá por eso, en muchas ocasiones, la provocaba con sus preguntas, solo por oírla, por embelesarse con su sabiduría.
—¿Qué flor es esta, madre?
—Tragapán le decimos por aquí, aunque otros la llaman Narciso. Es mano de santo para la tos ferina.
—¿Y aquella otra?
—Azucena silvestre; con sus bulbos, cocidos y aplastados, se hace un emplaste que cura los forúnculos. Y aquella es la achicoria, que afloja las tripas. Con la flor del escardamulos se hace una infusión que cura las dolencias del hígado. Y el arándano alivia los males de orina. Y la ortiga corta la cagalera.
—Hay plantas para todo, madre.
—Para casi todo. Si creciera en estos montes una planta que engordase a las personas te la daría a todas horas, que me causa desazón verte en los huesos. Pero está visto que para engordar lo que hace falta es pan, y cuando no lo hay...
—Pero algunas plantas dan ganas de comer a quien no las tiene, ¿no es verdad, madre?
—Sería un delito dártelas a ti –la madre negaba repetidamente con la cabeza–. ¿Para qué abrir el apetito cuando no se tiene qué comer?
—Yo no paso hambre, madre.
—Comes menos que un jilguero, así estás de delgada. Las tripas se encogen cuando no las echamos comida suficiente.
—¿Mis tripas se han encogido, madre? –preguntaba Catalina con un poco de preocupación.
—Las de todos los que vivimos aquí se han encogido, de hambre y miedo, que el miedo también las encoge. Pero las tuyas han encogido más, por eso no engordas ni creces, aunque estás en la edad de hacerlo.
El recuerdo de la madre se volvía tan nítido en la mente de Catalina, que en algún momento llegó a pensar que, por algún misterioso encanto, estaba hablando con ella en la realidad. Podía verla sentada en una silla, a su lado, mirándola con esos ojos, grandes y claros, que ella había heredado. Unos ojos que hablaban por sí mismos, que eran como una ventana abierta sin visillos ni cortinas que dejaba al descubierto su atormentado mundo interior.
—Madre –llegó a decir en voz alta.
Luego se asustó por haber creído en aquel espejismo y, a continuación, sonrió y se llamó vieja un par de veces. Pero no renunció al juego, que le incomodaba y le apasionaba a la vez, y cogió otro pastel. Miró la silla vacía donde había creído ver a su madre y dijo en voz alta:
—Este por usted, madre. Las tripas son como un acordeón: se encogen, pero también se estiran. Estos pasteles no están tan ricos como las rosquillas que usted hacía en la sartén en ocasiones especiales, esas que te dejaban en la boca un regusto anisado y dulce, pero se dejan comer.
Pensó que las madres de entonces no eran como las de ahora. Las de entonces callaban siempre, pasase lo que pasase. Eran firmes y duras, como una montaña, y jamás exteriorizaban sus sentimientos y sus emociones, aunque en sus entrañas se cociese la lava de un volcán.
Así había sido su madre.
Cuando quería saber qué le bullía dentro de la cabeza, Catalina la miraba a los ojos sin que se diese cuenta y trataba de leer en ellos. Por lo general, lo que descubría le causaba espanto y una gran desazón, sobre todo desde aquel día en que los guardias se presentaron de madrugada en casa, derribaron la puerta y registraron hasta el último rincón. A los tres los mantenían fuera, en fila, vigilados en todo momento. Desde allí podían escuchar los golpes que ocasionaban los destrozos de sus escasas pertenencias.
Cuando se cansaron de romper, uno de los guardias se acercó a ellos y, pistola en mano, les preguntó:
—¿Dónde están?
Nadie respondió a la pregunta que el guardia no volvió a repetir. Señaló primero a la madre y luego al hermano. Los demás guardias, a empujones, los obligaron a caminar.
—Vámonos –gritó el que mandaba la partida.
—¿Y esta? –uno de los guardias se fijó en Catalina.
—No ves que es una niña.
Catalina vio cómo los guardias se alejaban por el sendero formando dos filas. Entre medias caminaban su madre y su hermano. Entonces sintió una congoja muy extraña, que le salía de lo más hondo. Se sorprendióde que algo tan fuerte pudiera caber dentro de su cuerpo. Era una fuerza misteriosa que se agarraba a sus entrañas como un náufrago se aferra a una tabla en medio del océano. Y le dolía mucho aquel estrujamiento que poco a poco se iba extendiendo por todo su ser; el dolor era muy raro y muy fuerte.
Sentía ganas de llorar, pero de llorar como nunca antes lo había hecho, y de gritar con rabia. Pero no hizo ni una cosa ni otra. Cuando los perdió de vista, entró en la casa y contempló la desolación. Entonces se dio cuenta de que ahora todo dependía de ella. Tendría que recomponer las cosas que aquellos hombres de uniforme habían roto y ocuparse de las tareas de su madre y de su hermano sin descuidar las suyas. Cuando ellos regresasen debían encontrarlo todo como si nada hubiera ocurrido.
Durante varias semanas cavó la mísera huerta, a pesar de que los dedos se le llenaron de ampollas. Ordeñó la vaca que estaba recién parida y caminó cada día cargada con un cántaro los diez kilómetros que le separaban de la casa del médico de la zona, donde la vendía. Se ocupó de que las gallinas tuvieran algo que picotear y de que a la cabra no le faltase pasto. Preparó a diario la escasa comida y, al poner la mesa, colocaba siempre tres platos y tres cubiertos. Barrió cada mañana la casa. Nunca faltó agua fresca en las tinajas. Incluso, una tarde, a la caída del sol, cogió la caña de su hermano y se fue a pescar como él hacía; regresó con una trucha, un remojón y una satisfacción difícil de explicar. Si por la noche oía aullar al lobo, salía de casa envuelta en una manta con una estaca que apenas podía sostener entre las manos y permanecía vigilante, sin dejar que el miedo se apoderase de ella.
Un mes después, mientras unas patatas terminaban de cocer en la olla con media docena de vainas y unas hojas de laurel, por la ventana entreabierta le pareció descubrir algo. Salió corriendo de la casa y se plantó en medio del sendero. Al descubrir las figuras de su madre y de su hermano, la embargó un enorme sentimiento de felicidad. Quería gritar de alegría, reír, saltar, correr hacia ellos, abrazarlos... Pero volvió a contenerse. Quizá por primera y única vez en su vida se preguntópor qué era así, por qué toda la gente de aquella tierra contenía sus emociones y sus impulsos. No podía explicarlo, ni siquiera compartirlo; pero era consciente de que ella pertenecía también a aquella tierra de costumbres tan rudas.
Los dos habían adelgazado, a pesar de que ya estaban muy delgados cuando se los llevaron los guardias. El hermano tenía la cara amoratada y el labio inferior partido, cojeaba visiblemente al andar, como si le costase apoyar uno de sus pies en el suelo. La madre no tenía señales visibles de violencia, pero su aspecto estuvo a punto de hacerle perder el sentido: le habían afeitado totalmente la cabeza y la habían obligado a caminar así hasta su casa, sin una miserable tela con la que poder cubrirse, como un animal marcado con un hierro candente.
Al llegar a su altura, la madre y el hermano se detuvieron un instante. Cruzaron una fugaz mirada. A pesar de todo, Catalina sentía una inmensa satisfacción por volver a tenerlos en casa.
—La comida está preparada –les dijo.