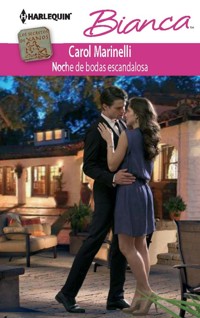
3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Miniserie Bianca
- Sprache: Spanisch
Aquella novia necesitaba que alguien la deseara… Nico Eliades había regresado a la idílica isla griega de Xanos para desenterrar viejos secretos familiares cuando vio a una joven en la entrada del hotel. Estaba sentada en las escaleras y llevaba un vestido de novia, arrugado. El matrimonio concertado de Constantine había fracasado antes de la noche de bodas. Virgen y humillada, necesitaba que alguien la deseara. Y descubrió la pasión en las habilidosas manos de Nico. Pero aquella noche llevó algo más que vergüenza a Constantine y su familia…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2011 Carol Marinelli. Todos los derechos reservados.
NOCHE DE BODAS ESCANDALOSA, N.º 64 - abril 2012
Título original: A Shameful Consequence
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2012
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0032-8
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Prólogo
ESTA noche tendrán sus propias habitaciones –anunció Alexandros–. Habitaciones separadas.
–Pero… ¿qué daño podrían hacer si… ?
Roula no terminó la frase; había aprendido a no cuestionar las decisiones de Alexandros. Pero en ese caso, debía plantar cara. Separar a los chicos le parecía cruel, de modo que intentó otra forma de encarar el problema.
–Te despertarán con sus lágrimas.
–Pues que lloren. Así aprenderán que, de noche, tú estás conmigo.
Alexandros le pasó una mano entre los muslos y le dijo que aquella noche no habría excusas; aunque a decir verdad, nunca le hacía caso cuando se las daba.
Roula se sintió aliviada cuando él cerró de un portazo y se fue a pasar el día en el exterior de la taberna, jugando a las cartas y bebiendo con sus amigos. Pero su alivio duró poco, porque con su marcha empezaba la cuenta atrás hasta su vuelta.
Con diecisiete años de edad y dos gemelos, sus hijos eran la única alegría que tenía. Podía estar horas sin hacer otra cosa que verlos dormir. De vez en cuando, uno abría sus grandes ojos negros, de pestañas tan largas que le acariciaban las mejillas, y miraba a su hermano; luego, tranquilizado por su visión, los volvía a cerrar.
Cuando los dio a luz, la matrona comentó que eran exactamente iguales. Y exactamente opuestos, porque Nico era diestro y tenía el pelo hacia la derecha y el pequeño Alexandros era zurdo y lo tenía hacia la izquierda.
Un año después de nacer, aún compartían cuna y gritaban cuando Roula los separaba. Protestaban aunque los pusiera en dos cunas y las pegara después. Pero aquella noche, si no hacía algo al respecto, terminarían en dormitorios distintos. Y ella oiría sus llantos mientras su marido volvía a usar su cuerpo.
Estaba harta de aquella situación. Harta de transigir.
Pensó que su padre la ayudaría si llegaba a saber que Alexandros ni siquiera le permitía que saliera de casa. Él había querido que se casara porque el dinero que obtenía con la venta de sus cuadros no era suficiente para mantenerlos a los dos. Sin embargo, Roula estaba segura de que no querría que su hija y sus nietos vivieran de ese modo.
–Ahora –se dijo a sí misma–. Tienes que hacerlo ahora.
Tenía cinco o quizás seis horas antes de que Alexandros volviese, pero no perdió el tiempo. Corrió por el pasillo, sacó una maleta, guardó las pocas prendas de sus hijos y, por último, entró en la cocina y alcanzó el bote escondido donde había estado guardando dinero durante varios meses.
–¿Así es como me lo agradeces? ¿Robando al hombre que te ofreció un techo?
Ella se quedó helada al oír la voz de Alexandros.
–Está bien –continuó su esposo–. Si quieres irte, vete.
El alivio de Roula solo duró unos segundos; los que él tardó en añadir:
–¡Pero solo te llevarás a uno de los niños!
La agarró del brazo y la llevó al dormitorio. Los pequeños se habían despertado con los gritos y estaban llorando.
–¿Cuál de los dos es Alexandros?
Roula se lo señaló en silencio. Él alcanzó al niño que llevaba su nombre y le dio a Nico.
–Llévatelo. Y márchate.
Roula corrió hacia la casa de su padre, abrazando al pequeño. Corrió hasta que la vio en la distancia y se dio cuenta de que estaba cerrada. Sorprendida, preguntó a los vecinos; le dijeron que su padre había fallecido y la despreciaron por no haber estado con él durante sus últimos días ni haber asistido a su entierro.
Se quedó atónita. Era la primera noticia que tenía. Según le contaron, habían informado a su esposo de la situación. Pero su esposo no le había dicho nada.
–No te preocupes –dijo a Nico en su desesperación–. Te devolveré a tu hermano.
Roula no tenía muchas opciones. No podía acudir a la policía local porque el comisario era amigo de Alexandros y sabía que no la habría ayudado; pero podía ir a Xanos, al norte de la isla, y hablar con el abogado de la localidad.
Como no tenía dinero, le rogó a un camionero que la llevara. El camionero aceptó, pero a cambio de sus favores. Y Roula tuvo que vender su cuerpo muchas veces más, por el bien de su hijo, cuando llegó a Xanos y supo que el abogado no estaba dispuesto a defenderla si no le pagaba antes.
Para prostituirse de noche, compraba una botella de ouzo, un licor griego, y le servía un taponcito a Nico; así conseguía que se quedara dormido y que no molestara. En cuanto al resto del licor, se lo bebía ella.
Así fue su vida a partir de entonces. Hasta que un día, estando con el niño en un callejón, oyó una voz de hombre.
–¿Cuánto pide?
Roula se giró hacia el hombre para darle su tarifa habitual, pero vio que se encontraba en compañía de una mujer y se negó.
–Disculpe, pero no trabajo con parejas.
–Creo que no me ha entendido… preguntaba cuánto pide por el pequeño.
El hombre le explicó que su mujer y él no podían tener hijos y que estaban en la isla, pasando unas vacaciones, para intentar olvidar su decepción al respecto. Le habló del dinero y de la educación que darían a Nico y comentó que, si aceptaba su oferta, se marcharían a vivir a la vecina isla de Lathira y lo criarían como si fuera de su propia sangre.
Roula pensó en el pequeño Alexandros, que aún estaba con el monstruo de su padre, y se recordó que debía encontrar la forma de salvarlo. Luego, pensó en el alcohol y en los clientes con los que tendría que acostarse aquella noche y se dijo que Nico se merecía una vida mejor que esa.
Aceptó el acuerdo y se dirigieron al bufete del abogado, donde firmaron los documentos oportunos.
Cuando la pareja se marchó con Nico, Roula supo que el niño la olvidaría enseguida. Pero también supo que ella no lo olvidaría nunca.
Capítulo 1
NICO Eliades detuvo el coche en el vado de la casa de sus padres y se preguntó qué estaba haciendo allí y por qué no les había llamado por teléfono.
Había viajado a Atenas para firmar un acuerdo, pero el proceso había sido más rápido de lo previsto. El hotel que quería comprar, ya era suyo. Y como tenía un fin de semana libre por delante y la isla de Lathira estaba cerca, decidió subirse a un avión y hacerles una visita.
Pero aquella casa no era su hogar.
Y no había ido por cariño, sino por un sentimiento de responsabilidad que se mezclaba con un sentimiento de culpa.
Sus padres le disgustaban. Le molestaba su egolatría y la forma que tenían de usar su riqueza. Su padre se había mudado a Lathira cuando Nico era un bebé de un año de edad y había comprado dos cruceros de lujo que hacían el trayecto de las islas griegas. Nico estaba seguro de que, cuando lo viera, volvería a discutir con él y volvería a soportar la exigencia de que regresara a Lathira e invirtiera parte de su considerable fortuna en el negocio familiar.
En cuanto a su madre, utilizaría la táctica del chantaje emocional y derramaría unas lágrimas para ordenarle que se casara y le diera un montón de nietos y para echarle en cara todas las cosas que habían hecho por él.
Sin embargo, Nico no les estaba agradecido.
No tenía motivos para estarlo.
Antes de pulsar el timbre, respiró hondo para tranquilizarse. No quería entrar con actitud hostil. No quería una discusión. Pero sabía que le criticarían de todas formas; dirían que nunca les había dado las gracias por sus estudios, por la ropa, por las oportunidades que le habían ofrecido, por cosas que cualquier padre habría hecho.
Cuando por fin llamó a la puerta, la criada que abrió lo miró con inquietud. Sabía que los señores de la casa se enfadarían cuando supieran que su hijo había estado allí en su ausencia. Al fin y al cabo, iba muy pocas veces a verlos.
–No están aquí –le informó–. Están en la boda y no volverán hasta mañana.
–Ah, la boda…
Nico lo había olvidado; era la boda de Stavros, el hijo de Dimitri, el principal rival de su padre en el mundo de los negocios. Normalmente, su padre habría querido que asistiera porque le gustaba presumir en público del éxito de su vástago; pero esa vez, sorprendentemente, no había protestado cuando Nico le anunció que no pensaba asistir.
Ahora tenía un buen problema.
Había ido a Lathira a ver a sus padres y no estaban. En otras circunstancias, se habría marchado sin más; pero habían pasado varios meses desde la última vez que los había visto y pasarían varios meses más hasta que se le presentara otra ocasión parecida.
–¿Dónde es? –preguntó a la criada–. ¿Dónde se celebra la boda?
–En Xanos. Se celebra allí porque la novia es de esa localidad.
La criada alzó la barbilla un poco al responder. Xanos estaba de moda entre los ricos y famosos, pero los habitantes de Lathira se consideraban superiores a ellos.
–¿En el sur? –preguntó él.
–No, en la ciudad antigua. Su padre y el señor Dimitri no tendrán muchas comodidades esta noche.
Él sonrió. Aunque su padre era un hombre con dinero, el sur y sus hoteles de lujo estaban fuera de su alcance.
Por lo visto, no tendría más remedio que ir.
Y ya había tomado la decisión de llamar a Charlotte, su secretaria, para que se encargara de organizarlo todo, cuando recordó que Charlotte no se podía encargar de nada porque se había ido a Londres.
En ese momento apareció el chófer, que llevaba sus maletas. Nico miró a la criada y le pidió que se encargara del equipaje. Después, se volvió a girar hacia el chófer y dijo:
–Encárgate del transporte.
–Eso va a ser difícil… Su familia se marchó a Xanos en el helicóptero y no volverá hasta mañana.
Nico asintió.
–En tal caso, llévame al transbordador.
–Por supuesto, señor.
El chófer lo trató con una cortesía excesiva porque no tenían confianza. Nico viajaba constantemente, así que utilizaba los servicios de varios conductores distintos; y cuando surgían complicaciones como esa, llamaba a Charlotte. Pero casualmente, su secretaria también tenía una boda aquel fin de semana.
Minutos después, llegaron al puerto. Como Nico iba de traje, se ganó unas cuantas miradas de curiosidad cuando se acercó a la ventanilla a pedir un billete; miradas que se volvieron a repetir cuando subió al barco.
Ajeno al interés que despertaba, pidió un café solo en el bar y se puso a leer un periódico para matar el tiempo, pero no pudo. Un niño se puso a llorar con tanta fuerza que, al cabo de unos segundos, harto de sus sollozos, se giró y miró a su madre con cara de pocos amigos. La madre reaccionó al instante e intentó tranquilizar al pequeño.
–Discúlpeme –dijo la mujer.
Nico sacudió la cabeza e intentó decir que no tenía importancia, pero la boca se le había quedado seca de repente.
Miró las aguas y la isla de Xanos, que ya aparecía en la distancia, y sintió el viento en el rostro mientras el niño empezaba a llorar otra vez. El día era cálido y soleado, pero se estremeció como si hiciera frío. Y durante unos momentos, se sintió al borde del vómito.
Se levantó, caminó a duras penas hasta la barandilla de la cubierta y se alejó del resto de los pasajeros. Era demasiado orgulloso para mostrarse débil delante de otras personas. Pero aún oía los sollozos del niño.
Ni siquiera se podía engañar con la posibilidad de que se hubiera mareado. Nico salía a navegar casi todos los fines de semana y estaba acostumbrado al mar.
Definitivamente, aquello era otra cosa.
Miró la isla de Lathira, de donde había partido, y volvió a clavar la vista en la isla de Xanos, adonde se dirigía.
Pero el malestar no desapareció.
Cuando atracaron, Nico bajó rápidamente del transbordador y decidió tomar un taxi en lugar de utilizar el transporte público. Se acercó a la parada, entró en el primero de los vehículos y le pidió al conductor que lo llevara a la iglesia.
Durante el trayecto, rechazó los intentos del taxista por entablar una conversación y se dedicó a contemplar la ciudad por la ventanilla. Todavía se sentía mal. Y la sensación empeoró cuando bajó del coche y empezó a subir las escaleras del templo. Seguía mareado. Tenía la sensación de estar en un sueño.
Justo entonces, llegó la limusina de la novia, que inmediatamente se vio rodeada de damas de honor. Aunque llevaba el velo puesto, Nico le pudo ver la cara y pensó que Stavros tenía mucha suerte.
Era una mujer impresionante. Llevaba un vestido sencillo, ajustado a las voluptuosas curvas de su cintura y sus caderas y a sus grandes pechos, que se movieron cuando inclinó la cabeza para dar las gracias a una niña que le había dado una flor.
La encontraba tan bella que no podía dejar de mirarla. Tenía la piel clara, mucho más clara de lo normal en la zona, y un cabello oscuro, recogido en un moño, que deseó soltar. Estaba demasiado lejos de ella para distinguir el color de sus ojos, pero vio su sonrisa cuando su padre la tomó del brazo y le pareció apasionantemente llena de energía.
Sin embargo, su sonrisa y su energía flaquearon un segundo al entrar en la iglesia. Nico se dio cuenta y notó que no se debía al lógico nerviosismo de una novia en esas circunstancias, sino a otra cosa; era como si no quisiera casarse.
Y tenía razón.
Pero Connie, la novia, no estaba dispuesta a admitirlo. Se dijo que solo era estrés, la consecuencia inevitable de las largas y pesadas semanas anteriores. Su padre quería demostrar a los vecinos de Xanos y a sus amigos de Lathira que, al contrario de lo que se rumoreaba, las cosas le iban bien. Y en consecuencia, había sometido a su única hija a un sinfín de actos sociales.
Había sido tan duro que la boda no le pareció verdaderamente real hasta que entró en la iglesia. Solo entonces, comprendió que estaba a punto de dejar de ser dueña de su propia vida.
Nadie sabía que había derramado lágrimas cuando su padre le dio el nombre del marido que le había elegido. Y más tarde, cuando Connie le dijo a su madre que Stavros podía ser un hombre cruel con las palabras, su madre se limitó a recomendarle que guardara silencio.
Además, su futuro esposo no estaba interesado en ella. No le había ofrecido nada ni remotamente parecido a un noviazgo romántico.
Ni siquiera había intentado besarla. Constantine, Connie para sus amigos, llegaba virgen al matrimonio y sin haber disfrutado de la vida. Siempre había estado vigilada por alguien; incluso en Atenas, donde estudió, se encontró sometida a la custodia de su prima, que informaba puntualmente a su familia de todo lo que hacía o dejaba de hacer. Y luego, al terminar los estudios, regresó a la isla y empezó a trabajar en la pequeña empresa de su padre.
Siempre había hecho lo que se esperaba de ella.
–Kalí tíhi…
La voz que sonó era la de su madrina, que le deseaba buena suerte en griego. Pero ella no le prestó atención. Siguió caminando del brazo de su padre, quien parecía tan frágil que se preguntó quién sostenía a quién.
Connie se recordó que estaba allí por él; que se iba a casar porque él deseaba verla casada y con la vida resuelta.
No era una situación extraña en la isla, donde aún se celebraban matrimonios concertados; pero de todas formas, Connie no se habría atrevido a desobedecer a sus padres. Además, tenía cariño a Stavros a pesar de que, de vez en cuando, fuera cruel con ella. Y su madre la había convencido de que el amor llegaría con el tiempo.
Pero a pesar de ello, se sintió profundamente deprimida cuando el sacerdote empezó a hablar e inició la ceremonia.
A fin de cuentas, Connie solo era inocente desde un punto de vista físico. Sabía que había otras formas de establecer una relación; sabía que había parejas que se enamoraban, salían, se divertían, se besaban, hacían el amor e, incluso, se separaban a veces. Y deseaba tener esas experiencias.
Pero la vida no le había ofrecido una oportunidad.
Solo faltaban unos minutos para que se convirtiera en una mujer casada.
Y fue entonces cuando lo vio.
Era Nico Eliades.
Connie lo reconoció enseguida porque todos conocían a su familia.
Nico Eliades. Un hombre alto, de ojos oscuros, que la miraba como si quisiera advertirle de que estaba a punto de cometer un grave error. Un hombre increíblemente guapo; el hombre más atractivo que había visto en su vida. Un hombre que la devoraba con los ojos de tal forma que se estremeció y sintió un calor intenso.
Se alegró de llevar el velo bajado, porque nadie podía ver su rubor.
Pero ella sabía que estaba allí. Y sabía que aquel calor no se debía a la persona con quien se iba a casar ni a la timidez por ser el centro de todas las miradas, sino al hombre que la observaba con una intensidad asombrosa.
La situación le pareció irreal. En el mismo momento en que se disponía a tomar un camino que determinaría su futuro, veía un camino diferente.
Aunque los labios de aquel hombre no le dedicaron ni la más leve de las sonrisas, sus ojos la atraían de un modo tan feroz que estuvo segura de que la rodearía con los brazos si se rendía al deseo y caminaba hacia él o, más bien, corría hacia él. Y en ese caso, podría huir de una vida que odiaba y empezar a ser libre.
–No puedo –se dijo en voz baja–. No puedo casarme.
–No te preocupes, son los nervios –declaró su padre con afecto–. Hoy es el día más feliz de mi existencia…
Connie estuvo tentada de girar la cabeza y volver a mirar al hombre que había atraído tan poderosamente su atención; pero en lugar de eso, clavó la vista en Stavros.
Sin embargo, ya era tarde.
Nico había notado su rubor y se había sentido como si la conociera desde siempre, como si hubiera una conexión entre ellos, como si hubieran sido amantes en un pasado remoto. Pero sabía que no habían sido amantes. Aunque había olvidado a la mayoría de las mujeres con quienes había hecho el amor, estaba seguro de que se habría acordado de una mujer tan hermosa.
Se sentó en la parte trasera de la iglesia, lejos de sus padres, y miró a Stavros; en sus ojos no había ningún amor por la mujer con quien se iba a casar. Segundos después, el pope pronunció el nombre de la novia y Nico pensó que le quedaba bien. Se llamaba Constantine.
La ceremonia se le hizo eterna. Había olvidado que las bodas griegas eran muy largas, así que estuvo a punto de levantarse y dirigirse a algún bar de la zona. Pero al final se quedó. Y cuando el pope preguntó a Constantine si quería casarse con Stavros, Nico observó la vela encendida que ella sostenía entre sus manos temblorosas y sintió la tentación de caminar hacia el altar y apagarla.
Sabía que no se quería casar.
Sabía que Constantine no era una mujer tradicional, esclava de las leyes y de las tradiciones de las que él mismo había huido.
Sabía que no quería pertenecer a un mundo donde las apariencias lo eran todo, donde no había evolución ni cambio posible.
Y Nico estaba en lo cierto.
En ese mismo instante, Connie se preguntaba si realmente quería casarse con Stavros. Si hubiera encontrado las fuerzas necesarias, habría salido corriendo.
Pero mantuvo la calma y se dijo que no estaba pensando con claridad. Su padre la había criado para que se casara con un hombre adecuado para ella, y no se sentía con derecho a cuestionar sus decisiones.
Alzó la cabeza y miró al pope, que estaba esperando una respuesta.
–Sí, quiero –dijo al fin.
Al pronunciar esas palabras, Connie creyó oír que una puerta se cerraba y alejaba para siempre sus sueños más secretos.
Y se cerró de verdad, aunque no fue la de sus sueños, sino la de la iglesia; porque cuando Nico oyó el «sí» de Constantine, salió del templo y cerró. Luego, entró en una taberna, pidió un café y le dio las gracias al camarero cuando, además de servirle el café que le había pedido, le puso una copa de ouzo.
Normalmente, Nico no tomaba ese tipo de licores; eran demasiado dulces para su gusto. Sin embargo, aquel día se sentía tan mal que pidió otro.
Contempló la ciudad con sus calles y su mercado abarrotados de gente y sacó el teléfono móvil con intención de reservar una habitación en algún hotel del sur de la isla. Había decidido que saludaría a sus padres y se marcharía después.
Pero no llegó a marcar ningún número.
En aquel momento se dio cuenta de que se encontraba muy bien allí, sentado en la terraza de la taberna, al sol de la tarde. Le gustaban los aromas y las palabras pronunciadas en el dialecto de Xanos que llegaban desde el interior del local.





























