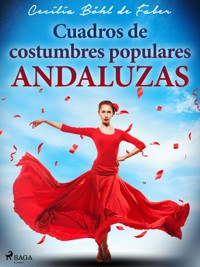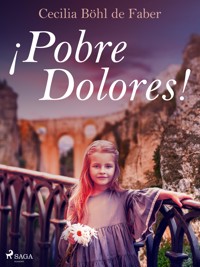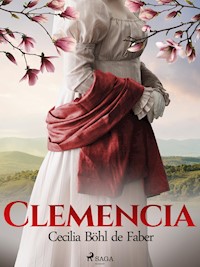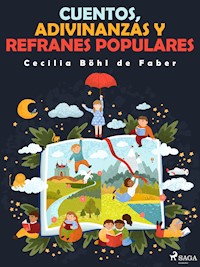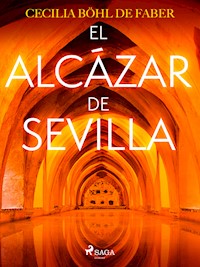Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Obras completas de Fernán Caballero
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Leer hoy a Cecilia Böhl de Faber es imprescindible para comprender la España del siglo XIX.En este sexto volumen de «Obras completas de Fernán Caballero» la autora plasma a través de sus novelas de costumbres la mentalidad cristiana y conservadora imperante de su época, como en «Lady Virginia», y reivindica a través de sus heroínas su ideal de mujer, como Casta, protagonista de «Una en otra». También podemos encontrar en esta recopilación «Un verano en Bornos», un apasionante y divertido romance de verano.«Obras completas de Fernán Caballero» es una serie de volúmenes que recogen la producción literaria de la escritora Cecilia Böhl de Faber, quien publicó en vida bajo el seudónimo masculino Fernán Caballero. En la colección completa de sus obras se recogen relatos, novelas de costumbres, poemas, refranes y dichos, cartas y otros escritos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 474
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cecilia Böhl de Faber
Obras completas de Fernán Caballero. Tomo VI
Saga
Obras completas de Fernán Caballero. Tomo VI
Copyright © 1905, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726875379
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
UNA EN OTRA
Voyez la société pour la peindre: c’est une galerie où vous trouverez de quoi couvrir votre album.
Emile Souvestre .
Observad la sociedad para pintarla: es una galería en la que hallaréis con qué llenar vuestro prontuario.
__________
A une époque où toutes les empreintes s’effacent sous le double marteau de la civilisation et de l’inciédutité, il est touchant et beau de voir une nation se conserver un caractère stable et des opinions inmutables.
Vicomte d’Arlincourt.
En una época en que toda huella de lo pasado desaparece bajo los golpes del doble martillo de la civilización y de la incredulidad, conmueve y admira el ver á una nación conservar un carácter estable y opiniones inmutables.
__________
La Religión y la guerra se mezclaron en los españoles más que en ninguna otra nación. Ellos fueron los que con incesantes combates echaron á los moros de su seno, y se les podría considerar como la vanguardia de la cristiandad europea. Conquistaron sus iglesias á los árabes; un acto de su culto era un trofeo para sus armas. Su fe triunfante se unía al sentimiento de honor, y daba á su carácter una imponente dignidad. Esta gravedad mezclada de imaginación, y aun sus chistes y humoradas, que no quitaban nada á lo profundo de sus afecciones, se notan en la literatura española, toda compuesta de ficciones y poesías, cuyos objetos son la religión, el amor y los hechos guerreros. Diríase que en aquel tiempo en que fué descubierto el Nuevo Mundo, los tesoros de otro hemisferio enriquecían las imaginaciones, así como el Estado; y que en el imperio de la poesía, así como en el de Carlos V, el sol no cesaba jamás de alumbrar el horizonte.
Mad. de Stael.
¡Lo que va de ayer á hoy!
Calderón.
A fines de Febrero del año 1844 salía de Madrid con dirección á Sevilla una enorme diligencia, rodando pesadamente al empuje de diez y ocho caballos de la bella raza andaluza, adecuada para llevar á la ligera y gallardamente su jinete, pero poco á propósito para arrastrar el feísimo castillo ambulante llamado diligencia, que es una de las preciosas creaciones modernas, una especie de falansterio móvil, ante el cual se extasía el vulgo.
La berlina estaba ocupada por un diputado y dos oficiales de graduación. En el testero del interior se hallaba una señora anciana con su hija; y junto á ésta estaba sentado un señor de edad, chico y gordo, de ojos pequeños y vivarachos, nariz de loro, cara rubicunda y satisfecha.
En la delantera iban un caballero pobremente vestido de negro, de aire grave y sencillo, que se conocía era sacerdote, y dos jóvenes, de los cuales el uno parecía ser extranjero. Para dar á conocer estos personajes, bastará dejarlos hablar.
En España el carácter social es natural y lleno de cordialidad. No se conoce esa reserva altiva que engendra la vanidad. Esto hace se viva, como quien dice, transparentemente. En todas partes, cada cual habla á su vecino sin conocerle, y sin comprender que esto pueda ser contra la dignidad de nadie; no hacerlo, en lugar de inspirar consideración, tendría por resultado hacer del que adoptase este sistema un paria impertinente y ridículo.
En el momento de partir, la señora anciana se persignó; el individuo sentado frente de ella abrochó su levita negra, y dijo á media voz algunas palabras latinas; uno de los jóvenes encendió un cigarro; el otro se quitó el sombrero y se puso un gorro griego, y el señor viejo y gordo dijo á la joven:
—Apóyese usted sobre mí, señorita; no tema usted incomodarme: al contrario; soy viejo, pero los ojos siempre son niños. En mi juventud—prosiguió—cuando se venía á Madrid, era en un coche de colleras; se echaban quince días: ahora se echan cuatro; pero se llega tan molido, que se necesitan ocho para descansar; de suerte que allá se va. Eso sin contar que, si se tuviese una vecina como usted, se desearía que el viaje no tuviera fin. ¿No es así, señores? ¿Y adónde va usted, señora?
—Nosotras vamos primero á Sevilla y luego á Cádiz—respondió la señora anciana.—Los médicos han mandado á mi hija los baños de mar. Tengo en Cádiz una hermana, casada con el tesorero de la Aduana: por eso he elegido ese puerto de mar, aunque más distante de Madrid que otros.
—¿ Y qué es lo que tiene su hija de usted?
—Ha crecido mucho, y en poco tiempo; lo cual le ha ocasionado una gran debilidad nerviosa, que, al decir de los médicos, podría terminar por una consunción.
—¡Qué disparate!—dijo el señor viejo;—esas son tonteras de los médicos, que no saben ni dónde tienen las narices; ¡cásela usted!, que eso es el sánalo todo de las muchachas, y la señorita....., usted perdone; pero, ¿cómo es su gracia de usted?
—Casta—respondió secamente la joven.
—Servidora de usted—añadió la madre.
—Pues, como iba diciendo—prosiguió el viejo,—á Castita no le faltarán pretendientes; eso es seguro: y usted, señora, ¿cómo se llama?
—Mónica Mendieta, para servir á usted.
—A Dios, por muchos años. ¿Es usted viuda?
—¡Ay, sí señor! Mi marido era contador de Rentas en Canarias, en donde murió poco há.
La señora sacó un pañuelo para enjugarse los ojos llenos de lágrimas.
—¡Dios tenga su alma!, señora: el muerto al hoyo, y el vivo al bollo.
—¡Ay, señor! eso es fácil de decir, pero.....
—¿Qué, qué? ¿va usted á llorar ahora por los difuntos? ¡pues tendría que ver! Vaya, no piense usted más en eso. Yo no me acuerdo de mi mujer (que también soy viudo), sino para mandarle decir misas. ¿No es verdad, padre Cura—prosiguió dirigiéndose al caballero vestido de negro—(porque supongo es usted sacerdote), no es verdad que eso es lo mejor que hay que hacer?
—Ciertamente—respondió éste;—sobre todo si las misas se mandan decir con viva fe y tierno recuerdo.
—¡Hombre!—dijo el señor gordo—¡me parece usted cura romántico! ¿Va usted á Sevilla?
—No, señor, me quedo en Jaén, desde donde pasaré á***, en la provincia de Granada.
—¿Ha estado usted mucho tiempo en Madrid?
—Tres meses.
—¿Y por qué vino usted á Madrid?
—Porque fuí desterrado de mi curato y me formaron causa como carlino, por haber dicho en uno de mis sermones que cualquiera que leyese libros prohibidos estaba excomulgado y fuera del gremio de la Iglesia.
—¡En lo que hizo usted muy bien!—observó D.a Mónica.
—¡Muy mal!—se apresuró á decir el señor gordo;—¿á qué santo comprometerse é ir á chocar con las gentes que escriben, hato de chisgarabís, sin un real en la faltriquera, y que á fuerza de insolencia mangonean tanto hoy día? Ande usted y créame; diga su misa y coma su olla en paz, y deje usted rodar al mundo.
—Pero, señor, mi deber, mi conciencia.....
—¡Qué conciencia ni qué calabazas! Ahora se parece usted con su conciencia á los otros con su filantropía. ¡Míreme usted á mí! No me meto en nada. No tengo opiniones, ni principios; de ello me vanaglorío. Las opiniones y los principios, ¡malditos sean! son los que han perdido á España. Así, véame usted libre, alegre, gordo y tranquilo. Caballerito, ¿me da usted el cigarro para encender el mío? Siempre que el humo no incomode á la señorita Casta. ¿Eh?
—Me es indiferente que usted fume ó deje de fumar—contestó la joven sin mirar al viejo galán.
—¡Buenos cigarros, por cierto! ¿Cuánto han costado?
—Me los regaló un pariente mío—contestó el joven.
—Baratos son; ¿va usted á Cádiz?
—No, señor, me quedo en Sevilla.
—¿Sevilla? quien no vió á Sevilla no vió maravilla, dice el refrán. ¿Va usted á ella por gusto?
—No, señor, voy de fiscal á uno de los juzgados.
—Muy joven es usted para ser fiscal; esto no es decir que no sea usted muy capaz de llenar bien sus deberes. ¿Tiene usted conocimientos en Sevilla?
—Soy de allí y conozco muchas gentes.
—Lo pregunto, porque iba á decirle que si acaso necesita aconsejarse con alguien (como debe por fuerza suceder), que lo haga usted con mi abogado, un famoso Licurgo que sabe más que Merlín; hombre de bien, aunque abogado; rico, y viejo como Matusalén, D. Justo Barea.
—No dejaré de hacerlo, pues es mi tío abuelo.
¿Qué? ¿Es usted aquel tunantillo de Javierillo que tantas veces hice bailar sobre mis rodillas? ¡Caspitina y cómo se va el tiempo! No; nosotros somos los que nos vamos, que es lo peor. ¿No enviaron á usted á la Universidad de Santiago?
—Sí, señor, y al salir de allí pedí á mi tío y tutor licencia para hacer viaje á Francia.
—¿Y se la dió á usted?
—Por supuesto.
—¡Buena tontería hizo mi amigo! Si no me engaño, tiene usted una hermana casada con un diputado que está ahora en Madrid.
—Sí, señor.
—¡Ah! por eso ha logrado usted la fiscalía; ¡si es sabido! me alegro. Su tío de usted ya no ejerce, y lo siento; porque, aunque hacía valer sus puntadas, por cierto que era el mejor abogado de Sevilla.
Por largo tiempo siguió así la conversación. Varias veces el señor gordo se dirigió al joven sentado enfrente de él; pero éste miraba al campo por la portezuela, y parecía cuidarse poco de lo que se decía. Sólo algunas palabras en francés había dirigido á Javier Barea, con el que parecía estar en relaciones de amistad.
Al fin, no pudiendo sacarle una palabra el señor gordo, se encaró con él y le dijo:
—Señor, yo me llamo Judas Tadeo Barbo; soy un rico hacendado y labrador de Jerez, para servir á usted. Y usted ¿ quién es?
El francés no respondió.
—¿Acaso no me ha oído?—dijo D. Judas á Javier Barea.
Éste tradujo la pregunta á su amigo.
—¿Es el señor de la policía?—respondió éste con aire altivo.
Barea tradujo la respuesta á D. Judas.
—¡Yo de la policía!—exclamó éste.—¡De la policía! No, señor—prosiguió dirigiéndose al francés y hablando recio, puesto que los españoles vulgares no pueden concebir que su idioma no se comprenda, y así instintivamente creen que no se les oye, y no que no se les entiende.—¡Yo de la policía! cuando todos los ladrones del término saben que tienen un refugio seguro en mi cortijo! Dígale usted, por Dios, fiscal, mi querido Javier, que no soy de la policía. ¿Qué dirían en Jerez, en el Puerto. en Cádiz, en donde todo el mundo me conoce, de semejante suposición? Que pregunte en la feria de Mairena, donde un potro con mi marca se paga en 10.000 reales. Que pregunte en la Plaza de Toros de Madrid, Sevilla y Cádiz, donde mis toros se pagan á 5.000 reales, quién es D. Judas Tadeo Barbo. ¡De la policía! ¿Tengo yo facha de ser de la policía, ni de tomar paga de nadie, ni del Gobierno? Diga usted, ¿acaso en Francia tienen los empleados de la policía cincuenta talegas en sus arcas, veinte mil fanegas de trigo en sus graneros, mil botas de vino de Jerez en sus bodegas, diez mil cabezas de ganado, etc.?
Así prosiguió D. Judas la enumeración de su inmenso caudal, la que no produjo efecto alguno en los españoles; pero el extranjero mudó grandemente de maneras.
—Perdone usted, señor—le dijo;—era una chanza, y sentiría la creyese usted un epigrama. Yo no sabía con quién tenía la honra de hablar.
—Si es una chanza, anda con Dios—repuso D. Judas apaciguado;—á nadie le gustan las chanzas más que á mí. Pero, dígame usted, Castita, ¿por qué se está usted riendo sin cesar hace un cuarto de hora?
—¿No se puede una reir en la diligencia, señor D. Judas Tadeo Barbo?—respondió Casta sin cesar de reir.
—Pero ¿por qué se ríe tanto la señorita?—preguntó el francés á Barea, que hacía los mayores esfuerzos para contener la risa que se le iba pegando.
—Yo se lo diré á usted—interrumpió don Judas, que comprendió la pregunta;—sabrá usted que hay un pescado que tiene una cabeza muy grande y una barriga muy gorda, y se llama, por desgracia mía, Barbo, como yo. La señorita encuentra, pues, muy risible y muy gracioso que llevemos el mismo nombre. Pero, Castita, ¿no es Barbo un nombre como otro cualquiera? ¿Otra? ¡Dale! ¡Vamos andando! ¡Ría, ría usted! que yo me alegro de tener un nombre que para usted equivale á un sainete. Vean ustedes—prosiguió levantando los hombros,—¡las mujeres, las mujeres! ríen y lloran con la misma facilidad. Así es que, cuando mi mujer (q. e. p. d.) me armaba una rifi-rafa sobre celos y lloraba como un becerro, le hacía el mismo caso que á las golondrinas, y tocaba de suela. ¡Fiscal! ¡Fiscal! ¡no se case usted! Acuérdese usted que el Señor todo lo quiso sufrir, menos el ser casado ni el ser viejo. ¡Dichoso usted, padre Cura, que se ve libre de las asechanzas de las hijas de Eva! Dicen que es un hermoso país el de Granada, rico y fértil.
—Rico, sobre todo en minas—contestó el Cura.
—¡Minas!.....—exclamó D. Judas;—esas son engaña tontos.
—Perdone usted—observó el Cura;—lo que usted dice es una vulgaridad, que se repite cual axioma, como muchas otras. Usted no puede ignorar el resultado de la mayor parte de las minas de nuestra provincia. En mi pueblo nos hemos unido cuatro socios, y con nuestros pobres recursos hemos llegado á un resultado inesperado. Tenemos ya el más hermoso mineral; pero nuestros recursos se han agotado y busco algunos accionistas, pues tengo evidencia de que con unos cuantos miles de reales es segura una enorme ganancia. Nuestra mina está bajo el amparo de Nuestra Señora de la Esperanza, y lleva su nombre.
—¿Esperanza?—dijo D. Judas;—yo he perdido 5.000 reales en una que se llamaba la Positiva, y juré que no me cogerían en otra.
En esto llegaron al parador y se sentaron á comer. El testero de la mesa lo ocupaban el diputado y los dos oficiales de graduación. Don Judas se sentó entre la madre y la hija; frente de ellos se pusieron los dos jóvenes y el Cura; á los pies estaban varias personas que venían en la rotonda. Entre éstos se veía un impasible inglés, todo vestido de géneros á cuadros á la escocesa, y un joven delgado, pequeño y pálido, que llevaba una larga barba y bigotes; su pelo, largo y liso, caía sobre sus orejas y sobre el cuello de su paletó. Este joven afectaba una gravedad imperturbable, que contrastaba con su juventud, y un aire decidido y altivo, que hacía que se extrañase verle en compañía de algunos hombres visiblemente ordinarios y soeces.
—¡Ah!—exclamó al ver á D. Judas, con gravedad y calma.—¡Oh, D. Judas (Tadeo, y no Iscariote)! querido paisano mío; yo no sabía que viniese usted en ese interior egoísta que por espacio de horas me ha privado de tan buena visita.
—¿Vuelve usted á Jerez?—respondió don Judas;—¡pues peor para Jerez!
—Siempre el mismo D. Judas Tadeo, y no Iscariote; siempre amable y fino como un erizo. ¡Vamos! ¡vamos! ¡que todos somos hijos de Dios!
—Y de nuestras obras, D. Pedro Torres.
—Eso constituye la nobleza, D. Judas Tadeo, y no Iscariote; por eso yo soy hijo de la conquista de Jerez, y usted.....
Don Judas se apresuró á interrumpirle:
—Lo sé, lo sé—dijo.—Sé que es usted de las primeras familias de Jerez; pero yo creía, según sus máximas, que no debía usted ponerle precio.
—Cierto es que no le pongo precio ninguno, y que sólo me acuerdo de quien soy cuando veo á un D. Nadie echarla de orgulloso y de caballero. En 1255, Fortún de Torres, uno de mis abuelos, defendió las murallas de Jerez contra los Reyes moros de Granada, Tarifa y Algeciras. Vencido por el gran número, jamás quiso soltar la bandera que llevaba; los moros le cortaron las manos; pero él se abrazó con sus brazos sangrientos á la bandera, la apretó con las rodillas y los dientes, y sólo después de muerto pudieron arrancársela. En punto á nobleza esto es oro puro; lo demás es cobre sobredorado, Sr. Barbo!
—¡Y es usted..... usted el exaltado, el republicano rabioso—dijo picado D. Judas,—el que viene en un parador, en público, á hacer ostentación de su árbol genealógico! ¡Curioso es esto, por cierto!..... No se puede, amigo mío, repicar y andar en la procesión; es preciso herrar ó quitar el banco. ¿O es, acaso, que le han dado en Madrid alguna cruz, ó alguna dignidad en Palacio para convertirle?
Pedro de Torres, sin salirse de su flema, no respondió sino por un gesto de alto desprecio y asco á esa pregunta.
—Sepa usted—dijo—que, cada día más idólatra de la libertad y de la igualdad, vengo á fundar en Jerez un falansterio, según los ha instituído el inmortal Fourier.
—¿Un qué?.....—preguntó D. Judas.
—Un falansterio.....—respondió Torres.
—¿Es acaso—prosiguió D. Judas—alguna nueva junta republicana, como la que ya otra vez ha fundado con esa patulea de quien era usted el jefe?
—No; esta es una democracia pacífica—respondió Torres con calma.
—¿Usted fundar algo de pacífico? Si lo viera no lo creyera.
—Sí, sí, D. Judas Tadeo, y no Iscariote; estoy ahora por la armonía.
—Siempre lo ha estado usted: mas cuando le veía en la Opera, creía que más le llevaban á ella las cantarinas que no la música.
—No digo que no; pero ahora no se trata de eso, sino del falansterio. En él todo es común, y todo igualmente distribuído, casa, trabajo, mujeres, niños, dinero.
—¡Dinero!.....—gritó D. Judas;—vaya al demonio vuestro falansterno.
—Ya verá usted—prosiguió Torres, sin dejarse interrumpir;—este admirable resultado de la filantropía le entusiasmará, y prestarále mano.
—No prestaré nada—respondió D. Judas;—nada pondré en él, ni los pies. Pero, D.a Mónica, ¿usted no come? Vamos, vamos, coma usted; es preciso comer, aun para llorar á su marido. Estas berzas se quieren ir á la huerta. ¡Eh, muchacho! ¿está el carbón muy caro aquí? Castita, beba usted una copita, por Dios; no bebe usted sino agua. No hay nada peor para el estómago. El agua acaba con los caminos reales; ¡mire usted qué no hará con los estómagos!
—¿A usted no le gusta el agua?—dijo Mónica.
—Sí que le gusta—respondió Pedro de Torres;—sería el primer labrador que no la quisiera. Un caminante halló junto de un río á un labrador ahogado; «este es, dijo, el primer labrador que veo harto de agua».
Es cierto—dijo D. Judas;—que aquí cada rayo de sol es una sanguijuela que chupa tanto la tierra, que se necesita mucha lluvia en invierno para estancarle la sed; no sé lo que sucederá en las demás penínsulas, pero en la nuestra un invierno seco nos pierde.
Pedro de Torres, á pesar de su gravedad, soltó la carcajada.
Era evidente que D. Judas, oyendo siempre nombrar á España por Península, había tomado Península por una palabra genérica, equivaliendo á país; y así le dijo Torres:
—Señor Barbo, en la Península Francia llueve demasiado; en la Península Alemania nieva demasiado; en la Península Inglaterra hay muchas nieblas y poco sol; así, pues, cada Península tiene su inconveniente.
—¿Conoces—dijo en voz baja el joven francés á Javier Barea—á esos dos militares?
—Sí—respondió éste del mismo modo;—los conozco de vista. El de más edad es el general Peñafiel, que acaba de volver á España; viene de París, donde se hallaba desde el convenio de Vergara, en el que no quiso tomar parte; el otro es su hijo, el coronel D. Fernando Peñafiel, que no se ha separado de su padre.
—Jamás he visto—repuso el francés—dos hombres tan perfectamente bellos y tan exactamente parecidos. Es curioso el observar, al mirarlos, lo que el uno ha sido y lo que el otro será.
—¿Y á qué santo ha venido usted á favorecer á Madrid con su amena presencia, señor D. Judas Tadeo, y no Iscariote?—preguntó Pedro de Torres.
—¿A usted eso qué le importa, ciudadano del globo, como se firmaba usted en sus malditas proclamas?—respondió D. Judas encolerizado.
—¡Vamos, cachaza! No se enfade usted, paisano apreciado. Comiendo del modo que usted come, y privado, como usted lo está, de la parte del cuerpo que separa la cabeza de los hombros, es peligroso.
—Dicen—repuso D. Judas—que las gracias son para una vez, y que repetidas pierden su chiste. Mire usted, pues, D. Pedro de Torres, si desde diez años há que usted repite su sempiterno Judas Tadeo, y no Iscariote, habrá perdido esa gracia su chiste, caso que jamás lo haya tenido. ¿A qué se cansa usted en hacer esa distinción? Cada cual sabe que mi patrono San Judas Tadeo, que se celebra el 28 de Octubre, es el apóstol hermano de Santiago, que predicó el cristianismo en la Potamia.
Don Judas hablaba de la Mesopotamia.
Todo el mundo se echó á reir, y D. Pedro de Torres dijo:
—¿En qué le ha ofendido á usted Meso?
—¿Meso?—repuso D. Judas—en nada. ¿A qué viene esa pregunta?
—Entonces, ¿por qué le raya del número de los vivos?
—¿Yo? Vamos, está loco—dijo D. Judas sacudiendo la cabeza.
—¿Por qué—prosiguió Torres—le destierra cruelmente? ¿Acaso tiene la desgracia de ser un honrado republicano como yo?
—¿Me quiere usted dejar en paz?—repuso D. Judas con impaciencia.—Le digo que no le conozco ni de vista. Pero yo le pregunto: ¿qué derecho tiene usted de darme dos nombres, uno afirmativo y otro negativo?
—El mismo que tiene usted, y no le contesto, de llamarme Pedro de Torres, y no el Cruel, ó Pedro de Torres, y no el Grande.
—¿El Grande?—exclamó D. Judas.—¡Tendría que ver! Eso sería como si á mí me dijesen D. Judas el flaco, ¡ah, ah, ah, ah!
En un momento de silencio que siguió, el Cura tomó tímidamente la palabra; habló de su mina, de la cual hizo con sinceridad y buena fe los mayores elogios, celebró igualmente el mineral, y ofreció con pocos auxilios ponerla en breve en productos.
—El furor de las minas va pasando—dijo sentenciosamente el diputado, que se ponía espejuelos para aparentar tener más edad de la que tenía.—Fray Gerundio ha hecho de su D. Frutos el Don Quijote de las minas.
—Estimado paisano—dijo Torres,—¿quiere usted que tomemos una acción á medias?
—Las medias son para los pies—contestó D. Judas;—aborrezco las compañías tanto como las minas. Cinco mil reales perdí en la Positiva maldita. ¡Una y no más, señor San Blas!
—Eso es—repuso Torres—porque es usted desconfiado como un ladrón, y está usted apegado á su dinero, como todo aquel para el cual el dinero es cosa nueva: ¿quiere usted prestarme la suma, y yo tomo una acción?
—No presto nunca—dijo D. Judas,—ni á mi padre.
—¿Es ese el lema de su blasón?—preguntó Pedro de Torres.
—No, señor—contestó colérico D. Judas;—es una máxima de su difunto padre de usted, que sería tan caballero como usted (aunque sin ser republicano lo pregonaba menos), y decía que quien prestaba á un amigo, perdía el dinero y el amigo.
—Omite usted decir—repuso Torres,—generoso paisano, que si mi padre no prestaba, era porque daba. No obstante, el de usted debía saberlo.
—Bien está, bien está—interrumpió D. Judas;—pero el resultado es.....
—El resultado es—prosiguió Torres, acabando la frase—que hizo ingratos y empobreció; si eso es lo que usted quiere decir, yo le ahorro el trabajo, pues lo digo á boca llena.
—¡Estos de sangre azul—murmuró D. Judas—hacen gala hasta de su pobreza!
—Como una estatua griega de su desnudez, D. Judas—dijo Pedro de Torres con verdadera dignidad.—Usted sabe el refrán popular: «sirve á un rico empobrecido, y no sirvas á un pobre enriquecido.» El dinero de usted puede irse tan pronto como se vino, D. Judas, en llegando á otras manos; pero la mitad de mi mayorazgo, que no he podido vender, pasa á mi posteridad.
—Entonces, señor—dijo D. Judas,—¿á qué trabaja usted tanto para acabar con los mayorazgos?
—Porque—repuso Torres, volviendo á su tono fanfarrón y sentencioso,—porque los principios deben mirarse antes que los intereses privados; porque el bien general debe buscarse antes que el individual: eso es lo que usted no entiende. Pero miren á ese inglés; me está pareciendo entre todos, con su imperturbable silencio y sus cuadros, una palabra borrada y rayada en todas sus direcciones.
En este entretanto, Javier Barea, que estaba al lado del Cura, le decía:
—Señor Cura, del dinero que me fué enviado para mi viaje, me queda lo suficiente para tomar una acción en su mina; yo la quiero.
—Mucho me complace—respondió el Cura;—dos me han tomado en Madrid unos amigos; otro creo poder afirmar que tomará una en Jaén; con la de usted serán cuatro. Esto nos habilita para poder proseguir los trabajos.
Javier sacó su bolsillo, y contó en oro los dos mil reales, precio de la acción.
—¡Javier, Javier, fiscal del demonio! ¿En qué piensa usted?—gritó D. Judas.—¡Dar así el dinero, sin recibir en cambio títulos, ni garantías, ni siquiera un recibo!
—Hace muy bien—dijo Casta.
—En efecto—dijo el Cura,—el Sr. D. Judas tiene razón: yo entiendo poco de negocios de dinero; recoja usted el suyo, señor fiscal. Yo le enviaré los títulos á Sevilla, y cuando los tenga, me mandará el dinero.
—No—respondió Javier Barea,—suplico á usted se quede con él, y no hablemos más de eso.
—El señor será un santo—murmuraba don Judas,—no digo que no; pero no es así como se hacen los negocios, Castita. Además, las gentes se pueden morir.....
—Si el señor Cura necesita un fiador, yo soy su fiador—dijo Pedro de Torres.
—Más vale pagar sus deudas—observó don Judas,—que hacerse fiador de nadie.
—¿Le debo algo por ventura, señor gran Tacaño segundo?—dijo Torres.
—¿A mí? ¡No, gracias á Dios!—respondió D. Judas.—Todos los despilfarrados pródigos y gastadores llamaron siempre tacaños á la gente de orden y método; eso es sabido. Y mire usted, ahora que hablamos de eso, ¿piensa usted vender su cortijo del Burro grande, que está pegado al mío de Pan y pasas?
—No.
—Cuando usted piense en deshacerse de él como de los otros, acuérdese usted de mí.
—Siempre me acuerdo de usted cuando se trata del Burro grande.
—Me alegro: desde ahora ofrezco á usted la mitad de su aprecio: es mucho para bienes amayorazgados.
—¡Gracias, generoso!
Torres sacó de su faltriquera su petaca, y ofreció cigarros á las personas sentadas en lo alto de la mesa, las que saludaron dando gracias. Dió á sus vecinos, y presentó la petaca al inglés, que abrió los ojos tamaños haciendo un gesto negativo, y dijo dirigiéndose á su paisano:
—¡Un cigarro! D. Judas Tadeo, y no Iscariote.
—Gracias.
—¡Vamos! Suplico á usted tome un cigarro habano, de la Vuelta de Abajo.
—No fumo sino papel.
—Tome usted mi cigarro y píquelo.
—He dicho á usted gracias.
—¿Va usted á hacerme un desaire, paisano muy amado?
—¿Me quiere usted forzar á fumar, paisano cansado?
—Pido á usted que tome mi cigarro, que no es republicano, noble, ni gastador, como su amo.
—¡Tan! ¡tan! ¡tan¡ ¡tan!—dijo D. Judas impaciente.
—Mire usted que soy terco: sea usted complaciente; tome usted el cigarro.
—¡Dale!, ¡dale!, ¡y qué chicharra!
Pedro de Torres puso el cigarro sobre un plato, y lo hizo pasar de mano en mano, hasta que llegó á Casta, la que puso el plato delante de D. Judas.
—Este joven—dijo el francés á media voz á su amigo Barea—es un raro conjunto de anomalías, con su cara juvenil y su gran barba de gastador viejo; su afectada gravedad y su natural humor chancero; sus bravatas y sus travesuras; su democracia y su aristocracia.
—Le conozco—respondió Javier Barea;—es un buen muchacho con pretensiones á ser un Robespierre; un cordero con pretensiones de tigre; un aturdido adocenado que quiere copiar á D. Juan: todo esto es el resultado de malas compañías, de ideas mal dirigidas y peor digeridas.
—Paisano amable y galante—decía Pedro de Torres,—deje usted de dar tormento á la oreja izquierda de esa señorita, y beba conmigo á la prosperidad de mi falansterio.
—No bebo á tales tonteras—respondió don Judas;—bebo á la de Jerez, mi patria: pues han de saber ustedes, señores, que un amigo mío, que ha viajado mucho por el Extranjero, me ha dicho: «Amigo Barbo, el mundo es una col, y Jerez el cogollo.»
—Yo—dijo el diputado—brindo por nuestra España, por la paz, el comercio y la agricultura.
—¡Bien dicho!—exclamó D. Judas;—bebo con usted: pero le digo, que mientras consientan ustedes estos republicanos, con sus patuleas, falansternos y juntas secretas, y que dejen ustedes las puertas abiertas de par en par á los carlinos, no se logrará nada. ¿Cómo ha de andar un arado si un buey tira á la derecha y otro á la izquierda? Si me hicieran ministro, pronto habría acabado con ellos: á los unos los encerraba todos en su falansterno, á los otros todos en la Cartuja de Jerez, que es grande. Me dijeron en Madrid que ha vuelto el general Peñafiel, y ese general tiene.....
—Un hijo—le interrumpió el más joven de los dos militares, pronunciando lenta y enérgicamente cada palabra;—un hijo que lleva una espada bien afilada para cortar la lengua á aquel que se atreva á hablar con poco respeto de su padre.
Tenedor y cuchillo cayeron de las manos temblorosas de D. Judas.
—Son el general Peñafiel y su hijo—le dijo al oído D.a Mónica.—Se puede hablar de las cosas, D. Judas; pero no se debe jamás nombrar á las personas.
—Cierto, cierto—suspiró D. Judas;—soy un pollino. ¡Mire usted yo, el más pacífico de los hombres; sin opiniones ni principios! Las opiniones y principios han perdido la España. ¡Yo ir á chocar con personas de tanta categoría! Debió usted avisarme, D.a Mónica; debió usted pisarme el pie, sin cuidarse de mis callos.
En esto el mayoral se presentó; se levantaron de la mesa, y ya cerca de la puerta, don Judas se volvió atrás, y se guardó el cigarro ofrecido por D. Pedro de Torres, que había quedado sobre el plato.
CARTA PRIMERA
PAUL VALERY Á JAVIER BAREA
Ya me tienes aquí en esta nueva Tebaida aquí, en donde no desperdicio el tiempo, caudal precioso, cuyo valor no conocéis aún en vuestra España, que os mima como una madre rica.
Tengo bastante adelantados los trabajos preparatorios para la empresa de que he sido encargado por mis socios los ingenieros.
Este país es bonito; pero para mí es un sepulcro color de rosa, en el que estoy encerrado, y desde el cual comunico con el resto del mundo sólo por cartas. Así, pues, mi querido amigo, te suplico que me escribas á menudo. Para hacerte más fuerza, te lo rogaré en la manera especial y expresiva vuestra, esto es, asegurándote que escribiendo tus cartas, haces dos obras de misericordia: la una, la de enseñar al que no sabe; la otra, la de consolar al triste.
Me he propuesto, en los ratos que me dejen libres mis quehaceres, escribir algo sobre España, porque desde que me hallo en ella he reconocido cuán inexactas son las ideas que de España tenemos, debidas á las descripciones que de ella nos han hecho.
¡Cuánta razón tenía el novelista francés que rehusó venir á España, diciendo que si venía, ya no podría describirla! De lo cual se deduce que estos escritores hacen de vuestra patria un país en parte fantástico, en parte Edad Media, que por tanto pertenece sólo á la imaginación; ó bien un país vulgar, bárbaro, incivilizado, país de transición y sin fisonomía, que no es digno de estudiarlo ni de pintarlo. Mucho se engañan; y debemos sentir que Teófilo Gauthier, Mr. de Custine y otros, cuyo gusto y voto hacen ley en Francia, no hayan visto á vuestro país sino de paso, notando lo bastante para apreciarlo, pero no lo suficiente para conocerlo.
No obstante, hay abundante cosecha para la observación; y basta alargar la mano para coger. Por ejemplo, mi querido Javier; nuestro viaje, nuestras comidas en el parador, ¿no son por sí solos un cuadro, una pintura? Ese grosero enriquecido, que con toda su vulgaridad se coloca á sus anchas en un mundo dejado é indiferente, que se ríe de él sin acogerle ni rechazarle; ese joven noble, que sin convicciones ni ambición se hace socialista por capricho, por ocio, por espíritu de contradicción, por el placer de la rebeldía, y reune los dos orgullos, el aristocrático y el democrático, sin tener ni la dignidad del primero, ni la energía del segundo; esa joven tan graciosa sin coquetería, tan altiva sin vanidad, sin afán alguno de hacerse valer, sin ser por eso desgraciadamente tímida ni afectadamente modesta. ¿No son igualmente tipos de raza los dos fieles y nobles realistas, tan llenos de dignidad en su desgracia? Ese cura tan sencillo y confiado; ese diputado tan nulo, erigiendo vulgaridades en sentencias, ¿no son specimens ó muestras bastante caracterizadas de vuestra sociedad actual? Tú mismo, que á todas las bellas cualidades que te son propias, unes la ilustración de una educación moderna, y la de los viajes, ¿no eres el tipo de los actuales jóvenes distinguidos, que no han viciado ni su corazón ni su entendimiento? Pero, á pesar de esto, desde que estoy aquí en tan íntimo contacto con el pueblo, me he convencido de que en él es en quien reside toda la poesía de la antigua España, de las crónicas y de los poetas. Las creencias del pueblo, su carácter, sus sentimientos, todo lleva el sello de la originalidad y de la poesía.
Su lenguaje, sobre todo, puede compararse á una guirnalda de flores. Comparaciones finísimas, refranes agudos y de profunda verdad, cuentos llenos de chiste, ó de sublimidad si son religiosos, coplas y cantos de la más delicada poesía; de esto se compone casi siempre. El pueblo andaluz es elegante en su aire, en su vestir, en su lenguaje, noble en sus sentimientos, enérgico en sus pasiones.
Quisiera pintarlo tal cual lo veo, para que lo conocieran mis paisanos. Pero para esto, querido Javier, es preciso que me ayudes; sin eso, me sería imposible lograr el fin que me propongo. Tu tío, ese abogado anciano, habrá visto tantos eventos grandes y chicos, que debe ser en este género una mina que puedas explotar. Los abogados saben el fondo de las cosas, como los confesores.
Habiendo tú dicho que deseas perfeccionar tu estilo francés, se te presenta una ocasión para llenar tu deseo. Hazme un relato circunstanciado de cuanto puedas sonsacarle á tu tío, yo corregiré tus cartas. No omitas el más mínimo detalle: mientras más minuciosos sean tus relatos, más te los agradeceré. De este modo iré formando mi colección, que llevaré conmigo á Francia.
No dejes de darme noticias de nuestros compañeros de viaje, si es que los vuelves á ver. Deseo que esto suceda, sobre todo en cuanto á tu vis á vis (y dime como se dice esa expresión en español). Digo esto, porque me parece, querido Javier, que la graciosa Castita no te parecía á ti costal de paja, como decía D. Judas Tadeo cuando hablaba de ella.
Aguardo tus cartas con impaciencia, y cuento con tu condescendencia, como tú puedes contar con mi amistad.—P. Valery.
CARTA SEGUNDA
JAVIER BAREA Á PAUL VALERY
Mi querido Paul: por fin he recibido carta tuya, y por ella veo con gusto estás ya adelantando los trabajos preparatorios para tu puente.
Admito con gusto la proposición que me haces: no porque halle ni placer ni diversión en estudiar al pueblo, que tú miras con el entusiasmo que pudieras tener por una querida, realzando hasta las nubes sus méritos, y siendo ciego á sus faltas. Pero tengo dos razones harto más fuertes para hacerlo: la una es complacerte, y la otra el perfeccionarme en el francés, ya que te brindas á ser mi maestro. Haciéndome de repente contador ó novelista, y eso en una lengua extranjera, te daré bien á menudo pábulo á que te rías; en cambio, escríbeme en español, para que yo halle desquite.
Debería empezar, mi querido Paul, por hacerte una descripción de Sevilla la actual, que he hallado muy distinta de la Sevilla de mi infancia y de mis recuerdos. Difícil me sería decirte si ha ganado ó perdido. Tú, y las gentes en quienes la imaginación predomina, y para quienes los sentimientos son jueces, estoy seguro dirías de ella lo que de las iglesias viejas que ves encalar, el color local, la fisonomía nacional va desapareciendo, gracias á ese moderno Procusto que llaman civilización. Mas esta opinión no puede darse á luz sin ser sofocada desde luego, ante la de la generalidad imbuída del principio moderno del bienestar material que todo lo rige. Haciendo alguna reflexión sobre esto á un amigo mío, hombre de luces (término consagrado), me miró un rato y me dijo: «¡Hombre de Dios! No saque usted tales razones en una conversación formal: póngalas usted en verso y las leeré con gusto.»
Una señora amiga mía me contaba, que cuando estuvo aquí el príncipe ruso Dolgorowsky, exclamó lleno de entusiasmo: «¡Oh! ¡qué lástima será que la España se desnacionalice!»—¡Quiere usted creer «me dijo la señora, que todos estaban furiosos por ese dicho!—¡Vaya! decían: ese cosaco, ese moscovita desea hacer de nosotros los parias de la Europa. ¿Quiere que sirvamos de diversión á los viajeros, mientras que ellos están gozando de todas las ventajas de los progresos morales y materiales? En vano quise probarles que ese dicho, en un hombre tan ilustrado, contenía el más bello elogio; puesto que prefería y ensalzaba nuestra nacionalidad sobre todas las ventajas y adelantos de otros países menos estacionarios: nada les hizo fuerza ni pudo aplacarlos.
Esto te pinta el estado de la sociedad actual. Moralmente estamos á la altura de todo; materialmente, estamos atrasados. Nos sucede como al joven cuyas facultades vivas y tempranas están del todo desenvueltas, cuando su cuerpo, enervado por males, golpes y heridas, no ha podido aún llegar á todo su crecimiento y desarrollo.
Yo, mi querido amigo, que no soy poeta como tú, estoy en un medio entre los extremos; y te confieso no me disgusta un poco más de bienestar, aunque sea á costa de unas pocas antiguallas. En este punto no estoy de acuerdo con mi tío. Y no porque éste sea poeta ni artista, como puedes inferir, sino por la razón natural de que nada de lo que es moderno puede gustar al que es antiguo, porque á los ochenta años la costumbre todo lo ha arraigado; y á esa edad (en que todo lo de aquí abajo es recuerdo y nada esperanza) lo pasado es el todo. Mi tío anatematiza lo moderno en general. Por mí no le contradigo, aunque pienso de distinto modo, porque respeto sus ideas sin participar de ellas, como respeto sus canas sin yo tenerlas.
No obstante, mi fin no es hacerte una descripción de Sevilla, que verás por tus ojos y observarás más imparcialmente que yo, que tan pronto me hallo conmovido por un recuerdo, y tan pronto enajenado por una útil y vistosa mejora.
Mi tío, que há tiempo ha dejado de ejercer la abogacía, se ha retirado á una casita que ha labrado cerca de San Juan de Acre, en un barrio muy retirado. Esta casa, que ha arreglado con amore para acabar sus días en ella, es, como él mismo lo dice, un neceser inglés; es decir, que encierra en poco espacio y en chico todos los conforts ó comodidades de una habitación de Sevilla.
El pequeño patio está enlosado de mármol; la cancela, labrada con mucho gusto. En medio del patio mumulla una fuentecita, saliendo de la base de una pirámide del tamaño de un pilón de azúcar. Alrededor hay macetas del tamaño de pocilios, con pensamientos, albahacas y reseda. Detrás de la casa se halla un huerto grande, que es para mi tío su Edén, y para mi tía su arca de Noé. Una hermosa parra forma un emparrado que coge el frente de la casa. Mi tía hace unos sacos de malla, que su marido arma con alambres, para cubrir con ellos los hermosos racimos de uva y libertarlos de los furiosos ataques de las encarnizadas avispas. De cuando en cuando se organizan exterminadoras cacerías, en las que tu amigo se ha visto precisado á tomar parte. Mi tío, el Nemrod de las avispas, abre la marcha, llevando una caña de un largo exorbitante; mi tía le sigue con una vela encendida y provisión de estopa. Un gallego ridículo cierra la marcha, llevando un enorme pisón ó maza, por el estilo de la que se pone en manos de Hércules.
Llegados que son á algún racimillo que no ha participado del honor del vestido de malla, y que, por consiguiente, se ve cubierto de un ejército enemigo y devastador, mi tío enciende en la vela un puñado de estopa afianzada en la caña; el racimo se ve, cual Sodoma, envuelto en llamas, y el suelo se cubre de cadáveres y moribundos enemigos. Entonces el farruco, con su maza, les cae encima, como Sansón sobre los filisteos, como Santiago sobre los moros: la mortandad es espantosa, y los héroes se retiran triunfantes á descansar sabre sus laureles.
En el huerto ves: aquí un cuadro de violetas rodeado de coles, que parecen feísimos enanos custodiando princesas encantadas; allá magníficos naranjos, árbol aristocrático, con sus hojas de terciopelo y sus flores de armiño, bajo las cuales mi tía extiende esteras de palma para recoger las flores que caen y venderlas en la botica. Enormes moreras formarían una cueva sombría y fresca á la noria, si el farruco no tuviese orden de despojarlas de las hojas para los gusanos de seda de mi tía. En la hermosa alberca nadan pececitos colorados y amarillos, en amor y compaña con los rábanos y lechugas, que allí se refrescan para la hora de comer. Aquí verás un magnífico mirto, en el que canta un ruiseñor á dúo con unos patos, que se asustaron al vernos llegar. Allí un laurel, sobre el cual silbaba un mirlo divinamente, mientras que debajo del árbol una gallina publica á voces que ha puesto un huevo para la cena de mi tío.
Cuando veo estos contrastes reunidos, no puedo menos de sonreir, pensando que describiéndote esta habitación acaso te habría descrito á la actual Sevilla mejor que lo había hecho al principiar mi carta.
Mi tío come á las dos, y hasta las cuatro duerme la siesta: á las cinco voy á verle, y me quedo allá hasta la hora del paseo. Le hago hablar cuanto puedo. Felizmente, el placer de contar, tan general en la edad avanzada, la necesidad de actividad de cabeza, la locuacidad que requiere todo abogado, le hacen no pararse en el interés vivo y minucioso con el cual le escucho y pregunto. Su memoria es tan fiel y exacta, cuenta con tanto fuego y escrupulosidad, que yo seguramente olvidaría, al escucharle, el paseo, á no ser..... ¿por qué no decírtelo, mi querido amigo? ¿por qué no te he de confesar que porque en el paseo veo á Casta es por lo que no puedo dejar de concurrir á él? No puedes creer el bien que le han hecho el viaje y la estada en Sevilla. Su palidez enfermiza ha desaparecido; es elegante, graciosa: aquí ha llamado la atención de todos, y no se habla sino de la linda madrileña.
Me han llevado á casa del administrador de***, en donde se reune una numerosa tertulia; se juega, se canta, se baila; pero sobre todo..... ¡ella concurre allí!.....
Por desgracia, ahí encontré también á nuestro compañero de viaje D. Judas Tadeo: parece que tiene aquí algunos negocios, por lo cual debe aún permanecer unos días. Este ente insufrible persigue á la pobre Casta, que no sabe cómo verse libre de él.
Al pasar por el café del Turco vi á Pedro de Torres predicando sus doctrinas socialistas, haciendo prosélitos y pagando el gasto á todos los que le rodean.
He visto en casa de la Marquesa de*** al general Peñafiel y su hijo, festejados, obsequiados y tratados con un respeto y alta consideración que causarían envidia á todos los magnates del poder. Me alegré, aunque no soy de su opinión; porque nada hace más bien al corazón que los homenajes rendidos á la desgracia: ¡es la más bella y noble de las oposiciones!
CARTA TERCERA
EL MISMO AL MISMO
Muy grato me ha sido, querido Paul, el placer que me dices te ha causado mi carta; añades estar impaciente por recibir otra, en que empiece por fin á referirte los recuerdos de mi tío. Así, sin más preámbulo, empezaré la tarea prometida.
Anteayer, habiendo caído la conversación sobre la dicha y la desgracia, mi tio me dijo:
—Es singular cómo la desgracia se encarniza sobre ciertas familias, y las persigue de generación en generación. ¿Es acaso alguna culpa de un antepasado que pesa sobre su descendencia? ¿Es predestinación, es fatalidad? Defínelo como cristiano ó como pagano: ello es que la cosa existe. He conocido desde mi primera juventud una familia marcada con este incomprensible sello de desgracia; he sido testigo, y á veces actor, en ese prolongado drama. Y conservo un recuerdo tan doloroso, una impresión tan destrozadora, que evito cuanto puedo pensar en ella.—
Comprenderás, Paul, que hice á mi tío las más vivas instancias para que me comunicase esa historia de tan trascendental infortunio.
Instábale de tal suerte, que no me fué difícil lograr vencer su repugnancia y decidirle á complacerme. En cuanto á mí, estaba tan contento de hallar la ocasión de cumplirte mi oferta, que mi tío debió agradecer el extraordinario interés con que me puse á escucharle.
—Yo era muy joven—así empezó mi tío,—apenas tendría veinte años, cuando mi padre, que era amigo de cacerías, me llevó consigo á Dos Hermanas, pueblecito que, como sabes, está á dos leguas de aquí. Fuimos á parar á la hacienda de uno de sus amigos, y me envió al punto á avisar á un cazador de profesión, que los acompañaba siempre y dirigía la cacería.
Yo conocía mucho á aquel hombre, porque venía muy á menudo á Sevilla con su mujer, á la que mi madre quería mucho.
Tío Antonio Ortega era un hombrecito flaco, que hablaba poco, se movía con despacio; pero era incansable, y hacía ocho leguas en un día sin cansarse. Se notaba en él una especie de paralización moral y física, que formaban el más vivo contraste con la viveza, la petulancia y la locuacidad de su mujer. Tía Juana era pequeña y delgada, y tenía el corazón de una tórtola y el entendimiento y agudeza de un estudiante; siempre alegre y festiva, siempre de broma, todos la buscaban y a querían. Eran las gentes mejores que se puede dar; honrados, generosos, de nobles y cristianos sentimientos. Jamás, en la larga serie de años que los traté, se desmintieron ni una sola vez estas virtudes. Pero prosigamos, que ya aprenderás á conocerlos en el discurso de mi relato.
Cuando llegué á casa del tío Antonio, hallé en el umbral de la puerta á una joven. Estaba liada en una mantilla de bayeta amarilla, guarnecida con una cintita de terciopelo negro, que llevaban entonces las mujeres en lugar del pañolón que llevan hoy día.
Esta mantilla la tapaba de modo que sólo se veían su frente y sus ojos, negros como el terciopelo de su mantilla; estaba apoyada contra el quicio de la puerta. Sus pies, pequeños y bien calzados, estaban cruzados, de modo que el uno tocaba al suelo tan sólo con la punta. Escondía sus brazos debajo de la mantilla para abrigarlos.
Esta postura le daba un airecito desvergonzado y altanero, bastante general en las mujeres españolas.
Cuando llegué no se movió, no dijo una palabra; no hizo sino echarme con sus negros ojos una mirada tan poderosa y altiva, que hubiese causado envidia á una reina absoluta.
—¿Su padre de usted?—la dije.
—No está aquí.
—¿Dónde está?
—No sé.
—¿Cuándo vendrá?
—No sé.
—Tengo que hablarle.
—Búsquele usted.
—¿Y dónde le busco?
—¿Qué sé yo?
—Mire usted—la dije picado de su desabrimiento—que yo no vengo á pedirle nada.
—Es que no está ahí ni para los que traen ni para los que llevan.
Le volví la espalda, é iba á alejarme, cuando llegó su madre. Tía Juana era el reverso de la medalla de su hija. Jamás vi una mujer más naturalmente amable, agasajadora, amiga de servir y complacer.
—Bien venido, D. Justito—me gritó desde que pude verla.—¿Su señor padre ha llegado? ¿Van ustedes mañana de cacería? ¡Dios mío, y Antonio aún no ha vuelto! Iba lejos el pobrecillo; iba al río en busca de gallinetas; pero no puede tardar. Entre usted, éntre usted; descanse usted. Anica, ¿por qué no hiciste que entrase el señorito y se sentase?
Mas cuando su madre se volvió, Anica había desaparecido.
Tía Juana se quedó suspensa, volviendo la cabeza á derecha é izquierda, y dijo á media voz:
—¡Vaya con la política! Pero eso es ese diablo de Serrano, que la oprime siete veces más que pudiera hacerlo la regla de un convento.
—¿Qué Serrano, tía Juana?
—Su novio, su novio, D. Justo. ¡Mal haya su pelo, que es más celoso que Mahoma!
—¿Se va á casar?
—Ellos quieren casarse; pero su padre no quiere, ni yo tampoco.
—¿Y por qué?
—Porque se la quiere llevar á Zahara, á la Sierra de Ronda, y no queremos separarnos de ella.
—Pero esa no es razón, tía Juana, para impedirles que se casen, si se quieren. ¿No hay otra?
—No, señor. Él es un muchacho bueno, joven, de buen parecer, de buena gente, que está acomodadito. No tiene un pero.
—Pues entonces, tía Juana, no hay nada que decir.
—Hay que decir—repuso la tía Juana—que su padre no quiere, y que tío Antonio, que parece una luz á medio apagar, en diciendo que no, es más terco que un mulo.
—¡Tía Juana! Tío Antonio perderá el pleito.
—Ya se lo he dicho; pero ¿sabe usted lo que me contesta?, que le doy alas á la niña. ¡Mas ahí está! Entra, entra aprisa, Antonio; que parece que te vienen apretando los zapatos. ¡Suelta, anda! ¡Qué paverío! A ti te ha de ahogar una viveza; te lo tengo dicho. Aquí está D. Justito; mira, ¡seis gallinetas!..... ¡Qué hermosura! Aquí las tiene usted; se las llevará usted para cenar, D. Justito.
En este instante, amigo mío, y cuando más interesado estaba con los dos buenos esposos y su picante hija, la puerta se abrió, y vimos entrar, adivina á quién, á D. Judas Tadeo Barbo. No puedo decirte hasta qué punto me incomodó su visita.
Mi tío le recibió como á un conocido antiguo, pero con un poco de esa sequedad que da el deseo de acortar la entrevista con una persona majadera por naturaleza, y grosera sin saberlo.
—¡Cuánto siento, D. Justo—dijo,—que haya usted cerrado su bufete! No hallo abogado que me llene; y así, vengo á pedir á usted un consejo como amigo.
—Estoy á su mandato—contestó mi tío.
—Sabrá usted, pues, amigo y dueño—prosiguió D. Judas,—que hay en Jerez un farsante, jugador, derrochador, socialista, malísima cabeza, que me ha tomado á mí por blanco de sus pesadas chanzas. He querido pagarle en la misma moneda; pero como todos los pilluelos están de su banda, siempre quedo debajo; y ha logrado hacerme objeto de risa para todos.
—Pero, señor D. Judas—contestó mi tío,—¿qué quiere usted que yo le haga á eso? No puedo sino aconsejarle que no dé importancia á esas majaderías.
—¿Que no les dé importancia?—repuso don Judas.—Aguarde usted, aguarde usted que se las cuente. Usted verá; y si sus ochenta otoños no han helado la sangre de sus venas, veremos si piensa que no tienen importancia.
Debo advertir á usted que me han dado la cruz de Carlos III. El otro día, domingo, salgo todo vestido de nuevo, y llevando mi cruz; entro en el café; por desgracia, la primera persona que me echo á la vista es él. ¡Él! ¡Ese Pedro de Torres que Dios confunda!— ¿Qué es eso?—me gritó desde que me vió.—¿Qué es eso, apreciable paisano, D. Judas Tadeo, y no Iscariote? (siempre me llama así.) ¿Desde cuándo tiene usted la pretensión de hacer de su abdomen un calvario?
Yo temblaba de rabia y de miedo de que me fuese á hacer en público una escena á su manera; pero por no parecer intimidado, le contesté:
—Desde que el diablo me persigue.
—¿Está usted aún con supersticiones? ¡No le faltaba sino ese perfil á su estupidez! Pero digo á usted que nos participe las razones que ha hecho valer para obtener esa cruz de mérito.
—No tengo—respondí—que darle á nadie cuenta de mis méritos. Pero usted que ha estado en Francia debería saber que S. M. Luis Felipe da cruces á los criadores y engordadores de ganado. Y siendo usted de Jerez, no debería ignorar que yo soy el primer criador de ganados, y que mis toros..... mis potros.....
—¡Ah! ¡Eh! ¡ Ih! ¡Oh! ¡Uh!—replicó, haciendo en cada exclamación una mueca, la una más horrible que la otra.—¿Y danse también cruces á los que crían y engordan los mejores pavos? En ese caso reclamaría una para mi capataza. ¡Oh Carlos III! ¡Gran zoquete de rey! ¡Si supieses adónde ha venido á parar tu condecoración! ¡Nene! ¡Nene! ¡Daca el juguetillo, que lo veamos!
—Déjeme usted en paz—le dije furioso.—No estamos todavía en su falansterno, donde todos son iguales; estamos en donde un hombre que el Gobierno premia, vale y supone más que otro á quien destierra (pues debe usted saber que él ha sido desterrado de Madrid). Me lisonjeaba de haberle picado y herido; pero me engañé, porque me respondió con su maldita flema y su gran fachenda:
—Mi destierro, respetable condecorado, es más honorífico que su ridícula cruz, que le pone en el número de los hombres serviles, vanos, bajos y dependientes.
—¡Servil! ¡dependiente yo!—exclamé fuera de mí—¡yo, que poseo un millón de duros! Usted, que cacarea más que un gallo, ¿sabe usted lo que he hecho yo; yo, Judas Tadeo Barbo, que no ha tenido ningún abuelo matado por moros; yo, que no ando metiendo pergaminos por los ojos á nadie; yo, que no miro por cima del hombro á nadie, sino al que debe y no paga? Pues sepa usted, señor independiente, que cuando el rey Fernando VII estuvo en Jerez el año 23, le hablaron de un caballo que yo tenía, y que era, por cierto, el mejor de Andalucía: quiso verlo y le gustó. ¿No le había de gustar? Me lo dijeron, con idea de que se lo ofreciese; pero yo le mandé á decir al Rey, al Rey absoluto con su corona puesta, que el caballo estaba muy para servir á su amo. Eso he hecho yo, ¡yo! ¿Lo haría usted con toda su arrogancia?
—No—me respondió el insolente,—no; porque para hacerlo es preciso haber nacido gañán, y yo nací caballero.
Difícil me sería, Paul, pintarte la impresión que este rasgo bajo, grosero é insolente de don Judas hizo en mi tío; anciano, criado en todos los sentimientos monárquicos, generosos, corteses y caballerosos de la vieja España. Hizo un gesto de impaciencia, y dijo:
—Pero, señor D. Judas, ¿qué puedo yo hacer en todo eso? ¿En qué pueden mis consejos serle de utilidad? ¿Las leyes qué tienen que ver con esa ensarta de chanzas pesadas é insolencias mutuas?
—Lo que va referido—contestó D. Judas—no es sino el preámbulo; ahora sabrá usted lo esencial. Há pocos días estaba yo en la Opera, representaban la Somnámbula, y el sueño se me pegó. Eché un sueñecillo, y me desperté al oir una risa general: abro los ojos, el telón estaba echado; me levanto, la risa aumentaba. Pero..... ¿qué es lo que hay? pregunté á mi vecino, que era persona formal.—Llévese usted la mano á la cabeza, me contestó. Me apresuro á hacerlo; ¿qué es lo que hallo? Un tremendo gorro de granadero, de papel, ¡don Justo!..... Tenía escrito con grandes letras:
judas tadeo, y no iscariote,
recompensado por el difunto carlos iii,
por la hermosura de sus bueyes
y de sus burros.
Y á esto, oía la risa grave en el patio, solapada en los palcos, ruidosa en los segundos, y chillona en la cazuela. Ahora, figúrese usted mi vergüenza y mi furor. Cogí el maldito gorro, y me fuí al palco de la autoridad, á quejarme al Alcalde. ¡Fué en vanol Al impertinente Alcalde poco le faltaba para reirse en mis barbas. Pero estoy decidido, aunque me cueste dos ó tres talegas, á que se me haga justicia por vía de los tribunales; y vengo á pedir á usted que me dirija en este asunto.