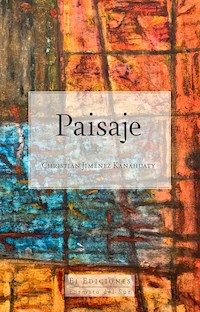
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E1 Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Esta novela es el relato de un itinerario, de un viaje geográfico hacia la tierra natal, pero también de un paseo no lineal por la memoria del narrador, hombre que salió de la casa paterna siendo muy joven y que desde entonces ha hecho su vida de ciudad en ciudad por varios países andinos, posponiendo el momento de rencontrarse con su familia. Con prosa dinámica cargada de una fuerte poeticidad, esta fascinante trama no establece límite entre pasado y presente, salvo cuando el narrador se detiene a mirarse a sí mismo; a entender, desde su experiencia acumulada al día presente, qué fue lo que le pasó a ese niño que hoy es adulto y va finalmente de regreso a su ciudad natal. El rico paisaje de las Repúblicas Bolivarianas va ilustrando sus recuerdos, se mezcla con ellos, como si el narrador estuviese en ese estado tan especial de melancolía que nos produce el recordar, mientras vamos mirando por la ventanilla del carro que nos lleva hacia casa después de mucho tiempo. La novela invita a contemplar el paisaje que es la vida a través del retrato de quien realiza esa travesía, constituyendo una propuesta literaria de cómo puede novelarse la memoria: el torrente en apariencia caótico de recuerdos e imágenes cuyo entrelazamiento, ora desconcertante ora revelador, sea, acaso, la esencia misma de la poesía que habita en toda historia de vida y que el escritor se da a la tarea de captar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Esta novela va dedicada a mis abuelos.
Así aprenderás, por ejemplo, que febrero puede ser el mes de mayor ansiedad en todo el año, marzo el de mayor miedo y, de pronto, como en un estallido, el mes feliz. Y abril será el mes más cruel, aunque también, a la larga abril habrá contenido en él sus mayos y junios de nueva vida, sus julios y agostos de nuevas y muy grandes amistades, sus septiembres, octubres, sus noviembres y diciembres que anunciarán nuevos veranos de felicidad y nuevos desasosiegos.
No me esperen en abril, Alfredo Bryce Echenique
Gracias le doy a la virgen,
Gracias le doy al señor,
Porque entre tanto rigor
Y habiendo perdido tanto,
No perdí mi amor al canto
Ni mi voz como cantor.
Martín Fierro, José Hernández
Es 18 de marzo de 1996, desde los parlantes negros y cuadrados colocados en las esquinas del entretecho sale la voz de Eros Ramazzotti. Me pierdo en esas canciones; hablan de amor, de soledad, de todo lo que importa a esta edad. Dentro de algunos años sabré que el álbum que suena se llama Donde hay música; ¿acaso puede existir en el mundo mejor título para un disco de música pop? No importa. Es verdad. Allá donde hay música, hay esperanza; así que me dejo llevar. La casa de campo está repleta, todos los padres han llegado acompañados por sus hijos. Los hombres que aún no tienen hijos están entre amigos y los meseros bailan con sus bandejas de plata al compás de los pedidos. Es otra tarde de sábado en Ciudad Jardín. Las clases ya empezaron y el carnaval terminó. Mi padre me pregunta acerca de mi madre. Quiere saber si ella sale con otro hombre, si me deja solo o si, como en el pasado, aún me golpea. No tengo ganas de hablar con él de eso. No es personal, sólo que en este momento quisiera estar a solas. Creo que mi padre lo entiende y se calla. Pero, algo ocurre tras dejar su vaso de cerveza de nuevo sobre la mesa. No sé por qué, ni cómo, me habla de un libro que leyó cuando tenía mi edad. Me cuenta de la saga familiar de los Buendía. Me habla de Cien años de soledad y yo casi no respiro al escucharlo. “Muchos años después frente al pelotón de fusilamiento…” Mi padre y su memoria, palabra a palabra evocan aquel primer párrafo que con los años yo también aprenderé no por amor al escritor colombiano, sino para jamás olvidar los ojos verdes de ciencia ficción de mi padre que brillaban al sol mientras me envolvía en aquella historia. Una historia de guerra y de viajes, de amor y rencores; yo pienso al verlo que está bien. Lo puedo aceptar. Verlo cada sábado puede valer la pena si deja de preguntar por ella y me cuenta historias que bien podría haberlas vivido. Y sé que más tarde regresaré a casa, a una casa en la que él no estará presente nunca más. Y entonces abro la puerta del apartamento que comparto con mi madre y mi hermano menor. Se respira calma. El olor del desinfectante del baño dialoga con la fragancia de la cera para pisos de madera que se extiende por las habitaciones y el comedor. Estoy solo. No lo sé aún, pero este momento, hoy que tengo todavía catorce años, marcará mi futuro. Es cierto: en el comienzo está el fin. Sábado, sábado blanco en el que el amor es una posibilidad y las calles parecen todas conducir a alguna posibilidad de triunfo, de nuevos encuentros y experiencias. Todos los buscadores de la felicidad están fuera de sus casas mientras yo estoy de pie frente al librero, que ha dejado, como único recuerdo, aquel hombre que es mi padre. Claro que no está Cien años de soledad, no podría ser tan fácil. Están, sin embargo, otros libros, otros autores y yo aún no sé qué quiero leer.
Estoy en la clase de física y no entiendo nada. Tengo puestos los audífonos del walkman. La música es la de Queen. Tengo quince años y, ahora, para distraerme leo comics. Son entretenidos, pero claramente sólo me sirven para olvidar lo que sucede en casa. Ayer mi madre peleó con el padre de mi hermano. Discutieron por dinero, por mí y por la nueva casa. Mi madre le dijo que yo debo tener mi propio espacio, que no puedo seguir durmiendo en la misma habitación que mi hermano. Hasta ese momento toda esa situación me parecía normal, pero luego lo entendí; es cierto, necesito mi propio lugar: mi cuarto propio. Un lugar donde pueda ser feliz y yo mismo, sin tener que preocuparme por la salud o el sueño de mi hermano. Pero tal parece que su padre no piensa lo mismo; él dice que no soy su hijo, y tiene razón; le argumenta llamando a cuento a mi padre y remata diciéndole que yo debería vivir con él. Que no me quiere en su casa, lo dijo entre dientes, pero lo alcancé a escuchar. Luego, claro que mi madre lloró, pero no pudo hacer nada. El padre de mi hermano es algo violento cuando quiere imponer su voluntad y sonaron algunas cosas. Así que huyo de ese momento y pienso que nunca pensé en que yo podría vivir con mi padre. Y es que no logro imaginarme en este momento viviendo con él. Somos padre e hijo y por eso diferentes. Debemos vivir separados. Así que son las once menos cuarto de la mañana y habla la profesora del movimiento parabólico, de los vectores y de las constantes y no entiendo ni papa, ¿qué me pueden estar importando todas esas fórmulas? Aunque debo reconocer que las gráficas en la pizarra son de una belleza tan limpia e incomparable que siento ganas de prestar atención, pero no. No es necesario entender para sentir la belleza en aquello que flota en el exterior. Ojalá así de simples fueran los deseos familiares.
Es sábado otra vez y ahora sí me animo. Levanto el tubo del teléfono y digito los números de la ansiedad. Timbra. Suena. Tres, cuatro, cinco, y entonces la voz. Una mujer me contesta y pregunto por ella. Me dice que espere. Por los gritos, los pasos y los comentarios, entiendo lo que pasa. Ella no tiene teléfono propio. Es prestado, la vecina les hace el favor. Espero y pienso y no sé por qué relaciono no tener teléfono con pobreza, con lejanía, con una familia que no puede darse el lujo de tener ese aparato en casa y, cuando más metido en mis pensamientos me encuentro, ella contesta. Le pregunto si puede salir. Salir al día siguiente. No. No puede. Me pide perdón y cuelga. Entonces con las palabras aún sin salir del todo, decido que las cosas así deben quedar. Que es posiblemente lo mejor que pudo pasarme; nunca más la llamé y desde esa tarde Carla quedó en el pasado. A lo largo de los siguientes años, la evitaré. Y cuando Karen, su gran amiga, me diga que yo le gusto y que quiere salir conmigo, le diré que no. Las cosas desde entonces siempre serán para mí un poco complicadas cuando se trate de mi relación con las mujeres. Esa tarde comprendí que lo mejor era no intentarlo. No buscar nada. Así que, de nuevo, yo frente al librero de mi padre. Saco un libro y lo hojeo. No me dice nada. Luego atrapo otro libro, y otro y otro y otro más; cuando estoy por sacar el siguiente libro escucho la voz de mi madre; me asusto. Casi de golpe voy al baño y cierro por dentro. Estoy mirando mi rostro en el espejo del botiquín que está empotrado en la pared de azulejos y pienso: “no hay forma de salir de este encierro”. Tengo quince años y ya soy un chico depresivo.
Hoy es un día tremendo, doce de marzo de dos mil diecinueve, y escribo. Quiero salir a caminar por las calles de mi ciudad, pero creo que ya estoy cansado de caminar solo. Vagar es genial, pero a determinada edad el vagabundeo debe llevar a algún lado. Lo malo es que al menos por ahora a mí no me lleva a nada. Sólo recuerdo el derrape de la conciencia; la digresión animada de la imaginación. Además, no tengo plata. ¿Para qué salir sin plata? No tiene sentido. Es como amar sin ser correspondido, o quizás peor: amar y luego, pasado el tiempo, darte cuenta de que era sólo una ilusión, un recurso del cuerpo para olvidar.
Así que la música suena. Por tercera vez en este mes el mismo disco de Queen. Uno de los que poco se habla. Made in Heaven. Y mientras recuerdos las primeras emociones cuando lo escuché por primera vez ni bien salió, me doy cuenta de que ya no entiende nada del mundo de la música. Tampoco logro comprender del todo los gustos musicales de la gente que tiene veinte años. Y sí, estoy harto de los fans de última hora. La película hizo lo suyo y por suerte el protagonista, el actor que representa a Mercury, ganó el Oscar, pero aun así, creo que, poco a poco, la gente se olvidará de todo y volveremos a ser pocos los que de verdad empezamos a amar a esa banda en la época en la que debías esperar meses para que el casete llegue desde Colombia o desde Estados Unidos y te costaba un ojo de la cara porque según el tipo de la disquera, el tuyo era material importado. Y como la sincronía emerge cuando la nostalgia llama, ahora leo y anoto las últimas estrofas de un poema llamado “Con ella a la distancia” que Eduardo Mitre escribió hace ya muchos años:
La ausencia es el raro nombre
de lo que amamos,
y la música
su único cuerpo que nos es dado.
Gladys Moreno
tu voz y las palabras
no se separan en el silencio.
Y entonces mi padre me acompaña. Fiel seguidor suyo, en la primavera de hace casi veinte años, pidió que pusieran un disco de ella en el restaurante donde ese sábado había decidido invitarme a comer. En aquella oportunidad papá, yo no supe apreciar la música de ella. Tuve que ganar muchos años y vivir solo y en otro país para entender la dimensión de esa voz. Las palabras y el ritmo evocaban para ti, sin duda, los años que pasaste en Santa Cruz. Para mí, en cambio, doña Gladys me mostraba que al final, a la sangre nunca se la engaña. Que las ciudades y los tonos de la lengua materna cambian como las aguas de un río torrentoso, pero que lo que queda es más fiel que la roca del volcán. O, si se prefiere, es similar a la luz que proyecta el regreso del invierno.
Y yo que pensé que había que vivir mucho tiempo para poder olvidar, o para saber amar, o quizás para entender el sonido de los cubiertos en la mesa, pensé recurrentemente que era suficiente narrar el invierno para contar la vida de una persona, me encuentro ahora pensando en porciones más grandes de tiempo. Ciclos de oleaje continuo que anidan en nuestras pieles, que siempre cambian como cambia todo. Estoy en octubre del noventa y ocho y me recupero de una operación de hernia. Veo canales de música y películas. Comedias románticas, sobre todo. También intento dormir, pero no lo logro. No puedo moverme mucho, el dolor, a momentos, es realmente insoportable.
No lo sé aún, pero esa semana será la última que veré con vida a mi abuelo.
Antes que termine aquel mes, fallecerá.
Derrame cerebral.
De pronto mi madre y sus hermanos han quedado huérfanos.
Entiendo lo que aquello significa.
Entiendo por qué hago esto.
Lo recuerdo, quizás invierno de mil novecientos noventa y cuatro. Lo escucho y lo veo. Entra en su habitación y voy tras de él. Me echo, antes que él en su cama y descubro con extrañeza, abierto, sobre la almohada, un libro. Le preguntaré sobre ese objeto y me responderá que le gusta. Que ya es la segunda vez que lo lee. Su portada se me queda grabada en la memoria. Años después, cuando ponga los pies en la universidad y empiece el primer año de Ciencia Política, veré a Zara que lee. El libro que tiene entre las manos tiene la misma portada que recuerdo haber visto en la cama de mi abuelo y me acerco a ella, le pregunto por el libro y, tras mirarme con sospecha, me responderá… “Es de Augusto Céspedes. Es un libro de cuentos. Mira, se llama Sangre de mestizos.” Todo encaja. Mi abuelo está esa mañana, cinco años después de su partida, y como en el poema de Mitre, conmigo; no se fue. Y como diría otro poeta boliviano: se sigue estando.
Y entonces te espero, Yaba René. Son pasadas las tres de la tarde y estoy solo en casa. Dijiste que vendrías; quieres verme para saber cómo estoy tras la operación. No me siento bien y te trato mal. Esperé por ti y cuando por fin estás conmigo, deseo que te marches. Quiero estar solo. Dormir y olvidar el dolor de este cuerpo que de a poco siento como propio. Pero no te vas, resistes mi mal humor y me dices que leíste el libro sobre el cual se basa la película que estaba viendo hasta tu llegada. Los tres mosqueteros. De nuevo me quedo sin palabras. Otro libro. ¿Acaso son tan importantes? ¿Yo podré leer como mi abuelo, leeré los libros que leyó mi padre? No lo sé. Son demasiadas preguntas para hacerle al destino. Pero lo descubriré dentro de unos meses, pero esa tarde aún el milagro no sucede. Soy solamente un adolescente que adolece y no sabe que esa tarde será la última vez que pasará el tiempo y las horas con su abuelo.
La Plaza Osorio cargada de sol está casi vacía. Estoy sentado en el asiento del copiloto de un Lada blanco modelo ochenta. Tengo seis años y es octubre. En mis manos sostengo una bolsa plástica cristalina y mientras de la radio suena “Simón el gran varón”, escucho retazos de las conversaciones que tiene mi madre con sus hermanos y comprendo de ese modo y en este momento que lo que hay en el interior de esa bolsa es el seno derecho de la madre de mi mamá. Tiene cáncer. Trataron de detener la enfermedad por medio de la extirpación del lugar donde anidaba el tumor y ahora sólo resta esperar. Y como la espera no se prolongará por mucho tiempo yo tengo la oportunidad de ver el tránsito de la vida a la muerte antes de que termine este año de mil novecientos ochenta y seis, que además es el año en que mis padres deciden separarse tras varios años de peleas, discusiones y el truncado intento de empezar de cero que mi madre quiso empezar conmigo cuando me llevo, casi a escondidas, hasta la Quiaca. Quizás hubiera sido distinta nuestra vida, pero mi padre nos alcanzó y logró convencer a mi madre de regresar con él. Así volvimos a Bolivia. Supongo que, entonces, es comprensible que yo intente huir a otra latitud cuando las cosas se ponen picantes; pero como se dice en cierta canción: “a fuerza de partir, voy a saber lo que es volver y volver”. Y es que entonces como hoy, uno debe elegir muy bien los motivos del por qué se va del hogar y de la ciudad natal.
Para entonces la ciudad de Cochabamba empezaba a tener contornos. Conocía por sus nombres algunos de sus barrios.





























