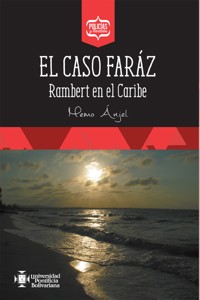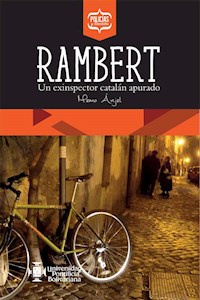Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universidad de Antioquia
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
Los cuentos de Pájaro con corbata son la representación de un universo que en medio de una aparente normalidad y cotidianidad esconde un cúmulo de incongruencias, excesos, obsesiones, miedos, misterios. El consecuente desconcierto que experimentan los personajes —muchos de ellos migrantes en un escenario europeo ya marcadamente multicultural— los induce a tomar medidas insospechadas, incomprensibles o francamente absurdas. Pero el absurdo no proviene solo de la acción humana: también del exterior llega lo enigmático, incluso lo fantástico, como para confirmar que el mundo, en últimas, no obedece a lógicas, o al menos no a las establecidas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pájaro con corbata
Memo Ánjel
Literatura / Cuento
Editorial Universidad de Antioquia
Colección Literatura / Cuento
© José Guillermo Ánjel (Memo Ánjel)
© Editorial Universidad de Antioquia
ISBN: 978-958-501-199-1
ISBNe: 978-958-501-204-2
DOI: doi.org/10.17533/udea.978-958-501-204-2
Primera edición: julio de 2024
Hecho en Colombia / Made in Colombia
Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita de la Editorial Universidad de Antioquia
Editorial Universidad de Antioquia
(+57) 604 219 50 10
http://editorial.udea.edu.co
Calle 67 #53-108. Medellín, Colombia
Imprenta Universidad de Antioquia
(+57) 604 219 53 30
Calle 67 #53-108. Medellín, Colombia
El contenido de la obra corresponde al derecho de expresión del autor y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. El autor asume la responsabilidad por los derechos de autor y conexos contenidos en la obra, así como por la eventual información sensible publicada en ella.
Cuentos delirados en Alemania.
Hubo que escribirlos
La Voce
A Christian Brückner
Lo primero que vi fue una carpa de circo roja con muchas sillas vacías adentro. Si esto lo hubiera visto mi abuelo José, habría dicho que así fue como el Dio creó el mundo: tomó una carpa de circo, la llenó de sillas y puso encima el cielo y debajo un suelo entablado, a la derecha el río y a la izquierda unos prostíbulos. Dispuesta así la creación, trajo la noche y fue llenando las sillas con personas distintas y de edad y ropa diversas, de ojos abiertos y cerrados, algunos asistentes con una botella de agua en la mano, otros con una copa de vino. Y de lo que pensaba esta gente y del calor que hacía nacieron el mundo, las estrellas y el día, el viento y los barcos, y el fútbol para los turcos.Mi abuelo entendía el mundo con apenas unos francos en el bolsillo. Pero ya no estaba conmigo, su cuerpo gordo y de barba redonda hacía mucho tiempo que habitaba la eternidad. O la nada, donde no hay palabras y todo es un huevo.
El día en que vi la carpa del circo había acabado de atravesar el mar al lado de un hombre iraní, Mohamed Imani, que estaba nervioso porque le habían hecho muchas preguntas. “Y esto me tiene furioso”, dijo, pero la verdad no tenía ira sino susto y, en ese miedo que le mordía las entrañas, hablaba seguido, sin parar, como si las palabras lo escondieran o se le pudieran comer el nombre que aparecía en el pasaporte y que, por mera sospecha y azar, lo podría comprometer con alguna organización siniestra y no con la venta de tapetes persas, que ese era el oficio del hombre, pero estas cosas las entiende poco la policía. Habló mucho y en varias lenguas; al final lo perdí en el aeropuerto. Me dijo que iba a comprar cigarrillos, pero lo que hizo fue confundirse entre la gente y desaparecer. Supongo que, si estuviera aquí conmigo, en medio de la carpa roja del circo, seguiría hablando y haciendo gestos. Y competiría con La Voce, el hombre que leería historias durante diez horas continuas delante de un auditorio que lo seguía con los ojos aun antes de que comenzara a leer.
Tomé asiento y miré hacia el sitio donde La Voce preparaba la lectura. El lector era un hombre alto y delgado, de barba corta y canosa; el pelo parecía un bosque sembrado de antenas. A su lado, una mujer rubia miraba al lector y nos miraba a nosotros, certificando que sí existiéramos. Ya se sabe, a veces imaginamos cosas, absurdos necesarios; completamos sueños y pesadillas. Como yo, que no sabía qué estaba haciendo en mitad de ese auditorio que se prestaba a oír, durante toda una noche, cuentos en alemán, idioma que no entiendo. Y si bien pude salir de ahí y sentarme a mirar el río y la ciudad, a ver caer la noche y el paso de los barcos, decidí quedarme y acepté que esas palabras que saldrían de la boca de La Voce tendrían que decirme algo, que no hay ningún sonido en vano, que todas las letras hacen parte de una sola letra y que cuando se habla se crea el mundo. Esperé entonces a que se iniciara la creación bajo esa carpa roja de circo, a la orilla del río Meno y tan cerca de los prostíbulos. Me rodeaban el agua y los pecados, la calma y el temor, lo nuevo siempre y lo viejo siempre. Delante del asiento donde yo estaba, dos mujeres hablaban con un hombre. Movían las manos, reían, se ofrecían del agua que traían en unos recipientes redondos. Té frío, pensé, con algún ingrediente casero para aguantar la noche larga. Los tres tenían mucha luz en los ojos.
Cuando La Voce comenzó a leer el primer cuento, sus palabras rebotaron en mis oídos y se molieron delante de mí echando chispas. Y como entré en un caos, se me vino a la memoria la cara de Mohamed Imani, explicándome que él no era ningún sospechoso, que solo era un tejedor y vendedor de tapetes y que iría a Heidelberg a casa de una hermana. Y ahí, siguiendo los sonidos de La Voce, la hermana del hombre iraní apareció en el sonido de las palabras del lector y supe que ella tenía los ojos tristes y las manos gordas, que los dedos le servían para desmenuzar pimienta y canela y que se divertía con granos de sésamo y comino convocando a los espíritus en la cocina. Y que Mohamed era una invención de esta mujer, una figura que ponía en los aviones para que hablara sin parar de los días de la guerra y del trabajo, del amor y las desventuras, y que a esa mujer Mohamed (la invención) llamaba la hermana y que seguro no vivía en Heidelberg ni en ningún lugar de Alemania, sino en un shuck de Teherán donde pulía platos de cobre y, a medida que los platos se iban poniendo brillantes, pronunciaba palabras para que sus invenciones aparecieran al lado de los pasajeros de avión cuando estos despertaban; eso fue lo que me dijeron las palabras de La Voce y entonces me gustó escuchar esas palabras que yo no entendía y que llenaban toda la carpa y luego salían al río y se iban en cualquier barco que pasaba, en uno repleto de gente que cenaba y se divertía en el interior, o en otro cargado con carbón, donde dos hombres fumaban mientras se deslizaban río adentro. Y que no sé si llegarían a los prostíbulos, que allí las palabras pierden el sentido original y se cargan con otro, eso le oí decir a mi abuelo en alguna conversación en la mesa. Lo dijo en el mal hebreo que usaba cuando quería que los chicos no entendiéramos, pero era tan malo que por eso entendíamos lo que decía.
Cerré los ojos para que las palabras de La Voce me sugirieran con los sonidos otra historia, pero no me sugirieron nada sino que se hicieron reales, y entonces supe que hablaba de una isla en medio del Danubio y de dos hombres que estaban invadidos por el horror, pero no supe de qué horror hablaba ni qué crimen era la causa de este horror y entonces sentí miedo y soledad porque era la primera vez que en mis oídos estaba esa palabra, única y sola, y para mí el horror solo y uno era como una muerte premeditada y debidamente estudiada para que no se cometiera ningún error. Me pregunté entonces si alguno de los que estaba en el circo iba a morir y miré a la gente que miraba a La Voce, que seguía soltando palabras que tenían que ver con ese horror de la historia que leía y actuaba, y me pareció que ninguno merecía morir o enloquecer, que la locura también es una muerte, a veces limpia y en otras atroz, todo depende de lo que haya en la memoria. Claro que algunos de los asistentes podrían estar ya muertos y la eternidad les había permitido venir a escuchar a La Voce. Cosas así se comentaban en casa y llegábamos hasta la media noche oyendo hablar a mi abuelo de los muertos que, por un pedido de los ángeles, volvían por unas horas a la vida para hacer lo que más les gustaba, que era oír, porque si tenían palabras en las orejas ya no estarían más muertos o al menos no tan muertos, y si bien mi padre se burlaba de estas cosas, “oír es un sentido y la muerte los destruye todos”, decía, mi madre sí creía en lo que contaba mi abuelo y, como ella daba por cierta la historia de los muertos que regresaban, nosotros, los hijos, aceptábamos que estas cosas hacían parte de la realidad, así como fue realidad la palabra horror que salió de la boca de La Voce. Moví la cabeza y conté los asistentes: ciento treinta y dos, siete de los cuales tenían cara de venir de la muerte para asistir a este momento, por eso no pestañeaban ni estaban molestos con el calor ni se sobresaltaban con las palabras del lector, como los demás. Pero ¿y si esos muertos presentes bajo la carpa roja no entendían tampoco las palabras? Mi abuelo nunca había resuelto las preguntas que una tarde le hizo mi hermana Victoria. ¿Cuántas lenguas habla un muerto? ¿Hay sonidos más allá de la muerte? Y si los hay, ¿con qué orejas se oyen esos sonidos? ¿Se oyen esas palabras haciendo uso de los recuerdos?
Miré con atención a los siete asistentes que parecían resucitados y que seguramente no tendrían ojos. Lo primero que devoran los gusanos es el sexo y los ojos, había leído en un libro, pero sí los tenían y muy brillantes y su parecido con la muerte se debía más a la piel y al sudor seco y a la hora y a las luces que caían sobre ellos bajo esa carpa roja, donde hablaba La Voce levantando las manos y moviéndolas como un druida, para que así el horror, la palabra que había entendido bien y que él había leído de manera exacta, no escogiera a nadie vivo. Y no creo que haya escogido a ninguno porque el lector concluyó la historia y pasó a otra donde hablaba de un ruso, oí que mencionaba a un tal Jacob Ivanovitch, así que el cuento de horror no tuvo tiempo de cometer el crimen, Baruj Hashem, porque si una palabra es reemplazada por otra la primera pierde su efecto y el mundo que representa, para dar entrada a la nueva que ya es otra cosa y por lo tanto otro mundo. Esto lo entendía mi madre y por eso cuando alguno decía algo que no le gustaba o que pudiera atraer el mal de ojo, de inmediato decía una palabra nueva y diferente a la que habían dicho y así cambiaba la suerte en casa y lo malo no anidaba, sino que se esfumaba. Mi madre, igual que barría basura barría palabras. Le venía de un tío que siempre escribió una carta diaria, atento a que no le sucediera ningún dolor. Ese tío decía: “Ya vendrán los días de Megido, así que no hay que provocarlos” y de inmediato metía los dedos en un vaso con agua y esparcía algunas gotas sobre la mesa en señal de que el Dio le daba la razón. “Hay que hablar mal de los días egipcios y escupirlos”.
La Voce terminó la primera parte de la lectura y dejó el podio a unos jóvenes que hacían música en el intermedio. Y yo salí a tomar aire y ver la ciudad nocturna, la que reflejaba sobre las aguas del río edificios viejos y nuevos, gente que pasaba en bicicleta y a un hombre negro que lucía una corbata oscura y se apoyaba en una baranda. ¿Hacía parte de la decoración o trabajaba en alguna empresa de guardias? ¿Era una creación anticipada de La Voce? El programa había previsto, en la primera parte, un cuento de Faulkner, al que los organizadores, por alguna cuestión práctica, habían pospuesto para el final, si quedaba tiempo.Y entonces, pensé, había aparecido el hombre negro como una reclamación o un recordatorio vivo para que el cuento fuera leído y La Voce creara el calor y la amplitud de ese sur abandonado y abundante en negros y blancos borrachos y asustados, pendientes del ruido de algún Pontiac modelo cuarenta. Pero lo que estaba imaginando se esfumó en el aire al oír que por el río pasaba otro barco, aunque no lo miré. Estaba más atento a la palabra horror y a Jacob Ivanovitch que podrían estar en algún lugar en tierra, quizás en el puesto de agua y cerveza, posiblemente en una venta de mariscos y sándwiches atendido por un hombre con un tic nervioso que le alargaba y encogía la boca. O que tal vez hubieran partido para los burdeles que estaban a una cuadra de la carpa de circo. Bastaban cinco minutos de caminata, subir unas escaleras y encontrarse con unas piernas enormes, coronadas por unas bragas encendidas, que invitaban a sentir la carne. Pero allí no irían la palabra horror ni Jacob Ivanovitch, preferían un espacio más en calma para ser notados. Entonces los di por desaparecidos, desaparición que atribuí al lector o a esas palabras de él que podrían haber devorado a horror y a Ivanovitch, o sea al miedo y al ruso, cambiándolos por otras palabras, quizás noche y verano o barco y río o cerveza y agua, no sé. Mientras pensaba en esto, una mujer me miró desde lejos.
Al reiniciarse la lectura, me ubiqué en otro lugar, cerca de la fila donde estaba sentada la mujer que me había mirado. La miré. Bebía de un jarro con agua y se mantenía muy atenta a lo que decía La Voce, que parecía luchar con los textos y los gestos, con las palabras que aumentaban y disminuían los sonidos. El mundo volvía a crearse en alemán y para mí las palabras se habían convertido en una música fuerte que rebajaba de tono cada tanto, como si yo estuviera asistiendo a un concierto barroco para un rey sordo. Y como las palabras del lector creaban cosas, árboles y aves, aguas y peces, oscuridad y luz, imaginé que también estaban creando los encantos de la mujer. Entonces me fijé en los pies desnudos de ella, en el cabello cogido en cola, en la piel joven y el cuerpo un poco robusto y bello, en los labios generosos y en los dientes blancos y cortos que le percibí en una sonrisa tímida que la obligó a bajar los ojos cuando le respondí con un movimiento de cabeza, aceptándole la coquetería, y esa belleza que fue aumentando a medida que avanzaba la lectura y que se transformaba en un juego de seducción, en un laberinto que nos perdía a los dos y, a la vez, nos encontraba. Y no sé qué palabra pronunció La Voce o quégesto mágico hizo con las manos o qué soplo del Dio acompañóalgún sonido que dijo, pero mi cara se volteó para enfrentar a la mujer y ella ya me estaba mirando con unos ojos muy hermosos. Entonces yo le hice un guiño y la vi sonrojarse, pero no evadió que la mirara así y le hiciera un nuevo guiño, porque yo estaba flotando en dos espacios, en uno oía y en otro no estaba ahí, y La Voce ya no era la palabra que se tomaba la carpa roja de circo, sino una mano invisible que me empujaba hacia la mujer y, al mismo tiempo, la detenía a ella en su lugar mirándome como una puerta abierta, con el jarro de agua entre los dedos finos y los pies desnudos buscando los zapatos para entrar en ellos, acción que al final lograron porque nos pusimos de pie y salimos de la carpa para situarnos entre el río y los prostíbulos, bajo el cielo negro y encima de la tierra, los dos en el centro como un reloj que daba una hora doble, la del interior de la carpa y la de afuera, una concreta y otra nacida de lo que decía La Voce y que nos instalaba frente al río y bajo el cielo y también en la fila donde estábamos sentados, bien atados con el hilo de la mirada. Entonces, en el juego de las palabras de La Voce, me acerqué a ella y la tomé de la mano, no sé si a la mujer le pasó lo mismo. Y luego fue un beso largo delante del negro de la corbata que todavía estaba ahí o había reaparecido para reflejarse en el río vacío de barcos a esa hora. Y habitamos el pecado en ese mundo recién construido con sonidos que no fue necesario pronunciar. Palabras manos, palabras ojos. Así de simple pasó, sin timideces ni arrepentimientos. La piel de ella me supo a dátil.
Mi abuelo decía que al Dio no le gusta lo que construye, “por eso permite la destrucción y los finales”, eso pensé, cuando de pronto La Voce dejó de hablar y apareció otra mujer, flaca y de pelo corto, y se llevó a la mujer que tenía ante mis ojos, la que había permitido el juego de miradas. Y ahí supe que había terminado la lecturay en ese silencio de palabras desaparecían el negro de la corbata y las ventas móviles de cerveza y mariscos, el hombre del tic y esa mujer del pelo corto y flaca que había brotado de improviso como un payaso de caja de sorpresas; las sillas, la gente, la tienda roja del circo, el mismo La Voce se hicieron nada. Lo único que quedó delante de mis ojos fue la amplitud del río en calma y la ciudad reflejada allí. Y me pareció ver a Mohamed Imani entrando y saliendo de las aguas del río como una boya de peso incierto, con los ojos muy abiertos y asustados, sosteniendo una brújula para orientarse en el camino hacia Heidelberg, donde vivía la hermana que lo había inventado y que quizá también fuera una creación suya (de Mohamed), algo así como un espejo que mentía imágenes eternamente.
Me alejé del lugar y tomé por el sendero paralelo a los prostíbulos. Dos hombres pasaron por mi lado en bicicleta, lentamente, como si arrastraran la madrugada con ellos o se estuvieran llevando la noche. Después de caminar un rato, paré untaxi que me llevó a la Baustrasse sin que yo tuviera que hacer ningún esfuerzo para indicarle al chofer, un marroquí, la dirección. Quizás se me leía en la cara el sitio donde quería ir. Y allí en esa calle me paré a mirar las estrellas hasta que desaparecieron reemplazadas por un azul que se tendió por encima de las casas viejas de ese barrio que fue más dañado después de la guerra que en la guerra, cuando le sembraron edificios que no encajaban en ese paisaje barroco. Pensé en La Voce e imaginé si eso que me pasaba no eran palabras de él que me habían seguido. O si eran las de mi abuelo o las de algún libro o quizás de una piedra labrada: el mundo se construye y se destruye con palabras, esto quiere decir que aparece y desaparece en los azules, como un pez, como un ave. La mujer de la carpa roja del circo todavía permanecía en el olor de mis dedos.
Un pájaro llamado Morgenthau
A mi amigo alemán, PSK
Morgenthau estaba asustado con eso de que un día desaparecerían los vagones restaurante de los trenes. Lo leyó en su periódico de siempre (en un artículo que le pareció nefasto) y esto lo preocupó porque él tenía claro que ese vagón, antes que un mero objeto o parte comercial de una máquina transportadora, era un símbolo social y, especialmente, un testigo de las grandes épocas, los amores intensos y los misterios indisolubles. “En los trenes pasan más cosas que en las traducciones de la Biblia”, le había comentado a su mujer, cuando todavía vivía con ella. Morgenthau había leído muchos libros en los que los personajes, casi siempre condes y príncipes, generales y grandes industriales, habían recorrido el mundo en vagones lujosos gozando del paisaje y los asombros por los pasos desconocidos, en ocasiones con lobos y con castillos oscuros en la lejanía. Esos hombres y sus mujeres ejercían su clase en el vagón restaurante saboreando los más finos vinos y licores, fumando puros traídos de La Habana y gustando delikatessen de Francia y Alemania, curiosidades comestibles españolas y dulces árabes delicadamente espolvoreados con azúcar fina. Incluso ensaladas de flores con perlas en el centro, como sabía que había pasado en el vagón comedor de la reina Victoria, historia que lo impactó y en la que estuvo pensando durante días porque para él esto de un plato con perlas era lo máximo del lujo y el hedonismo. Una sensualidad sofisticada. Pero no eran solo los libros los que le contaban sobre los grandes hechos, los trajes, los peinados de las mujeres y la etiqueta estricta que se vivía en esos vagones. Morgenthau también apoyaba sus opiniones en el cine. Era un gran cineasta y repetía varias veces cada película que narrara un viaje en tren, pues se veía retratado en la pantalla. Su imaginación se desbordaba en la oscuridad del teatro viviendo el lujo del Orient Express, el colorido de los trenes de París a Barcelona, el romanticismo de las líneas Berlín-Moscú, las reflexiones e insinuaciones de Hércules Poirot y el ardor en los ojos de Omar Sharif cuando actuó en el Doctor Zhivago y el tren irrumpía por la estepa helada huyendo de los terrores revolucionarios. Tomaba muy a pecho las películas, como si hablaran de él, porque a Morgenthau le recordaban sus viajes en vagones restaurante lujosos, donde lo atendieron hombres y mujeres debidamente uniformados que hablaban varios idiomas y le insinuaron lo mejor de la carta, en especial los liqueurs para conocedores. A Morgenthau le gustaba el refinamiento y la exclusividad. Y había sido compañero circunstancial de otros pasajeros que, como él, vivían intensamente ese espacio delicado y elegante del vagón, con el goce refinado de quien come una fruta exótica o tiene delante de sí un libro para iniciados. El vagón restaurante era eso, un compuesto de simbolismos que no todos lograban entender. Para ello se requería de una cultura adecuadamente tejida y conectada con los grandes momentos de la historia y una educación sentimental parecida a la que narraban los escritores de finales del siglo diecinueve y comienzos del veinte, sobre todo aquellos autores de los libros usados que él vendía y que ya no aparecían en las vitrinas de las librerías porque pocos lograban entender los ambientes y personajes que en ellos se narraban. “Se ha perdido la estética y el buen gusto”, pensaba Morgenthau, “así como la gran cristalería, las lámparas de los grandes salones y el ejercicio de la coquetería. Ahora todo es destrucción”.
Morgenthau había cumplido los sesenta años hacía unos meses y, al saber que a esa edad los odios no tienen sentido porque ya no son una batalla sino una derrota, había entrado de nuevo en contacto con Rita, su antigua mujer, que vivía en Freiburg y ahora estaba casada con un cirujano. Las conversaciones con ella eran cortas y rápidas y ya la mujer no le tiraba el teléfono como antes y hasta reía al otro lado de la línea. En esas charlas, el hombre volvió a intimar con ella y a necesitarla para contarle cosas simples, muy valiosas para él (un amanecer lluvioso, un pájaro en un alambre, una hoja en el piso), como cuando la había conocido. Pasó en un tren que iba de Kassel a Frankfurt. En ese recorrido, los dos compartían una mesa en el vagón restaurante. Morgenthau habló del frío que hacía y Rita, que bebía un té, le oyó la conversación acerca del clima y los campos nevados, las nuevas construcciones y la importancia de leer a Schopenhauer. Le mostró un libro que llevaba en la cartera y ella se encogió de hombros, sonriendo. La sonrisa de Rita enamoró al vendedor de libros antiguos. Y lo quiso a él porque Morgenthau hablaba y las palabras que decía le producían un calor tibio y delicado, de casa protectora.
Un día del verano inicial de junio, cuando la gente todavía no se había ido, Morgenthau, que estaba de vacaciones y a punto de pensionarse con una renta decente, lo que le permitiría dejar su almacén de libros antiguos y dedicarse a releer a sus escritores preferidos y viajar por el país, dormir hasta tarde y rehacer su corazón, decidió ir a Freiburg a ver a Rita. Claro que no iría hasta su casa ni la llamaría para decirle que iba a visitarla; lo que pensó fue ir a la ciudad y sentarse en el café-confitería donde ella iba con sus amigas, para verla desde allí y causar un supuesto encuentro inesperado. La costumbre de ir a ese café-confitería la seguía conservando la mujer, igual que su gusto por ponerse zapatos rojos en el mes de julio, como le dijo en una de las conversaciones telefónicas. Durante los años que Morgenthau vivió con Rita, el segundo mes de verano lo dedicaba la mujer a calzar zapatos rojos, aduciendo que era el mejor color que podía lucir porque le destacaba más sus pies y la piel pecosa que hacía tan deseables su espalda y su pecho. Esto no le importó nunca a Morgenthau que, por los días en que vivió con Rita, apenas si estuvo atento a lo que hacía o no hacía la mujer con la ropa, los colores y las palabras. Él se había casado con Rita para verla sonreír y amarla una vez por semana, llevarla a las fiestas de la oficina y tomarse fotografías con ellapara enviarlas como recuerdo a los familiares de América por las fiestas de Pésaj, Rosh Hashaná y Janucá. Seguía siendo un judío pasivo, poco político y más proclive a enviar tarjetas y asistir a un rezo esporádico en la sinagoga que otra cosa. Así cumplía con que lo vieran de kipá en la cabeza. Lo único que tenía en casa era un libro de rezos en hebreo y alemán que lucía como un adorno en la biblioteca y que leía a veces para recordar alguna oración. Ella, una luterana de pocas creencias, algo inclinada al catolicismo. Así que solo cumplían con responder a los suyos cuando llegaban las grandes fiestas. Pero las palabras de él y la sonrisa de ella fueron menguando hasta que al fin no tuvieron nada en común y Rita pasaba meses enteros sin saber qué hacía Morgenthau por fuera de casa o en su estudio. Como en algún sistema planetario posible, ambos tenían sus propias órbitas y solo se tocaban los sábados, siempre con la iniciativa de Morgenthau. “A Rita le hubiera dado lo mismo que la tocara un fantasma o un muñeco”, dijo él al año de haber roto su matrimonio. Estaba muy amargado. Pero con los días se recuperó, se dio a su librería de antiguos y al cabo de un tiempo Rita era un recuerdo que no definía bien. Sin embargo, antes de cumplir los sesenta años, fiesta que celebró en compañía de tres mujeres que apenas si lo excitaron y al final terminaron viendo televisión y jugando perezosamente con unas piezas de ajedrez compradas a un supuesto especialista y que resultaron imitación, Morgenthau comenzó a telefonear a Rita porque una necesidad inmensa de ella se le pegó a la piel y a la imaginación que se le desbordaba en la noche, cuando no podía dormir y por las ventanas de la habitación entraban seres que él construía con palabras que invocaban a su exmujer. Primero fue una llamada cada primero de mes. Luego dos veces quincenales y finalmente tres días de por medio, siempre a horas diversas de la tarde, cuando él sabía que ella estaba en casa. Y acertó en cada llamada, porque nunca le contestó el cirujano, hombre al que Morgenthau imaginaba de bigote y un pelo postizo de algún color que hiciera juego con los trajes y zapatos de Rita. Morgenthau era famoso por sus burlas exquisitas y por la cara de pájaro que ponía cuando se estaba burlando.
Al cabo de un tiempo, las llamadas se le volvieron rutina y paró de hacerlas. Sonrió y se asustó. Durante quince días no llamó a Rita y se dedicó solo a su oficio de comprar y vender libros antiguos, ocupación que también lo tenía aburrido porque, decía, “entre los lectores está cambiando muy poco el mundo y debería ser lo contrario, ellos son los partícipes de la imaginación y la memoria de otros, sus amantes, no sus inventariadores ni sepultureros”. Cuando Morgenthau hablaba de sus clientes, ponía cara de muerto. Y a lo largo de esas dos semanas de silencio con Rita, en las que fue poco a la librería, dejando todo en manos de un empleado, Morgenthau decidió ir en tren hasta Freiburg (compró de inmediato el billete), pensando en las distintas maneras de pasar desapercibido que podría inventarse para cuando llegara a la ciudad. Quería ver a su exmujer, pero no quería que Rita lo reconociera a primera vista. Se le ocurrió ir disfrazado, pero lo desechó de inmediato. “No tiene sentido y es vulgar”, pensó. “Yo quiero que me descubra”. La segunda idea que logró elaborar a medias (la dejó al mirarse en el espejo) fue la de parecer rejuvenecido. Tendría que oscurecerse el pelo, ponerse una faja para rebajar estómago, estirarse un poco la piel con pomadas, dormir muchas horas y estar sonriendo permanentemente bajo un bigote que tendría que dejarse crecer y que no crecería bien en el tiempo que había destinado para su pequeña aventura. También pensó en ponerse un viejo uniforme militar, pero dejó la idea a un lado porque lo tomarían por loco. Los días de la milicia ya habían pasado y un uniforme como el que había visto en un almacén de ropa de segunda apenas si se veía en una que otra película de la guerra. Al final, después de anotar y tachar las ideas que se le ocurrían y que copiaba en un cuaderno, optó por ser como era, solo que peinado con gomina y fumando una pipa de marinero que había comprado hacía poco para tomarse una fotografía y ver cómo lucía de pipa. “Igual que el abuelo”, se dijo, que si bien no había atravesado el mar —ninguno lo hizo en la historia familiar— presumía de conocer el mundo tal como era. Para el abuelo de Morgenthau, la tierra era solo su distrito, lo que hubiera por fuera estaba compuesto de caos y vacío, y de muchos demonios incompletos o de huevos que apenas se estaban incubando. “Para lo que duran siete días de creación, el mundo no puede ser muy grande ni está completo”, dijo Morgenthau a un cliente, hablando del abuelo y del lustre de su apellido, que se perdía en algún pueblo de Polonia donde los rabinos duraban ciento veinte años.
Cuando el tren paró en la estación de Baden-Baden para cumplir con su itinerario y seguir hasta Freiburg, Morgenthau sintió un ligero escalofrío y no quiso pensar que hacía veinte años su hermana mayor se había reunido allí, en alguna de las plataformas, con su amante italiano o turco, nunca se quiso precisar la nacionalidad de ese hombre, para irse con él, lejos de la familia y los hijos. Fue una tragedia y nunca se supo la suerte de la pareja o no se quiso saber. Lentamente se fue borrando a la hermana de la memoria hasta que se perdió todo dolor y toda reclamación. Y como la familia de Morgenthau era pequeña y estaba dispersa, olvidar a la hermana fue fácil. Por eso lo único que sintió al pasar por esa estación fue un corrientazo corto, que calmó con un trago largo de té. Luego pensó que el vagón restaurante en el que iba desaparecería en corto tiempo, y esto sí lo molestó bastante porque entonces ¿cómo viajaría él, que amaba este sitio rodante, donde comía a la carta, rememoraba los valores burgueses y el lujo, y miraba el paisaje brindando por él con la copa que tenía en la mano?Y en el que a nadie le importaba si hablaba solo o no lo hacía, porque sus compañeros de vagón estarían entretenidos comiendo o fumando, cada uno muy metido en sí mismo y, quizás, ni sabiendo ya que iban en un tren con destino a alguna estación, como la mujer bella y delgada que tenía al frente y con la que cruzaba miradas a intervalos. Muy distinto el vagón restaurante a los demás vagones convencionales, en los que cada movimiento era captado y censado por muchos ojos, reclamando que no se rompiera la uniformidad del vagón, el orden de cada cara, la postura en la silla, los dedos indicando silencio, los ojos de los “durmientes” mirando por entre las pestañas. “En un vagón normal no existen la creación ni la libertad ni la elegancia”, se dijo Morgenthau y estiró complacido las piernas, sabiendo que él mismo había elegido la mesa, el menú, los recuerdos y las caras a mirar. Lo de Baden-Baden se le hizo un espejismo de mal gusto, que espantó de su mente como quien se limpia un poco la nariz. Y cerró los ojos para seguir viendo a la mujer de la mesa del frente, que ahora comía y no era como la que se estaba creando en la mente de Morgenthau, que sonreía un poco y se pasaba una mano por el pelo corto y rubio.
La mujer vecina que creaba Morgenthau, delgada y delicada como una porcelana, trabajaría en Frankfurt en una empresa productora de hilos de carbón destinados a sofisticadas tecnologías de punta. Y, pensaba, días antes se había doctorado en la universidad con un trabajo sobre las variaciones energéticas posibles en la combustión lineal de carbón mineral. Esto no lo entendía muy bien Morgenthau, pero hacía parte del imaginario que estaba construyendo en torno a la mujer, quien seguramente no estaba doctorada ni trabajaba en una empresa de hilos de carbón, como suponía, y quesolo era una mujer linda, de esas que el azar pone en el camino de los fabuladores para que las inventen y las ubiquen en cualquier lugar de la tierra. Así que la mujer, que realmente era bella, entró en la mente de Morgenthau como una ejecutiva de una empresa carbonífera y de esta forma permaneció un largo rato entre los párpados del hombre, hasta que abrió los ojos a la par que el tren se detenía. Pagó presurosamente el consumo que había hecho en el vagón restaurante. Y en esa operación de pagar, tomar la maleta y salir a la estación, la mujer que había creado se perdió entre la gente que se movía en direcciones distintas. El reloj de la plataforma daba las 16:30 horas, pero el reloj paralelo estaba detenido en las 16:20 y esto llamó la atención de Morgenthau. “Fatal para los que lleguen a tomar el tren ahí”, pensó presurosamente y a la vez cayó en cuenta de que estaba retrasado y que no llegaría con anticipación al café-confitería donde Rita se reunía con sus amigas. Necesitaba llegar antes, para buscar un buen lugar desde dondepoder mirarla sin que ella lo viera.
A Morgenthau le gustaba también estar en el interior de los cafés y, si había un lugar vacío, se sentaba cerca del mostrador para mirar a los dependientes preparar las infusiones, servir el licor, poner la crema sobre las galletas y colocar sobre los platos, al lado de los vasos y los pocillos, las cuentas de los clientes. También le daba cierto placer mirar las caderas y la forma del peinado de las meseras, o ver al turco que atendía siempre con los ojos muy abiertos y luciendo un pelo intensamente negro para que supieran que era de Turquía y que alguna de sus mujeres lo esperaba sentada en un lugar discreto del local, muy maquillada. Le llamaban la atención las mujeres turcas porque seguían siendo ellas. Y hoy había un lugar vacío en el café-confitería, no frente al mostrador, sino a un lado, en un rincón, que agradó a Morgenthau. Era una pequeña mesa cubierta con un mantel sobrio. Se sentó allí, encendió la pipa de marinero y pidió una botella de vino blanco y otra de agua mineral para mezclarlo. Esa mezcla, había descubierto, le caía muy bien a sus nervios y a su sangre. Y le proporcionaba un sopor agradable, como de día tibio.
Durante una hora, en la que bebió tres copas de vino blanco y agotó la botella de agua mineral, Morgenthau estuvo esperando a que Rita se hiciera presente. Y si bien él no se había citado con ella, estaba seguro de que vendría a conversar con sus amigas y a comer algo. Cuando Rita era su mujer, tenía esa costumbre. Salía cada jueves a las cinco de la tarde y regresaba a las siete. Y si esta rutina la había mantenido tantos años, convirtiéndola en parte de su vida, hoy tendría que venir. Rita vivía la vida a punta de repeticiones, por eso, cuando ella dejó de sonreír, repitiendo lo demás con la puntualidad de un reloj, para Morgenthau fue una desgracia. Cuando dieron las 17:40 horas y no había rastros de Rita en el café-confitería, el vendedor de libros se movió inquieto. ¿Acaso el cirujano le había prohibido a la mujer que visitara a sus amigas? No, era imposible. Rita era de las que no se dejaban dominar por nadie. Además, ella le había contado por teléfono que se veía con sus amigas. ¿Y si estuviera enferma? Ya estaba por los cincuenta años y a esa edad pasan cosas. A Morgenthau le subió un sabor amargo por la garganta. Y esa sensación amarga le quemó la lengua cuando pensó: “¿Y si está muerta?”. En los quince días que hacía que él no hablaba con ella, pudo pasar que se hubiera accidentado o se hubiera suicidado a consecuencia del caos generado por el reinicio de la relación, como había sucedido en un vecindario de Berlín. El empleado de la librería se lo había contado y Morgenthau le respondió: “Creí que ya no había románticos”. Pero con Rita era distinto. Entonces mordió la pipa, bebió otra copa y pidió una nueva botella de agua mineral. En el reloj del café ya casi eran las 18:00 horas y había mucha gente, pero nada de Rita y sus amigas. Y si ellas no estaban, era probable que a Rita le hubiera sucedido algo. ¿Pero quiénes eran las amigas? Allí se veían mujeres variadas y ninguna de ellas tenía un aviso que dijera “Soy amiga de Rita”. Morgenthau se levantó hasta el teléfono público y llamó a casa de la mujer. Nadie contestó. Lo intentó de nuevo, tres veces, y el resultado fue el mismo: unos pitidos continuos. Una sensación de vacío se le unió al sopor que le estaba causando el vino.