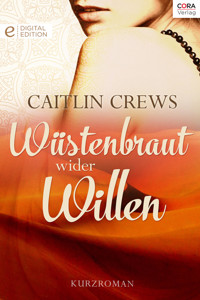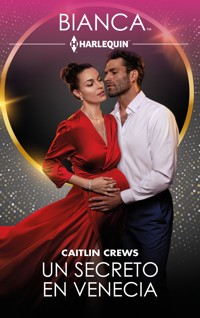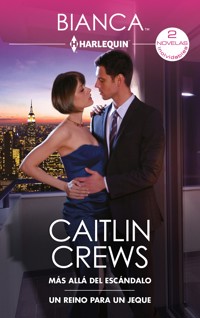2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Su majestad necesitaba una esposa… Pero ¿podía el deber convertirse en amor? Helene Archibald sabía que estaba destinada a un matrimonio de conveniencia, así que, cuando su padre le dijo que se comprometería con un rey, con el que se casaría sin estar enamorada, lo aceptó como si fuera su destino. Sin embargo, Helene no estaba preparada para el rey Gianluca San Felice ni para el fuego que se despertó en su interior al conocerlo. El deseo que los consumió la noche de bodas la dejó conmocionada. Pero, fuera del lecho conyugal, Gianluca se comportaba con extrema frialdad. ¿Se atrevería Helene a creer que la química entre ambos bastaría para doblegar a aquel poderoso gobernante?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2024 Caitlin Crews
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Pasión dormida, n.º 3095 - julio 2024
Título original: Wedding Night in the King’s Bed
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9788410629202
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
NO tienes que casarte con él –dijo la prima, que era también la mejor amiga y la dama de honor de Helene Archibald. Se hallaban en la antesala de la catedral.
Desde fuera de la pequeña estancia les llegaba la música del órgano y el ruido de la multitud. La prodigiosa cola del vestido de Helene se extendía por el suelo de piedra y ramos de las flores que crecían en los Alpes, en el reino de Fiammetta, entre Italia y Francia, decoraban la habitación.
Su prima continuó hablando con pasión.
–¿Qué más da que sea rey? Yo misma te llevaré lejos de aquí.
A Helene le pareció un ofrecimiento encantador, pero innecesario, aunque comenzó a hacerse preguntas sobre el modo de realizarlo.
–¿Huiríamos a pie por las calles controladas por la guardia real y atestadas de partidarios del rey?
Pensar en una estrategia de huida, que en realidad no deseaba, era un agradable cambio, mientras esperaba, con el corazón desbocado, para entrar en la sala principal de la catedral, donde recorrería lentamente la nave para casarse con un rey, ante la multitud que se hallaba presente y la que la vería por las cámaras.
–Y si lo consiguiéramos, ¿qué haríamos después, tal como voy vestida? ¿Escalaríamos la montaña más cercana con la esperanza de deslizarnos sobre el trasero hasta Francia? Con esta cola me deslizaría de maravilla, suponiendo que eligiéramos la montaña adecuada. Me han dicho que algunas de las cimas del lado italiano son muy traicioneras.
La encantadora y leal Faith tomó aire como si fuera a salir corriendo a toda velocidad hacia la colina más próxima, cuando Helene no recordaba que su prima hubiera hecho otro ejercicio en su vida que cruzar la arena de la playa para tumbarse al sol.
–Solo tienes que decirlo. Hablo en serio.
–Lo sé.
El volumen de la música del órgano subió, así como las toses y los pasos de los cientos de invitados.
Helene se imaginó que el rey ya estaría allí, al principio de la nave, como si los muros de la catedral se hubieran levantado a mayor gloria de él, no de Dios.
Aunque tal vez fuera así.
Helene sonrió y notó un cosquilleo en el cuerpo.
–Pero creo que voy a seguir adelante, ya que todos se han tomado tantas molestias, ¿no te parece?
–Espero que se trate de una de tus bromas, Helene –dijo su padre mientras cerraba la puerta de la sala, que ella no le había oído abrir.
Se quedó de pie mirándola con frialdad.
–Por supuesto que vas a seguir adelante. Es tu boda con el rey de Fiammetta. No hace falta que te lo pienses.
Helene quiso decirle: «Ya sé que a ti no te hace falta, papá».
Pero hacía tiempo que había decidido que no merecía la pena discutir con su padre.
Herbert Marcel Archibald siempre se sentía indignado e insultado. Era inútil discutir con él. La última vez que lo había intentado había sido antes de que su alegre y encantadora madre muriera.
Después ya no hubo nada de qué discutir.
Helene no esperaba que su padre le prestara atención ni que intentara comprenderla. Y él le había expuesto claramente sus expectativas: debía realizar un buen matrimonio, como su madre había hecho casándose con él.
Debía continuar con la tradición de casarse con un hombre de posición más elevada y destacar en todo para convertirse en un premio que reforzara la riqueza e importancia del elegido, como la familia Archibald llevaba haciendo durante generaciones.
A Helene no le había emocionado la idea, pero recordó los cuentos que le contaba su madre de princesas y castillos, con matrimonios de conveniencia y final feliz.
Se decía que, de haberlo querido, podía haberse rebelado. Pero cuando sentía la necesidad de hacerlo, recordaba que su madre no lo había hecho, que había permanecido con Herbert afirmando que era feliz, a pesar de la evidente frialdad de la relación.
«Estoy cuidada y protegida», le había dicho, hacía mucho tiempo, a la madre de Faith, su hermana. «No todos estamos hechos para la pasión. Algunos florecemos más calladamente».
Habían transcurrido cinco gélidos años desde que la habían enterrado, pero Helene se decía que su madre había decidido quedarse con su padre, someterse a sus exigencias. Hacer lo que había hecho ella no podía estar tan mal. Había crecido siendo testigo de la frialdad de la relación de su progenitores, y eso a su madre le parecía una forma de florecer.
«Solo tienes que decirlo», le acababa de decir Faith.
Los padres de su prima se habían casado por amor. La madre de Helene, por ser la hija mayor, no pudo hacerlo.
–Vamos, Helene –le espetó su padre, como si fuera él a celebrar la ceremonia, como si ella estuviera impidiéndolo ir a su propia boda.
–Sí, papá –murmuró ella, como siempre hacía, al tiempo que sonreía a Faith.
Pensó en su madre, a la que le habría encantado ese día: una catedral, un reino…
Y un rey de verdad.
Helene tomó a su padre del brazo y dejó que Faith le ocultara el rostro tras el velo tradicional que nadie le había preguntado si quería llevar. Herbert la condujo a las puertas de la catedral, propiamente dicha, donde la guardia real se alineaba con expresión solemne.
Nadie le preguntó si estaba lista.
Helene se dijo que probablemente porque se veía claramente que lo estaba, como cabía esperar.
Dentro de la catedral, el organista comenzó a interpretar una música barroca que a Helene la ensordeció.
Los guardias sonrieron a Herbert, lo que dejaba claro que ella era la persona que menos importaba.
Faith murmuró que estaba lista, cuando ella lo estuviera. Helene fingió que se refería a la boda no a huir de ella. Faith esperó unos segundos y se situó delante de su prima.
El volumen de la música subió. Las puertas se abrieron, los invitados se levantaron y se volvieron a mirarla, mientras ella pensaba en lo que la había llevado hasta allí.
Hasta aquella catedral en medio de una montaña, en un pequeño reino de los Alpes. Había mentido por omisión a Faith al hacerla creer que la obligaban a casarse. Era más fácil fingir que era así, porque no encontraba palabras para explicar lo que le había sucedido para acudir a ella de forma mucho más voluntaria de lo que Faith se podía imaginar.
La nave de la catedral era tan larga que Helene no distinguió si la figura al final de ella correspondía al hombre que era la estrella del espectáculo: su prometido, el rey de Fiammetta. Gianluca San Felice, famoso por su masculina belleza, así como por su imponente magnetismo, que debería haberla intimidado, pero que, desde el principio le había producido un cosquilleo.
Un cosquilleo, una ebullición que aumentaba ahora a cada paso.
Pronto sería su esposo y, un día, el padre de sus hijos; dos al menos, ya que Gianluca era rey. Y todo el mundo sabía que cuando uno ascendía al trono o se hallaba en su proximidades prefería tener una línea sucesoria clara para asegurárselo a las generaciones futuras.
Helene prefería pensar en líneas sucesorias como si fuera algo que no tuviera relación con las personas ni con ella, porque, si no, al pensar en tener hijos o, mejor dicho, en concebirlos con Gianluca, experimentaba un sentimiento extraño.
Una boda ventajosa era la única tarea que tenía una heredera, le había repetido su padre desde que era una niña, para consolidar su herencia y, si lo hacía bien, mejorar tanto la posición social de él como la de ella.
Su madre la miraba, risueña, desde el otro lado de la mesa. Después se acurrucaba con Helene en su habitación y le contaba que su boda sería maravillosa, con independencia de lo que le dijera el tonto de su padre; que su príncipe y ella tendrían aventuras, matarían dragones, acudirían a bailes maravillosos y tendrían una vida mágica y feliz.
Pero cuando Helene se convirtió en una joven muy hermosa, Herbert se volvió más avaricioso, sobre todo cuando resultó que su hija, además, era inteligente.
Se hallaba encerrada en un internado suizo, donde los ricos mandaban a sus hijas cuando querían controlar totalmente su vida.
Era una encantadora prisión, rodeada de altos muros y guardias, donde solo había diez chicas por curso.
No había mucho que hacer, aparte de estudiar, acudir a clase y soñar con el príncipe azul al que no podrían conocer sin el beneplácito de sus familias.
Helene se consideraba afortunada porque su padre le hubiera permitido acabar sus estudios, lo que no era el caso de muchas de sus compañeras. Se licenció justo antes de cumplir veinte años y esperaba que su padre la subastara, por así decirlo, inmediatamente.
Suponía que tendría que acudir a aburridos acontecimientos sociales bajo la vigilancia de su progenitor, donde no solo debería ser encantadora, como se esperaba de una joven con su educación y heredera de los Archibald, sino también soportar sus comentarios sobre si había hecho o dicho lo que él pensaba que correspondía.
No estaba segura de poder soportar una semana así, y mucho menos todo el verano, como la había amenazado su padre, cuando fueron ese año a la finca de la Provenza. Los hombres que él tenía en mente poseían un título y eran ricos.
Helen y Faith se habían mandado mensajes sobre ellos y habían buscado información en Internet intentado convertir sus flagrantes defectos, desde tener amantes a dedicarse a los juegos de azar, en encantadoras peculiaridades.
Era más fácil y divertido transformarlo todo en un juego.
«O podríamos escaparnos», decía Faith, como si tuviera algo de lo que escapar, cuando sus padres la adoraban y la consentían. Quería ser artista en una ciudad bohemia y vivir de su ingenio y creatividad.
A lo que Helene le contestaba que dejara de pensar en musicales de Broadway y volviera a la realidad.
Y aunque era cierto que esta le resultaba difícil, tras haberse graduado y enfrentada a una lista de candidatos de toda Europa a casarse con ella, Helene estaba dispuesta a aceptarla, porque su padre no era un hombre afectuoso.
Y si esa era la única forma de que ella le demostrara su amor y, desde luego, la única en que él podía recibirlo, suponiendo que pudiera, Helene creía que era lo mínimo que podía hacer.
Ella también florecería calladamente, cuidada y protegida, como lo había estado toda la vida.
Y un día apareció un mensajero real.
Antes de la primera fiesta en que Helene esperaba hacer su presentación como joven casadera, aquel hombre llegó y proclamó la buena noticia: Helene había conseguido, no especificó cómo, atraer la atención del rey de Fiammetta, a quien le gustaría conocerla.
«Madre mía», había exclamado Herbert, que se había vuelto loco al pensar en tronos y coronas. «No te perdonaré que lo eches a perder».
Helene no le dijo que, hasta ese momento, no había echado nada perder, que había sido tan buena y obediente toda su vida que Herbert debía de tener la impresión de que era muy sumisa.
Y eso la alegraba, porque implicaba que su verdadero yo se hallaba agazapado, por muy tímida y complaciente que se mostrara ante su padre.
Al aceptar la invitación del rey, se inició un largo proceso.
Helene se reunió con distintos ayudantes, cada uno de los cuales llegó con un plan distinto. La vieron a solas y con su padre. Le pidieron que les entregara sus dispositivos electrónicos con las contraseñas correspondientes y que les explicara todo lo que había hecho desde que era una niña.
Solían saber las respuestas, pero querían ver lo que les decía.
Cuando llevaba un mes de entrevistas, una de las ayudantes más agresivas se enfrentó a ella:
«Le ha mandado un mensaje a su prima sobre nuestra última reunión. Si no recuerdo mal, le ha dicho que empieza a temerse que el rey, en realidad, no existe».
Helene lo reconoció. Se alegró de que su padre no estuviera presente, ya que le habría prohibido volver a comunicarse con Faith, dado que la familia de la madre de Helene no le caía muy bien.
Al día siguiente apareció el rey.
En la catedral, al recordarlo, Helene estuvo a punto de tropezar. No se cayó delante de los invitados, gracias a que su padre la tenía firmemente agarrada.
Volvió a pensar en aquella mañana de junio que había marcado un antes y un después.
Un rey no aparecía sin más en un lugar, aunque quisiera ir de incógnito. Así que, una mañana había llegado un mensajero a casa de su padre, inmediatamente seguido de un equipo de seguridad que había revisado la finca, aunque era algo que ya habían hecho antes varias veces.
Herbert aprovechó la ocasión para dar instrucciones a Helene sobre cómo comportarse en tan trascendental ocasión. Había hablado con dos de los ayudantes del rey y con sus propios empleados para prepararla.
No se le había escapado ningún detalle.
Mandó tres veces a Helene a su habitación, porque no le acababa de convencer su peinado. Solo se contentó, cuando su largo y ondulado cabello quedó recogido en una trenza francesa.
Su atuendo fue sometido a un escrutinio parecido. Helene sabía que no había que hacer preguntas sensatas a personas poco razonables, como, por ejemplo, si no debía, simplemente, presentarse ante el rey, dado que era ella la que había llamado su atención, lo cual no se debía a las maquinaciones de su padre, que jamás se había imaginado que la realeza estuviera al alcance de su mano.
Le habían enseñado repetidamente que una señorita no se rebajaba a discutir.
Así que se mordió la lengua y se cambió de vestido y de maquillaje hasta que su padre se quedó satisfecho.
Ahora pensó que era gracioso que no recordara qué ropa se había puesto al final. Lo que recordaba claramente era que nunca se había sentido menos ella misma, cuando, por fin, le ordenaron que fuera a uno de los salones, donde la sentaron en un sofá. Le dijeron que su padre recibiría al rey y, después, los tres se sentarían a charlar. Tal vez tomarían algo de beber, antes de que Herbert los dejara solos.
«Y espero que te comportes como debes», le había espetado su padre. «En caso de duda, sonríe y no digas nada».
Tras haberse sentado en el salón, se dedicó a practicar. Con sus compañeras de curso en el internado hacían concursos para ver quién sonreía de modo más enigmático, porque sabían que podían utilizarlo como un arma.
Por desgracia, a ella no se le daba bien. Había demasiada esperanza y demasiados cuentos de hadas en su sonrisa.
En eso se notaba que era hija de su madre.
Mientras esperaba, se enfadó consigo misma, porque se estaba poniendo nerviosa. No entendía por qué, cuando se trataba de un hombre al que no conocía y al que probablemente no volvería a ver. Daba igual que fuera un rey o uno de los socios de su padre.
Lo que debía hacer era seguir las instrucciones de su madre lo mejor posible, lo que implicaba que debía buscar la magia en cualquier situación, lo maravilloso, aunque la situación fuera todo menos maravillosa.
«Y si el príncipe azul no existe, ¿qué hago?», le había preguntado una vez. A lo que su madre le respondió: «Si miras con atención, lo encontrarás. No me cabe duda».
Los nervios no la ayudaban, así que se levantó y se dirigió a las puertas que daban a uno de los jardines de la mansión; en este caso, era el de su madre.
Salió, porque pensó que tenía tiempo de sobra, y bajó los escalones para aspirar el aroma de las flores preferidas de su madre y tranquilizarse.
Respiró hondo.
Al disponerse a volver al salón, lo vio.
Helene estaba agachada para oler las flores, por lo que le pareció tremendamente alto. Se quedó sin respiración y se le secó la garganta. Al mismo tiempo sintió un zumbido en su interior que estuvo a punto de hacerla caer sentada.
Tardó demasiado en darse cuenta de que era su corazón.
Lo miró conmocionada.
No le preguntó si era él, lo supo inmediatamente. Sus ayudantes le habían enseñado fotografías suyas, además de las que había visto en Internet, pero sabía que lo reconocería aunque no las hubiera visto.
Se hallaba al comienzo de los escalones como si no esperase otra cosa que encontrar a una mujer inclinada a sus pies.
Lo que probablemente sucedería a menudo.
Según se decía, era el soltero más cotizado del mundo.
Helene no supo si debía arrojarse a sus pies, porque era incapaz de recordar lo que le habían enseñado en el internado sobre modales elegantes.
No quedaba nada de ella. Solo aquel zumbido. Solo el rey y un pensamiento extraño: que aquel hombre no era fotogénico.
Era algo que había pensado al ver las fotografías. Y se dijo, aunque le pareció una estupidez, que tal vez aquel matrimonio de conveniencia no sería tan terrible como se imaginaba, por la falta de belleza de él.
Se esperaba que fuera atractivo, pero se quedó asombrada al descubrir que en todas las fotos que había visto del rey de Fiammetta parecía feo.
Era el efecto que producía su abrumadora belleza masculina.
La conmocionó como si fuera un desastre de la Naturaleza, una tormenta de proporciones descomunales.
Esa era la clase de belleza que poseía.
No estaba segura de cómo había resistido verlo por primera vez. Se incorporó, aunque el cuerpo no le parecía suyo.
Resonó en su interior la fría voz, de acento alemán, de la directora del internado. Y recordó, casi demasiado tarde, que debía hacer la reverencia adecuada ante un miembro de la realeza.
Agradeció la insistencia de la directora en hacer que practicaran aquellas cosas repetidamente. Agradeció que su cuerpo llevara a cabo lo que tanto había practicado, porque le dio tiempo a volver a respirar, a evitar caerse y a tratar de contener el hormigueo que le recorría el cuerpo.
–Levántese –le ordenó el rey con suavidad.
Ella le obedeció.
Él la examinó durante unos interminables segundos.
El hormigueo empeoró. La invadió por completo y modificó cosas que ni quiera sabía que existían y que podían moverse.
Quiso decirle algo inteligente para impresionarlo, para demostrarle que era mucho más que lo que hubiera visto en el dosier que había recibido de ella.
Estuvo a punto de decir a aquel hombre irresistible, a aquel rey, que ella era una persona llena de contradicciones y obsesiones, pero con aspectos secretos y maravillosos que apenas conocía.
Pero no se atrevió.
–Dentro de unos momentos voy a hacer mi entrada oficial por la puerta principal de esta mansión –dijo él.
No sonrió, pero ella sintió la necesidad de hacerlo.
–Pero me han enseñado que antes me corresponde echar una ojeada a la mujer que debo conocer.
Ella fue a hablar, pero recordó que no se trataba de un hombre corriente. Era un rey, por lo que había un protocolo para relacionarse con él.
Sus ojos eran negros y brillaban.
–Puede hablar con libertad. Al fin y al cabo soy yo quien la ha venido a espiar al jardín.
–¿Qué espera encontrar cuando echa una de esas ojeadas?
–Son muy instructivas. La casa suele estar desordenada o demasiado limpia, como para borrar las huellas de la escena del crimen. La mujer a la que voy a conocer suele estar dando órdenes a gritos a los criados, chillando a quienes ve y comportándose como no lo haría si supiera que la estoy observando.
–Perdone, pero tengo entendido que muchos miembros de la realeza se comportan así.
Era una estrategia arriesgaba. Esperaba que se sintiera ofendido, se marchara y la tachara de la lista. Y se preguntó por qué lo había dicho, cuando hubiera sido más fácil murmurar algo inofensivo.
Pero él sonrió, y ella se olvidó de todo lo demás.
Si los ojos eran como la noche, la sonrisa era como un verano claro y luminoso. Y mientras sonreía, ella se dio cuenta de que era un ser humano y que podía ser un buen esposo, si quería. Y vio un futuro que no se había atrevido a imaginar: una mano a la que agarrarse en silencio, bailes en los que ella tenía la cabeza echada hacia atrás y él le sonreía, risas, niños…
Todo eso contempló, mientras él la miraba con aquella sonrisa inesperadamente mágica.
–Muchos miembros de la realeza son personas espantosas. ¿Por qué se imagina que vengo por anticipado a comprobar si se da ese comportamiento? Lo conozco muy bien y deseo evitarlo a toda costa.
–Siento decepcionarlo –ella sonrió sin poder evitarlo–. Supongo que podría maltratar las plantas, si quisiera, pero entonces no florecerían. Este era el jardín de mi madre y yo lo cuidaba de niña. La fragancia de lo que ella plantó me hace feliz. Eso es todo.
La sonrisa de él se evaporó.
–¿Y eso es lo que desea? ¿Ser feliz precisamente hoy?
–Es lo que deseo todos los días –contestó Helene aún sonriendo, aunque bajó la vista y acarició los capullos de lavanda–. Pero le aseguro que no siempre es posible.
–¿Y si le dijera que no creo en la felicidad?
–Majestad, todos tenemos que creer en algo.
–Yo creo en el sentido del deber, señorita Archibald.
–Mi madre decía que debemos plantar flores dondequiera que podamos cultivarlas, en vez de esperar a que florezcan. Es decir, el deber es lo que hacemos de él.