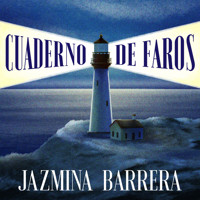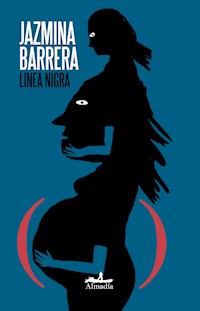Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Almadía Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La inesperada muerte de una amiga dispara esta novela-tapiz, donde se entretejen varios tiempos, historias, conversaciones y viajes. Esta es una historia de crecimiento, de los desajustes de la identidad y el cuerpo adolescente. Punto de cruz narra el devenir adultas en una sociedad atravesada por violencias machistas, clasistas, racistas y medioambientales. Para las protagonistas de este libro, la amistad se vuelve la principal herramienta de cuidado, sentido, reparación y resistencia. La amistad y el bordado, esa actividad en que las mujeres de cientos de culturas y épocas encontraron al mismo tiempo la opresión, la represión, la libertad, la comunidad y el arte. Esta novela es también una crónica de viaje o una crónica acerca del efecto de los viajes en la identidad propia y colectiva; es un bello retrato de las relaciones entre mujeres, cómo las elegimos, qué afectos nos siguen acompañando y qué otros eligen rumbos que nos separan para siempre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jazmina Barrera
PUNTO DE CRUZ
DERECHOS RESERVADOS
© 2021María Jazmina Barrera Velázquezc/o Indent Literary Agency
© 2021Almadía Ediciones S.A.P.I. de C.V.Avenida Patriotismo 165,Colonia Escandón II Sección,Alcaldía Miguel Hidalgo,Ciudad de México,C.P. 11800RFC: AED140909BPA
© Imágenes de portada y portadillas: Victoria Villasana
© Diseño: Alejandro Magallanes
www.almadiaeditorial.com
www.facebook.com/editorialalmadia
@Almadia_Edit
Edición digital: 2021
eISBN: 978-607-8764-85-3
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento.
Hecho en México.
A las que bordaron junto a mí
Contenido
Punto de cruz
Agradecimientos
No estés triste, Lilí. Hallarás el hilo, y hallarás a la araña.
ELENA GARRO
A mediodía me metí a bañar. La humedad en el cuarto de baño iba creciendo en el techo, despegaba la pintura y alimentaba una colonia de hongos, primero verdes y después rojos, como en una tortilla vieja. Es el tipo de cosas que dejé pasar durante el primer año y medio de vida de mi hija, demasiado cansada y atareada como estaba para prestarles atención, pero ahora empiezan a molestarme.
Entré desnuda al cuarto, busqué la ropa y antes de vestirme escuché vibrar el celular. En la pantalla apareció un mensaje de Facebook, de Valentina Flores. Tardé un instante en recordar que era la tía de Citlali. “Me muero de tristeza, querida Mila”, decía. “Se me parte el corazón cada vez que escribo estas palabras. Citlali tuvo un accidente en el mar de Senegal y se ahogó. Ya traemos sus cenizas de regreso. Lo siento tanto, mi niña. Ella te adoraba y yo sé que tú a ella también”.
Me dolió la cabeza como si me hubieran roto la cara. Como si me estuvieran tratando de succionar el cerebro por los ojos y no pudiera abrirlos. No sé cuánto tiempo estuve abrazando la toalla, sentada en la cama, procurando llorar en silencio para no llamar la atención de mi hija y de Andrés. En mi cerebro se sobreponían imágenes breves y dolorosas, como murciélagos en una cueva: el rostro de Citlali con los labios azules; sus manos luchando contra el mar; su boca abierta, tragando agua salada; su cuerpo flotando entre algas, espuma y botellas de plástico. Todo se mezclaba con la risa y el canto agudo de mi hija, que bailaba con su padre un disco de The Breeders. El cabello húmedo escurría sobre mi cuello. Me costaba respirar.
Al rato su padre la dejó entretenida con algún juguete y entró en la habitación. ¿Pero cuál amiga?, preguntaba. No la conoces, decía yo, la viste solo una vez. ¿La del perro con parvovirus? No. ¿La punk?, ¿la ingeniera?, ¿la pelirroja antiniños?, ¿la rubia antiniños?
Sonreí, y al momento me di cuenta de que mi nariz empezaba a escurrir sangre. Andrés fue por algodón para detener la hemorragia. No tuve fuerzas para explicarle quién era Citlali. Hasta después, hasta la noche empecé a intentarlo.
¿Es la que vivía en España?
No –le digo a Andrés– esa es Dalia, Citlali se mudaba todo el tiempo. Al final vivía en Brasil, pero se la pasaba viajando, porque trabajaba en una ong ecologista.
Ah, ¿y la conocí? ¿Una de pelo negro, morena?
No, esa era Dalia. Citlali era de cabello claro y corto, muy delgada.
¿La que usaba ropa medio masculina?
Sí, ella.
¿Y a las dos las conociste de niñas?
En la adolescencia.
Pero luego estudiaste con Dalia.
No la misma carrera, pero sí en la misma facultad.
Ah, ya, creo que ya sé.
Desperté muy tarde al día siguiente y lo primero que hice fue escribirle a Dalia. Respondió unas horas después. Escribió solo: Ya sé. No supe qué más decirle y supongo que ella tampoco.
La etimología del verbo bordar tiene una raíz indoeuropea (bhar) que significa punta, aguja, que la emparenta con la palabra fastus del latín, que dio fastuoso y fastidio. Bordado y bordar vendrían después del francés antiguo bord, que significa “lado de la nave”. Ahí se relaciona con la palabra borde, porque el bordado se usaba para decorar el borde de la tela.
Del siglo X es un pasaje del Libro de Exeter que dice en anglosajón: Faemne aet hyre bordan geriseth. La traducción de esta frase es ambigua, porque la palabra bordan significa bordado y también borde. Hay quien la traduce: “El lugar de una mujer está junto a su bordado”. Una traducción más libre podría ser: “El lugar de una mujer está junto al abismo”.
Estuve días sumida en una tristeza muy honda por la muerte de Citlali. Me distraía con la rutina diaria, con los cuidados de mi hija que exigen una atención absoluta, vivir en el más estricto presente, pero cada momento de calma me regresaba la pena revuelta con enojo. Todavía se me revuelve: estoy furiosa con ella, por haberse dejado vencer, por no haber logrado nunca desafiar al idiota de su padre ni recuperarse de la muerte de su madre, por no haber logrado reponerse de sí misma. En mi egoísmo más profundo le reprocho también haberse rendido del mundo en el que ahora también vive mi hija, haberme abandonado en mi nueva vida, ahora que tanto echo en falta su humor y su cariño. Pero otra parte de mí está enojada conmigo misma, se siente impotente y a la vez responsable de no haberla cuidado mejor. El coraje y la desdicha se me turnan por oleadas.
Tardé un par de días en responder el mensaje de la tía Valentina. Le dije lo mucho que me dolía la noticia y que me angustiaba no saber más detalles, que me explicara lo que le pasó a Citlali. Me repitió lo mismo que había dicho en su mensaje anterior: que Citlali se había ahogado en el mar de Senegal; se metió a nadar y nunca salió. Encontraron su cuerpo horas después, en la playa. Nada en sus palabras me aclaraba si había sido un suicidio o un accidente.
Las cenizas las tenía su padre. Las había puesto en la sala de su departamento. Yo quería saber exactamente en qué parte del departamento, pero decidí mejor ir a averiguarlo yo misma.
Le pregunté si pensaban hacer alguna ceremonia de despedida. Habría que hacerla, sí, respondió, pero yo no tengo cabeza, estoy destrozada. ¿Podrías ayudarnos tú a organizarla? Me tardé unos segundos en responder, pero dije que sí, por supuesto. Le pedí una fecha, dije que contactaría a sus amigos y que pensaría cómo hacerlo.
Decido dejar un rato el bordado para hacer esas llamadas. Llevo días sintiéndome culpable de postergarlo. No sé cómo puedo bordar y pensar en Citlali y no pincharme los dedos. Me propuse empezar hoy, aunque me cuesta un mundo hacerlo. Por ahí guardo una antigua libreta de teléfonos donde debo tener apuntados los celulares de algunos amigos de la preparatoria. Quizás unos pocos hayan conservado el mismo número.
Revuelvo el cajón más desastroso de mi escritorio, pero antes de encontrarla me topo con otra libreta, la del viaje a Europa, y me siento a hojearla. Con la muerte de Citlali, los recuerdos que compartíamos se me vinieron encima, porque ya no está ella para ayudarme a cargarlos. Emergen por todos lados imágenes, escenas y conversaciones que no sabía que había olvidado, secretos y recuerdos solo nuestros y otros que compartíamos con Dalia. En esta libreta hay huellas de esas vivencias de las tres, fotos y notas de lugares que visitamos juntas, y una colección considerable de basura pegada al papel: boletos de museos, de metro, hojas secas, la envoltura de un chicle. Hay suficiente información en esas páginas, en esos cachitos de papel y en esas frases, para reconstruir y recordar el itinerario, aunque sé perfectamente que recuerdo mal, que me invento la mitad de las cosas. Más de la mitad. Me da lo mismo.
Encuentro el boleto de Air France y recuerdo nuestro viaje, a los diecinueve años, como si pensara más bien en un sueño. Desde el último año de preparatoria, Dalia trabajaba los fines de semana en una librería de Coyoacán, pero en realidad su pasaje había sido un regalo de su tía lesbiana. Tanto Dalia como yo éramos hijas de padres separados, lo que para entonces ya era muy usual, pero también nos unía esta coincidencia que nos parecía más rara: ambas teníamos tías lesbianas y solteras –fantaseábamos con juntarlas en una cita a ciegas, pero nunca quisieron–, que eran casi como otras madres para nosotras, pero con un poco más de poder adquisitivo y mucho más capitalistas. Mi tía compró mi pasaje sin chistar, aunque seguramente lo pagó en muchas cuotas. A última hora apareció mi padre, que debía cuatro años de pensión alimenticia, para entregarme un sorprendente y culposo fajo de dólares que guardé en el brasier, como mi madre me había recomendado.
El motivo del viaje era visitar a Citlali, que llevaba seis meses en Francia. Pocos días antes del vuelo nos mandó un correo diciendo que había pasado dos días sin comer por falta de dinero, y entonces el viaje se volvió urgente: íbamos a rescatar a nuestra amiga, a ponerla a salvo y a traerla de regreso, como yo quería, aunque eso último era motivo de controversia con Dalia.
La misma mañana del viaje Citlali mandó otro correo, casi un telegrama, que decía sin más que no podía vernos en Londres, que nos alcanzaba en París la siguiente semana. Le preguntamos qué había pasado, si estaba todo bien, le dijimos que por favor lo reconsiderara, que le prestábamos dinero para costear los viáticos en Londres, pero en el fondo sabíamos que no había nada qué hacer; Dalia y yo pasearíamos solas por Londres y después, si Citlali no llegaba a París, nosotras mismas iríamos por ella al pueblo de Provence donde estaba.
Mi madre, por lo demás completamente atea, me persignó al despedirse, pero al menos aceptó quedarse en casa. La madre de Dalia, en cambio, insistió en llevarnos al aeropuerto. Nos preguntó si teníamos cargados los teléfonos, si traíamos apuntada la dirección del primo de Dalia en Londres, si llevábamos el teléfono de Citlali anotado para emergencias. Ya te dije que no viene a Londres, que nos alcanza en París, respondió Dalia, impaciente. Pero para emergencias, repitió su madre. ¿Qué va a hacer ella en una emergencia desde Francia?, Dalia se exasperó y yo las interrumpí. Tomé un mechón del cabello de Dalia entre mis dedos: Tu mechón rojo ya es oficialmente rosa. ¡Ya sé! Se decoloró muy rápido, pero creo que me gusta más así. Me sonrió, olvidándose de Marie –su madre– por un instante. Entonces Marie soltó un suspiro y un “sea por Dios” –detestaba que Dalia se hubiera teñido–. Le dio dos besos fuertes de despedida y me pidió a mí (y no a Dalia) que avisáramos al llegar a Londres.
Luego estábamos Dalia y yo en la interminable fila para documentar. Traíamos puesto el abrigo para la nieve, aunque eso que hacía en México a duras penas podía llamarse frío. Su abrigo me daba envidia, era lindo: negro y acinturado. El mío parecía una bolsa de basura. Mi madre accedió a comprarme un abrigo solo si estaba relleno de plumas de ganso. Nada de poliéster y esos plásticos que están acabando con el mundo. Yo sabía que era mejor no contradecirla en esas cosas, pero el único abrigo que encontramos era un par de tallas demasiado grande y tenía un extraño adorno amarillo fosforescente en el gorro. Hubo un tiempo, anterior a este viaje, en que Dalia me decía de cariño Tucán, ya se nos había olvidado por qué. Cuando reparó en el abrigo, me puso el gorro y me llamó ¡Tucán!, y nos reímos y me abrazó.
O trató de abrazarme, sin soltar la maleta gigante que arrastraba, porque se le había roto la jaladera justo al llegar al aeropuerto. Cargaba también un maletín, una bolsa y una mochila. Le pregunté qué tanto llevaba y dijo que ropa de frío. ¿Y en esa bolsa? Comida para el avión, porque dicen que la que dan es horrible. ¿Y en esa otra? Las cosas del bordado. Iba a necesitar entretenerse, dijo, porque era mala para dormir en lugares incómodos. ¿Te van a dejar pasar con las agujas?, pregunté. Solo llevo una y está clavada en el alfiletero, no creo que la noten.
Mi bordado estaba hasta el fondo de la maleta. Estaba bordando un árbol negro, con pájaros negros, sobre una tela también negra. Dalia no lo había visto todavía. Para el avión yo llevaba libros y música, un aparato lleno de canciones y unos audífonos, de esos de cordón, que podíamos dividirnos para escuchar las dos al mismo tiempo. Dalia decía que no sabía de música y que le gustaba la que yo escuchaba, que así aprendía.
Nuestra fila en el avión era de tres asientos. Estábamos casi seguras de que nos iba a tocar solas, con un asiento extra para estirar los brazos y poner nuestros bultos. Estábamos felices de viajar solas; acabábamos de terminar nuestro primer semestre en la universidad, era un tiempo magnético, cargado de posibilidades, estábamos estudiando por primera vez lo que de verdad queríamos estudiar, dábamos nuestros primeros pasos por un camino enteramente nuestro. Una canción de Françoise Hardy dice que a los veinte años somos los reyes del mundo, y aunque todavía teníamos diecinueve sentíamos que el mundo estaba a nuestros pies, que volábamos sobre él como íbamos a hacerlo dentro de algunos minutos más.
Poco antes de que cerraran las puertas del avión entró un cura joven, casi guapo. Tuvimos que apretujarnos para cederle el paso a su lugar en la ventanilla de nuestra fila. Nos saludó muy amable, leyó un par de veces las instrucciones de seguridad y luego se puso a leer un libro con un sapo en la portada que se llamaba Lágrimas de esperanza. Dalia sacó el bordado. Estaba a la mitad de un separador con un patrón complicadísimo de flores rojas en punto de cruz. Era un regalo para el cumpleaños de su tía. Los regalos de cumpleaños eran nuestro pretexto favorito para bordar. Yo iba leyendo Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson. Me tenía picadísima: su personaje era igual a mí, a una parte de mí al menos, porque yo era mucho más cobarde y alegre, pero mientras leía me embriagaba la ilusión de que éramos al menos como hermanas, de que entendía su oscuridad, que era mía también.
El cura dejó a un lado su libro del sapo y nos preguntó si podía hacernos una pregunta, sin afán de molestar. Respondí que sí. No podía evitarlo, dijo, porque casi no convivía con muchachas de nuestra edad y le daba mucha curiosidad saber si creíamos en Dios. Mi postura era que no había forma de saber si existía, pero pensaba que había que vivir como si no lo hiciera. Yo estoy segura de que no existe, dijo Dalia; todas las religiones, y el cristianismo en particular, son ficciones interesantes, pero peligrosas. Eso me interesa, dijo el cura, y se embarcó con Dalia en una discusión bizantina sobre las pruebas a favor y en contra de la existencia de Dios. Dejé de poner atención al poco tiempo, pero ya no podía concentrarme en Jackson, así que me puse los audífonos y sintonicé una película de Hugh Grant. Con Dalia y Citlali habíamos hablado un par de veces del enigma de Hugh Grant: no quedaba claro si era guapo o feo, si parecía guapo porque era simpático o si de tanto decirnos que era guapo nos lo creímos, pero en realidad era feo. ¿A eso nos referimos cuando decimos que alguien es atractivo?, quise preguntarle a Dalia. No le dije nada, porque de reojo alcancé a ver que la discusión seguía y que ella se iba enojando, subiendo el tono de voz. Escuché que citaba los evangelios apócrifos y a un par de filósofos alemanes que yo no conocía. ¡Tú qué sabes, ustedes son unas niñas ricas a las que sus papis mandaron a Europa!, dijo casi gritando el cura. Y tú eres un viejo verga muerta y de seguro pederasta, respondió Dalia, que hizo un ademán conclusivo, se levantó y se fue al baño. Cuando volvió, sacó de inmediato un ejemplar de Las pequeñas virtudes, de Natalia Ginzburg, y se encerró en el libro como en una caja fuerte. Al rato el cura se paró también. Nos pidió permiso para llegar al pasillo y para hacer las paces regresó con dos paletas heladas de chocolate que estaban regalando al fondo del avión. Las aceptamos con incomodidad –se veían deliciosas–. El cura intentó disculparse y retomar la conversación con Dalia, pero ella le dijo con firmeza que ya no quería hablar con él. Dejó de lamer la paleta, se la terminó a mordidas y siguió leyendo con el ceño fruncido, durante una hora más. Luego se durmió, hecha un ovillo, un frijol negro, con el gorro de su abrigo puesto. Cuando Hugh Grant encontró por fin la felicidad, me puse un antifaz, tapones de oídos y me dormí yo también.
Al salir del avión me di cuenta de que en el mismo vuelo iba mi maestro de Shakespeare. Quién sabe cómo no lo habíamos visto al entrar. Era una coincidencia extraña, pero no tanto, tomando en cuenta que eran las últimas semanas de vacaciones en la universidad. Me gustaban sus clases, aunque me desesperaban un poco su ironía exagerada y su personaje de literato melancólico. Creía caerle bien, porque era de las pocas alumnas que participaban en su clase.
Nos saludamos y caminamos juntos hacia las maletas. Eduardo iba a visitar a un amigo suyo, un exalumno que vivía en Londres y que era novio de Iris, una amiga mía de la carrera, que estaba por allí también, y con la que Dalia y yo pensábamos juntarnos dentro de un par de días. Eduardo conocía bien Londres y nos contó de sus librerías, sus pubs y sus museos favoritos. Tenía particular ilusión de ver la exposición de un neoexpresionista alemán en la galería White Cube. Nos apuntó el nombre del artista (Anselm Kiefer) al otro lado de su tarjeta personal, por si queríamos ir. Al poco tiempo Dalia ya tenía su equipaje, Eduardo tenía también el suyo y solo faltaba mi maleta. Finalmente resultó que se había extraviado. La iban a localizar y a mandarla al lugar donde me hospedaba lo antes posible. Tomé uno de los bolsos de Dalia y caminamos los tres hacia la entrada del metro. Eduardo nos ayudó a comprar las tarjetas para las zonas adecuadas y compartió con nosotras el trayecto durante varias estaciones. Me daba no sé qué emoción cada que escuchaba al señor del altavoz pedir precaución con el agujero entre el metro y la plataforma: mind the gap.
Eduardo se quejó del frío: no traía un buen abrigo, no hacían abrigos a la medida de su chaparrez, dijo. Yo me reí; Dalia no se rio y le sugirió que lo comprara en el área de adolescentes –no era un chiste–. Un hombre en el altavoz explicó que la estación subsiguiente, en la que teníamos que bajarnos Dalia y yo para transbordar, estaba cerrada. Nos angustiamos, tratamos de tomar una decisión rápida, nos despedimos de Eduardo y nos bajamos ahí mismo. Nuestro mapa, grande y arrugado, decía que por ahí pasaba un autobús que nos llevaba directo al departamento.
El elevador de la estación estaba descompuesto, así que Dalia arrastró por decenas de escalones su maleta hasta la calle. Salimos junto a una plaza, vimos desdibujado en la noche un edificio gris enorme con una cúpula encima: Creo que eso es algo, le dije a Dalia, emocionada –después supimos que era la National Gallery–. Los autobuses rojos, de dos pisos, parecían de mentiritas, los señalamos y nos dimos cuenta de que ahí cerca estaba la parada, pero por más que tratamos de entender en qué dirección ir, no lo logramos. Nos aventuramos con el primer autobús.
Dalia aventó su maleterío al pequeño espacio reservado para las carriolas. Una mujer con un niño pequeño movió amablemente la suya para que cupiéramos. Me senté junto a la ventana y me puse a ver las luces de las calles y los autos. Dalia se quedó viendo a la mujer de la carriola y de pronto me preguntó si conocía algún lugar donde se pudiera abortar en la Ciudad de México. Me asusté porque pensé que era para ella, pero rápidamente aclaró que era para una amiga de la universidad –yo conocía a todas sus amigas, pero no me quiso decir su nombre–. Tenía que ser un lugar barato, porque el padre no figuraba y su amiga no podía decirle nada a su mamá. ¿Es muy católica?, pregunté. No, es muy budista, respondió. No sé qué tipo de budismo sea, pero le prohíbe matar hasta a una mosca y no hay forma de convencerla de que un aborto no es matar. Le dije que no conocía ningún lugar, pero sabía que una prima mía había abortado hacía no tanto. Le iba a preguntar. Debimos haber estudiado medicina, dijo Dalia, es lo único que tiene sentido estudiar en estos tiempos. Sí, pero son muchas agujas y cuchillos, y esos pobres estudiantes nunca duermen. A mí me encanta dormir, necesito dormir, le dije. Yo no tanto, dijo Dalia. Nos quedamos un rato calladas, observando esa noche tan distinta de las nuestras.
Bajamos en la siguiente parada y tratamos de corregir el rumbo. Todavía nos equivocamos una vez más, nunca nos imaginamos que leer mapas podía llegar a ser tan complicado, a pesar de que estábamos acostumbradas a consultar de vez en cuando los mapas de la Guía Roji en la infinita Ciudad de México. Cuando llegamos al autobús correcto nos dio un ataque de risa y de cansancio. Eran cerca de las once de la noche. Esa vez logramos bajarnos en la parada que nos correspondía. El edificio debía de estar cerca. Íbamos en silencio, pensando que el barrio era medio sin gracia, con edificios grises y recientes, pero poco a poco le fuimos viendo cierto encanto. En la banqueta de enfrente pasó un corredor en shorts y manga corta y pregunté en voz alta si estaba loco o si en ese país era normal que la gente corriera a esas horas y a esas temperaturas. Es normal, el cuerpo entra en calor, dijo Dalia, que tenía la costumbre de salir a correr de vez en cuando y además iba a un gimnasio en el que Citlali y yo también estuvimos inscritas algunos meses. Solo Dalia lo aprovechaba; Citlali y yo nos distraíamos comentando los atuendos, imaginando las historias de vida de los demás usuarios. Nos angustiaba mucho un hombre que iba todos los días y sin embargo parecía estar subiendo de peso, y nos daba risa un entrenador diminuto, que les decía muñecas a las mujeres y muñecos a los fisicoculturistas –ni a ellos ni a ellas parecía molestarles–.
Algo no andaba bien: habíamos cruzado la intersección donde debía estar nuestra calle y no dábamos con ella. Desesperadas, nos detuvimos en una estación de taxis y le pedimos a un chofer que nos llevara a la dirección que teníamos anotada. Eso es a la vuelta de la esquina, nos dijo riéndose, les va a salir carísimo. ¿Están seguras de que quieren pagarlo? Estábamos seguras.
Nosotras creíamos que era el nombre de la calle, pero era el nombre del edificio: a eso se debía la confusión. En México los edificios no tienen nombre, le dijimos al chofer, que nos respondió con otra risa alegre y la cifra exacta de lo que le debíamos. Sacamos unos billetes del fajo escondido en el brasier para pagarle y nos bajamos.
En Oaxaca, los chinantecos, mixtecos, chatinos y triquis comparten la trama principal de un mito, que deriva en parte del Popol Vuh de los mayas quichés de Guatemala y de la Leyenda de los soles. Se trata de una tejedora (la señora tepezcuintle para los chinantecos), esposa de un venado, que adopta o concibe unos gemelos. En algunas versiones se embaraza mientras teje y luego, embarazada, teje las distintas capas del cielo en su telar. Los gemelos que nacen de ella serán Sol y Luna, y tendrán muchas aventuras. Entre ellas, matan a un monstruo de ojos brillantes, ahorcándolo con un hilo o con un ceñidor tejido. Luego arrojan una bola de hilo al cielo y así inauguran el tiempo, y trepan entonces por el cabo suelto. También violan a una señora, que los maldice y les avienta palos de tejer –la cara de la luna queda marcada por esos palos–. La señora, furiosa, tira entonces su tejido ensangrentado sobre la tierra y desde entonces las mujeres deben menstruar.
Los equinodermos –las estrellas de mar– tienen la capacidad de regenerar los miembros que pierden. Los mamíferos no la tenemos. La hemos suplido hasta cierto punto, y solo hasta cierto punto, con aguja e hilo.
Mi abuela siempre usaba dedal. Aprendió a bordar con su tía, en el pueblo de Yucatán donde creció. Descubrió los dedales cuando se mudó a Mérida y quedó maravillada. Decía que los dedales, las máquinas de coser y las lavadoras le habían cambiado la vida. Yo nunca me acomodé con los dedales, pero hubo un momento en que de tanto bordar tenía callos en los dedos y si me pinchaba no sangraba, la aguja no atravesaba la piel. Citlali se reía de nervios cuando le pedía que me pinchara para demostrarle la calidad de mis callos. Acordarme de su risa me da risa, pero la contengo para no despertar a mi hija, que duerme en la pieza de junto mientras bordo su nombre en el morral que nos pidieron para su primer día de clases. La risa debe de ser una de las cosas más difíciles de contener, casi más que el llanto. Citlali y yo teníamos una amiga, no muy cercana, a la que llamábamos Pi, que un día nos invitó a su casa y ahí nos tuvo un rato, observándola mientras ensayaba su risa. Estaba buscando una risa nueva porque no le gustaba la suya y probaba varias opciones con nosotras, se lo tomaba muy en serio y Citlali y yo hacíamos todo lo posible por no reírnos de ella con nuestras risas indiscretas y silvestres.
Citlali tenía una risa arrolladora: de su boca grande salían carcajadas como relámpagos, seguidas muchas veces de ataques de hipo –una vez vi a su padre regañarla, decirle que algo hacía mal al reírse así y por eso le daba hipo–. Siempre se estaba riendo y los maestros la odiaban. Intercambiaba bromas, papelitos y dibujos con las chicas de junto, con habilidad de espía rusa. Las risas se encendían a su alrededor como luces de bengala, los maestros intuían que se estaba riendo de ellos, y muchas veces tenían razón. Se reía de todo, de todos y de ella misma tanto más. Pero tenía buenas calificaciones, le iba bien en los exámenes y no existía evidencia de sus desacatos, así que todas las semanas, cuando la mandaban a la dirección por un reporte amarillo o rojo, nadie sabía decir exactamente qué había hecho y era casi imposible castigarla. Pasó de año en año como una eterna sospechosa.
Los primeros meses después del inicio de clases, Citlali se sentaba al otro extremo del salón. En los recreos se juntaba con un grupo de amigas en una banca frente al balcón del primer piso, viendo hacia la cancha, y hablaban entre ellas sin verse a la cara, como si estuvieran narrando para la radio el torneo de futbol que se disputaba en el patio. De vez en cuando se sentaba con ellas Dalia –que había estudiado en la misma primaria que Citlali– aunque ese no era su grupo principal de amigas, ella se juntaba con las guapas, que ya no eran niñas, que por las tardes jugaban futbol o voleibol y tenían novios y usaban escotes y sabían bailar.
A ellas yo las envidiaba y les temía un poco, pero a Dalia no. O sí, pero también la admiraba y a veces le sonreía al pasar –ella siempre sonreía de vuelta–. Dalia era la más inteligente del salón. Quizás no era la mejor en matemáticas o en biología, pero sí era la consentida del profesor de lengua, un barbudo sabio y tierno que nos recomendaba libros que yo odiaba: La insoportable levedad del ser o Siddharta, pero lograba convencerme de que eran buenos o por lo menos divertidos de discutir. Era mi maestro favorito, y Dalia era su alumna favorita. Tenía una ortografía perfecta, leía mejor que nadie, rápido y sin equivocarse nunca, hacía los análisis arbóreos en el pizarrón en un dos por tres y había leído, eso estaba claro, más que el resto de todos nosotros juntos. Esa condición de alumna elegida y hermosa estrella del deporte le aseguraba admiradores y detractores en igual cantidad. En el baño de mujeres, cada tanto, aparecía una pinta que decía: Amo a Dalia (corazón), y cada otro tanto, alguna otra que decía: Dalia es una zorra.
El primer día de clases en esa nueva escuela, me recargué en el balcón durante el descanso, junto a una chica rubia muy linda y de voz aguda, que habló un poco conmigo y en algún momento comentó cómo saltaban las chichis de una muchacha que jugaba basquetbol en la cancha. Al parecer eso le sucedía porque no usaba brasier. Al parecer eso era un error. Yo tampoco usaba brasier. Sentía que mis chichis eran muy pequeñas como para necesitarlo y además mi madre aborrecía los brasieres, salvo si se trataba de quemarlos en alguna hoguera feminista. En cuanto escuché el comentario de la rubia me sentí como una idiota. De inmediato me hice consciente de cómo rebotaban mis chichis bajo la blusa, así de pequeñas y todo; me quedé el resto del día con el suéter puesto, aunque hacía muchísimo calor, y después de ganar una pelea que en principio parecía imposible, convencí a mi madre de que esa misma tarde me llevara de compras. Desde ese día me quedó claro que yo era una de las raras, y como correspondía, me empecé a juntar con ellas.
Éramos una chica flautista, risueña, con frenos de caballo, que era buena para las ciencias exactas y se llamaba Manuela (creo); otra ultratímida, chaparrita y delgada, llamada Sol, que a pesar de su nombre brillaba por su poco o nulo carisma, pero compensaba con una enorme bondad y calidez; Lourdes, que tenía ojos de jirafa y en vez de tomar apuntes peinaba su largo cabello rojo durante toda la clase –tenía tan buena memoria que no necesitaba tomar apuntes–; y yo, que en ese entonces no habría sabido cómo definirme y ahora tampoco, claro.
Parte de mi rareza consistía en que ni siquiera con ellas me gustaba convivir demasiado. Casi nunca salía del salón. En los descansos me quedaba leyendo, dibujando o almorzando ciruelas y mazapán. Dibujaba y escribía para no perder la imaginación. Estaba segura de que la iba a perder, de que todos los adultos la perdían en algún momento. Me aferraba llena de angustia a esa mirada infantil que encuentra en todo lo que la rodea motivos de curiosidad y asombro. Con quienes más platicaba era con los maestros, que me querían por diligente. En mi primaria hippie nunca nos dejaron tarea, así que cuando entré a la secundaria me pareció una verdadera novedad, me daba ilusión hacerlas. Si no era la más lista, sí era posiblemente la más ñoña de la clase.
Aunque no por ñoña sabía suficiente inglés como para entrar a la sección A, donde iban los alumnos de más alto nivel. En mi primaria el inglés era considerado el idioma del imperio y solo nos enseñaban lo más básico. Lo suficiente, de cualquier forma, para granjearme un lugar en el área B, donde también estaba Citlali. Éramos pocos en el área B, ahí no estaban nuestras amigas habituales y nos sentábamos en bancas contiguas. La primera vez que hablamos, Citlali me señaló la mochila del maestro: el cierre de enfrente estaba abierto y se asomaba una caja de condones sabor fresa. Ya me imaginaba yo que a Tania –así se llamaba la maestra de biología– le gustaban las fresas, me dijo, y nos reímos mientras el maestro anotaba ejercicios en el pizarrón. La caja terminó por caerse de la mochila y de tanto reírse a Citlali le dio hipo. Pasamos el descanso juntas, tratando de todo para quitárselo: aguantar la respiración, asustarse, tomar agua de cabeza. Todo eso nos daba más risa y empeoraba el hipo. Se le quitó solo después, mientras platicábamos.
Empezamos a juntarnos en esa clase para los trabajos en equipo, que consistían casi siempre en transcribir la letra de canciones de Los Beatles o contestar cuestionarios sobre películas de Tim Burton. A partir de Los Beatles (que Citlali odiaba, porque había escuchado hasta la náusea a su padre los domingos tocar en un grupo de covers llamado Los cara abajo) comenzamos a hablar de música. A las dos nos gustaban los Aterciopelados y Blondie, también nos gustaban los mismos programas de televisión en mtv y el cereal de colores. Teníamos un sentido del humor parecido; con ella descubrí lo delicioso que podía ser burlarse de la gente a sus espaldas, teníamos chistes locales recurrentes, que involucraban, por ejemplo, a un chico al que llamábamos “desnudo”, porque un día llevó una playera más larga que sus shorts y parecía que venía sin ropa de la cintura para abajo; o a la maestra Tania, que para hacernos callar emitía a todo pulmón un relinchido muy realista; o al compañero que llamábamos Godínez, que solo hablaba de futbol y no entendía ningún concepto si no se le explicaba con balones. Pero nos reíamos, la mayoría de las veces, de nosotras mismas: de la perfecta imitación que hacía Citlali de Édith Piaf o de un video que filmamos con la cámara de su padre, para la clase de Historia universal, sobre los neandertales, donde por un instante se me ve un pezón porque me había amarrado mal la cobija con animal print.
Empecé a juntarme con Citlali en algunos descansos y después en todos, y a la salida y en las tardes también. Abandoné a la jirafa y a las demás, me asimilé al grupo de amigas de Citlali, aunque mi relación con Pi –la muchacha de la risa ensayada– y con el resto era más bien superficial: Citlali era mi verdadera amiga.
Fue un día que estaba junto a Citlali en el salón, durante un descanso, cuando Dalia me habló por primera vez. Dijo: Me gusta tu nariz. Una chica estaba rolando un chismógrafo donde teníamos que rellenar quién nos parecía más guapo, quién tenía los ojos más lindos y quién era el más divertido de la clase, ese tipo de cosas. Había unas hojas dedicadas a la descripción de cada uno, y las amigas de Dalia estaban usando una cinta métrica para anotar cuánto tenían de busto, cuánto de cintura y cuánto de cadera. Yo trataba a toda costa de pasar inadvertida para no tener que responderlo, pero Dalia me vio, se me acercó y me preguntó cómo describiría mi nariz, porque era la nariz que más le gustaba del curso y lo pensaba apuntar en el chismógrafo. Yo odiaba mi nariz solo un poco más de lo que odiaba el resto de mi cuerpo. Era flaca, pero tenía una panza chistosa, un par de estrías rojas en las caderas y unas chichis picudas que trataba de ocultar con playeras flojas y encorvando la espalda. Mi nariz tenía un relieve extraño sin llegar a ser distintivo, una curvatura convexa que de niña trataba de corregir con diúrex. Me parecía simplona. Toda yo, en cuerpo y alma, me sentía justamente simplona. Dalia, en cambio, era notable, preciosa. Era alta, tenía una piel morena brillante, el cabello negro y estrictamente lacio, brazos torneados, los dientes muy blancos y una nariz de una curvatura cóncava perfecta. Su voz era rápida, segura y grave. Hablaba como si fuera extranjera, con un acento solo suyo. Había nacido en México y su madre era mexicana, pero sus abuelos maternos –que murieron en un choque antes de que ella naciera– eran franceses y ella parecía haber heredado algo de su acento. Pocas cosas de las que me dijeron en esos años tuvieron tanto impacto en mí como cuando Dalia dijo que le gustaba mi nariz. De ahí en adelante siempre la tuve en buena estima, aunque nuestra amistad empezó en realidad un par de años después.
Aprendí a leer y a escribir al mismo tiempo que aprendí punto de cruz. Mi abuela me había enseñado lo básico, pero fue hasta el taller de la primaria con Cristina, a los seis años, que consolidé lo que sabía. Cristina era la menos femenina de las maestras de mi primaria. Se vestía siempre de pantalón y playeras lisas, nunca usaba aretes ni collares, tenía el pelo chino muy corto y pequeños ojos rasgados. Su voz era grave y dulce, y ella era siempre cálida y gentil. Cristina nos daba clases de computación, y ahí, quienes además estábamos en el taller de punto de cruz con ella (a todos se nos asignaba un taller por azar cada tres meses: carpintería, cocina, alebrijes, encapsulado, pirograbado, barro, telares, batik o punto de cruz), teníamos permiso de aprovechar para dibujar y diseñar patrones con el zoom del programa Paint, que cuadriculaba la pantalla para emular la tela cuadrillé. En el taller, Cristina bordaba también y el revés de sus bordados, que distingue a los expertos de los amateurs, era un patrón geométrico inmaculado.
Todavía conservo el bordado que hice en ese taller de Cristina. Es un gato gris, pero parece un robot en cuatro patas.
Se siente anacrónico presentarle a Dalia a mi hija. Ya es casi una niña, hace ya mucho que pasé por ese ritual con mis amigos y familiares. Me parece horrible que la conozca tan tarde, tendría que haber sido de las primeras. Ya pasé también por ese periodo difícil en que quedó claro qué amigas conservaría y cuáles no. Las que entendían del cansancio, los horarios y las interrupciones constantes (muchas de ellas también tenían hijos), o las que simplemente demostraban cariño e interés por nuestra nueva vida, las que no tenían problemas con sentarse en el suelo para jugar mientras platicábamos, esas se quedaron. Las que insistían en vernos en horarios imposibles, las que venían a ser atendidas y exigían la misma atención que el bebé, a esas ya no las veo. Me da miedo que Dalia sea de las segundas. Nunca le gustaron los niños. Me da tanto miedo que casi prefiero no saberlo. Quizás cambió, pero casi no sé nada de su vida actual. En las redes sociales pone solo imágenes de manuscritos medievales y artículos sobre feminismo y sobre injusticia social. No sé si tiene pareja, qué música escucha, qué tipo de ropa usa, qué zapatos, qué canciones le gusta bailar, si es que todavía baila. Antes sabía todo eso de ella: sabía todo de ella. De ellas. Casi todo.