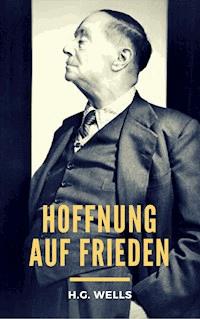Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Menguantes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Englisch
A finales del siglo XIX Inglaterra experimenta la época dorada de la bicicleta; más accesible y segura, deja de ser un medio de transporte y ocio restringido a burgueses y se convierte en una "máquina de libertad" para bolsillos menos pudientes. Las mujeres, en su mayoría confinadas al hogar, tampoco dejarán pasar esta oportunidad. Ruedas de Fortuna es una novela que explora los cambios sociales que provoca la irrupción de la bicicleta en una rígida sociedad victoriana a través de Hoopdriver, dependiente en un comercio de telas de Londres quien, sin apenas saber manejar una bicicleta, decide realizar un viaje por el sur de Inglaterra. En el camino se cruzará con una joven ciclista de ideas avanzadas que le hará cambiar de planes. Una aventura narrada con humor altamente británico por un Wells que conoció de primera mano esos caminos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ruedas de fortuna Una aventura en bicicletaH. G. Wells
«Cada vez que veo a un adulto encima de una bicicleta, recupero la esperanza en el futuro de la especie humana»
I: El personaje principal de la historia
Si usted, suponiendo que tenga por gusto hacer tales cosas, hubiese entrado en la tienda de telas Emporium de Putney, realmente magnífica como tienda, perteneciente a la compañía Antrobus, un 14 de agosto de 1895 y hubiera avanzado hacia su derecha, donde se encuentran apiladas unas mantas y telas blancas de hilo junto a una barandilla de la que cuelgan telas estampadas rosas y azules, probablemente habría salido a su encuentro el protagonista de esta historia que comienza ahora.
Este hombre se habría acercado a usted con reverencias e inclinaciones de cabeza, habría extendido sobre el mostrador sus enormes puños de camisa así como sus grandes manos de grandes nudillos y le habría preguntado, sin la más mínima señal de alegría, adelantando un puntiagudo mentón, «¿En qué puedo ayudarle?». Si hubiese preguntado por sombreros, ropa de niño, guantes, sedas, encajes o cortinas, nuestro hombre habría inclinado cortésmente la cabeza y, dando una vuelta casi en redondo, le habría dicho «Pase por ahí», con la intención de deshacerse de usted. Pero en otras circunstancias más felices, es decir, relativas a toallas, mantas, cotonía, cretona, ropa de cama, percal, etcétera, le habría ofrecido un asiento con una hospitalaria inclinación de cabeza y habría alcanzado una silla de la parte trasera con un movimiento espasmódico para, seguidamente, desdoblar y presentar los artículos ante usted. Bajo estas circunstancias, si tiene usted predisposición para la observación y no carece de humanidad, es posible que el personaje central de esta historia hubiera despertado su interés.
Si hubiese notado algo extraño acerca de este joven, sería precisamente lo poco que llamaba la atención. Nuestro hombre llevaría un chaqué negro de mañana, corbata negra y un pantalón gris con varias manchas que se fundirían en sombras y misterios bajo el mostrador. Sería de rostro pálido, ojos grises, cabello rubio oscuro y, bajo su puntiaguda e indefinible nariz, apreciaríamos un escaso y tímido bigote. Sus atributos serían todos ellos pequeños, pero no mal formados. En la solapa del chaqué llevaría una ruleta llena de alfileres.
Sus comentarios serían por descontado lo que definiríamos como clichés, es decir, fórmulas que no vienen al caso, pero forjadas hace mucho tiempo y aprendidas de memoria. «Esto se vende mucho, ¿sabe?», diría. «Tenemos un buen artículo a este precio. Por supuesto, podría enseñarle algo mejor. No es ninguna molestia, se lo aseguro». Tales serían sus sencillos intercambios de mostrador. Así, puedo afirmar, se presentaría ante un análisis superficial como el suyo. Brincaría tras el mostrador y después de guardar los artículos mostrados con tanto esmero, colocaría a un lado los elegidos. Seguidamente sacaría un pequeño libro de facturas y, con una hoja azul de papel carbón, realizaría una anotación con mano ágil y letra florida propia de un comerciante de telas. Después gritaría «¡Firma!». Entonces aparecería el encargado, bajito y rechoncho, que miraría la factura intensamente durante un segundo (mostrando entretanto su peinado de raya en medio), escribiría con más florituras aún las iniciales J. M., preguntaría si deseaba algo más y, suponiendo que pagase al contado, permanecería a su lado hasta que la figura principal de esta historia apareciera de nuevo con el cambio. Si hubiera dirigido una última mirada al encargado, este habría caminado con usted hasta la salida deshaciéndose en reverencias, cumplidos y cortesías. Y así habría terminado la entrevista.
Pero la verdadera literatura, la que se distingue de la anécdota, no es la que narra apariencias superficiales. La literatura es revelación. Es más, la literatura moderna es revelación indecorosa. El deber del autor serio es relatar lo que usted no ha visto, aun a costa de ocasionar algún rubor que otro, y lo que usted no vio en este joven, y el asunto más interesante por el momento de esta historia, lo que debe ser mencionado si este libro llega a escribirse, afrontemos con valor el asunto, es el singular estado de sus piernas.
Abordemos el tema con desapasionada franqueza. Adoptemos un espíritu científico y el duro, casi catedrático, tono del realista consciente. Consideremos las piernas de este joven como un simple diagrama e indiquemos los puntos de interés con la precisión impasible del puntero de un profesor. Y así, continuemos con nuestra revelación. En la parte interna del tobillo derecho de este joven, habrían observado, señoras y señores, una contusión y un arañazo; en la parte interna del tobillo izquierdo, otra contusión; en su parte externa, una gran magulladura amarillenta. En la espinilla izquierda veríamos dos magulladuras, una de ellas de tonos amarillentos con zonas gradualmente moradas, y otra, a simple vista de fecha más reciente, con manchas rojas, hinchada y amenazante. Continuando con la pierna izquierda hacia arriba, en espiral, habrían visto en la parte alta de la pantorrilla una extraña dureza y más manchas rojizas y, sobre la rodilla, en la parte interior, una extraordinaria superficie amoratada, una gran sucesión de contusiones. La pierna derecha estaría magullada de manera asombrosa por encima y por debajo de la rodilla, y especialmente en la parte interior de esta. Podríamos seguir con más detalles. Cualquier investigador, entusiasmado por estos descubrimientos, quizás hubiera continuado el reconocimiento y hubiera encontrado además cardenales en los hombros, los codos, y hasta en las articulaciones de los dedos. Nuestro hombre tenía verdaderamente un número considerable de golpes e hinchazones en todo el cuerpo. Pero para el banquete de descripción realista que nos hemos propuesto ya hemos mostrado suficiente. Hasta en la literatura hay que saber establecer ciertos límites.
Quizás ahora el lector se pregunte cómo es posible que un respetable joven dependiente de un comercio tenga las piernas, y en realidad todo su cuerpo, en unas condiciones tan deplorables. Una de las causas podría ser la de haberse sentado con las extremidades inferiores sobre alguna compleja máquina, como una trilladora o una de esas furiosas segadoras de heno. Pero Sherlock Holmes (muerto feliz y decentemente tras una gloriosa carrera) no habría pensado nada de todo eso. Habría reconocido al momento que las magulladuras en la parte interna de la pierna derecha, teniendo en cuenta la distribución de las demás contusiones y cardenales, eran señales inequívocas de impactos violentos típicos de un ciclista inexperto sobre el sillín de una bicicleta, y que el estado ruinoso de la rodilla derecha era además señal elocuente de sacudidas violentas, consecuencia directa de un descenso apresurado que probablemente no tuvo razón de ser y cuyo final fue un rotundo fracaso. El cardenal de la tibia es aún más característico del aprendiz de bicicleta, porque recibe la inesperada broma del pedal. Tan solo traten ustedes de pasear su bicicleta de forma relajada; cuando menos se lo esperen, ¡zas!, recibirán un golpe en la espinilla. Y es así como pasamos de la inocencia a la madurez. Dos cardenales en ese lugar indican cierta falta de aptitud para aprender, como pudiera esperarse de una persona que no estuviese acostumbrada al ejercicio muscular. Las ampollas en las manos dejan en evidencia los nerviosos agarres del ciclista inexperto. Y así sucesivamente, hasta que Sherlock explicase, gracias a las lesiones menores, que la bicicleta de nuestro hombre es bastante antigua, tiene unas cubiertas de taco desgastadas en la parte trasera, y pesa un total de veinte kilos.
Y hasta aquí nuestra revelación. Tras la figura decorosa del atento dependiente emerge una imagen de lucha nocturna, una imagen compuesta por dos figuras opacas y una bicicleta en una calle oscura, la calle que une Roehampton con Putney Hill, para ser más exactos, y escuchamos el sonido de unos pasos sobre la grava, un gruñido y a alguien que grita «¡Tuerce, hombre, tuerce!». Intuimos un trayecto impreciso, un repentino giro del misil constituido por un hombre y una bicicleta y, finalmente, una colisión. Entonces vislumbraríamos, al atardecer, al personaje principal de esta historia sentado en un lado del camino, frotándose la pierna por un nuevo sitio y a su amigo, apenas afectado por lo sucedido, arreglando solidariamente el manillar de la bicicleta.
La fuerza viril se muestra incluso en un dependiente de una tienda impelido contra todas las condiciones de su vocación, contra todo consejo prudente y contra las restricciones de sus medios, que busca las saludables delicias del ejercicio, del peligro y del dolor. Y nuestro primer examen del comerciante de telas revela bajo su vestimenta… ¡al hombre! A este hecho, entre otros, volveremos al final de esta historia.
II
Pero basta ya de revelaciones. La figura principal de nuestra historia, Hoopdriver, dependiente de una tienda de telas, marcha ahora hacia el almacén que hay detrás del mostrador con los artículos que usted ha adquirido. Allí serán empaquetados y enviados a su casa. Una vez de vuelta a su puesto tras el mostrador, toma una pieza de vichí y, comenzando desde las esquinas, alisa la tela cuidadosamente. Cerca de él hay un aprendiz, instruido bajo la misma vocación de dependiente de comercio de telas. Es un muchacho pelirrojo vestido con una chaqueta negra corta y un gran cuello de camisa blanco. Está doblando y desdoblando deliberadamente algunas muestras de cretona y espera convertirse en un dependiente hecho y derecho como Hoopdriver cuando llegue a su edad, veintitrés años.
Las telas estampadas cuelgan de unas barras de metal colocadas por encima del mostrador y detrás hay estantes llenos de cajas, telas de hilo y otros géneros. Como podrán imaginar, su mayor preocupación es conseguir una suavidad y rectitud máxima en las piezas que doblan con sumo cuidado. Pero lo cierto es que ninguno de los dos está pensando en la labor mecánica que tienen entre manos. Hoopdriver está soñando con ese delicioso momento —tan solo le faltan cuatro horas— en el que podrá reanudar la historia de sus rasguños y cardenales, mientras que el pensamiento del aprendiz está más cerca de los extensos recuerdos de la niñez y su imaginación deambula sin pies ni cabeza por las salas de su cerebro en busca de una hazaña caballeresca en la que rinda honor a una hermosa dama —en este caso la penúltima aprendiz de modista que comenzó a trabajar en la tienda, en el piso de arriba. Se siente más inclinado a escoger una pelea callejera contra revolucionarios, porque así ella podría verlo desde la ventana.
El hombrecillo rechoncho, que lleva un papel en la mano, devuelve a la realidad con su presencia a los dos dependientes. El aprendiz se muestra ahora extremadamente activo. El hombrecillo echa un ojo a las telas.
—Hoopdriver, ¿tienen buena salida estas telas de vichí?
Hoopdriver regresa de un triunfo imaginario en el que conseguía bajarse de una bicicleta sin caerse.
—Se venden bien, señor. Pero las de cuadros grandes no tienen tanta aceptación.
El hombrecillo se apoya en el mostrador y pregunta:
—¿Quería tomarse sus vacaciones en alguna fecha en particular?
Hoopdriver se estira el escaso bigote.
—No. Pero no querría que fuese demasiado tarde, señor.
—¿Qué le parece la semana que viene?
Hoopdriver se queda rígido y pensativo, y continúa estirando las esquinas de la tela. La expresión de su rostro es señal elocuente de varios conflictos. ¿Podría aprender en una semana? Esa es la cuestión. Si no aceptara, Briggs obtendría su permiso la semana próxima, y él tendría que esperar hasta septiembre, cuando el tiempo comienza a ser más inestable.
Nuestro dependiente es de actitud positiva, como todos los comerciantes de telas, de no ser así no podría mostrar esa fe en los hermosos, brillantes, excelentes colores permanentes de los géneros que le vende a usted. Por fin toma una decisión.
—Me parece perfecto —dice.
La suerte está echada. El hombrecillo toma nota y sube a ver a Briggs, que está en el departamento de confecciones, siguiente en el escalafón de Emporium. Hoopdriver, de forma alterna, sufre espasmos, estira los dobleces de la pieza de vichí y, con la lengua en el hueco de una picada muela del juicio, se queda pensativo.
III
Aquella noche las vacaciones fueron el tema de conversación dominante durante la cena. Pritchard habló de Escocia, la señorita Isaacs alabó las bellezas de Bettws-y-Coed en Gales y Judson mostró un interés patrimonial por la red de lagos y ríos navegables de Norfolk Broads.
—¿Yo? —respondió Hoopdriver, cuando le preguntaron—, un viaje en bicicleta, por supuesto.
—¿No pensará montar en esa horrible máquina suya un día sí y otro también, verdad? —intervino la señorita Howe, del departamento de corte y confección.
—Efectivamente —asintió con toda la calma posible, estirando su escaso bigote—, recorreré la costa sur de Inglaterra en bicicleta.
—Bien, pues solo espero que tenga buen tiempo, Hoopdriver, y que no tenga ningún accidente —dijo la señorita Howe.
—Y no olvide llevar un frasquito con crema de árnica—apuntó el joven aprendiz, que había presenciado uno de los muchos accidentes de Hoopdriver en Putney Hill.
—Usted se calla, mequetrefe —respondió Hoopdriver, con una mirada penetrante y amenazadora, y añadió de repente con tono agrio y contenido—. Ahora ya la manejo muy bien, señorita Howe.
En otra situación los esfuerzos satíricos del aprendiz le habrían molestado más, pero su cabeza estaba demasiado ocupada con su inminente viaje como para sentirse ofendido. Se retiró de la mesa para poder dedicar al menos una hora a una sesión de desesperada gimnasia en la calle Roehampton antes de tener que volver a tiempo para el cierre. Cuando se apagó la luz, Hoopdriver estaba sentado en el borde de la cama aplicándose árnica en una nueva y extensa superficie de la rodilla y estudiando al mismo tiempo un mapa del sur de Inglaterra. Briggs, del departamento de corte y confección, con quien compartía habitación, estaba sentado en la cama y fumaba en la oscuridad. Briggs nunca había montado en bicicleta, pero ante la inexperiencia de Hoopdriver se le ocurrió darle algunos consejos.
—Engrase bien la máquina, llévese un par de limones, no lo dé todo el primer día y circule bien erguido. No suelte nunca el manillar y toque la bocina siempre que sea necesario. Siga estos consejos y no le sucederá nada, le doy mi palabra.
Guardó silencio durante un minuto, salvo para maldecir su pipa, y continuó con unos cuantos consejos más.
—Tenga especial cuidado con los perros, Hoopdriver. Atropellar un perro es una de las peores cosas que puede hacer. No permita que su máquina tenga abolladuras, precisamente el otro día murió un ciclista debido a una rueda curvada; no vaya usted por caminos para peatones, evite ir a toda velocidad, manténgase a un lado de la carretera; si ve usted una línea de tranvía apártese y gire inmediatamente, y encienda siempre las luces antes de que anochezca. Tenga en cuenta pequeños detalles como estos y no le sucederá gran cosa, créame.
—¡Así lo haré! Buenas noches, compañero.
—Buenas noches —dijo Briggs.
Ya se veía Hoopdriver carretera abajo con su bicicleta, cuando una voz lo hizo regresar de su ensoñación.
—Nunca engrase el manillar, podría ser funesto. Y limpie usted la cadena todos los días. No olvide todos estos pequeños detalles.
—¡Dios me asista! —exclamó Hoopdriver, tapándose la cabeza con las sábanas.
IV: El viaje en bicicleta de Hoopdriver
Solo las personas que, durante todo el año, de los siete días de la semana trabajan seis, salvo por un breve y glorioso descanso de diez o quince días en verano, pueden conocer la maravillosa sensación de la primera mañana de vacaciones. La monotonía de la triste rutina desaparece y los pies quedan liberados de sus cadenas. En tan solo un momento, Hoop- driver se convierte en dueño de todas las horas del largo y ocioso día; puede ir donde le plazca, no tiene que dirigirse a nadie con el título de dama o caballero, ni llevar las solapas de la chaqueta repletas de alfileres. Puede dejar a un lado el chaqué negro y vestirse como le venga en gana. En resumidas cuentas, puede ser un hombre. Escatima horas de sueño y almuerzo; no son más que intrusiones en momentos tan exquisitos. Durante estos diez días gloriosos no hay necesidad de levantarse antes de la hora del desayuno ni de vestirse con el viejo uniforme de trabajo y salir pitando después para abrir la lóbrega tienda. Tampoco sufre los imperiosos «¡Vamos, Hoopdriver!» de su jefe. Se acabaron los almuerzos precipitados, o tener que atender a viejas caprichosas. El primer día de vacaciones es, sin duda alguna, el más glorioso: Hoopdriver dispone de toda la fortuna en sus manos. A partir de entonces, cada noche sentirá una punzada, un espectro del que no puede librarse: la premonición del regreso. La idea de volver a estar encerrado en una jaula durante otros doce meses se torna negra a pesar de lo que brilla el sol ese primer día. Pero aún es pronto y sus vacaciones no conocen pasado. A su parecer, diez días bien pueden ser toda una eternidad.
Y el cielo se mostraba despejado y prometía días gloriosos. Era un cielo azul transparente. Desperdigadas, se veían unas pocas nubes caprichosas, cual haces de heno recién apilados en mercados celestes. Cerca de la carretera de Richmond revoloteaban unos tordos y en Putney Heath se avistaba una alondra. La frescura del rocío se notaba en el aire. Gotas de la llovizna de la noche anterior brillaban en las hojas y en la hierba.
Hoopdriver había desayunado muy temprano gracias a la cortesía de la señora Gunn. Montó en su bicicleta y pedaleó hasta Putney Hill. Su corazón saltaba de alegría. A mitad del camino un gato negro cruzó despavorido y desapareció tras una verja. Las persianas de las enormes casas de ladrillo rojo, casi ocultas por los arbustos, aún estaban bajadas, y ni aunque le hubieran pagado cien libras se habría cambiado por ninguna de las almas que habitaban esas casas. Llevaba un traje de ciclista nuevo, de color marrón, una chaqueta Norfolk que le había costado treinta chelines, y en las piernas, aquellas piernas mártires, unas gruesas medias de rombos. Detrás del sillín llevaba una muda envuelta en una tela impermeable. El timbre, el manillar y el buje, aunque algo desgastados por el uso, brillaban con la luz del amanecer.
Al llegar a la cima de la pendiente, después de un intento fallido que terminó de alguna manera sobre la hierba, Hoopdriver volvió a montarse y, con precavida y augusta ejecución, así como con una digna trayectoria, comenzó su gran viaje en bicicleta hacia la costa del sur de Inglaterra.
Podríamos describir su curso de forma sencilla: curvas voluptuosas. No avanzaba ni deprisa ni en línea recta. Un crítico objetivo afirmaría que montar en bici no era una de sus habilidades. No obstante, circulaba generosamente, con opulencia, apropiándose de todo el ancho de la vía e incluso mordisqueando el camino de los peatones. La emoción no flojeaba. Hasta entonces nadie lo había adelantado, ni él había tenido la ocasión de rebasar a nadie. El día era joven y el camino estaba despejado. Hoopdriver tenía tan poca confianza en su habilidad para manejar una bicicleta que, de momento, había decidido desmontarse en el caso de que se aproximara un vehículo sobre ruedas.
Las sombras de los árboles se proyectaban en el camino, grandes y azuladas, y el sol parecía una piedra de ámbar ardiente. Al llegar a un cruce, en lo alto de West Hill, dejó atrás un abrevadero para ganado, torció hacia Kingston y se preparó para evaluar una pequeña pendiente. Un guardabosques madrugador, con su chaqueta de pana, se maravillaba ante los esfuerzos de Hoopdriver. Y mientras este avanzaba, apareció, en lo alto de la pendiente, un carro.
Al verlo, Hoopdriver, según previa determinación, se dispuso a desmontarse. Apretó el freno y la máquina se detuvo en seco. Intentó realizar un repaso mental de lo que debía hacer con la pierna derecha. Apretó las empuñaduras del manillar, aflojó el freno y, con un pie sobre el pedal izquierdo, elevó el otro en el aire. Entonces se dio cuenta de que la bicicleta cedía hacia la derecha. Mientras se decidía por un plan de acción, desafortunadamente las fuerzas gravitacionales no se quedaron cruzadas de brazos. Aún seguía indeciso cuando se encontró con la bicicleta en tierra, sus rodillas sobre ella, y un vago sentimiento de que nuevamente la providencia había tratado injustamente sus espinillas. Esto sucedía cuando se encontraba a la altura del guardabosques. El hombre del carro, al llegar al lugar del suceso, se detuvo para poder observar mejor las ruinas.
—Esa no es manera de bajarse de una bicicleta —dijo el guardabosques.
Hoopdriver levantó la máquina del suelo. Las empuñaduras del manillar estaban torcidas hacia fuera. Se dijo para sus adentros que tendría que desatornillar aquella pieza infernal.
—Esa no es manera de bajarse de una bicicleta —repitió el guardabosques después de un rato.
—Ya lo sé —respondió Hoopdriver exasperado, empeñado en ignorar un nuevo espécimen fatídico en su espinilla a toda costa.
Abrió el maletín que llevaba detrás del sillín para sacar una llave.
—Si sabe que esa no es manera de bajarse, ¿por qué lo hace? —insistió el guardabosques en tono de amistosa controversia.
Hoopdriver sacó la llave y comenzó a arreglar los puños del manillar.
—Eso no es asunto suyo —dijo, mientras forcejeaba con la llave.
Le temblaban las manos. El guardabosques se quedó pensativo y cruzó las manos y el bastón por detrás de la cintura.
—Ha roto usted el manillar, ¿eh?
En este momento a Hoopdriver se le escapó la llave de la tuerca y no pudo evitar pronunciar en voz baja una palabra malsonante.
—¡Estas bicicletas hacen desesperarle a uno! —dijo el guarda—. ¡Son una lata!
Hoopdriver dio una vuelta a la tuerca y se detuvo de pronto. Tenía la rueda delantera entre las piernas.
—¿Sería tan amable —dijo con un nudo en la garganta— de dejarme en paz?
Y entonces, con aire de quien ha presentado un ultimátum, volvió a colocar la llave en el maletín. El guardabosques no se movió de su sitio. Enarcó las cejas y observó la escena con más insistencia que antes.
—Es usted bastante insociable —sentenció el guarda pausadamente.
Hoopdriver tenía asidos los puños del manillar y se disponía a montar tan pronto como el carro pasara de largo. Su indignación aumentaba lenta pero contundentemente.
—Si no quiere que nadie le dirija la palabra, ¿por qué no se pasea por un camino de su propiedad? —exclamó el guarda dando cuenta de la situación—. ¿No puedo hacerle una ligera observación, don susceptible? ¿No soy digno de dirigirle la palabra? ¿Le ha comido la lengua el gato?
Hoopdriver continuó con la mirada perdida en la inmensidad, rígido en sus emociones. Era como si intentasen mofarse de los leones de bronce que se encuentran en la plaza de Trafalgar. Para el guardabosques, sin embargo, el asunto se había convertido en una cuestión de honor.
—No se moleste con este tipo —le dijo el guarda al conductor del carro que estaba situado ya junto a ellos—. Es un redomado engreído que solo habla con los de su clase. Este duque de pacotilla va a visitar a la realeza de Windsor, por eso mueve el trasero de forma tan aristocrática. ¡Tiene tanta arrogancia que lleva reservas en ese bulto trasero, no fuera a quedarse sin ella en el camino!
Pero Hoopdriver no escuchó nada más. Comenzó a dar pequeños saltos apoyando un pie sobre uno de los pedales, con la intención de volver a montar en la bicicleta. Al no lograr hacerse con el otro pedal soltó unas cuantas palabrotas, lo cual alegró inmensamente al guardabosques.
Unos momentos después, y tras una heroica lucha, Hoopdriver consiguió alejarse lo suficiente para no oír al guarda. Le habría encantado haber podido girar la cabeza hacia atrás para mirar a su enemigo pero se habría desequilibrado. Tuvo que contentarse con imaginarse la indignación del guardabosques contándole al conductor del carro lo que había sucedido, e intentó utilizar todo el desdén que sentía para propulsar su huida.
Siguió ascendiendo y descendiendo por las pequeñas ondulaciones del camino que conducía a Kingston Vale y tan notable es la psicología del ciclismo que después marchó derecho y con soltura, ya que las emociones producidas por el incidente con el guardabosques mantuvieron su mente despreocupada de la otrora permanente sensación de estar al borde de la caída estrepitosa que tanto le atormentaba. Montar en bicicleta se parece mucho a una relación amorosa: es, sobre todo, una cuestión de confianza. Si uno cree en ello, la cosa será pan comido; si existen dudas, por más que uno lo intente, no habrá manera.
Tal vez imagine el lector que Hoopdriver seguía pensando en el guardabosques, vengativo o lleno de remordimientos por haber dado toda una demostración de mal carácter. Nada más lejos de la realidad. Una súbita y enorme gratitud se había apoderado de él. Los gloriosos días de vacaciones recuperaban repentinamente su esplendor. Una vez en lo alto de la cima, colocó sus pies en los estribos y, marchando moderadamente derecho y haciendo uso intermitente de los frenos, descendió por una magnífica cuesta. En sus ojos apareció un nuevo placer, un placer que iba más allá del que provoca un fresco y dulce aire de mañana. Estiró el pulgar e hizo sonar el timbre en un arrebato de pura e inefable alegría.
«¡Duque de pacotilla!», se dijo con sorna para sus adentros mientras descendía la pendiente. Abrió la boca a modo de risa sorda. Su superioridad había sido tan evidente que hasta había sido reconocida por aquel guardabosques con acento de Manchester. ¡Nada de servicio al cliente para Manchester durante diez días! El vendedor de telas había desaparecido de la faz de la tierra para dar paso a un caballero, a un hombre de buen gusto, en posesión de un billete de cinco libras esterlinas, dos soberanos y algunas monedas de plata convenientemente distribuidas en varios bolsillos de su traje. Tan digno como un mismísimo duque. Involuntariamente, al pensar con alegría en lo bien provisto que iba de dinero, levantó Hoopdriver la mano derecha del manillar para tocarse el bolsillo superior derecho, pero la devolvió inmediatamente a su puesto tras una violenta sacudida de la máquina que le hizo torcer repentinamente en dirección hacia el cementerio del pueblo. «¡Uy! ¡Casi tropiezo con un pedazo de ladrillo! Algún bruto malintencionado lo habrá puesto en el camino; hay mucha gente así en el mundo. Deberían condenarlos para darles una buena lección». El cinto que envolvía el maletín resonaba contra el guardabarros trasero. ¡Qué zumbido tan agradable el de las ruedas al girar!
El cementerio estaba muy silencioso y tranquilo, pero el valle se desperezaba; las ventanas de las casas chirriaban al abrirse, y un perro blanco salió ladrando de una de las casas hacia su encuentro. Al pie de Kingston Hill, ya sin aliento, se apeó de la bicicleta y subió la cuesta andando. A mitad del camino vio un carro repartidor de leche lleno de bultos y conducido por dos hombres de aspecto bastante sucio. Hoopdriver estaba seguro de que se trataba de dos ladrones que volvían a casa con lo que habían robado la noche anterior. Cuando llegó a la parte más alta de Kingston Hill sintió una ligera tirantez en las rodillas, pero también notó que ahora era capaz de llevar la bicicleta de forma más recta y segura que antes. El placer de saberse erguido sobre la bicicleta hizo desaparecer enseguida estas primeras insinuaciones de fatiga. Entonces apareció un hombre montado a caballo; Hoopdriver, con el alma en un puño ante su propia temeridad, lo adelantó.
Después descendió hasta Kingston. La llave que llevaba atrás, en el maletín, golpeaba la aceitera. Rebasó sin contratiempo alguno un carro cargado de verduras y un lento carromato que transportaba ladrillos. Al entrar en Kingston pudo disfrutar con la vista de una tienda de tejidos que estaba a punto de abrir. En el interior vio con claridad a dos soñolientos muchachos. Llevaban unas viejas y polvorientas chaquetas y unos cuellos de camisa de aspecto negruzco. Estaban quitando tablones, cajas y envoltorios de los escaparates, y se disponían a adornarlos con piezas de tela. Hoopdriver había realizado esa misma tarea el día anterior pero ahora, a la vista de cualquiera, ¿no era él todo un duque? Giró a la derecha, tocó la bocina enérgicamente y prosiguió su camino hacia Surbiton. ¡Viva la libertad! ¡Viva la aventura! De vez en cuando se presentaba ante él alguna impresionante casa y, a su derecha, a lo largo de un kilómetro y medio, serpenteaba y brillaba el caudaloso Támesis. Esto sí era joie de vivre, aunque fuera con calambres en las piernas.
V: Episodio desconcertante con la joven del traje gris
Como comprenderán, Hoopdriver no era uno de esos jóvenes avezados que tanto abundan hoy en día. Ni el mismo rey Lemuel hubiera aprovechado mejor los buenos consejos de su madre.1 Consideraba al sexo femenino algo ante lo que inclinarse y sonreír, siempre desde una respetable distancia. Tantos años tras la íntima y remota lejanía de un mostrador dejan huella en un hombre. Para él era toda una aventura acompañar a la iglesia, en domingo, a cualquiera de las jóvenes señoritas que trabajaban con él en la tienda. Pocos muchachos modernos habrían merecido mejor que él el apelativo de perrito faldero.
En varias ocasiones he pensado que su bicicleta tenía personalidad. Se trataba sin duda de una máquina con un pasado. Hoopdriver la había comprado de segunda mano en la tienda Hare, en Putney, y el propietario afirmaba que anteriormente ya había tenido otros dueños («segunda mano» no era precisamente la expresión más acertada). El dueño se quedó admirado de lo fácil que le había resultado deshacerse de esa antigualla. Alegó que la bicicleta, a pesar de ser un modelo antiguo y pasado de moda, estaba en buen estado, si bien permaneció silencioso acerca del carácter moral de esta. Pudo muy bien haber comenzado su carrera con algún poeta en sus días de gloriosa juventud. También pudo haber pertenecido a un hombre realmente malvado. Ningún ciclista joven o viejo que haya montado en bicicleta, sea del tipo que sea, puede defender la idea de que un objeto pueda adquirir malos hábitos, ni mucho menos conservarlos.
Lo cierto es que justo en el momento en el que Hoopdriver divisó en el horizonte desde su bicicleta a una joven con un traje gris, su máquina comenzó a convulsionarse presa de unas emociones extremadamente violentas. Este tambaleo no tenía precedente en la historia ciclista de Hoopdriver y la consecuencia directa fue una decadente muestra de movimientos sinuosos, así como una rodada de trazo modernista propio del mismísimo Aubrey Beardsley.2 Se dio cuenta entonces de que estaba a punto de quedarse sin gorra y sin aliento.
La joven también montaba en bicicleta. Llevaba como atuendo un hermoso traje de color gris azulado y el sol dibujaba sus contornos dejando el resto a contraluz. Hoopdriver pudo percibir de una manera un tanto vaga que se trataba de una muchacha delgada, morena, de tez sonrosada y ojos brillantes. En cuanto a la parte inferior de su vestimenta, tenía él sus dudas. Había oído, desde luego, hablar acerca de ese tipo de indumentaria. Tal vez fuera una moda francesa. El manillar y el timbre de su bicicleta relucían. La joven circulaba por la carretera que conduce a Surbiton y que convergía oblicuamente con el camino que seguía Hoopdriver. Marchaba casi al mismo ritmo que él y por la distancia que los separaba era probable que se encontraran en el cruce.