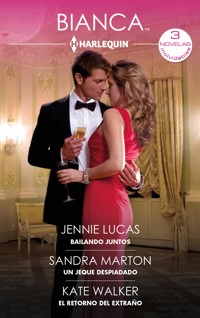2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Lia era inocente. O al menos lo había sido hasta que Roark la poseyó. En cuanto Roark Navarre pone los ojos en Lia Villani, la viuda más hermosa de Nueva York, comienza una campaña de seducción implacable y cruel. Roark descubre con asombro que Lia todavía es virgen. Y ella se queda horrorizada al desvelarse que él es el hombre que, años atrás, la condenó a un matrimonio de conveniencia. Pero es demasiado tarde para lamentaciones: ella se ha quedado embarazada y no tiene otra opción más que ocultar la existencia del bebé a su padre, su peor enemigo... ¡Pero la oscura seducción de la inocente no ha hecho más que empezar!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
© 2009 Jennie Lucas
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Seducción cruel, n.º 1981 - abril 2022
Título original: The Innocent’s Dark Seduction
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1105-633-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
BRILLANTES luces blancas parpadeaban bajo los techos decorados con frescos del gran salón de baile del hotel Cavanaugh. Todos los famosos de Nueva York bebían champán, fabulosos con sus esmóquines y sofisticados vestidos para el «Baile en blanco y negro» celebrado por la ilustre y misteriosa condesa Lia Villani.
–Esto no va a ser tan fácil como crees –le susurró a Roark su viejo amigo mientras se movían entre la multitud–. Tú no la conoces: es bella y testaruda.
–Tan sólo es una mujer –replicó Roark Navarre peinándose el cabello con la mano y bostezando a causa del jet lag–. Me dará lo que quiero.
Se arregló los gemelos de platino al tiempo que contemplaba el abarrotado salón. Su abuelo había intentado obligarle a vivir en aquella jaula de oro. Sin embargo, él se había zafado: llevaba los últimos quince años fuera del país, principalmente en Asia, construyendo enormes edificios.
Nunca habría imaginado que regresaría a esa ciudad. Pero aquél era el mayor terreno de Manhattan en salir al mercado en toda una generación. Los cinco rascacielos que planeaba construir serían su legado.
Así que se había enfurecido al oír que el conde Villani se le había adelantado. Afortunadamente para él, el astuto aristócrata italiano había fallecido hacía dos semanas. Entonces Roark se había permitido una sonrisa irónica. Ya sólo tendría que negociar con la joven viuda del conde. Aunque ella parecía decidida a respetar el último deseo de su marido y emplear la mayor parte de su enorme fortuna en crear un parque público en Nueva York, la joven cazafortunas cambiaría de opinión muy pronto.
Ella sucumbiría a sus deseos, se dijo Roark. Igual que todas las mujeres.
–Probablemente ni siquiera haya venido –insistió Nathan–. Desde que el conde murió…
–Por supuesto que habrá venido –dijo Roark–. No se perdería su propio baile benéfico.
Pero al oír el nombre de la condesa susurrado con admiración por todas partes, Roark se preguntó por primera vez si ella supondría un desafío; si él tendría que esforzarse para lograr que ella accediera a su petición.
Una idea de lo más intrigante.
–Se rumorea que el viejo conde murió en la cama de ella de tanto placer –le susurró Nathan mientras atravesaban la multitud–. Dicen que su corazón no pudo soportarlo.
Roark rió con desdén.
–El placer no tiene nada que ver. Ese hombre llevaba enfermo meses. Mi corazón estará bien. Créeme.
–No la conoces. Yo ya te lo he advertido.
Nathan Carter se secó el sudor de la frente. Su viejo amigo de Alaska era el vicepresidente de su empresa Propiedades norteamericanas Navarre, S.L. Normalmente era tranquilo y seguro de sí mismo. A Roark le sorprendía verlo tan nervioso en aquel momento.
–Ella ha organizado este baile para recaudar dinero para el parque. ¿Por qué crees que va a venderte a ti el terreno?
–Porque conozco a las de su tipo –gruñó Roark–. Vendió su cuerpo para casarse con el conde, ¿o no? Él abandonar este mundo con un grandioso acto de caridad que compensara sus años de negocios implacables pero, una vez muerto él, ella querrá dinero. Tal vez ella parezca deseosa de hacer buenas obras, pero yo reconozco a una cazafortunas en cuanto la veo…
Se quedó sin habla al reparar en una mujer que llegaba al salón de baile en aquel momento: lustroso cabello negro rizado sobre hombros pálidos y desnudos; ojos entre verdes y avellana; vestido blanco sin mangas que realzaba a la perfección la voluptuosa forma de guitarra de su cuerpo. Ella tenía un rostro angelical salvo por una cosa: los labios rojo pasión destacaban claramente, carnosos e incitantes, como pidiendo el beso de un hombre.
–¿Quién es? –preguntó Roark conmocionado, algo poco habitual en él.
Nathan sonrió sardónico.
–Amigo mío, ella es la feliz viuda.
–La viuda…
Roark volvió a mirarla, atónito. En su vida había habido muchas mujeres. Él las había seducido fácilmente en cualquier lugar del mundo. Pero ella era la mujer más hermosa que había visto nunca: voluptuosa, angelical, traviesa. Por primera vez en su vida, él comprendió el significado de la expresión «bomba sexual».
Tal vez fueran ciertos los rumores de que el viejo conde había muerto de placer.
Tragó saliva. La condesa Lia Villani no era una simple mujer: era una diosa.
Hacía demasiado tiempo que él no se sentía así, tan intrigado y excitado por alguien. Él se había colado en aquella fiesta para convencer a la condesa de que le vendiera el terreno. Una repentina idea acudió a su mente: si ella aceptaba su propuesta de venderle la tierra por una cuantiosa suma de dinero, ¿tal vez también aceptaría acostarse con él para sellar el acuerdo?
Pero él no era el único hombre que la deseaba: vio que un hombre de cabello blanco con un impecable esmoquin subía las escaleras apresuradamente hacia ella. Otros invitados, no tan descarados, la contemplaban a distancia. Los lobos acechaban.
Y no era sólo la belleza de ella lo que despertaba reacciones de todos los presentes: nostalgia en los hombres; envidia en las mujeres. Ella irradiaba un gran poderío en la dignidad de su porte, en la fría mirada que dirigió a su pretendiente. Esbozó una sonrisa que no se reflejaba en sus ojos.
¿Los lobos acechaban? Ella era una loba en sí misma. Aquella condesa no era ninguna débil virgen ni una empalagosa debutante. Era fuerte. Paseaba su belleza y su poder como una fuerza de la Naturaleza.
El deseo que despertó en Roark era tan intenso que le descolocó. Con una sola mirada, aquella mujer le encendió.
Conforme ella descendía por las escaleras, con su voluptuoso cuerpo balanceándose a cada paso, él se la imaginó arqueándose desnuda debajo de él, susurrando su nombre con aquellos carnosos labios rojos mientras él se hundía entre sus senos y la hacía retorcerse de placer.
Esa mujer a la que todos los demás hombres deseaban, él la tendría, se dijo Roark.
Junto con el terreno, por supuesto.
–Lamento mucho su pérdida, condesa –saludó Andrew Oppenheimer muy serio, besándole la mano.
–Gracias.
Como atontada, la condesa Lia Villani miró a aquel hombre maduro. Deseó estar de nuevo en Villa Villani, llorando la muerte de su marido en silencio en su rosaleda ya descuidada, protegida tras los muros medievales de piedra. Pero no había tenido elección: debía asistir al baile benéfico que Giovanni y ella habían planeado durante los últimos seis meses. Él lo habría querido así.
El parque sería su legado, al igual que el de la familia de ella: veintiséis acres de árboles, césped y columpios en recuerdo eterno de la gente a la que ella había amado. Y de los cuales ya no quedaba ninguno. Primero había fallecido su padre, luego su hermana y después su madre. Y hacía nada, su marido. A pesar de la cálida noche de verano, Lia sentía el corazón frío y paralizado, como si la hubieran enterrado en el congelado suelo junto a su familia tiempo atrás.
–Encontraremos una forma de alegrarla, espero –dijo Andrew apartándose ligeramente, pero todavía sosteniéndole la mano.
Lia se obligó a sonreír. Sabía que él tan sólo intentaba ser amable. Y era uno de los principales benefactores al fondo para crear el parque. El día después del fallecimiento de Giovanni, él le había extendido un cheque por cincuenta mil dólares.
Andrew seguía sosteniéndole la mano sin permitirle zafarse de él con facilidad.
–Permítame que le traiga un poco de champán.
–Gracias pero no –dijo ella desviando la mirada–. Aprecio su amabilidad, pero debo saludar al resto de mis invitados.
El salón de baile estaba abarrotado. Había acudido todo el mundo. Lia no podía creer que el parque Olivia Hawthorne fuera a convertirse en una realidad. Los veintiséis acres de vías de tren y almacenes abandonados se transformarían en un lugar hermoso justo al otro lado de la calle donde su hermana había muerto. En el futuro, otros niños ingresados en el hospital St. Ann mirarían por sus ventanas y verían los columpios y la gran extensión de césped. Oirían el viento al mover los árboles y la risa de otros niños jugando. Sentirían esperanza.
¿Qué era su propio dolor comparado con aquello?, se dijo Lia.
Se soltó del hombre.
–Debo irme.
–¿No me permitiría escoltarla? –pidió él–. Déjeme quedarme a su lado esta noche, condesa. Déjeme consolarla en su dolor. Debe de ser duro para usted hallarse aquí. Hágame el honor de permitir que la escolte y doblaré mi donación al parque, la triplicaré…
–Ha dicho que no –interrumpió una voz grave de hombre–. Ella no quiere estar con usted.
Lia elevó la vista y contuvo el aliento. Un hombre alto y de hombros anchos la observaba desde el pie de las escaleras. Tenía el pelo negro, la piel bronceada y un cuerpo musculoso bajo su impecable esmoquin. Y, aunque le había hablado a Andrew, sólo la miraba a ella.
El brillo de aquellos ojos oscuros y expresivos, extrañamente, la encendió. Transmitían calidez, algo que ella no había sentido en semanas a pesar de que era junio.
Además, aquello era diferente. Ninguna mirada de hombre la había abrasado así.
–¿Lo conozco? –murmuró ella.
Él sonrió con suficiencia.
–Todavía no.
–No sé quién es usted –intervino Andrew fríamente–. Pero la condesa está conmigo.
–¿Podrías traerme un poco de champán, Andrew? –pidió ella girándose hacia él con una sonrisa radiante–. ¿Me harías ese favor?
–Por supuesto, encantado, condesa –respondió él y miró sombrío al extraño–. Pero, ¿y él?
–Por favor, Andrew –repitió ella posando su mano en la muñeca de él–. Tengo mucha sed.
–Enseguida –dijo él con dignidad y se marchó en busca del champán.
Lia tomó aire profundamente, apretó los puños y se giró hacia el intruso.
–Tiene exactamente un minuto para hablar antes de que avise a seguridad –anunció bajando las escaleras hasta encararse con él–. Conozco la lista de invitados. Y a usted no lo conozco.
Pero cuando se vio junto a él se dio cuenta de lo grande y fuerte que era. Con su metro setenta ella no era precisamente baja, pero él le sacaba al menos quince centímetros y treinta kilos.
Y aún más poderoso que su cuerpo era la manera en que el hombre la miraba. No apartó ni un segundo la mirada de ella. Y ella no fue capaz de apartar la vista de aquellos intensos ojos negros.
–Es cierto que no me conoce. Todavía –dijo él acercándose a ella con una sonrisa arrogante–. Pero he venido a darle lo que desea.
Luchando por controlar el calor que estaba invadiendo su cuerpo, Lia elevó la barbilla.
–¿Y qué cree usted que deseo?
–Dinero, condesa.
–Ya tengo dinero.
–Va a gastar la mayor parte de la fortuna de su difunto marido en ese estúpido proyecto benéfico –señaló él con una sonrisa sardónica–. Es una pena que desperdicie así el dinero después de lo duro que trabajó para ponerle las manos encima.
¡Él estaba insultándola en su propia fiesta llamándola cazafortunas! Por más que eso fuera parcialmente verdad… Ella contuvo las lágrimas ante el desprecio hacia la memoria de Giovanni y luego miró al extraño con tanta altivez como logró reunir.
–Usted no me conoce. No sabe nada de mí.
–Pronto lo sabré todo.
Él alargó una mano y paseó su dedo por la mandíbula de ella.
–Pronto te tendré en mi cama –añadió en voz baja.
No era la primera vez que un hombre le decía algo tan ridículo, pero aquella vez Lia no logró despreciar la arrogancia de aquellas palabras. No cuando el roce de aquel dedo sobre su piel había revolucionado su cuerpo entero.
–Yo no estoy en venta –afirmó ella.
Él le hizo elevar la barbilla.
–Serás mía, condesa. Me desearás como yo te deseo.
Ella había oído hablar de la atracción sexual, pero pensaba que había perdido su oportunidad de experimentarla. Se creía demasiado fría, demasiado vapuleada por el dolor, demasiado… entumecida.
Sentir la mano de él sobre su piel había sido como un cálido rayo de sol que empezara a resquebrajar el hielo de su cuerpo y lo derritiera.
Contra su voluntad, se acercó a él un poco más.
–¿Desearlo? Eso es ridículo –dijo con voz ronca y el corazón desbocado–. Ni siquiera lo conozco.
–Lo harás.
Él tomó su mano y ella sintió aquel extraño fuego subiéndole por el brazo hasta el centro mismo de su cuerpo.
Ella llevaba congelada mucho tiempo, desde que en enero habían descubierto la enfermedad de Giovanni. Por eso, en aquel momento el calor provocado por aquel extraño le resultó casi doloroso.
–¿Quién es usted? –murmuró ella.
Lentamente, él la abrazó y acercó su rostro a meros centímetros del de ella.
–Soy el hombre que va a llevarte a tu casa esta noche.
Capítulo 2
NOTAR la mano de él envolviendo la suya provocó una explosión interior en Lia. Conforme él la tomaba en sus brazos, ella sintió aquellas manos sobre su espalda, el roce del elegante esmoquin contra su piel desnuda, la firmeza de aquel cuerpo contra el suyo.
Comenzó a respirar entrecortadamente. Lo miró, desconcertada por la abrumadora sensación de deseo. Entreabrió los labios y…
Y quiso irse con él. Adonde fuera.
–Aquí tiene su champán, condesa.
El repentino regreso de Andrew rompió el hechizo. Frunciendo el ceño al extraño, el millonario se interpuso entre ambos y entregó una copa de cristal Baccarat a Lia. Ella, de pronto, fue consciente de que los otros contribuyentes al parque intentaban que los atendiera: la saludaban discretamente con la mano o iban a su encuentro. Se dio cuenta de que trescientas personas la observaban y esperaban hablar con ella.
No podía creerse que se hubiera planteado escaparse con un desconocido quién sabía adónde.
¡Claramente la pena le había mermado el sentido común!
–Disculpe –dijo soltándose del extraño, desesperada por escapar de su intoxicante fuerza, y elevando la barbilla–. Debo saludar a mis invitados. A quienes yo he invitado.
–No se preocupe –respondió él con una mirada sardónica y ardiente que hizo estremecerse a Lia–. He venido acompañando a alguien a quien usted sí invitó.
¿Significaba eso que él estaba allí con otra mujer? ¿Y casi le había convencido a ella de que se marchara con él? Lia apretó los puños.
–A su cita no va a gustarle verle aquí conmigo.
Él sonrió como un depredador.
–No he venido con una cita. Y me iré contigo.
–Se equivoca respecto a eso –replicó ella desafiante.
–¿Condesa? ¿Permite que la acompañe lejos de este… individuo?
Andrew Oppenheimer esbozó una sonrisa de suficiencia al mirar al otro hombre.
–Gracias –contestó ella colgándose del brazo de él y dejándose llevar hacia el resto de invitados.
Pero mientras Lia bebía Dom Perignon y fingía sonreír y disfrutar de la conversación, conociendo a todo el mundo, sus ingresos y su posición en sociedad, no pudo ignorar su estado de alerta respecto al extraño. Sin necesidad de mirar alrededor, ella sentía la mirada de él sobre ella y sabía exactamente dónde se encontraba en el enorme salón.
Se sentía embargada por una extraña y creciente tensión, el sentido común empezaba a derretírsele como un carámbano de hielo al sol.
Ella siempre había oído que el deseo podía ser apabullante y destructor. Que la pasión podía hacer perder la cabeza. Pero ella nunca lo había comprendido. Hasta entonces.
Su matrimonio había sido por amistad, no por pasión. A los dieciocho años se había casado con un amigo de la familia al que respetaba, un hombre que se había portado bien con ella. Nunca se había sentido tentada a traicionarlo con otro hombre.
A sus veintiocho años, Lia todavía era virgen. Y ya había asumido que eso nunca cambiaría.
En cierta forma había sido una bendición no sentir nada. Después de perder a todas las personas que le habían importado, lo único que había querido era seguir entumecida el resto de su vida.
Pero la ardiente mirada del extraño le aceleraba el pulso y hacía que se sintiera viva contra su voluntad.
Él era guapo, pero no con la elegancia y dignidad de Andrew y los otros aristócratas de Nueva York. No parecía alguien nacido entre oropeles. En la treintena, grande y musculoso, tenía el aspecto de un guerrero. Implacable, incluso cruel.
Lia se estremeció. Un ansia líquida se extendía por sus venas aunque ella se oponía con todas sus fuerzas, diciéndose a sí misma que se debía al agotamiento. Que era una ilusión. Demasiado champán, demasiadas lágrimas y poco sueño.
Cuando comenzó la cena, Lia advirtió que el extraño había desaparecido. La intensa emoción que había ido creciendo en su interior se cortó de repente. Mejor así, se dijo. Él le había hecho perder su equilibrio.
Pero, ¿dónde estaba? ¿Y por qué se había ido?
La cena terminó y un nuevo temor la atenazó. El maestro de ceremonias, un renombrado promotor inmobiliario, subió al estrado con un mazo.
–Y ahora, la parte más divertida de la noche –anunció con una sonrisa–. La subasta que todos estaban esperando. El primer lote…
La subasta para recaudar fondos comenzó con un bolso de Hermès en cocodrilo de los años sesenta que una vez había sido propiedad de la princesa Grace. Las ofertas, astronómicas y crecientes, deberían haber complacido a Lia: cada céntimo donado aquella noche se dedicaría a construir y mantener el parque.
Pero conforme se acercaban al último lote, su temor aumentaba.
–Es una idea perfecta –había asegurado Giovanni con una débil risa cuando el organizador de la fiesta lo había sugerido.
Desde su lecho de muerte, Giovanni había posado su mano temblorosa sobre la de Lia.
–Nadie podrá resistirse a ti, querida. Debes hacerlo.
Y aunque ella odiaba la idea, había accedido. Porque él se lo había pedido. Pero nunca habría imaginado que la enfermedad de él se precipitaría tan rápido hacia lo peor. Ella no esperaba tener que enfrentarse a aquello sola.
Después de que unos pendientes de diamantes Cartier se vendieran por noventa mil dólares, Lia oyó el golpe del mazo. Fue como la preparación final para la guillotina.
–Y llegamos al último artículo de la subasta –anunció el maestro de ceremonias–. Algo muy especial.
Un cañón de luz iluminó a Lia, de pie sola sobre el suelo de mármol. Se oyeron cuchicheos entre los invitados, que más o menos conocían el secreto a voces. Lia sintió la mirada ansiosa de los hombres y la envidia de las mujeres. Y más que nunca deseó encontrarse en su rosaleda de la Toscana, lejos de todo aquello.
«Giovanni», se lamentó. «¿En qué me has metido?».
–Un hombre podrá abrir el baile esta noche con nuestra encantadora anfitriona, la condesa Villani. La puja comienza en diez mil dólares.
Apenas había pronunciado la cantidad cuando varios hombres empezaron a gritar sus ofertas.
–Diez mil –comenzó Andrew.
–Yo pagaré veinte mil –tronó un pomposo anciano.
–¡Cuarenta mil dólares por un baile con la condesa! –gritó un magnate de Wall Street cuarentón.
La puja continuó ascendiendo lentamente y Lia se fue sonrojando cada vez más. Pero cuanto más humillada se sentía, más entera se mostraba. Aquello era una manera de conseguir dinero para el parque de su hermana, lo único que le quedaba en la vida en lo que todavía creía. Sonreiría y bailaría con quien realizara la mayor puja, independientemente de quién fuera. Le reiría las bromas y sería encantadora aunque eso la destrozara…
–Un millón de dólares –intervino una voz grave.
Un susurro de sorpresa recorrió la sala.
Lia se giró y ahogó un grito. ¡Era el desconocido! Los ojos de él la abrasaban.
«No», pensó ella con desesperación. Apenas se había repuesto de estar en sus brazos. No podía volver a acercarse tanto a él, ¡no, cuando rozarle le abrasaba el cuerpo y el alma!
El maestro de ceremonias entornó los ojos para comprobar quién había lanzado una puja tan descabellada. Al ver al hombre, tragó saliva.
–¡De acuerdo! ¡Un millón de dólares! ¿Alguien da más? Un millón a la una…
Lia miró desesperada a los hombres que habían peleado por ella momentos antes. Pero los hombres se veían superados. Andrew Oppenheimer apretaba la mandíbula furioso.
–Un millón a las dos…