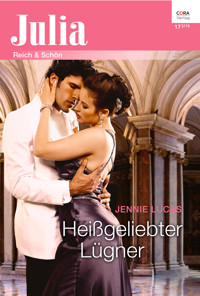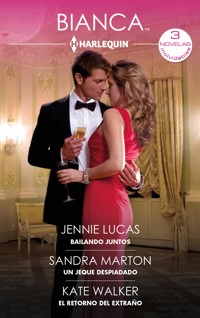4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Bianca
- Sprache: Spanisch
Seducción cruel Jennie Lucas En cuanto Roark Navarre pone los ojos en Lia Villani, la viuda más hermosa de Nueva York, comienza una campaña de seducción implacable y cruel. Roark descubre con asombro que Lia todavía es virgen. Y ella se queda horrorizada al desvelarse que él es el hombre que, años atrás, la condenó a un matrimonio de conveniencia. Pero es demasiado tarde para lamentaciones: ella se ha quedado embarazada y no tiene otra opción más que ocultar la existencia del bebé a su padre, su peor enemigo... Pasión implacable Susan Stephens El esquivo multimillonario Ethan Alexander rehúye todo tipo de publicidad. Por eso, cuando su rescate de Savannah Ross lo pone a su pesar ante los focos, no le hace ninguna gracia. La figura voluptuosa de Savannah le da todo el aspecto de ser una mujer de mundo, pero no sabe muy bien cómo reaccionar con su protector. Cuando él la lleva a su palacio, ella se da cuenta de que, a pesar de sus defectos, tiene un corazón noble…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 427 - abril 2022
© 2009 Jennie Lucas
Seducción cruel
Título original: The Innocent’s Dark Seduction
© 2009 Harlequin Books SA
Pasión implacable
Título original: The Ruthless Billionaire’s Virgin
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2010
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y c ualquier p arecido c on personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1105-734-9
Índice
Créditos
Seducción cruel
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Pasión implacable
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
BRILLANTES luces blancas parpadeaban bajo los techos decorados con frescos del gran salón de baile del hotel Cavanaugh. Todos los famosos de Nueva York bebían champán, fabulosos con sus esmóquines y sofisticados vestidos para el «Baile en blanco y negro» celebrado por la ilustre y misteriosa condesa Lia Villani.
–Esto no va a ser tan fácil como crees –le susurró a Roark su viejo amigo mientras se movían entre la multitud–. Tú no la conoces: es bella y testaruda.
–Tan sólo es una mujer –replicó Roark Navarre peinándose el cabello con la mano y bostezando a causa del jet lag–. Me dará lo que quiero.
Se arregló los gemelos de platino al tiempo que contemplaba el abarrotado salón. Su abuelo había intentado obligarle a vivir en aquella jaula de oro. Sin embargo, él se había zafado: llevaba los últimos quince años fuera del país, principalmente en Asia, construyendo enormes edificios.
Nunca habría imaginado que regresaría a esa ciudad. Pero aquél era el mayor terreno de Manhattan en salir al mercado en toda una generación. Los cinco rascacielos que planeaba construir serían su legado.
Así que se había enfurecido al oír que el conde Villani se le había adelantado. Afortunadamente para él, el astuto aristócrata italiano había fallecido hacía dos semanas. Entonces Roark se había permitido una sonrisa irónica. Ya sólo tendría que negociar con la joven viuda del conde. Aunque ella parecía decidida a respetar el último deseo de su marido y emplear la mayor parte de su enorme fortuna en crear un parque público en Nueva York, la joven cazafortunas cambiaría de opinión muy pronto.
Ella sucumbiría a sus deseos, se dijo Roark. Igual que todas las mujeres.
–Probablemente ni siquiera haya venido –insistió Nathan–. Desde que el conde murió…
–Por supuesto que habrá venido –dijo Roark–. No se perdería su propio baile benéfico.
Pero al oír el nombre de la condesa susurrado con admiración por todas partes, Roark se preguntó por primera vez si ella supondría un desafío; si él tendría que esforzarse para lograr que ella accediera a su petición.
Una idea de lo más intrigante.
–Se rumorea que el viejo conde murió en la cama de ella de tanto placer –le susurró Nathan mientras atravesaban la multitud–. Dicen que su corazón no pudo soportarlo.
Roark rió con desdén.
–El placer no tiene nada que ver. Ese hombre llevaba enfermo meses. Mi corazón estará bien. Créeme.
–No la conoces. Yo ya te lo he advertido.
Nathan Carter se secó el sudor de la frente. Su viejo amigo de Alaska era el vicepresidente de su empresa Propiedades norteamericanas Navarre, S.L. Normalmente era tranquilo y seguro de sí mismo. A Roark le sorprendía verlo tan nervioso en aquel momento.
–Ella ha organizado este baile para recaudar dinero para el parque. ¿Por qué crees que va a venderte a ti el terreno?
–Porque conozco a las de su tipo –gruñó Roark–. Vendió su cuerpo para casarse con el conde, ¿o no? Él abandonar este mundo con un grandioso acto de caridad que compensara sus años de negocios implacables pero, una vez muerto él, ella querrá dinero. Tal vez ella parezca deseosa de hacer buenas obras, pero yo reconozco a una cazafortunas en cuanto la veo…
Se quedó sin habla al reparar en una mujer que llegaba al salón de baile en aquel momento: lustroso cabello negro rizado sobre hombros pálidos y desnudos; ojos entre verdes y avellana; vestido blanco sin mangas que realzaba a la perfección la voluptuosa forma de guitarra de su cuerpo. Ella tenía un rostro angelical salvo por una cosa: los labios rojo pasión destacaban claramente, carnosos e incitantes, como pidiendo el beso de un hombre.
–¿Quién es? –preguntó Roark conmocionado, algo poco habitual en él.
Nathan sonrió sardónico.
–Amigo mío, ella es la feliz viuda.
–La viuda…
Roark volvió a mirarla, atónito. En su vida había habido muchas mujeres. Él las había seducido fácilmente en cualquier lugar del mundo. Pero ella era la mujer más hermosa que había visto nunca: voluptuosa, angelical, traviesa. Por primera vez en su vida, él comprendió el significado de la expresión «bomba sexual».
Tal vez fueran ciertos los rumores de que el viejo conde había muerto de placer.
Tragó saliva. La condesa Lia Villani no era una simple mujer: era una diosa.
Hacía demasiado tiempo que él no se sentía así, tan intrigado y excitado por alguien. Él se había colado en aquella fiesta para convencer a la condesa de que le vendiera el terreno. Una repentina idea acudió a su mente: si ella aceptaba su propuesta de venderle la tierra por una cuantiosa suma de dinero, ¿tal vez también aceptaría acostarse con él para sellar el acuerdo?
Pero él no era el único hombre que la deseaba: vio que un hombre de cabello blanco con un impecable esmoquin subía las escaleras apresuradamente hacia ella. Otros invitados, no tan descarados, la contemplaban a distancia. Los lobos acechaban.
Y no era sólo la belleza de ella lo que despertaba reacciones de todos los presentes: nostalgia en los hombres; envidia en las mujeres. Ella irradiaba un gran poderío en la dignidad de su porte, en la fría mirada que dirigió a su pretendiente. Esbozó una sonrisa que no se reflejaba en sus ojos.
¿Los lobos acechaban? Ella era una loba en sí misma. Aquella condesa no era ninguna débil virgen ni una empalagosa debutante. Era fuerte. Paseaba su belleza y su poder como una fuerza de la Naturaleza.
El deseo que despertó en Roark era tan intenso que le descolocó. Con una sola mirada, aquella mujer le encendió.
Conforme ella descendía por las escaleras, con su voluptuoso cuerpo balanceándose a cada paso, él se la imaginó arqueándose desnuda debajo de él, susurrando su nombre con aquellos carnosos labios rojos mientras él se hundía entre sus senos y la hacía retorcerse de placer.
Esa mujer a la que todos los demás hombres deseaban, él la tendría, se dijo Roark.
Junto con el terreno, por supuesto.
–Lamento mucho su pérdida, condesa –saludó Andrew Oppenheimer muy serio, besándole la mano.
–Gracias.
Como atontada, la condesa Lia Villani miró a aquel hombre maduro. Deseó estar de nuevo en Villa Villani, llorando la muerte de su marido en silencio en su rosaleda ya descuidada, protegida tras los muros medievales de piedra. Pero no había tenido elección: debía asistir al baile benéfico que Giovanni y ella habían planeado durante los últimos seis meses. Él lo habría querido así.
El parque sería su legado, al igual que el de la familia de ella: veintiséis acres de árboles, césped y columpios en recuerdo eterno de la gente a la que ella había amado. Y de los cuales ya no quedaba ninguno. Primero había fallecido su padre, luego su hermana y después su madre. Y hacía nada, su marido. A pesar de la cálida noche de verano, Lia sentía el corazón frío y paralizado, como si la hubieran enterrado en el congelado suelo junto a su familia tiempo atrás.
–Encontraremos una forma de alegrarla, espero –dijo Andrew apartándose ligeramente, pero todavía sosteniéndole la mano.
Lia se obligó a sonreír. Sabía que él tan sólo intentaba ser amable. Y era uno de los principales benefactores al fondo para crear el parque. El día después del fallecimiento de Giovanni, él le había extendido un cheque por cincuenta mil dólares.
Andrew seguía sosteniéndole la mano sin permitirle zafarse de él con facilidad.
–Permítame que le traiga un poco de champán.
–Gracias pero no –dijo ella desviando la mirada–. Aprecio su amabilidad, pero debo saludar al resto de mis invitados.
El salón de baile estaba abarrotado. Había acudido todo el mundo. Lia no podía creer que el parque Olivia Hawthorne fuera a convertirse en una realidad. Los veintiséis acres de vías de tren y almacenes abandonados se transformarían en un lugar hermoso justo al otro lado de la calle donde su hermana había muerto. En el futuro, otros niños ingresados en el hospital St. Ann mirarían por sus ventanas y verían los columpios y la gran extensión de césped. Oirían el viento al mover los árboles y la risa de otros niños jugando. Sentirían esperanza.
¿Qué era su propio dolor comparado con aquello?, se dijo Lia.
Se soltó del hombre.
–Debo irme.
–¿No me permitiría escoltarla? –pidió él–. Déjeme quedarme a su lado esta noche, condesa. Déjeme consolarla en su dolor. Debe de ser duro para usted hallarse aquí. Hágame el honor de permitir que la escolte y doblaré mi donación al parque, la triplicaré…
–Ha dicho que no –interrumpió una voz grave de hombre–. Ella no quiere estar con usted.
Lia elevó la vista y contuvo el aliento. Un hombre alto y de hombros anchos la observaba desde el pie de las escaleras. Tenía el pelo negro, la piel bronceada y un cuerpo musculoso bajo su impecable esmoquin. Y, aunque le había hablado a Andrew, sólo la miraba a ella.
El brillo de aquellos ojos oscuros y expresivos, extrañamente, la encendió. Transmitían calidez, algo que ella no había sentido en semanas a pesar de que era junio.
Además, aquello era diferente. Ninguna mirada de hombre la había abrasado así.
–¿Lo conozco? –murmuró ella.
Él sonrió con suficiencia.
–Todavía no.
–No sé quién es usted –intervino Andrew fríamente–. Pero la condesa está conmigo.
–¿Podrías traerme un poco de champán, Andrew? –pidió ella girándose hacia él con una sonrisa radiante–. ¿Me harías ese favor?
–Por supuesto, encantado, condesa –respondió él y miró sombrío al extraño–. Pero, ¿y él?
–Por favor, Andrew –repitió ella posando su mano en la muñeca de él–. Tengo mucha sed.
–Enseguida –dijo él con dignidad y se marchó en busca del champán.
Lia tomó aire profundamente, apretó los puños y se giró hacia el intruso.
–Tiene exactamente un minuto para hablar antes de que avise a seguridad –anunció bajando las escaleras hasta encararse con él–. Conozco la lista de invitados. Y a usted no lo conozco.
Pero cuando se vio junto a él se dio cuenta de lo grande y fuerte que era. Con su metro setenta ella no era precisamente baja, pero él le sacaba al menos quince centímetros y treinta kilos.
Y aún más poderoso que su cuerpo era la manera en que el hombre la miraba. No apartó ni un segundo la mirada de ella. Y ella no fue capaz de apartar la vista de aquellos intensos ojos negros.
–Es cierto que no me conoce. Todavía –dijo él acercándose a ella con una sonrisa arrogante–. Pero he venido a darle lo que desea.
Luchando por controlar el calor que estaba invadiendo su cuerpo, Lia elevó la barbilla.
–¿Y qué cree usted que deseo?
–Dinero, condesa.
–Ya tengo dinero.
–Va a gastar la mayor parte de la fortuna de su difunto marido en ese estúpido proyecto benéfico –señaló él con una sonrisa sardónica–. Es una pena que desperdicie así el dinero después de lo duro que trabajó para ponerle las manos encima.
¡Él estaba insultándola en su propia fiesta llamándola cazafortunas! Por más que eso fuera parcialmente verdad… Ella contuvo las lágrimas ante el desprecio hacia la memoria de Giovanni y luego miró al extraño con tanta altivez como logró reunir.
–Usted no me conoce. No sabe nada de mí.
–Pronto lo sabré todo.
Él alargó una mano y paseó su dedo por la mandíbula de ella.
–Pronto te tendré en mi cama –añadió en voz baja.
No era la primera vez que un hombre le decía algo tan ridículo, pero aquella vez Lia no logró despreciar la arrogancia de aquellas palabras. No cuando el roce de aquel dedo sobre su piel había revolucionado su cuerpo entero.
–Yo no estoy en venta –afirmó ella.
Él le hizo elevar la barbilla.
–Serás mía, condesa. Me desearás como yo te deseo.
Ella había oído hablar de la atracción sexual, pero pensaba que había perdido su oportunidad de experimentarla. Se creía demasiado fría, demasiado vapuleada por el dolor, demasiado… entumecida.
Sentir la mano de él sobre su piel había sido como un cálido rayo de sol que empezara a resquebrajar el hielo de su cuerpo y lo derritiera.
Contra su voluntad, se acercó a él un poco más.
–¿Desearlo? Eso es ridículo –dijo con voz ronca y el corazón desbocado–. Ni siquiera lo conozco.
–Lo harás.
Él tomó su mano y ella sintió aquel extraño fuego subiéndole por el brazo hasta el centro mismo de su cuerpo.
Ella llevaba congelada mucho tiempo, desde que en enero habían descubierto la enfermedad de Giovanni. Por eso, en aquel momento el calor provocado por aquel extraño le resultó casi doloroso.
–¿Quién es usted? –murmuró ella.
Lentamente, él la abrazó y acercó su rostro a meros centímetros del de ella.
–Soy el hombre que va a llevarte a tu casa esta noche.
Capítulo 2
NOTAR la mano de él envolviendo la suya provocó una explosión interior en Lia. Conforme él la tomaba en sus brazos, ella sintió aquellas manos sobre su espalda, el roce del elegante esmoquin contra su piel desnuda, la firmeza de aquel cuerpo contra el suyo.
Comenzó a respirar entrecortadamente. Lo miró, desconcertada por la abrumadora sensación de deseo. Entreabrió los labios y…
Y quiso irse con él. Adonde fuera.
–Aquí tiene su champán, condesa.
El repentino regreso de Andrew rompió el hechizo. Frunciendo el ceño al extraño, el millonario se interpuso entre ambos y entregó una copa de cristal Baccarat a Lia. Ella, de pronto, fue consciente de que los otros contribuyentes al parque intentaban que los atendiera: la saludaban discretamente con la mano o iban a su encuentro. Se dio cuenta de que trescientas personas la observaban y esperaban hablar con ella.
No podía creerse que se hubiera planteado escaparse con un desconocido quién sabía adónde.
¡Claramente la pena le había mermado el sentido común!
–Disculpe –dijo soltándose del extraño, desesperada por escapar de su intoxicante fuerza, y elevando la barbilla–. Debo saludar a mis invitados. A quienes yo he invitado.
–No se preocupe –respondió él con una mirada sardónica y ardiente que hizo estremecerse a Lia–. He venido acompañando a alguien a quien usted sí invitó.
¿Significaba eso que él estaba allí con otra mujer? ¿Y casi le había convencido a ella de que se marchara con él? Lia apretó los puños.
–A su cita no va a gustarle verle aquí conmigo.
Él sonrió como un depredador.
–No he venido con una cita. Y me iré contigo.
–Se equivoca respecto a eso –replicó ella desafiante.
–¿Condesa? ¿Permite que la acompañe lejos de este… individuo?
Andrew Oppenheimer esbozó una sonrisa de suficiencia al mirar al otro hombre.
–Gracias –contestó ella colgándose del brazo de él y dejándose llevar hacia el resto de invitados.
Pero mientras Lia bebía Dom Perignon y fingía sonreír y disfrutar de la conversación, conociendo a todo el mundo, sus ingresos y su posición en sociedad, no pudo ignorar su estado de alerta respecto al extraño. Sin necesidad de mirar alrededor, ella sentía la mirada de él sobre ella y sabía exactamente dónde se encontraba en el enorme salón.
Se sentía embargada por una extraña y creciente tensión, el sentido común empezaba a derretírsele como un carámbano de hielo al sol.
Ella siempre había oído que el deseo podía ser apabullante y destructor. Que la pasión podía hacer perder la cabeza. Pero ella nunca lo había comprendido. Hasta entonces.
Su matrimonio había sido por amistad, no por pasión. A los dieciocho años se había casado con un amigo de la familia al que respetaba, un hombre que se había portado bien con ella. Nunca se había sentido tentada a traicionarlo con otro hombre.
A sus veintiocho años, Lia todavía era virgen. Y ya había asumido que eso nunca cambiaría.
En cierta forma había sido una bendición no sentir nada. Después de perder a todas las personas que le habían importado, lo único que había querido era seguir entumecida el resto de su vida.
Pero la ardiente mirada del extraño le aceleraba el pulso y hacía que se sintiera viva contra su voluntad.
Él era guapo, pero no con la elegancia y dignidad de Andrew y los otros aristócratas de Nueva York. No parecía alguien nacido entre oropeles. En la treintena, grande y musculoso, tenía el aspecto de un guerrero. Implacable, incluso cruel.
Lia se estremeció. Un ansia líquida se extendía por sus venas aunque ella se oponía con todas sus fuerzas, diciéndose a sí misma que se debía al agotamiento. Que era una ilusión. Demasiado champán, demasiadas lágrimas y poco sueño.
Cuando comenzó la cena, Lia advirtió que el extraño había desaparecido. La intensa emoción que había ido creciendo en su interior se cortó de repente. Mejor así, se dijo. Él le había hecho perder su equilibrio.
Pero, ¿dónde estaba? ¿Y por qué se había ido?
La cena terminó y un nuevo temor la atenazó. El maestro de ceremonias, un renombrado promotor inmobiliario, subió al estrado con un mazo.
–Y ahora, la parte más divertida de la noche –anunció con una sonrisa–. La subasta que todos estaban esperando. El primer lote…
La subasta para recaudar fondos comenzó con un bolso de Hermès en cocodrilo de los años sesenta que una vez había sido propiedad de la princesa Grace. Las ofertas, astronómicas y crecientes, deberían haber complacido a Lia: cada céntimo donado aquella noche se dedicaría a construir y mantener el parque.
Pero conforme se acercaban al último lote, su temor aumentaba.
–Es una idea perfecta –había asegurado Giovanni con una débil risa cuando el organizador de la fiesta lo había sugerido.
Desde su lecho de muerte, Giovanni había posado su mano temblorosa sobre la de Lia.
–Nadie podrá resistirse a ti, querida. Debes hacerlo.
Y aunque ella odiaba la idea, había accedido. Porque él se lo había pedido. Pero nunca habría imaginado que la enfermedad de él se precipitaría tan rápido hacia lo peor. Ella no esperaba tener que enfrentarse a aquello sola.
Después de que unos pendientes de diamantes Cartier se vendieran por noventa mil dólares, Lia oyó el golpe del mazo. Fue como la preparación final para la guillotina.
–Y llegamos al último artículo de la subasta –anunció el maestro de ceremonias–. Algo muy especial.
Un cañón de luz iluminó a Lia, de pie sola sobre el suelo de mármol. Se oyeron cuchicheos entre los invitados, que más o menos conocían el secreto a voces. Lia sintió la mirada ansiosa de los hombres y la envidia de las mujeres. Y más que nunca deseó encontrarse en su rosaleda de la Toscana, lejos de todo aquello.
«Giovanni», se lamentó. «¿En qué me has metido?».
–Un hombre podrá abrir el baile esta noche con nuestra encantadora anfitriona, la condesa Villani. La puja comienza en diez mil dólares.
Apenas había pronunciado la cantidad cuando varios hombres empezaron a gritar sus ofertas.
–Diez mil –comenzó Andrew.
–Yo pagaré veinte mil –tronó un pomposo anciano.
–¡Cuarenta mil dólares por un baile con la condesa! –gritó un magnate de Wall Street cuarentón.
La puja continuó ascendiendo lentamente y Lia se fue sonrojando cada vez más. Pero cuanto más humillada se sentía, más entera se mostraba. Aquello era una manera de conseguir dinero para el parque de su hermana, lo único que le quedaba en la vida en lo que todavía creía. Sonreiría y bailaría con quien realizara la mayor puja, independientemente de quién fuera. Le reiría las bromas y sería encantadora aunque eso la destrozara…
–Un millón de dólares –intervino una voz grave.
Un susurro de sorpresa recorrió la sala.
Lia se giró y ahogó un grito. ¡Era el desconocido! Los ojos de él la abrasaban.
«No», pensó ella con desesperación. Apenas se había repuesto de estar en sus brazos. No podía volver a acercarse tanto a él, ¡no, cuando rozarle le abrasaba el cuerpo y el alma!
El maestro de ceremonias entornó los ojos para comprobar quién había lanzado una puja tan descabellada. Al ver al hombre, tragó saliva.
–¡De acuerdo! ¡Un millón de dólares! ¿Alguien da más? Un millón a la una…
Lia miró desesperada a los hombres que habían peleado por ella momentos antes. Pero los hombres se veían superados. Andrew Oppenheimer apretaba la mandíbula furioso.
–Un millón a las dos…
¿Por qué nadie decía nada? O el precio era demasiado alto, o… ¿era posible que temieran desafiar a aquel hombre? ¿Quién era? Ella nunca le había visto antes de aquella noche. ¿Cómo era posible que un hombre tan rico se colara en su fiesta en Nueva York y ella no tuviera ni idea de quién se trataba?
–¡Vendido! Abrirá el baile con la condesa por un millón de dólares. Caballero, venga por su premio.
El desconocido clavó sus ojos oscuros en los de ella conforme atravesaba el salón. Los otros hombres que habían pujado se apartaron, silenciosos, a su paso. Mucho más alto y corpulento que los demás, él destilaba poderío.
Pero Lia no iba a permitir que ningún hombre la acosara. Independientemente de lo que ella sintiera en su interior, no mostraría su debilidad. Era evidente que él creía que ella era una cazafortunas y que podía comprarla.
«Serás mía, condesa. Me desearás como yo te deseo».
Ella le desengañaría muy rápido de esa idea. Elevó la barbilla al verlo acercarse.
–No crea que me tiene –le dijo desdeñosamente–. Usted ha comprado bailar conmigo durante tres minutos, nada más.
A modo de respuesta, él la levantó en sus fuertes brazos. El contacto fue tan intenso y perturbador que ella ahogó un grito. Él la miró mientras la conducía a la pista de baile.
–Te tengo ahora –afirmó él esbozando una sonrisa con su sensual boca–. Esto sólo es el comienzo.
Capítulo 3
LA ORQUESTA empezó a tocar y una cantante con un vestido negro cubierto de lentejuelas empezó a cantar la famosa At Last. Al escuchar la apasionada letra sobre un amor largo tiempo esperado y por fin hallado, a Lia se le encogió el corazón. El apuesto extraño la llevó casi en volandas hasta la pista de baile. Los dedos de él entrelazados con los suyos la sujetaban más firmemente que si llevara encadenadas las muñecas. La electricidad del tacto de él le generaba un ardor del que no podía escapar incluso aunque lo hubiera deseado.
Él la apretó contra su cuerpo mientras dirigía el baile. Su dominio sobre ella generó en Lia una creciente tensión nostálgica. Entonces él le apartó el cabello de los hombros y le habló al oído.
–Eres una mujer muy bella, condesa.
Ella sintió su aliento contra su cuello y un cosquilleo le recorrió el cuerpo entero. Lia exhaló sólo cuando él se hubo separado.
–Gracias –logró articular, elevando la barbilla en un intento desesperado de disimular los sentimientos que él le estaba provocando–. Y gracias por su donación millonaria al parque. Todos los niños de la ciudad estarán…
–Me importan un comino los niños –la interrumpió él y clavó sus intensos ojos en ella–. Lo he hecho por ti.
–¿Por mí? –murmuró ella sintiendo que el cuerpo se le rebelaba de nuevo, cada vez más mareada mientras seguían bailando.
–Un millón de dólares no es nada –afirmó él–. Pagaría mucho más por obtener lo que deseo.
–¿Y qué es lo que desea?
Él la atrajo hacia sí y, tomándole la mano, se la llevó al pecho.
–A ti, Lia.
Lia. Al oír la voz de su pareja de baile acariciar su nombre mientras sus manos acariciaban su cuerpo se estremeció hasta el alma. Pero la fogosidad en aquellos ojos oscuros se mantenía como bajo control. Como si el apabullante deseo que estaba haciendo trizas el autocontrol de Lia no fuera más que un interés pasajero para él.
Pero para ella era algo nuevo. Le hacía temblar las rodillas. Le hacía sentirse mareada e invadida de nostalgia y temor. De pronto fue consciente de que toda la sociedad de Nueva York estaba mirándolos y susurrando lo impropio de aquel baile. Sujetándola de aquella manera, sin una brizna de espacio entre los dos, él parecía su amante. Aquello no sólo deshonraba la memoria del recientemente fallecido Giovanni, además dañaba su propia reputación, se dijo Lia.
Intentó poner distancia entre ambos. No pudo. El poderoso dominio de él sobre ella y sus sentidos hacían que su cuerpo traicionara las órdenes de su mente. Algo en su forma de sujetarla le hacía sentir que llevaba esperando aquel momento toda su vida.
Él habló en voz baja, sólo para que lo oyera ella.
–En el momento en que te vi supe cómo sería tocarte.
Ella se estremeció. ¿Sabía él lo que le hacía sentir? Se obligó a comportarse como si aquello no la afectara.
–Yo no siento nada.
–Mientes –aseguró él, deslizando su mano por el brillante cabello de ella y acariciando sus hombros desnudos.
Ella notó que las rodillas le fallaban. Tenía que recuperar el control de sí misma antes de que la situación se le escapara de las manos. ¡Antes de perderse por completo!
–Esto sólo es un baile, nada más –recordó en voz alta.
Él se detuvo de pronto en mitad de la pista.
–Prueba tus palabras.
Toda la bravuconería de ella la abandonó cuando vio la intención de la mirada de él. Allí, en la pista de baile, él pretendía besarla, clamar su dominio sobre ella delante de todo el mundo.
–No –se opuso ella entrecortadamente.
Implacable, él acercó su boca a la de ella.
Su beso fue exigente y hambriento. Le hizo arder hasta las entrañas. Contra su voluntad, ella se apretó contra él, rindiéndose a las dulces caricias de su lengua.
Ella lo deseaba. Deseaba aquello. Lo necesitaba igual que una mujer ahogándose necesitaba aire. ¿Cuánto tiempo llevaba prácticamente muerta?
Oyó el escandalizado cuchicheo y los murmullos de envidia de la multitud que los rodeaba.
–¡Caramba! –murmuró un hombre–. Yo habría pagado un millón de dólares por eso.
Pero conforme ella intentaba separarse, él la sujetó más fuertemente, apoderándose de sus labios hasta que ella se derritió de nuevo en sus brazos.
Ella olvidó su nombre. Olvidó todo salvo su deseo por mantener aquel fuego. Abrazó a aquel desconocido por el cuello y lo atrajo hacia sí mientras le devolvía el beso con el hambre voraz de una vida nueva y refrescante.
Entonces él la soltó y el cuerpo de ella regresó al instante a su invierno. Lia abrió los ojos y contempló el rostro del hombre que tan cruelmente la había vuelto a la vida para luego deshacerse de ella. Esperaba ver arrogancia masculina. En lugar de eso, él parecía conmocionado, casi tan maravillado como se sentía ella. Sacudió la cabeza levemente como para quitarse la niebla de la cabeza. Entonces retornó a su expresión arrogante e implacable. Y Lia dudó de si se habría imaginado aquel momentáneo desconcierto tan parecido al suyo.
Horrorizada, se tocó sus labios aún palpitantes. ¿Qué demonios le sucedía? ¡Giovanni no llevaba ni dos semanas en la tumba!
Con la poderosa exigencia de su beso, el apuesto extraño le había hecho olvidarse de todo: su dolor, su pena, su sensación de vacío… y entregársele completamente. No se parecía a nada de lo que había experimentado antes. Y quería más. Desesperadamente.
Volvió a inspirar, ansiosa de aire, sentido común y control. Horrorizada, se llevó las manos a la cabeza al tiempo que se separaba de él. Él le sostuvo la mirada con unos ojos tan ardientes que la quemaban.
–El baile no ha terminado –dijo él con una voz grave que ordenaba regresar a sus brazos.
–¡Apártese de mí!
Lia se giró rápidamente y casi tropezó con el bajo de su vestido en su desesperación por salir huyendo. Con las mejillas encendidas, atravesó la abarrotada sala apresuradamente. Tenía que escapar. Tenía que huir de aquel extraño y de los escandalosos deseos que él le provocaba.
Miró hacia atrás y vio que él la seguía.
Entonces Lia no pensó. Se quitó sus exquisitos zapatos de tacón y echó a correr. Jadeante, llegó al vestíbulo del hotel y empujó violentamente la puerta giratoria que se interponía en su camino al exterior. Oía el eco de los pasos de él a su espalda, cada vez más cerca.
Lia se metió por entre un grupo de turistas que se agolpaban delante de las tiendas de la Quinta Avenida. Entonces vio un taxi parado delante de Tiffany’s y a su lado un paseador de perros rodeado de una decena de animales.
Saltó por encima de las enredadas correas de los perros. Al caer, oyó que el vestido se le rasgaba. Casi sin aliento, se metió en el taxi nada más descender el anterior pasajero.
Tras ella, oyó maldecir a su perseguidor, atrapado entre las correas de los perros y los turistas cargados de compras.
–¡Arranque! –le gritó ella al taxista sacando el billete de cien dólares que siempre guardaba en su sujetador–. Alguien me sigue, ¡sáqueme de aquí!
El taxista miró por el retrovisor, vio el billete y la expresión de pánico de ella y apretó a fondo el acelerador. Los neumáticos chirriaron, levantando el agua de una alcantarilla, y el coche se perdió en el tráfico nocturno.
Girándose para mirar por la ventana trasera, Lia vio al extraño empapado, mirando hacia ella con furia reprimida y los labios apretados, y casi lloró de alivio. Había escapado de él. Entonces se dio cuenta de que se había marchado corriendo de su propia fiesta. ¿Qué era lo que tanto le había asustado?
El fuego que él le generaba.
Su cuerpo se estremeció de deseo reprimido. Apoyó la cabeza entre las manos y lloró de corazón.
Capítulo 4
ROARK regresó al salón de baile con las manos vacías, furioso y empapado. Agarró una toalla de un carrito de bebidas y se secó sombrío el agua sucia del cuello, la camisa y las solapas de su esmoquin.
Ella había escapado. ¿Cómo era posible?
Frunció el ceño. Ninguna mujer le había rechazado antes. Ninguna mujer siquiera había intentado resistirse. Furioso, arrugó la toalla mojada y la lanzó sobre la bandeja vacía de un camarero. Apretó la mandíbula y contempló la sala. Vio a Nathan en la abarrotada pista de baile con una joven de mejillas sonrosadas y cabello rubio. Rechinó los dientes. ¿Él había perseguido a la rapidísima condesa por todo Midtown, rompiéndose casi el cuello y empapándose en el proceso, mientras Nathan flirteaba en la pista de baile?
Su viejo amigo debió de sentir su mirada fulminante porque se giró hacia él y, al ver su expresión, se excusó con su rubia pareja de baile y se despidió besándola en la mano.
–¿Qué te ha sucedido? –preguntó Nathan boquiabierto mirando el traje mojado y sucio.
Roark apretó la mandíbula.
–No importa.
–Has dado todo un espectáculo con la condesa –comentó Nathan alegremente–. No sé qué me ha escandalizado más: tu puja de un millón de dólares, vuestro beso en la pista de baile o la manera en que los dos habéis salido corriendo como si fuera una carrera. No esperaba que regresaras tan pronto. Ella debe de haber accedido a venderte el terreno en un tiempo récord.
–No se lo he planteado –le espetó Roark.
Nathan lo miró atónito.
–¿Has pagado un millón de dólares para bailar a solas con ella y no se lo has planteado?
–Lo haré –aseguró Roark quitándose la chaqueta mojada–. Te lo prometo.
–Roark, se nos acaba el tiempo. Una vez que el acuerdo se haya firmado con la ciudad…
–Lo sé –le cortó Roark.
Sacó su teléfono móvil y marcó un número.
–Lander, la condesa Villani se ha marchado del hotel Cavanaugh en un taxi hace cinco minutos. El número de la licencia es 5G31. Encuéntrala.
Colgó bruscamente. Podía sentir a la élite de Nueva York mirándolo con perplejidad y admiración. Parecían preguntarse quién era aquel desconocido capaz de pagar un millón de dólares por un baile… y besar salvajemente a la mujer que todos los demás hombres deseaban.
Roark apretó la mandíbula. Él era quien pronto construiría rascacielos de setenta pisos en el Far West Side. Quien comenzaría un nuevo barrio empresarial en Manhattan, sólo superado por Wall Street y Midtown.
–Yo lo conozco.
Roark se giró y vio al aristócrata de cabello blanco que le había llevado champán a Lia. Debía de tener unos sesenta años, pero seguía irradiando poderío.
–Usted es el nieto de Charles Kane –comentó el hombre arrugando la frente.
–Me apellido Navarre –precisó Roark mirándolo con frialdad.
–Cierto –comentó el hombre pensativo–. Recuerdo a su madre. Se fugó con un novio, un camionero, ¿cierto? Lamentable. Su abuelo nunca le perdonó que…
–Mi padre era un buen hombre –lo interrumpió Roark–. Trabajó muy duro cada día de su vida y no juzgó a nadie por el dinero que tenía ni por el colegio en el que había estudiado. Mi abuelo lo odiaba por eso.
–Pero usted debería haber asistido a su funeral. Era su abuelo…
–Nunca quiso serlo –puntualizó Roark y, cruzándose de brazos, dio la espalda a aquel hombre.
Entonces vio que el maestro de ceremonias de la subasta le hacía señas de que se acercara.
–Muchas gracias por su puja, señor Navarre –dijo–. La fundación del parque Olivia Hawthorne le agradece su generosa donación.
Justo lo que Roark necesitaba: ¡que le recordaran que acababa de entregar un millón de dólares al mismo proyecto que intentaba destruir!
–Es un placer –gruñó.
–¿Se quedará en Nueva York mucho tiempo, señor Navarre?
–No –respondió él secamente.
Antes de verse sometido a más preguntas, sacó una chequera del bolsillo interior de su esmoquin y extendió un cheque por un millón de dólares. Se lo entregó al hombre sin permitir que su rostro mostrara un ápice de emoción.
–Gracias, señor Navarre. Muchas gracias –dijo el hombre retirándose entre reverencias.
Roark asintió fríamente. Odiaba a los tipos obsequiosos como aquél. Gente que lo temía, que quería su dinero, su atención o su tiempo. Contempló a las mujeres que lo miraban con deseo y admiración. Las mujeres eran las peores.
Excepto Lia Villani. Ella no había intentado atraerlo. Había salido corriendo. Más rápida y con mayor determinación que él, había logrado escapar de él a pesar de que él se había esforzado al máximo.
¿Por qué había huido? ¿Tan sólo porque él la había besado?
Aquel beso… Él había visto cómo le había afectado a ella, demasiado parecido a como le había afectado a él: le había sacudido hasta las entrañas. Todavía le hacía temblar.
Él no había tenido intención de besarla. Su idea era convencerla de que le vendiera el terreno y después seducirla. Pero algo en la actitud desafiante de ella, en la forma en que se le había resistido mientras bailaban, le había provocado. Algo en la forma en que ella se había apartado del rostro el cabello negro, largo y lustroso, y en que se había humedecido sus carnosos labios rojos, mientras movía su voluptuoso cuerpo al son de la música, le había hecho enloquecer.
Ella le había desafiado. Y él había respondido.
Sólo había sido un beso, nada más. Él había besado a muchas mujeres en su vida. Pero nunca había sentido nada como aquello.
¿Y qué?, se encaró consigo mismo. Aunque sintiera el mayor deseo de su vida, el final seguiría siendo el mismo: se acostaría con ella, saciaría su lujuria y la olvidaría rápidamente. Igual que siempre.
Aun así…
Frunció el ceño. De alguna manera, la belleza y el poder de seducción de Lia Villani le habían hecho olvidar lo más importante del mundo: los negocios. Nunca le había sucedido. Y desde luego, no a causa de una mujer. Debido a ese error, tal vez perdiera el contrato más importante de su vida. Nathan tenía razón, reconoció: había infravalorado a la condesa. Ella era mucho más fuerte de lo que él había imaginado.
Pero en lugar de enfurecerse, de pronto a Roark le asaltó el deseo de cazarla. Vencerla.
Primero se haría con el terreno. Y luego con ella.
Le dolía el cuerpo de deseo por esa mujer. No podía olvidar cómo había temblado ella en sus brazos al besarla. Ni la suavidad de sus senos contra su pecho o la curva de su cadera contra su pelvis. Ni su sabor.
Tenía que poseerla. La deseaba con tanta fuerza que se estremeció.
Le sonó el teléfono móvil. Contestó al instante.
–Lander, dame buenas noticias –ordenó.
Lia cerró de un portazo la puerta de su Aston-Martin Vanquish descapotable. Le dolía todo el cuerpo. Habían sido doce largas horas. Había pasado por su casa de Nueva York lo suficiente para recoger su pasaporte y cambiarse de ropa. Luego había tomado el primer avión posible desde el aeropuerto JFK hasta París y luego hasta Roma antes de alcanzar Pisa. Incluso viajando en primera clase, el viaje había sido agotador. Tal vez porque había pasado todo el tiempo llorando. Y mirando hacia atrás, medio esperando que el desconocido la perseguiría.
Pero él no lo había hecho. Ella seguía sola.
¿Y por qué eso no le hacía sentirse más feliz?
Elevó la vista hacia el edificio en el borde de la boscosa montaña e inspiró profundamente. Estaba en casa. Aquel castillo medieval italiano, cuidadosamente reformado durante cincuenta años y transformado en una lujosa villa, había sido el refugio favorito de Giovanni. Durante los últimos diez años también había sido el hogar de Lia.
–Salve, contessa –la saludó el ama de llaves a gritos desde la puerta y, con lágrimas en los ojos, añadió–. Bienvenida a casa.
Lia atravesó la puerta principal y esperó a que los sentimientos de consuelo y comodidad la asaltaran como siempre.
Pero no sintió nada. Sólo vacío. Soledad.
Una nueva ola de dolor se apoderó de ella al dejar su maleta en el suelo.
–Grazie, Felicita.
Lia caminó lentamente por las habitaciones vacías. El valioso mobiliario de anticuario se alternaba con otras piezas más modernas. Cada habitación había sido primorosamente limpiada. Cada ventana estaba abierta de par en par, permitiendo que entrara la luz del sol y el fresco aire matutino de las montañas italianas. Pero ella tenía frío. Como si estuviera envuelta en una bola de nieve… o en un sudario.
El recuerdo del beso del desconocido le hizo estremecerse y se llevó la mano a los labios, reviviendo cómo la había incendiado el contacto con aquel hombre la noche anterior.
Sintió un pinchazo de arrepentimiento. Había sido una cobarde por haber huido de él, de sus propios sentimientos, de la vida… Pero no volvería a verle nunca. Ni siquiera sabía su nombre. Ella había tomado su decisión. La decisión segura y respetable. Y la cumpliría.
Apenas sintió el agua caliente sobre su piel al darse una ducha. Se secó y se puso un sencillo vestido ancho blanco. Se cepilló el pelo. Se lavó los dientes. Y se sintió muerta por dentro.
La soledad del enorme castillo, donde tantas generaciones habían vivido y perecido antes de que ella naciera, resonaba en su interior. Cuando entró en su dormitorio, miró la alianza de diamantes que Giovanni le había regalado y todavía lucía en su dedo.
Había besado a otro hombre mientras llevaba el anillo de su difunto esposo. La vergüenza la traspasó como una bala. Cerró los ojos llenos de lágrimas.
–Lo siento –susurró, como si Giovanni todavía pudiera oírla–. No debería haber permitido que sucediera.
No se merecía llevar la alianza, se dijo con desesperación. Lentamente se la quitó.
Llegó al dormitorio de Giovanni, anexo al suyo, y guardó el anillo en la caja fuerte oculta tras el retrato de la amada primera esposa de él. Contempló a la hermosa mujer del cuadro. La primera contessa reía subida a un columpio. Giovanni la había amado profundamente y siempre lo haría. Por eso no le había importado casarse con Lia.
Ese tipo de amor eterno era algo que Lia nunca había experimentado, ni nunca lo haría. Inspiró hondo. Tenía frío, mucho frío.
¿Alguna vez volvería a sentir calor?
–Lo siento –repitió y suspiró una vez más–. No pretendía olvidarte.
Salió a la soleada rosaleda. Aquél era el lugar preferido de Giovanni. Él mismo había cultivado las rosas, cuidando con mimo aquel jardín durante horas. Pero ese mismo jardín llevaba descuidado meses. Las flores estaban demasiado crecidas y medio salvajes. Los brotes se alzaban hacia el cielo azul, algunos tan altos como los muros antiguos de piedra.