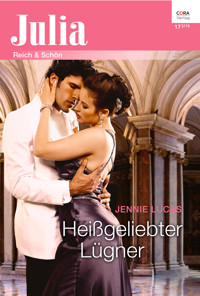3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Bianca
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Mundos diferentes,EmbarazoSemillas de odio Jennie Lucas El rico e implacable Paolo Caretti no se avergonzaba de sus raíces, pero sí de haber amado a una mujer que se creía mejor que él. Ahora Isabelle lo necesitaba y Paolo tenía sed de venganza… La princesa Isabelle de Luceran sabía que le había roto el corazón a Paolo, igual que sabía que tendría que pagar un precio por su ayuda. Pero cuando él descubriera hasta dónde llegaba el engaño, no dudaría en destruirla con su venganza… Amor en Venecia Natalie Rivers Vito Salvatore tenía todo lo que un hombre pudiera desear: dinero, poder y cualquier mujer que se le antojara. Creía que Lily Chase no era como las cazafortunas con las que solía acostarse. Pero, cuando la inocente joven inglesa le dijo que estaba embarazada, creyó que era una trampa para atraparlo… y la abandonó. Ahora quería a su hijo porque necesitaba un heredero para satisfacer los deseos de su padre moribundo. Por eso le ofreció a Lily un matrimonio de conveniencia… aunque su intención era hacer que ella cumpliera con sus obligaciones como esposa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 395 - julio 2019
© 2008 Jennie Lucas
Semillas de odio
Título original: Caretti’s Forced Bride
© 2008 Natalie Rivers
Amor en Venecia
Título original: The Salvatore Marriage Deal
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2008
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1328-362-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Semillas de odio
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Amor en Venecia
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
PAOLO Caretti salió de su Rolls Royce y apretó la chaqueta contra su pecho. El amanecer era una franja escarlata sobre el cielo gris de Nueva York mientras su chófer abría un paraguas para protegerlo de la lluvia.
–Paolo, espera.
Por un momento, pensó que lo había imaginado, que su insomnio por fin había provocado que soñara despierto. Entonces, una delgada figura apareció por detrás de la escultura de metal que adornaba la entrada de su edificio de oficinas. La lluvia aplastaba su pelo y su ropa. Su rostro estaba pálido por el frío. Debía de haber estado esperando fuera durante horas.
–No me digas que no –le suplicó–. Por favor.
Su voz era suave, ronca. Como la recordaba. Después de tantos años, aún lo recordaba todo sobre ella, por mucho dinero que hubiese ganado y por muchas amantes que hubiera tenido para borrarla de su memoria.
Paolo apretó los dientes.
–No deberías haber venido.
–Pero… necesito tu ayuda –la princesa Isabelle de Luceran respiró profundamente, sus ojos pardos brillando bajo la luz de las farolas–. Por favor. No puedo acudir a nadie más.
Sus miradas se encontraron y, por un momento, Paolo volvió a los días de primavera merendando en Central Park, a los veranos haciendo el amor en su estudio de Little Italy. Cuando, durante cuatro dulces meses, Isabelle había iluminado su mundo y él le había pedido que fuera su esposa…
Ahora la miró con frialdad.
–Pide una cita.
Iba a seguir caminando, pero ella se interpuso en su camino.
–Lo he intentado. Le he dejado varios mensajes a tu secretaria. ¿No te los ha hado?
Valentina se los había dado, sí, pero él decidió pasarlos por alto. Isabelle de Luceran no significaba nada para él. Había dejado de quererla años atrás.
O eso se decía a sí mismo. Pero ahora su belleza estaba calándole hasta los huesos como un veneno. Sus expresivos ojos, los labios generosos, esas curvas escondidas bajo el elegante abrigo… lo recordaba todo. El sabor de su piel, las suaves y elegantes manos acariciándolo entre las piernas…
–¿Estás sola? –Paolo apretó la mandíbula, intentando controlarse–. ¿Dónde están tus guardaespaldas?
–En el hotel. Ayúdame, por favor. Por… por lo que hubo una vez entre nosotros.
Paolo vio, horrorizado, que los ojos de Isabelle se llenaban de lágrimas. Lágrimas que se mezclaban con la lluvia. ¿Isabelle llorando? Quisiera lo que quisiera, debía de ser muy importante, pensó.
Mejor. Tenerla de rodillas, suplicándole un favor era una imagen muy agradable. No compensaría lo que le había hecho, pero sería algo.
Abruptamente, se acercó, trazando con un dedo su mejilla mojada.
–¿Quieres que te haga un favor? –su piel estaba helada, como si de verdad fuera la princesa de hielo que el mundo la creía–. Tú sabes que te haría pagar por él.
–Sí –Isabelle hablaba tan bajo que apenas podía oírla con el ruido de la lluvia–. Lo sé.
–Sígueme –quitándole el paraguas a su chófer, Paolo se dio la vuelta y subió los escalones. Mientras atravesaba las puertas de cristal del edificio y saludaba a los guardias de seguridad podía oír el repiqueteo de los tacones de Isabelle sobre el suelo de mármol.
–Buenos días, Salvatore –le dijo al primero.
–Buenos días –el hombre se aclaró la garganta–. Hoy hace frío, ¿verdad, señor Caretti? Ojalá estuviera en mi país, donde hace más calorcito –luego miró a Isabelle–. O en San Piedro.
De modo que incluso Salvatore la había reconocido. Paolo se preguntó, incómodo, qué haría su secretaria al ver a Isabelle de Luceran.
Valentina Novak, aunque una secretaria ejecutiva muy competente, tenía una debilidad: los cotilleos de los famosos. E Isabelle, la princesa de un diminuto país mediterráneo, era una de las mujeres más famosas del mundo.
Cuando se acercaba a los ascensores, oyó que Salvatore lanzaba un silbido. Y no podía reprochárselo. Isabelle había sido una chica muy guapa a los dieciocho años, ahora era una mujer hermosísima. Como si incluso el tiempo estuviera enamorado de ella.
Apartando ese pensamiento de su mente, Paolo entró en su ascensor privado y pulsó el botón de la planta ejecutiva. En cuanto las puertas se cerraron, se volvió hacia ella.
–Muy bien. ¿Qué te pasa?
–Alexander ha sido secuestrado –contestó Isabelle. Hablaba muy bajito y parecía desesperada.
–¿Tu sobrino? ¿Secuestrado?
–¡Y tú eres el único que puede salvarlo!
Paolo arrugó el ceño, incrédulo.
–¿El heredero del trono de San Piedro necesita mi ayuda?
–No es sólo el heredero, es el futuro rey –Isabelle sacudió la cabeza, secándose las lágrimas con una mano–. Mi hermano y mi cuñada murieron hace dos semanas. Supongo que te habrás enterado.
–Sí, me he enterado –lo había sabido por Valentina. Un par de semanas antes Maxim y Karin habían muerto en un accidente de barco en Mallorca, dejando un hijo de nueve años. Y ése no era el único cotilleo que le había contado… Pero no quería pensar en ello–. Lo siento.
–Mi madre es la regente de San Piedro hasta que él sea mayor de edad, pero yo tengo que ayudarla –Isabelle respiró profundamente–. Estaba en una cumbre económica en Londres ayer cuando recibí una llamada angustiada de la niñera de Alexander. Mi sobrino había desaparecido. Luego recibí una carta exigiendo que viera al secuestrador esta noche, a las doce. A solas.
–¿No me digas que estás pensando seguir sus instrucciones?
–Si tú no me ayudas, no veo qué otra cosa puedo hacer.
–Tu sobrino tiene un ejército detrás. Guardaespaldas, policía…
–En la carta dicen que, si nos ponemos en contacto con las autoridades, nunca volveré a ver a Alexander.
–Pues claro que dicen eso. No necesitas mi ayuda, necesitas la ayuda de la policía. Ellos se encargarán de todo –las puertas del ascensor se abrieron en ese momento–. Vete a casa, Isabelle.
–Espera –ella lo sujetó del brazo–. Hay más. Algo que no te he contado.
Paolo miró su mano. Podía sentir su calor a través del cachemir de la chaqueta. Y sintió el repentino deseo de apretarla contra la pared del ascensor, levantar su falda y enterrar la cabeza entre sus piernas… desearía secar la lluvia con sus labios, quitarle la ropa empapada y calentarla con su propio cuerpo…
¿Qué le pasaba?, se preguntó. Lo único que sentía por Isabelle de Luceran era desprecio. Por su naturaleza frívola y por el ingenuo chico que había sido cuando estuvo enamorada de ella.
¿Cómo era posible que en cinco minutos hubiera conseguido inflamarlo de ese modo?
Paolo apartó el brazo, enfadado.
–Te doy un minuto. No lo malgastes.
Cuando entró en su oficina, Valentina se levantó. Como siempre, la viva imagen de la eficiencia; el elegante traje acentuando su curvilínea figura y el pelo sujeto en un elegante moño. Como única joya, el reloj de Tiffany que él le había regalado en Navidad.
–Buenos días, señor Caretti. Aquí están los números que quería de la oficina de Roma. Palladium ha subido un dos por ciento en el Nymex y he recibido varias llamadas de periódicos esta mañana sobre el rumor de una oferta de compra. Y, de nuevo, varias llamadas de esa mujer que dice ser…
Abriendo los ojos como platos, Valentina miró a Isabelle.
–Deberías decirles que Motores Caretti no está en venta –se limitó a decir Paolo–. ¿No te parece?
Su secretaria parecía a punto de desmayarse.
–Sí, no… quiero decir…
–No me pases llamadas –la interrumpió él, tomando a Isabelle del brazo para entrar en su despacho. Después de cerrar la puerta, tiró la chaqueta sobre el sofá de piel y encendió una lámpara para iluminar la espaciosa habitación.
–Te agradezco mucho que…
–Di lo que tengas que decir –la interrumpió Paolo.
Ella respiró profundamente.
–Necesito tu ayuda.
–Eso ya lo has dicho antes. Pero no me has explicado por qué necesitas mi ayuda en lugar de acudir a la policía o al ejército de San Piedro. O mejor, a tu prometido.
Isabelle lo miró, sorprendida.
–¿Sabes lo de Magnus?
Paolo se cruzo de brazos, intentando disimular la furia que sentía al pensar en Magnus como su futuro esposo.
–Eres famosa, Isabelle. Me entero de tu vida quiera o no.
Pero era más que so.
Isabelle.
Y Magnus.
Juntos.
Seguía sin creerlo. Desde que Valentina había empezado a suspirar por la aventura sentimental reflejada en el papel cuché, Paolo había sentido ganas de liarse a golpes… si fuera posible con el rostro atractivo y aniñado de Magnus.
–Yo no quiero que hablen de mí. Me persiguen los fotógrafos. Así es como venden revistas.
–Sí, debe de ser muy duro –replicó él, irónico. Isabelle no iba a hacerle creer que no le gustaba la fama. Su frívola existencia se había construido sobre el templo de su vanidad y su insaciable apetito de adoración. Incluso él mismo había sido tan estúpido una vez como para…
Paolo apretó los dientes.
–¿Y por qué no le pides ayuda a tu prometido?
–No es mi prometido. Aún no.
–Pero pronto lo será.
Por primera vez, Isabelle apartó la mirada.
–Pidió mi mano hace un par de días y le daré una repuesta en cuanto Alexander esté a salvo. Entonces anunciaremos nuestro compromiso.
¿Isabelle casada con Magnus? Ese pensamiento era como una bala en su corazón.
–Y en cuanto a por qué no le pido ayuda… porque él insistiría en llamar a la policía. Querría hacerlo a través de los canales apropiados –Isabelle sacudió la cabeza–. No puedo hacer eso, no puedo esperar cuando Alexander está en manos de unos criminales.
–¿Y por eso acudes a mí?
–Yo también sé cosas sobre ti, Paolo. Eres despiadado, tienes contactos en todas partes. Magnus me ha dicho que…
–¿Qué?
–Que sólo piensas en ti mismo. Los demás te dan igual. Pasarías por delante de un coche accidentado sin hacer nada. Eres casi inhumano en tu determinación de ganar a toda costa.
–Por eso siempre gano las carreras y Magnus llega el segundo.
–La gente comenta que… eres digno hijo de tu padre.
Paolo había oído eso tantas veces que ni siquiera pestañeó.
–O sea, que estás buscando un monstruo sin moral para luchar contra otro, ¿es eso?
–Sí.
–Gracias.
–No puedo involucrar a la policía de San Piedro. Necesito alguien de fuera y tú eres la única persona lo bastante despiadada como para devolverlo a casa. Nadie debe saber que ha sido secuestrado…
–¿Por qué?
–Porque eso daría una imagen de país débil y corrupto… como si no pudiéramos proteger a nuestro propio rey.
–Entonces, ¿quieres mantener esto en secreto… incluso vas a ocultárselo a tu futuro marido? –Paolo levantó una ceja–. No creo que ésa sea una base sólida para un matrimonio, Alteza.
–¡Insúltame si quieres, pero salva a Alexander!
–¿Seguro que Magnus no te ha enviado a verme?
–No, claro que no –contestó Isabelle–. Se quedaría horrorizado si lo supiera. No querría que me involucrase…
–Claro, porque Magnus es un caballero –la interrumpió Paolo, burlón.
–Es atractivo, educado y muy influyente. Y uno de los hombres más ricos del mundo.
–Siempre supe que te venderías al mejor postor, Isabelle.
–Y yo siempre supe que me reemplazarías con la primera fresca que apareciese en tu camino –arguyó ella–. Me sorprende que tardases una hora.
Paolo apretó los labios. La noche que Isabelle rompió abruptamente su relación, borracho, se había acostado con su vecina, una chica que intentaba abrirse camino en Broadway y cuyo nombre ni recordaba siquiera. Se preguntó cómo lo sabía ella, pero decidió que daba igual.
–¿Qué esperabas que hiciera, vivir el resto de mi vida llorando por ti?
–No, eso habría sido patético –Isabelle se mordió los labios y Paolo, a pesar de su desdén, no pudo evitar una punzada de deseo. Sus labios eran tan suaves, tan generosos. Habían pasado muchos años y, sin embargo, aún recordaba esos labios besándolo por todo el cuerpo…
–Claro que un hombre como tú no podría ser fiel durante un día entero –siguió ella, levantando orgullosamente la cabeza–. Por eso me alegro de haber encontrado a un hombre en el que puedo confiar.
Nunca había confiado en él, pensó Paolo, apretando los puños. Pero tenía que cambiar de tema antes de perder el control y hacer alguna locura… como tomarla entre sus brazos y besarla hasta que olvidase a Magnus y a cualquier otro hombre que hubiera pasado por su vida en los últimos diez años. Antes de tumbarla sobre el escritorio para hacerla suya de nuevo después de tanto tiempo.
–Ve a pedirle ayuda al príncipe azul –le espetó.
–Magnus no puede ayudarme, ya te lo he dicho. Tú eres el único que puede hacerlo –Isabelle se llevó una mano al corazón–. Por favor, Paolo. Sé que te hice daño…
–No me hiciste daño –la interrumpió él, mirando por la ventana. Desde la planta veinte sólo podía ver nubes grises cubriendo la ciudad como un sudario–. Pero dime una cosa, ¿quién se beneficia del secuestro de tu sobrino?
–¿Políticamente? Nadie. Somos un país muy pequeño.
–¿Entonces es sólo por el rescate?
–Tiene que ser eso. Pero si piden una suma muy importante, será difícil pagarla. La casa real de San Piedro no cuenta con grandes medios económicos. La mitad de nuestras fábricas han tenido que cerrar porque las multinacionales se las llevan a países del Tercer Mundo. La economía no va bien. Si no fuera por el turismo…
–¿La economía de San Piedro no va bien? –volvió a interrumpirla Paolo, mirando el collar de perlas, el abrigo de diseño, las caras botas de piel.
–La ropa que llevo es regalo de los diseñadores. Todo el mundo quiere publicidad –Isabelle miró hacia la puerta–. Hablando de publicidad… ¿no llamará alguno de tus empleados a la prensa para decir que estoy aquí?
–No, confío en ellos por completo –contestó él.
Aunque eso no era cierto del todo. Desgraciadamente, sabía que Valentina estaría llamando a todas sus amistadas para contarles que había visto en persona a la princesa Isabelle de Luceran. Normalmente era el epítome de la discreción, pero su pasión por las celebridades hacía imposible que permaneciese callada.
–¿Y qué pasa con Magnus?
–¿Magnus?
–¿No tiene el razones para secuestrar a tu sobrino?
Isabelle abrió los ojos como platos.
–¡No! ¿Por qué iba a hacer eso?
–A lo mejor quiere que sus propios hijos hereden el trono.
–¿Sus hijos?
–Los que tenga contigo.
Sus ojos se encontraron.
–Ah, esos hijos –murmuró Isabelle.
Una furia primitiva, casi animal, lo cegó al pensar en Isabelle embarazada de otro hombre. Una vez hubiera matado a cualquiera que la tocase…
–Yo quiero mucho a mi país, ya lo sabes. San Piedro es un país rico en cultura y tradiciones, pero sólo tiene siete kilómetros cuadrados. Magnus posee fincas más grandes que eso en Austria. La familia Von Trondhem es descendiente de Carlomagno…
–¿Estás intentando convencerme para que me case con él?
–Es un buen hombre.
–Ya –Paolo hizo una mueca.
Había competido contra Magnus von Trondhem durante cinco años en el Grand Prix de motociclismo y, en su opinión, era un boy scout, la clase de piloto que temía inclinar su moto de gran cilindrada un grado más si no lo ordenaba el manual. El hijo de un príncipe austriaco, rico y respetado, también era tan soso y aburrido como para dejar que Isabelle hiciera con él lo que le diese la gana.
El perfecto marido para ella, claro. El marido que se merecía. Y, sin embargo…
–¿Vas a ayudarme? –preguntó Isabelle.
¿Ayudarla? No quería ni tenerla cerca. Sólo con estar a unos metros de ella todo su cuerpo se ponía en alerta. Su piel era tan suave… y su abrigo de lana beis, atado con un cinturón, acentuaba su esbelta figura femenina. Podía ver el rápido pulso latiendo en su garganta bajo el collar de perlas… y seguía usando la misma crema corporal, el mismo champú. Paolo respiró el delicado olor a rosas de Provenza y naranjas del Mediterráneo. El aroma, que recordaba tan bien, lo excitó de inmediato.
Y se dio cuenta de dos cosas:
Primera, que no la había olvidado. En absoluto. La anhelaba como un hombre hambriento anhelaba un pedazo de pan.
Segunda, que de ninguna manera iba a dejar que se casara con otro hombre.
Quería tenerla en su cama hasta que se hubiese hartado, hasta que su deseo hubiera sido saciado por completo.
Hasta que pudiese apartarla a un lado y olvidarse de ella, como Isabelle había hecho con él.
–Por favor –insistió la princesa. Estaba aterida de frío y el largo pelo castaño, empapado, se pegaba a su cara. Pero cuando levantó los ojos le parecieron del color del paraíso–. Por favor, tienes que ayudarme…
Paolo miró el río Hudson por la ventana. El sol había salido por fin y parecía esforzarse para que sus débiles rayos se colasen entre las nubes. Debajo podía ver los taxis y a la gente corriendo como hormigas por las calles de Manhattan. Triste y oscura, la ciudad era un borrón gris. Todo era gris.
Salvo ella. Incluso desesperada, helada de frío y empapada por la lluvia, Isabelle de Luceran estaba llena de color y luz. Y lo hacía anhelar, desear…
Lo hizo entender que todas las mujeres con las que había estado en aquellos últimos diez años no habían sido más que una pálida imitación.
No podía dejar de pensar en las veces que habían hecho el amor en su viejo apartamento de Little Italy, lejos del campus de la universidad privada Barnard en la que ella estudiaba. Recordaba cómo temblaba cuando la tocaba, su dulzura, su ingenuidad, las perlas de sudor sobre su piel. El colchón en el suelo, el sonido de los muelles crujiendo bajo su peso, el ruido del ventilador…
Y el calor. Sobre todo, el calor.
Paolo apretó los labios.
Diez años eran demasiado tiempo.
Seguía deseándola.
Y la tendría.
–¿Paolo?
–Muy bien –él se dio media vuelta–. Te ayudaré. Salvaré a tu sobrino y no diré nada. Y destrozaré a cualquiera que quiera detenerme.
Isabelle suspiró, aliviada.
–Gracias. Sabía que tú…
–Y a cambio –la interrumpió Paolo, clavando en ella sus ojos oscuros– tú serás mi amante.
¿Su amante?
Isabelle lo miró, horrorizada.
–No puedes decirlo en serio.
Él sonrió, irónico.
–¿Te molesta ser mi amante? Qué raro. Antes no te molestaba en absoluto. De hecho, lo hacías por placer, no para devolverme un favor.
Era una grosería recordarle eso. ¿Amante? Paolo Caretti no sabía el significado de la palabra amor. Y no podía confiar en él. Lo había demostrado diez años atrás. Entonces, ¿por qué le sorprendía comprobar que seguía sin tener corazón?
–Hay algo que no ha cambiado. Sigues siendo tan egoísta como siempre.
–Más que antes –asintió él, acercándose, sus ojos tan oscuros como el océano a medianoche–. Pero disfrutarás en mi cama, te lo prometo.
Isabelle sintió un estremecimiento cuando apartó un mechón de pelo de su cara. Paolo Caretti podía no saber amar, pero el placer que le proporcionaba su mera presencia era otra cuestión. Moreno, guapo, tenía el mismo físico poderoso, los hombros anchos que recordaba, el mismo perfil romano y mandíbula cuadrada. Los mismos ojos oscuros, intensos.
Era cierto que ahora llevaba un carísimo traje de chaqueta hecho en Saville Row en lugar de un mono de mecánico y tenía las uñas limpias y no llenas de grasa, pero era más peligroso que nunca.
Porque no era el primero, era el único. Y si volvía a hacer el amor con él, estaría arriesgando algo más que su corazón…
–No –dijo en voz baja–. No puedo. Te daré lo que quieras, pero eso no.
Paolo se dio la vuelta.
–Pues buena suerte encontrando a tu sobrino.
Isabelle tragó saliva. Estaba a su merced y lo sabía. Daría lo que fuera por volver a tener a Alexander en sus brazos, protestando para que lo dejase en el suelo, como siempre: «¡Tía Isabelle, que ya no soy un niño!
Pero, rey o no, era un niño. Siempre lo sería para ella. Aunque había crecido demasiado rápido en las últimas dos semanas. Cada mañana, Alexander se reunía con Isabelle y su madre en la mesa del desayuno con los ojos enrojecidos, pero nunca lo había visto llorar. Hacía su papel de príncipe regente con dignidad, mostrando el tipo de hombre que sería algún día, el rey que San Piedro necesitaba.
De modo que era absurdo fingir que no haría cualquier cosa para salvarlo. Aunque tuviera que venderse a Paolo Caretti, el hombre al que había jurado evitar durante el resto de su vida.
Pero… no podía convertirse en su amante. Además de sus propias razones para alejarse de Paolo, nada debía evitar su matrimonio con el príncipe Magnus von Trondhem. Desde que las multinacionales se llevaron las fabricas textiles a países del Tercer Mundo, San Piedro estaba pasando por una difícil situación económica. Necesitaban desesperadamente la influencia y el dinero de Magnus. Sin él, tendrían que cerrar más fábricas, más empresas se declararían en bancarrota, más familias se quedarían en el paro.
No podía dejar que eso pasara. Tenía que salvar a Alexander y salvar a su país. Comparado con eso, sus propios sentimientos, su propia vida, no significaban nada.
–No puedo ser tu amante –repitió–. Estoy prometida.
–No lo estás, aún no. Tú misma lo has dicho.
Isabelle sacudió la cabeza.
–Pero lo estaré próximamente.
–Muy bien, como quieras. Si me perdonas…
–Espera.
Paolo la miró, levantando una ceja.
Ella intentó reunir valor. No había forma de convencerlo y los dos lo sabían.
–Una noche –dijo por fin, casi ahogándose con esas palabras–. Te doy una noche.
–¿Una noche? ¿Y te entregarías por completo?
–Sí –susurró Isabelle, incapaz de mirarlo a los ojos.
Esperó que una ola de culpabilidad la embargase al pensar que iba a engañar a Magnus. Aunque la estaban chantajeando, aunque tenía que salvar la vida de su sobrino. ¿No debería sentirse horrorizada al pensar que estaba a punto de engañar al hombre con el que iba a casarse? Después de todo, ella más que nadie había visto el daño que podía hacer una infidelidad.
Pero no sentía nada.
«Porque no quiero a Magnus», pensó. «Y sé que él no me quiere a mí». Lo único bueno en aquella situación terrible.
Para salvar a Alexander, se entregaría a Paolo durante una noche. Eso no era nada. Para salvar a su país, se entregaría a Magnus durante el resto de su vida.
Y durante toda su vida le escondería un secreto a los dos…
–¿Una noche? –repitió Paolo, desdeñoso–. Te tienes en gran estima.
–Hay un niño en peligro –le recordó ella, furiosa–. Si fueras una buena persona, no pedirías nada por ayudarme.
–No es hijo mío. Es el rey de San Piedro, con cientos de guardaespaldas y policías a su servicio. Podrías tener a media Europa buscándolo, pero has elegido pedirme ayuda a mí. Y como tú misma has dicho, no soy una buena persona.
Devorándola con la mirada, Paolo se inclinó hacia delante, sus labios a unos centímetros de los de Isabelle. Su mirada hacía que se le doblasen las rodillas. No había dormido en dos días. Había tenido suerte de llegar a Nueva York sin ser vista por los paparazis y burlar a sus guardaespaldas en el hotel no había sido fácil. Lo único que podía pensar era que tenía que salvar a Alexander. ¿Dónde estaba? ¿Lo estarían tratando bien? ¿Estaría asustado?
Paolo tenía razón. Ella no necesitaba una buena persona. No necesitaba a alguien amable y civilizado que supiera cómo hacerse el nudo de la corbata.
Lo que necesitaba era un guerrero, alguien fuerte y despiadado. Necesitaba a un hombre invencible.
Necesitaba a Paolo.
¿Pero a qué precio? ¿Cuánto podía arriesgar?
–¿Por qué quieres acostarte conmigo? –susurró–. ¿Para curar tu orgullo herido? ¿Para castigarme? Podrías acostarte con cientos de mujeres…
–Lo sé –Paolo pasó una mano por su cuello–. Pero te deseo a ti.
Esa frase provocó un incendio en su interior. ¿Cuántas noches había soñado con él, reviviendo los momentos en los que la había tenido en sus brazos? ¿Cuántos días, mientras soportaba largos y aburridos discursos que harían que una persona cuerda quisiera suicidarse, había fantaseado con Paolo Caretti?
Durante diez años lo había añorado. Incluso sabiendo que le estaba prohibido para siempre. Incluso sabiendo que, si volvía a entregarse a él, arriesgaría algo más que su matrimonio. Algo más que su corazón.
–¿Por qué? –preguntó–. ¿Por qué yo?
Paolo se encogió de hombros.
–Quizá quiera poseer algo con lo que el resto de los hombres sólo pueden soñar.
–¿Poseer? –repitió Isabelle–. Aunque me convirtiera en tu amante, nunca podrías poseerme. Nunca.
–Ah, ahí está la princesa, claro. Sabía que no podrías seguir haciéndote la humilde durante mucho tiempo –Paolo acarició su cara–. Pero los dos sabemos que estás mintiendo. Te entregarás a mí y no sólo por tu sobrino, sino porque lo deseas. Porque no puedes resistirlo.
Ella no podía negarlo. No cuando el mero roce de sus manos provocaba una tormenta en sus sentidos.
–¿Mantendrías esa noche en secreto? –preguntó–. ¿Podrías hacerlo?
–¿Quieres decir si voy a llamar a los fotógrafos para jactarme de mi buena fortuna?
–Yo no he dicho… –Isabelle respiró profundamente–. Nadie debe saber que Alexander ha sido secuestrado. Y mi matrimonio con Magnus…
–Lo entiendo –la interrumpió él–. Déjame ver la carta.
Isabelle sacó una nota del bolsillo. Se la sabía de memoria, las letras recortadas de un periódico exigiendo que fuera sola a los jardines del palacio de San Piedro esa noche y no se lo dijera a nadie.
–¿Cómo te ha llegado?
–La metieron bajo la puerta de mi suite en el Savoy.
–No te dan mucho tiempo –murmuró Paolo, devolviéndole la nota–. ¿Qué pensabas hacer si yo me negaba a ayudarte?
–No lo sé.
–¿No tenías otro plan? ¿No le has pedido ayuda a nadie?
–No.
–Ah, entonces quizá debería exigirte algo más. Un mes entero, un año –Isabelle lo miró, horrorizada–. Afortunadamente para ti –siguió Paolo– yo me canso pronto de las mujeres. Una noche contigo será más que suficiente –añadió, acariciando su cuello, el óvalo de su cara, la sensible piel de la garganta–. ¿Estás de acuerdo con los términos?
Ella tragó saliva. Quería aceptar. Y, si era realmente sincera consigo misma, no era sólo por salvar a Alexander.
Pero era demasiado peligroso. Entregándose a Paolo, aunque sólo fuera una noche, arriesgaría todo lo que era importante para ella; su matrimonio con Magnus, su corazón y, lo peor de todo, su secreto. Dios Santo, su secreto…
–¿No puedo ofrecerte otra…?
Él interrumpió sus palabras con un beso, aplastando sus labios, esclavizándola con el roce de su lengua.
–Di que sí –murmuró con voz ronca, antes de volver a besarla–. Di que sí, maldita sea.
–Sí –susurró Isabelle.
Paolo la soltó abruptamente para sacar el móvil del bolsillo.
–Bertolli, llama a todos los hombres de la lista… sí, he dicho a todos. Pagaré diez veces el precio habitual. No puede haber errores. Esta noche.
Isabelle, temblorosa, se dejó caer sobre el sofá, sintiendo como si hubiera vendido su alma. Y él se volvió, ladrando órdenes al teléfono, como si se hubiera olvidado de que estaba allí.
Pero sabía que no la había olvidado. Isabelle estaba pendiente de él y Paolo de ella, como siempre. Como antes.
Había pasado años intentando olvidar a Paolo Caretti. Había dejado lo que más quería para alejarse de su mundo egoísta y despiadado. Pero ahora se veía inmersa en él otra vez. Sólo podía rezar para no quedar irrevocablemente pegada a su telaraña.
Su amante por una noche. Ése era el precio. La usaría para su placer. Y, lo peor de todo, Paolo se encargaría de que ella también disfrutase. Sólo de pensarlo… Isabelle se agarró al brazo del sofá y el mundo empezó a dar vueltas a su alrededor.
Lo único que podía hacer era rezar para que nunca descubriese su secreto. El gran secreto de su vida.
Capítulo 2
LA LUNA llena colgaba sobre los jardines de palacio mientras Isabelle esperaba sentada en un banco, dentro de un laberinto de altos setos.
Estaba temblando. Seguía llevando la misma ropa que por la mañana, cuando se marchó abruptamente de Londres para ir a Nueva York. Estaba agotada y, sobre todo, muerta de miedo.
Temía que en cualquier momento el secuestrador de Alexander saliera de entre las sombras…
Y temía que no lo hiciera y hubiese perdido a Alexander para siempre.
Paolo lo encontraría, se decía a sí misma. Paolo Caretti era despiadado y cruel. Si la mitad de los rumores sobre él eran ciertos, no se parecía nada al joven mecánico que una vez había hablado del pasado criminal de su padre con repulsión, el chico que parecía decidido a vivir una vida honesta.
Pero su madre había tenido razón: la sangre tiraba mucho.
Isabelle supo que no podía confiar en él desde que, horas después de haberle pedido matrimonio, se acostó con otra mujer…
Tras ella oyó un crujido entonces y se levantó de un salto, los tacones de sus botas clavándose en la hierba.
«No tengas miedo», se decía a sí misma, intentando calmar los latidos de su corazón. «No tengas miedo».
–¿Quién está ahí? –preguntó, con voz temblorosa.
No hubo respuesta. Paolo se había ido a Provenza siguiendo una pista, pero veinte de sus hombres, junto con dos de sus guardaespaldas de confianza, estaban escondidos en el jardín, esperando al secuestrador como ángeles de la muerte.
A pesar de eso, Isabelle miraba el oscuro seto sin respirar. Sólo podía ver la luna y las hojas oscuras… y oír el rugido del mar golpeando las rocas del acantilado.
De repente oyó voces en la oscuridad. Golpes, carreras…
«Es Paolo», pensó, con el corazón en la garganta. «Ha venido a decirme que Alexander está muerto».
Isabelle cerró los ojos, recordando la dulce carita de Alexander cuando lo acunaba de niño, el sonido de sus carcajadas infantiles mientras daba sus primeros pasos sobre el suelo de mármol del palacio. Si estaba muerto, ella no quería vivir.
«Por favor, que no le haya pasado nada. Por favor, Dios mío, haré lo que quieras. Que no le haya pasado nada al niño».
–¡Tía Isabelle!
Ella abrió los ojos de golpe.
–Alexander –susurró, al ver la sonrisa en un rostro últimamente tan serio–. ¡Alexander, cariño! ¡Estás bien, estás a salvo! –gritó, abrazándolo con todas sus fuerzas.
El niño señaló a Paolo, que estaba detrás de él como un ángel de la guarda.
–Él me ha encontrado. Estoy bien –Alexander hizo una mueca–. ¡Me estás aplastando! ¡Ya no soy un niño, tía Isabelle!
–No, es verdad –asintió ella, las lágrimas rodando por su rostro.
Tras él, Paolo se cruzó de brazos.
–Lo hemos encontrado en una granja abandonada a cuarenta kilómetros de aquí. Estaba atado a una silla en un sótano oscuro, pero no ha derramado una sola lágrima –le explicó, mirando a Alexander–. Eres un chico muy valiente.
Hombre y niño se miraron. Tenían un color de piel similar. Los mismos ojos y el mismo pelo oscuro. El mismo gesto casi.
Alexander asintió con la cabeza.
–¿Para qué iba a llorar? Cuando eres rey, haces lo que tienes que hacer –dijo, muy serio.
Estaba repitiendo una frase que Isabelle le había oído pronunciar a su hermano muchas veces. Maxim, un marido infiel, había sido un padre maravilloso que adoraba a Alexander. Karin y él habían estado muchos años intentando tener hijos…
–Gracias por salvarme la vida, monsieur –dijo luego, como un rey medieval hablando con uno de sus súbditos.
–No ha sido nada –respondió Paolo, quitándose la chaqueta para ponérsela sobre los hombros. Luego se volvió hacia el hombre que lo acompañaba–. Bertolli, llévatelo a palacio sin que se entere nadie. Entra por esa puerta lateral y pregunta por… ¿por quién?
–Milly Lavoisier, su niñera –contestó Isabelle.
–¡Sí, Milly! –el rostro del niño se iluminó–. Me estará echando de menos –su sonrisa traviesa lo hacía parecer, por primera vez, un niño de nueve años–. Seguro que me da un helado por esto.
–Alexander, Milly sabe la verdad –empezó a decir Isabelle–, pero tiene que ser un secreto para los demás. La gente debe pensar que habías ido a esquiar conmigo.
–Lo sé, tía Isabelle –el niño levantó la cabeza, orgulloso–. Yo sé guardar un secreto.
–Sí, es cierto.
El niño era un Luceran, después de todo. Los secretos eran una costumbre familiar. Pero cuando se inclinó para besarlo de nuevo, con un nudo en la garganta, Alexander se apartó, impaciente. Y luego desapareció entre los setos con Bertolli, hablando sobre el helado que iba a tomar y si Milly le dejaría tomar dos en lugar de uno.
–Tenías razón –dijo Paolo–. Ha sido uno de vuestros guardaespaldas.
–¿Cuál? –preguntó Isabelle.
–René Durand.
–Durand –repitió ella, mordiéndose los labios.
A pesar de su impecable currículo, nunca le había gustado ese hombre. Pero quiso pensar que su mirada, dura y cínica, era normal en un guardaespaldas, que no tenía razones para sentirse incómoda con él… y había dejado que lo contratasen como uno de los guardaespaldas de Alexander. Qué error.
–Debería haber llamado a la policía –dijo, furiosa.
–¿Por qué? ¿Había intentado algo así antes?
–Hace dos meses lo pillé intentando robar un Monet de palacio, llevándoselo como si fuera suyo. Se inventó todo tipo de excusa y me rogó que le otorgase el beneficio de la duda, así que lo despedí pero no lo denuncié a las autoridades…
–Lo encontré escribiendo una nota de rescate. Está endeudado hasta el cuello, por lo visto. Si quieres un consejo, Durand debería ir a alguna cárcel lejos de aquí. O mejor, haz que desaparezca para siempre…
–¿Qué?
–Como dice el viejo refrán: los muertos no hablan.
–¡No!
–Has dicho que no querías que esto lo supiera nadie.
Un minuto antes había estado dispuesta a matar a René Durand con sus propias manos, pero la idea de hacerlo «desaparecer» la hizo sentir un escalofrío.
–No de esa forma –dijo, muy seria.
Paolo la miró, a la luz de la luna. Su rostro medio escondido entre las sombras.
–Te estás arriesgando, Isabelle. Ser civilizado puede ser una debilidad. Ese hombre te odia y, si tiene una nueva oportunidad, intentará hacerte daño a ti o al niño.
–No pasará nada. Entrégalo a la policía o a los carabineros.
–Estás cometiendo un error.
–Afortunadamente, después de mañana esto no tendrá nada que ver contigo. Magnus…
–¿Magnus te protegerá? –Paolo hizo una mueca despectiva–. Si crees que Magnus puede protegerte de algo, es que estás ciega.
–No…
–Tiene dinero para contratar guardaespaldas, claro. Y, como tú misma has dicho, es uno de los hombres más rico del mundo. Así que, por supuesto, tú estás enamorada de él. Deja que sea el primero en felicitarte.
Isabelle abrió la boca para decir que no estaba enamorada de Magnus, pero volvió a cerrarla. Admitir que no lo amaba la convertiría aún más en objetivo del sarcasmo de Paolo.
–Gracias –murmuró–. Estoy deseando que nos casemos.
–Seguro que será muy feliz, Alteza.
La frialdad de su tono la hizo temblar. Aquél era el hombre con el que tendría que pasar una noche… con el que tendría que compartir su cuerpo. ¿Con aquel ser frío, despiadado?
¿Qué había sido del chico al que había amado una vez?
Era sólo una ilusión.
Paolo nunca creería que el dinero de Magnus le daba igual, que sólo le interesaba porque podía ayudar a su país. Pero el príncipe pertenecía a una familia muy adinerada y era un hombre amable. Además, tenía que casarse con alguien. Acababa de cumplir veintinueve años y como su madre y sus consejeros le habían recordado tantas veces, sus obligaciones incluían encontrar un marido.
Además, deseaba tener hijos.
El hecho de que no amase al príncipe, lejos de ser un problema, era una bendición. De ese modo, Magnus nunca podría hacerle daño. La única vez que estuvo enamorada sufrió como nunca. Había sido tan tonta de olvidar el ejemplo de su madre y casi había desgraciado a su país por ello.
Sí, era mejor evitar los sentimientos.
Pero no tenía sentido intentar explicárselo a Paolo, que parecía decidido a odiarla. Él nunca lo entendería. ¿Cómo iba a hacerlo, si nunca había amado a nadie?
Deseó entonces no haber aceptado el trato. Deseó poder quedarse en palacio y pasar la primavera con Alexander, enseñándole a hacer trucos a su perrita Jacquetta, jugando con él y haciéndole saber que era un niño querido.
En lugar de eso tenía que entregarse a Paolo Caretti, el único hombre que había tomado su cuerpo, el único hombre al que había entregado su corazón.
Isabelle se estremeció. Su presencia era formidable, aterradora. Y la gente de San Piedro aún dormía, sin saber que se había evitado un desastre para el país.
¿Qué podía detener a un despiadado millonario con su propio ejército? Paolo no tenía moral, no tenía valores. Por eso supo que no podía casarse con él. Por eso supo que no podría ser el padre de sus hijos…
–Puedes pasar la noche en el palacio –dijo él entonces–. Mañana vendré a buscarte para cobrarme la deuda.
–¿Mañana? –repitió Isabelle. Su corazón no podría esperar tanto tiempo–. ¿Por qué no ahora?
–Digan lo que digan los rumores, no soy un monstruo sin corazón. Supongo que ahora querrás estar con tu sobrino.
Isabelle quería estar con Alexander más que nada en el mundo, pero la promesa que le había hecho a Paolo colgaba sobre su cabeza como la espada de Damocles. Sabiendo que tenía que entregarse a él sentía miedo… y anticipación. Quería terminar con aquello lo antes posible para poder volver a su tranquila vida. Una vida que tenía sentido. Una vida sin pasión, sin dolor.
–Tengo una deuda contigo y quiero pagarla –le dijo. Antes de que nadie, Magnus, su madre, los paparazis, lo descubrieran, quería a Paolo Caretti permanentemente fuera de su vida. Era su única esperanza. Porque él era demasiado inteligente como para no ver lo que tenía delante de los ojos. Tarde o temprano lo descubriría y ella, después de todo lo que había sacrificado, no podía dejar que eso ocurriera.
–Mañana –insistió Paolo.
–Iré contigo ahora –insistió ella–. Llévame a… –Isabelle intentó pensar en algún sitio cerca de palacio, pero no demasiado cerca–. A tu villa.
–¿Sabes que tengo una villa en San Cerini?
–Claro que sí.
Desde que compró la propiedad tres años antes, había observado a menudo las luces sobre la bahía, preguntándose si él estaría allí. Preguntándose si estaría solo.
Y sabiendo que no era así. Las conquistas de Paolo Caretti, sobre todo modelos y actrices, eran legendarias. Algo parecido al dolor la atravesaba cada vez que pensaba en ello, pero se decía a sí misma que era sólo porque le daba pena la mujer a la que algún día hiciera su esposa. Porque si lo amaba, nunca lograría la felicidad.
–Muy bien –asintió Paolo–. En mi villa, mañana.
–No –Isabelle levantó la barbilla, orgullosa–. Esta noche.
La luz de la luna iluminaba el rostro masculino, creando sombras sobre sus pómulos, sobre el perfil romano.
–¿De verdad quieres pelearte conmigo? Sabes que vas a perder.
¿Cómo se atrevía a darle órdenes como si fuera su esclava? Su arrogancia la enfureció.
–Yo no soy una de tus amiguitas –le espetó, con dignidad–. Tengo mis responsabilidades. Una noche, ése era el trato. Así que vamos a acabar cuanto antes con esto –Isabelle miró su reloj–. Tendremos que darnos prisa, si no te importa. He de volver a palacio antes de las seis de la mañana. Tengo reuniones y…
–¿Acabar cuanto antes? –repitió él, tomándola por los hombros–. ¿Acabar cuanto antes? Podríamos consumar el trato aquí mismo. ¿Eso sería conveniente para ti?
Isabelle sentía su ira como una ola, amenazando con hundirla, amenazando con ahogarla. Había estado furiosa con Paolo y, antes de eso, había estado dolida. Pero, por primera vez, tenía miedo. Los rumores decían que, a pesar de su aspecto físico y su sofisticación, Paolo Caretti no era más que un matón con trajes caros. Que aplastaba a la gente sin remordimientos, llevándose lo que quería… en los negocios y en la cama.
Apartando a un lado sus miedos, Isabelle levantó la cabeza.
–Suéltame ahora mismo.
–¿Soltarte? –Paolo metió una pierna entre las suyas–. Podría tomarte aquí mismo. ¿Eso es lo que quieres?
–¡Me estás haciendo daño!
Abruptamente, él la soltó.
–Nuestra aventura no «acabará cuanto antes» –dijo, desdeñoso–. Eres mía y te deseo. Ése era el trato. Tomar lo que quisiera y como quisiera.
–Sólo… una noche –le recordó ella.
–Sí, una noche –admitió Paolo, sus ojos oscurecidos–. No media noche o entre el rescate y tus reuniones matutinas.
–Pero…
–Mañana por la mañana me esperarás en la entrada de palacio, a las diez –la interrumpió él, mirándola de arriba abajo–. Y no llevarás ese traje arrugado que ha cruzado el Atlántico dos veces en un día. Llevarás un vestido sexy y el pelo suelto. Y harás todo lo posible por complacerme.
–Eres un canalla insufrible –murmuró Isabelle, deseando abofetearlo.
–Sí, lo sé –inclinándose hacia delante, Paolo acarició su cara con falsa ternura–. Y ahora, descansa un poco. Vas a necesitarlo.