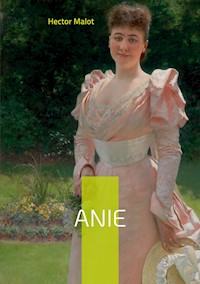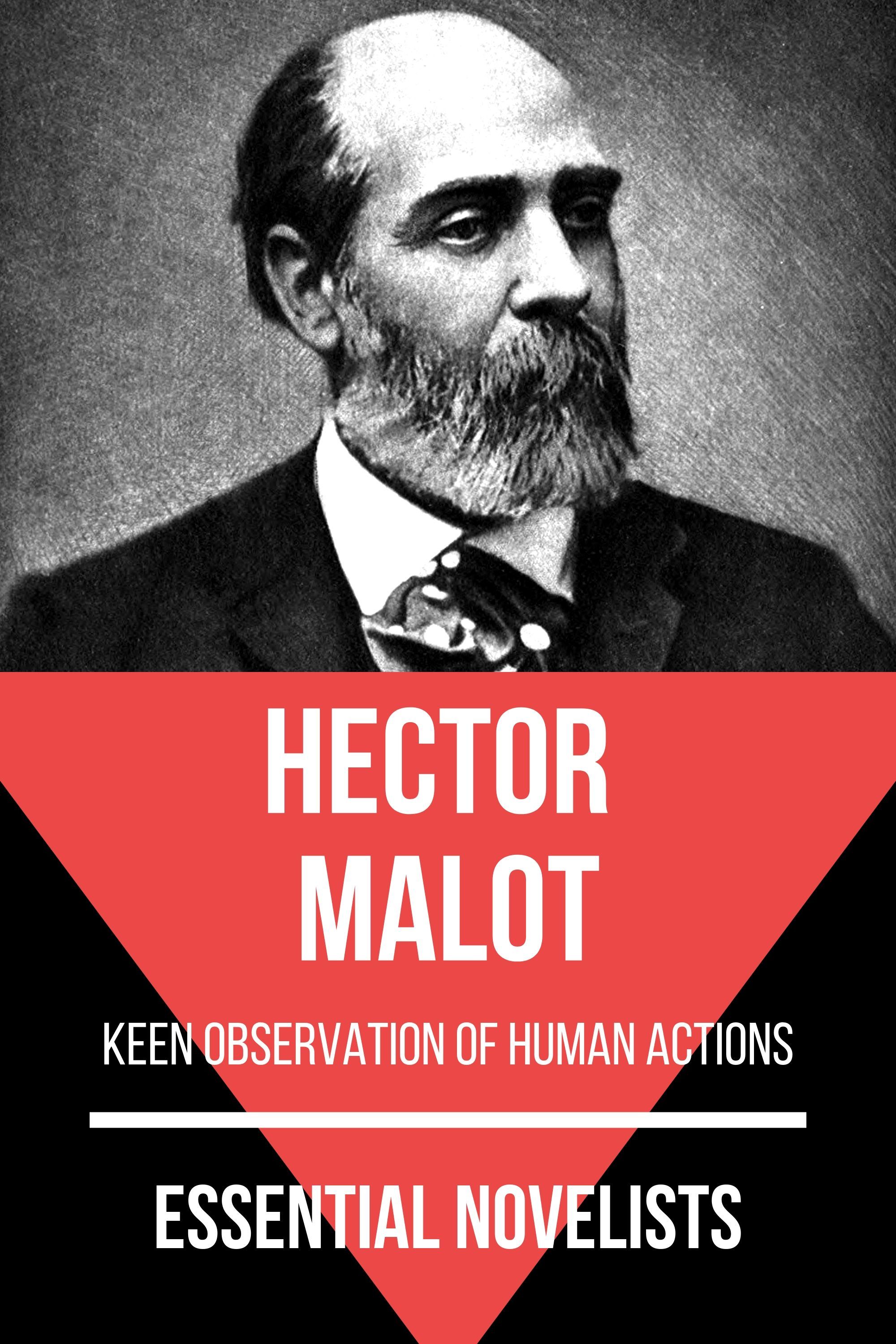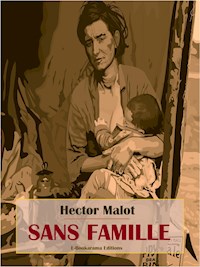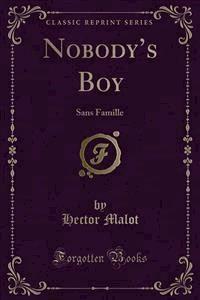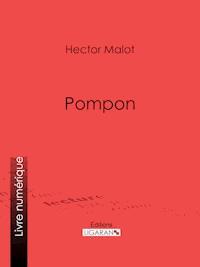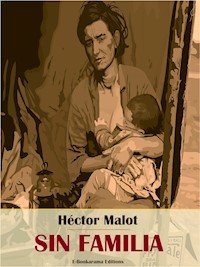
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Héctor Malot escribió más de 70 libros, pero su obra más famosa es, por mucho, "Sin familia" (Sans famille), escrita en 1878.
Cuando Remi tiene apenas ocho años, todo cambia en su vida: la buena mujer a quien él llama mamá es sólo su madre adoptiva; ella le cuenta que fue encontrado en una calle de París cuando tenía unos pocos meses; su padre adoptivo sufre un accidente, pierde su trabajo y no quiere que el niño siga en su casa...
Remi debe iniciar una nueva existencia junto a Vitalis, un músico ambulante que se presenta en las calles y plazas con una serie de animales amaestrados. El protagonista pasa a formar parte de esta comparsa, y en los caminos de Francia, entre pueblo y pueblo y junto a su inteligente amo, el niño aprende a vivir.
Correrá mil aventuras, sabrá lo que es el dolor, el hambre, el frío y la maldad; pero conocerá también la bondad, la amistad y la alegría, hasta que al fin encontrará su verdadero camino.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tabla de contenidos
SIN FAMILIA
Primera Parte
1. En el Pueblo
2. Un padre nutricio
3. La compañía del signor Vitalis
4. La casa materna
5. En camino
6. Mis comienzos
7. Aprendo a leer
8. Por montes y valles
9. Encuentro un gigante calzado con botas de siete leguas
10. Ante la justicia
11. En barco
12. Mi primer amigo
13. Niño encontrado
14. Nieve y lobos
15. El señor Corazón-Hermoso
16. Entrada en París
17. Un "padrone" de la calle Lourcine
18. Las canteras de Gentilly
19. Lisa
20. Hortelano
21. La dispersión de la familia
Segunda Parte
1. Adelante
2. Una ciudad negra
3. Acarreador
4. La inundación
5. En la subida
6. Salvamento
7. Una lección de música
8. La vaca del principe
9. Mamá Barberin
10. La antigua familia y la nueva familia
11. Barberin
12. Búsquedas
13. La familia Driscoll
14. Honraras a padre y madre
15. Capi pervertido
16. Los hermosos pañales mentían
17. El tio de Arthur: señor James Milligan
18. Noches de Navidad
19. Los terrores de Mattia
20. Bob
21. El "Cisne"
22. Los hermosos pañales dijeron la verdad
23. En familia
Canción napolitana - SIN FAMILIA
Notas
SIN FAMILIA
Héctor Malot
A Lucie Malot
Mientras escribía este libro, estuve constantemente pensando en ti, hija mía, y tu nombre acudía siempre a mis labios.
¿Sentirá eso Lucía? ¿Le interesará eso a Lucía? Siempre Lucía. Tu nombre, pronunciado con tanta frecuencia, debe encabezar estas páginas: ignoro la fortuna que les está reservada pero, sea cual fuere, me habrán proporcionado placeres que valen por todos los éxitos —la satisfacción de pensar en que tú puedes leerlas—, la alegría de ofrecértelas.
H ECTOR M ALOT
Primera Parte
1. En el Pueblo
Soy un niño encontrado.
Pero hasta los ocho años creí que, como los demás niños, tenía madre, pues cuando lloraba había una mujer que me estrechaba con tanta dulzura entre sus brazos, acunándome, que mis lágrimas dejaban de correr.
Jamás me acostaba en mi cama sin que una mujer viniera a besarme y, cuando el viento de diciembre pegaba la nieve a los cristales blanqueados, tomaba mis pies entre sus manos y me los calentaba mientras cantaba una canción cuya melodía y algunas de cuyas palabras puedo encontrar todavía en mi memoria.
Cuando llevaba nuestra vaca por los caminos herbosos o los breñales y me sorprendía una lluvia tormentosa, ella corría a mi encuentro y me obligaba a abrigarme bajo sus faldas de lana que levantaba para cubrir con ellas mi cabeza y mis hombros.
En fin, cuando yo tenía una querella con alguno de mis compañeros, me hacía contarle mis penas y, casi siempre, hallaba unas palabras para consolarme o darme la razón.
Por todo ello y por muchas otras cosas, por el modo que tenía de hablarme, por su modo de mirarme, por sus caricias, por la dulzura que ponía en su modo de reñirme, creí que era mi verdadera madre.
He aquí cómo supe que sólo era mi nodriza.
Mi pueblo, o, hablando con más precisión, el pueblo en que crecí, pues yo jamás tuve pueblo, lugar de nacimiento, como no tuve padre ni madre, el pueblo, en fin, donde pasé mi infancia se llama Chavanon; es uno de los más pobres del centro de Francia.
Esta pobreza la debe no a la apatía o a la pereza de sus habitantes, sino a su situación en una región poco fértil. El suelo carece de profundidad y, para producir buenas cosechas, necesitaría abonos o enriquecedores que faltan en el país. Así pueden verse sólo (o al menos podían verse en la época de que hablo) muy pocos campos cultivados, mientras que se ven por todas partes extensos breñales en los que no crecen más que brezos y retamas. Y donde cesan los breñales comienzan las landas; y en aquellas elevadas landas los ásperos vientos achaparran los magros bosquecillos de árboles que levantan, aquí y allá, sus ramas torcidas y atormentadas.
Para encontrar árboles hermosos hay que abandonar las alturas y descender a los repliegues del terreno, a orillas de los riachuelos, donde crecen grandes castaños y vigorosas encinas en estrechas praderas.
En uno de esos repliegues del terreno, a orillas de un riachuelo que vierte sus rápidas aguas en uno de los afluentes del Loire, se levanta la casa que albergó mis primeros años.
Hasta los ocho años jamás vi a un hombre en aquella casa; sin embargo, mi madre no era viuda, pero su marido, tallador de piedra como muchos otros obreros de la región, trabajaba en París, y no había regresado al país desde que yo tenía edad para ver y comprender lo que me rodeaba. Sólo de vez en cuando enviaba noticias por medio de uno de sus compañeros que regresaba al pueblo.
—Mamá Barberin, su hombre está bien; me ha encargado que le diga que el trabajo marcha y que le dé este dinero; ¿quiere contarlo?
Y eso era todo. Mamá Barberin se contentaba con estas noticias: su hombre estaba bien de salud; el trabajo rendía; se ganaba la vida.
No hay que deducir, de la larga estancia de Barberin en París, que estuviera en malas relaciones con su mujer. El desacuerdo no influía para nada en aquella ausencia. Él se quedaba en París porque el trabajo le retenía allí. Cuando fuera viejo regresaría para vivir junto a su anciana mujer, y con el dinero que hubiese amasado se encontrarían al abrigo de la miseria para cuando la edad les hubiera arrebatado sus fuerzas.
Un día de noviembre, al caer la tarde, un hombre al que no conocía se detuvo ante nuestra cerca. Yo estaba en el umbral de la casa ocupándome en cortar astillas. Sin empujar la puerta, pero asomando por encima y mirándome, el hombre preguntó si allí vivía mamá Barberin.
Le dije que entrara.
Empujó la puerta, que chirrió en sus goznes, y avanzó con pasos lentos hacia la casa.
Jamás había visto yo un hombre más sucio; placas de barro, unas húmedas todavía, las otras secas ya, le cubrían de los pies a la cabeza, y mirándole se comprendía que hacía mucho tiempo que andaba por malos caminos.
Al oír nuestras voces, mamá Barberin acudió y se encontró frente al hombre justo cuando él iba a cruzar el umbral.
—Traigo noticias de París —dijo.
Eran unas sencillas palabras que habían llegado más de una vez a nuestros oídos, pero el tono en que fueron pronunciadas no se parecía en nada al que acompañó antaño esas palabras: «Su marido va bien, el trabajo avanza».
– ¡Ay, Dios mío! —gritó mamá Barberin uniendo sus manos—, a Jérôme le ha sucedido una desgracia.
—Pues bien, sí; pero no hay que enfermar de miedo; su hombre se ha herido, ésa es la verdad; pero no ha muerto. Sin embargo, tal vez quede tullido. Por el momento está en el hospital. Yo fui su vecino de cama y, como regresaba al país, me pidió que se lo contara al pasar. No puedo detenerme porque me quedan todavía tres leguas y la noche cae de prisa.
Mamá Barberin, que quería saber más cosas, rogó al hombre que se quedara a cenar; los caminos eran malos; se hablaba de lobos que habían sido vistos en los bosques; se marcharía a la mañana siguiente.
Se sentó junto a la chimenea y, mientras comía, nos contó cómo había sucedido aquella desgracia; Barberin había sido aplastado a medias por los andamios que se habían derrumbado y, como se había probado que, al ser herido, no se encontraba en su lugar, el empresario se negaba a pagarle ninguna indemnización.
—No tuvo suerte, el pobre Barberin —dijo—, no tuvo suerte; hay bribones que hubieran aprovechado la cosa para conseguir alguna renta, pero su hombre no tendrá nada.
Mientras secaba las perneras de sus pantalones, que se hacían rígidas bajo la capa de barro endurecido, repetía la frase: «No tuvo suerte», con sincera pesadumbre que mostraba que, por su parte, se hubiera dejado tullir de buena gana con la esperanza de ganar así buenas rentas.
—Sin embargo —añadió concluyendo su relato—, le he aconsejado que inicie un proceso contra el empresario.
—Un proceso cuesta mucho dinero.
—Sí, pero cuando se gana.
Tía Barberin hubiera querido ir a París, pero un viaje tan largo y tan costoso no era cosa fácil.
A la mañana siguiente fuimos al pueblo para consultar con el cura. Este no quiso dejarla marchar sin saber antes si podría ser útil a su marido. Escribió al consiliario del hospital en donde se hallaba Barberin y, algunos días más tarde, recibió una respuesta diciendo que la señora Barberin no debía ponerse en camino, pero que debía enviar cierta suma de dinero a su marido, porque éste quería entablar un proceso contra el empresario en cuya casa había sido herido.
Los días, las semanas transcurrieron y, de vez en cuando, llegaban cartas que solicitaban nuevos envíos de dinero; la última, más impaciente que las demás, decía que si no había más dinero era preciso vender la vaca para procurárselo.
Sólo quienes han vivido en el campo y con los campesinos saben lo que hay de angustia y dolor en estas tres palabras: «vender la vaca».
Para el naturalista, la vaca es un animal rumiante; para el paseante, es un animal que adorna el paisaje cuando levanta por encima de la hierba su hocico negro húmedo de rocío; para el niño de ciudad, es la fuente del café con leche y del queso a la crema; para el campesino, es mucho más y mucho mejor. Por pobre que sea y por numerosa que sea su familia, está seguro de no sufrir hambre en tanto haya una vaca en su establo. Con una correa o con una simple cuerda ligada a los cuernos, un niño pasea la vaca por los caminos herbosos, allí donde el pasto no pertenece a nadie, y por la noche toda la familia tiene mantequilla en su sopa y leche para humedecer sus patatas: el padre, la madre, los hijos, los mayores y los pequeños, todo el mundo vive de la vaca.
Nosotros, mamá Barberin y yo, vivíamos tan bien de la nuestra, que hasta aquel momento yo no había comido casi nunca carne. Pero no era sólo nuestra nodriza, era también nuestra compañera, nuestra amiga, pues no debe pensarse que la vaca es una bestia estúpida, es, por el contrario, un animal lleno de inteligencia y de cualidades morales tanto más desarrolladas cuanto se las haya cultivado por la educación. Nosotros acariciábamos a la nuestra, le hablábamos, ella nos comprendía y, por su parte, con sus ojos grandes, redondos y llenos de dulzura, nos hacía comprender a la perfección lo que quería o sentía.
En fin, la amábamos y nos amaba, eso lo dice todo.
Sin embargo, era preciso separarse de ella, pues sólo con «la venta de la vaca» podíamos satisfacer a Barberin.
Vino a casa un tratante y, tras haber examinado a Roussette, tras haberla palpado largamente sacudiendo su cabeza con aire descontento, tras haber repetido cien veces que no le convenía en absoluto, que era una vaca de pobres, que no podría revenderla, que no tenía leche, que hacía mala mantequilla, y terminó diciendo que la tomaría, pero sólo por compasión y para hacerle un favor a mamá Barberin, que era una buena mujer.
La pobre Roussette, como si comprendiera lo que estaba ocurriendo, se había negado a salir del establo y había comenzado a mugir.
—Pasa detrás y sácala —me había dicho el tratante dándome el látigo que llevaba alrededor del cuello.
—Así no —dijo mamá Barberin.
Tomando la vaca por el ronzal, le habló con dulzura.
—Vamos, bonita, ven, ven.
Y Roussette no había resistido ya; llegada al camino, el tratante la había atado detrás de su coche y tuvo que seguir el caballo.
Volvimos a entrar en la casa. Pero escuchamos todavía durante mucho rato sus mugidos.
Sin leche, sin mantequilla. Por la mañana un pedazo de pan; por la tarde patatas y sal.
El martes lardero llegó, precisamente, poco después de la venta de Roussette; el año anterior, el martes lardero, la tía Barberin me había obsequiado con crêpes y buñuelos; y tantos, tantos había comido yo, que ella se había sentido muy feliz.
Pero entonces teníamos a Roussette, que nos había dado leche para diluir la pasta y mantequilla para poner en la sartén.
Sin Roussette, ni leche, ni mantequilla, ni martes lardero; eso me dije tristemente.
Sin embargo, mamá Barberin me había preparado una sorpresa; aunque no le gustara pedir prestado, había pedido una tasa de leche a una de nuestras vecinas, un pedazo de mantequilla a otra y cuando regresé, a mediodía, la encontré echando harina en un gran perol de barro.
—¡Toma!, harina —dije acercándome.
—Sí —respondió sonriendo—, es harina, mi pequeño Remi, hermosa harina de trigo; ven, mira qué bien huele.
Si me hubiera atrevido, le hubiese preguntado para qué iba a servir aquella harina; pero, precisamente porque sentía grandes deseos de saberlo, no me atrevía a hablar de ello. Y además, por otro lado, yo no quería decir que sabía que estábamos en martes lardero para no entristecer a mamá Barberin.
—¿Qué se hace con la harina? —preguntó mirándome.
—Pan.
—¿Y qué más?
—Puré.
—¿Y qué más?
—¡Caramba!… No lo sé.
—Sí, lo sabes; sólo que, como eres un muchachito bueno, no te atreves a decirlo. Sabes que hoy es martes lardero, el día de las crêpes y los buñuelos. Pero como sabes también que no tenemos mantequilla, ni leche, no te atreves a hablar. ¿No es verdad?
—¡Oh, mamá Barberin!
—Como lo había adivinado de antemano, me he arreglado para que el martes lardero no te sea demasiado desagradable. Mira en la artesa.
Cuando levanté la tapa, y lo hice muy de prisa, vi la leche, la mantequilla, huevos y tres manzanas.
—Dame los huevos —me dijo—, y mientras los casco, pela tú las manzanas.
Mientras yo cortaba las manzanas a rebanadas, ella cascó los huevos, los echó en la harina y comenzó a batirlos, vertiendo por encima, de vez en cuando, una cucharada de leche.
Cuando la masa estuvo diluida, mamá Barberin puso la vasija sobre las cenizas calientes y sólo quedó ya esperar la noche, pues debíamos comer las crêpes y los buñuelos a la hora de cenar.
Debo confesar, para ser franco, que el día me pareció largo y me fui más de una vez a levantar la tela que cubría la vasija.
—Harás que la masa se enfríe —decía mamá Barberin—, y no subirá bien.
Pero subía bien y, aquí y allá, se veían hinchazones, especie de burbujas que iban a reventar en la superficie. De la masa en fermentación brotaba un aroma de huevos y leche.
—Haz astillas —me dijo—; necesitaremos un buen fuego, claro y sin humo.
No precisó decirme dos veces la frase que yo estaba esperando con tanta impaciencia. Pronto una gran llama se levantó en la chimenea y su vacilante resplandor llenó la cocina.
Entonces, mamá Barberin descolgó de la pared la sartén para freír y la puso sobre la llama.
—Dame la mantequilla.
Con la punta de su cuchillo tomó un pedazo del tamaño de una nuez pequeña y lo puso en la sartén donde pronto se fundió crepitando.
¡Ah!, verdaderamente era un aroma que cosquilleaba nuestro paladar con tanto mayor agrado cuando hacía mucho tiempo que no habíamos podido respirarla.
Era también una alegre música la que producían los crepiteos y silbidos de la mantequilla.
Sin embargo, por atento que estuviera a aquella música, me pareció escuchar un ruido de pasos en el patio.
¿Quién podía venir a molestar a esta hora? Sin duda una vecina que nos pediría fuego.
No me detuve en esa idea, pues mamá Barberin, que había hundido la cuchara en el perol, acababa de depositar en la sartén una capa de blanca masa, y no era momento de distraerse.
Un bastón golpeó el umbral, luego, inmediatamente, la puerta se abrió con brusquedad.
—¿Quién está ahí? —preguntó mamá Barberin sin darse la vuelta.
Había entrado un hombre, y la llama, iluminándolo de lleno, me había mostrado que iba vestido con una blusa blanca y que llevaba en la mano un grueso bastón.
—¿Estáis celebrando algo? No os molestéis —dijo en tono rudo.
—¡Ay, Dios mío! —gritó mamá Barberin poniendo rápidamente la sartén en el suelo—, ¿eres tú, Jérôme?
Luego, tomándome del brazo, me empujó hacia el hombre que se había detenido en el umbral.
—Es tu padre.
2. Un padre nutricio
Me acerqué para besarle a mi vez, pero me detuvo con la punta de su bastón:
—¿Quién es éste?
—Es Remi.
—Me habías dicho que…
—Bueno, sí, pero… No era cierto, porque…
—¡Ah!, no era cierto, no era cierto.
Dio algunos pasos hacia mí con su bastón levantado e, instintivamente, retrocedí.
¿Qué había hecho yo? ¿De qué era culpable? ¿Por qué me recibía así cuando yo iba a besarle?
No tuve tiempo de examinar las preguntas que se acumulaba en mi turbado espíritu.
—Ya veo que estáis celebrando el martes lardero —dijo—, eso está bien, pues tengo mucho apetito. ¿Qué tienes para cenar?
—Estaba haciendo crêpes.
—Ya lo veo; pero no vas a darle crêpes a un hombre que lleva diez leguas en las piernas.
—Es que no tengo nada, no te esperábamos.
—¿Cómo nada?, ¿nada para cenar?
Miró a su alrededor.
—Aquí hay mantequilla.
Levantó los ojos al techo, al lugar donde antaño se colgaba el tocino; pero hacía ya tiempo que el gancho estaba vacío; y de las vigas sólo colgaban ahora algunos manojos de ajos y cebollas.
—Aquí hay cebollas —dijo, haciendo caer un manojo con su bastón—; cuatro o cinco cebollas, un pedazo de mantequilla y tendremos una buena sopa. Retira tu crêpe y sofríenos las cebollas en la sartén.
¡Retirar la crêpe de la sartén! Mamá Barberin no replicó. Por el contrario se apresuró a hacer lo que su hombre pedía mientras éste se sentaba en el banco que estaba en el rincón de la chimenea.
Yo no me había atrevido a abandonar el lugar a donde me había llevado el bastón; apoyado en la mesa, miraba.
Era un hombre de una cincuentena de años, de rostro rudo, aspecto duro; tenía la cabeza inclinada sobre el hombro derecho a consecuencia de la herida recibida, y esta deformidad contribuía a que su aspecto fuera poco tranquilizador.
Mamá Barberin colocó de nuevo la sartén en el fuego.
—¿Vas a hacernos la sopa con este pequeño pedazo de mantequilla? —dijo.
Y entonces, tomando el plato en donde estaba la mantequilla, hizo caer todo el pedazo en la sartén.
Se acabó la mantequilla y, por lo tanto, se acabaron los crêpes.
Cierto es que, en cualquier otro momento, aquella catástrofe me hubiera fastidiado mucho, pero yo no pensaba ya en las crêpes ni en los buñuelos, y la idea que ocupaba mi espíritu era que aquel hombre que tan duro parecía era mi padre.
«¡Mi padre, mi padre!», maquinalmente repetía estas palabras.
Jamás me había preguntado de modo preciso qué era un padre y, vaga, instintivamente, creí que era una madre de voz gruesa, pero mirando al que me caía del cielo, me sentí presa de un doloroso terror.
Había querido besarle y me había rechazado con la punta de su bastón, ¿por qué? Mamá Barberin jamás me rechazaba cuando yo iba a besarla, por el contrario, me tomaba en sus brazos y me estrechaba contra sí.
—En vez de estar inmóvil, como si te hubieras helado —me dijo—, pon los cubiertos en la mesa.
Me apresuré a obedecer. La sopa estaba hecha. Mamá Barberin la sirvió en los platos.
Entonces, abandonando el rincón de la chimenea, vino a sentarse a la mesa y comenzó a comer, deteniéndose sólo, de vez en cuando, para mirarme.
Yo estaba tan turbado, tan inquieto, que no podía comer, y le miraba también, disimuladamente, bajando los ojos cuando encontraba los suyos.
—¿Sólo come eso de ordinario? —dijo de pronto tendiendo hacia mí su cuchara.
—¡Ah, sí! Come bien.
—Peor, entonces. Si al menos no comiera.
Naturalmente, yo no sentía deseos de hablar y mamá Barberin no estaba más dispuesta que yo a la conversación: iba y venía, alrededor de la mesa, atenta a servir a su marido.
—Entonces, ¿no tienes hambre? —me dijo.
—No.
—Bueno, ve a acostarte e intenta dormir en seguida; si no me enfadaré.
Mamá Barberin me lanzó una mirada que me ordenaba obedecer sin replicar. Pero su recomendación era inútil, yo ni siquiera había pensado en rebelarme.
Como ocurre en gran número de casas de campo, nuestra cocina era al mismo tiempo nuestra habitación. Junto a la chimenea había cuanto servía para comer: la mesa, la artesa, la alacena; en el otro extremo, los muebles para dormir; en un ángulo la cama de mamá Barberin, en el rincón opuesto, la mía estaba en una especie de armario rodeado de un lambrequín de tela roja.
Me desnudé apresuradamente y me acosté. Pero dormir era otra cosa.
No se duerme porque nos lo mandan; se duerme porque se tiene sueño y se está tranquilo.
Yo no tenía sueño y no estaba tranquilo.
Por el contrario, me sentía terriblemente atormentado y, además, desgraciado.
¡Así que este hombre era mi padre! ¿Por qué me trataba, entonces, con tanta dureza?
Con la nariz pegada a la pared, me esforzaba por alejar aquellas ideas y dormirme como me lo había ordenado; pero era imposible; el sueño no llegaba; jamás me había sentido tan bien despierto.
Al cabo de cierto tiempo, no podría decir cuanto, oí a alguien que se acercaba a mi cama.
Por los pasos lentos, pesados y que arrastraban los pies, supe en seguida que era mamá Barberin.
Un aliento cálido rozó mis cabellos.
—¿Duermes? —preguntó una voz ahogada.
Me guardé bien de responder, pues las terribles palabras: «me enfadaré», resonaban todavía en mis oídos.
—Duerme —dijo mamá Barberin—; en cuanto se acuesta se duerme, es su costumbre; puedes hablar sin miedo a que te escuche.
Sin duda hubiera debido decir que no dormía, pero no me atreví; me habían ordenado que durmiera y no dormía, estaba en falta.
—¿Cómo marcha tu proceso? —preguntó mamá Barberin.
—¡Perdido! Los jueces decidieron que era culpa mía por estar en el andamio y que el empresario no me debía nada.
Y dio un puñetazo en la mesa mientras blasfemaba sin decir una sola palabra sensata.
—El proceso perdido —continuó luego—; nuestro dinero perdido, yo tullido, ¡es la miseria! Y por si no fuera bastante, regreso y encuentro a un niño. ¿Quieres explicarme por qué no hiciste lo que te dije?
—Porque no pude.
—¿No pudiste llevarle a la inclusa?
—No se abandona así, sin más, a un niño al que se ha alimentado con la propia leche y al que se ama.
—No era tu hijo.
—En fin, quise hacer lo que me pedías, pero precisamente entonces cayó enfermo.
—¿Enfermo?
—Sí, enfermo; no era el momento de llevarle al hospicio para matarle, ¿no es cierto?
—¿Cuándo se curó?
—Es que no se curó en seguida. Después de aquella enfermedad tuvo otra: tosía, pobre pequeño, que rompía el corazón. Así murió nuestro pequeño Nicolás; me pareció que si le llevaba a la ciudad, éste moriría también.
—¿Y luego?
—El tiempo había transcurrido. Y puesto que había esperado hasta entonces, bien podía esperar más.
—¿Qué edad tiene ahora?
—Ocho años.
—¡Muy bien! Ira a los ocho años al lugar a donde hubiera debido ir antes, y no le será más agradable: eso es lo que habrá conseguido.
—¡Ah!, Jérôme, tú no harás eso.
—¡Que no lo haré! ¿Quién me lo impedirá? ¿Crees que podemos quedárnoslo siempre?
Hubo unos instantes de silencio y pude respirar; la emoción me oprimía la garganta hasta ahogarme. Pronto mamá Barberin prosiguió:
—¡Ay, cómo te ha cambiado París!, antes de ir a París no hubieras hablado así.
—Tal vez. Pero lo seguro es que si París me ha cambiado también me ha tullido. ¿Cómo ganarnos ahora la vida, la tuya, la mía?, no tenemos dinero. Hemos vendido la vaca. Y, sin tener nada para comer, ¿debemos alimentar todavía a un niño que no es nuestro?
—Es mío.
—No es más tuyo que mío. No es hijo de campesinos. Le he mirado bien mientras cenaba: es delicado, delgado, no tiene buenos brazos ni buenas piernas.
—Es el niño más hermoso de la región.
—No digo que no sea hermoso. ¡Pero lo que es robusto…! ¿Le dará de comer la hermosura? ¿Puede trabajar con unos hombros como los suyos? Es un niño de ciudad y aquí no necesitamos niños de ciudad.
—Te digo que es un chico valiente, es inteligente como un gato y tiene muy buen corazón. Trabajará para nosotros.
—Y mientras será necesario que nosotros trabajemos para él, y yo no puedo trabajar.
—¿Qué vas a decir si sus padres le reclaman?
—¡Sus padres! ¿Pero tiene padres? Si tuviera le habrían buscado y encontrado hace ocho años, seguro. ¡Ah!, cometí una buena estupidez creyendo que tenía padres que lo reclamarían algún día y nos pagarían el trabajo que nos habíamos tomado para criarlo. Fui un estúpido, un imbécil. Aunque estuviera envuelto en hermosos pañales con encaje, aquello no quería decir que sus padres le buscarían. Además, tal vez han muerto.
—¿Y si no han muerto? ¿Y si un día vienen a reclamarlo? Tengo la impresión de que van a venir.
—¡Qué tozudas sois las mujeres!
—Muy bien, pero ¿y si vienen?
—Bueno, los enviaremos al hospicio. Pero basta de charla. Esto me aburre. Mañana le llevaré al alcalde. Esta noche voy a saludar a François. Volveré dentro de una hora.
La puerta se abrió y volvió a cerrarse.
Él se había marchado.
Me incorporé, entonces, rápidamente y comencé a llamar a mamá Barberin.
—¡Ah!, mamá.
Ella vino corriendo junto a mi cama.
—¿Me dejarás ir al hospicio?
—No, mi pequeño Remi, no.
Me besó tiernamente estrechándome entre sus brazos.
La caricia me devolvió el valor y mis lágrimas dejaron de correr.
—¿Entonces no dormías? —me preguntó con dulzura.
—No es culpa mía.
—No te estoy riñendo; ¿has escuchado, entonces, todo lo que Jérôme ha dicho?
—Sí, tú no eres mi madre, pero él no es mi padre.
No pronuncié estas palabras en el mismo tono, pues si me sentía desolado al saber que ella no era mi madre, me sentía feliz, orgulloso, de que él no fuera mi padre. Y la contradicción de mis sentimientos se reflejaba en mi voz.
Mamá Barberin no dio muestras de haberlo advertido.
—Tal vez —dijo— hubiera debido explicarte la verdad; pero eras tan hijo mío que no podía decirte, sin razón, que yo no era tu verdadera madre. A tu madre, pequeño mío, ya lo has oído, no la conocemos. ¿Está viva?, ¿no lo está? No se sabe. Una mañana, en París, cuando Jérôme iba a trabajar y paseaba por una calle que se llama avenida Breteuil, ancha y bordeada de árboles, escuchó los gritos de un niño. Parecían venir del quicio de la puerta de un jardín. Era una madrugada del mes de febrero. Se acercó a la puerta y vio a un niño acostado en el umbral. Cuando miraba a su alrededor para llamar a alguien, vio a un hombre que salía de detrás de un gran árbol y emprendía la huida. Sin duda aquel hombre se había ocultado para ver si encontraban al niño que él mismo había depositado en el quicio de la puerta. Jérôme se vio en un compromiso, pues el niño gritaba con todas sus fuerzas como si hubiera comprendido que le había llegado socorro y que era preciso no dejarle escapar. Mientras Jérôme pensaba en qué debía hacer, se le unieron otros obreros y decidieron que era preciso llevar al niño al comisario de policía. No dejaba de gritar. Sin duda tenía frío. Pero como en el despacho del comisario hacía calor y sus gritos continuaban, pensaron que tenía hambre y fueron a buscar a una vecina que quisiera darle el pecho. Se arrojó sobre él. Estaba verdaderamente hambriento. Le desnudaron luego ante el fuego. Era un hermoso muchacho de cinco o seis meses, rosado, grande, robusto, soberbio; los pañales y mantillas en que iba envuelto decían que pertenecía a unos padres ricos. Era, pues, un niño que había sido robado y abandonado luego. Eso fue, al menos, lo que dijo el comisario. ¿Qué iban a hacer con él? Tras haber escrito todo lo que Jérôme sabía, la descripción del niño y de sus pañales que no tenían marca, el comisario dijo que iba a enviarle a la inclusa si nadie de los presentes querían hacerse cargo de él: era un hermoso niño, sano, sólido, que no sería difícil de criar; sin duda sus padres le estarían buscando y recompensarían generosamente a quienes le hubieran cuidado. Al oírlo, Jérôme se adelantó y dijo que con mucho gusto se encargaría del niño; se lo entregaron. Yo tenía, precisamente, un niño de la misma edad; pero no era para mí un problema alimentarlos a los dos. Así me convertí en tu madre.
—¡Oh, mamá!
—Al cabo de tres meses, perdí a mi hijo y, entonces, me encariñé más contigo. Olvidé que no eras verdaderamente nuestro hijo. Por desgracia, Jérôme no lo olvidó y, viendo al cabo de tres meses que tus padres no te habían buscado o, al menos, que no te habían encontrado, quiso llevarte al hospicio. Ya has oído por qué no le obedecí.
—¡Oh!, al hospicio no —exclamé aforrándome a ella—; mamá Barberin, al hospicio no, te lo suplico.
—No, hijo mío, no irás al hospicio. Yo lo arreglaré. Jérôme no es un mal hombre, ya verás; es la pesadumbre y el miedo a la miseria que le han ofuscado. Trabajaremos; tú trabajarás también.
—Sí, lo que quieras. Pero al hospicio, no.
—No irás al hospicio; pero con una condición: que te vayas a dormir en seguida. Cuando vuelva no debe encontrarte despierto.
Tras haberme dado un beso, hizo que me volviera de cara a la pared.
Hubiera querido dormirme en seguida; pero me hallaba demasiado trastornado, demasiado conmovido para poder tranquilizarme y dormir a voluntad.
Así que mamá Barberin, tan buena y dulce conmigo, no era mi verdadera madre. Pero, entonces, ¿qué era una verdadera madre? ¿Algo mejor y más dulce todavía? ¡Oh, no! Era imposible.
Pero yo comprendía, sentía que un padre hubiera sido menos duro que Barberin y no me hubiese mirado con aquellos ojos fríos y el bastón levantado.
Quería mandarme al hospicio; ¿podría impedirlo mamá Barberin?
Había en el pueblo dos niños a los que llamaban «los niños del hospicio»; llevaban al cuello una placa de plomo con un número; iban mal vestidos; se burlaban de ellos; les pegaban; los niños les perseguían a menudo como se persigue un perro vagabundo, para divertirse y también porque el perro vagabundo no tiene a nadie que le defienda.
¡Ah!, yo no quería ser como aquellos niños; yo no quería llevar un número al cuello, no quería que corrieran tras de mí gritando: «¡Al hospicio, al hospicio!».
Aquel solo pensamiento me daba escalofríos y hacía castañetear mis dientes.
No me dormía.
—Barberin iba a volver.
Afortunadamente, no regresó tan pronto como había dicho, y el sueño llegó para mí antes que él.
3. La compañía del signor Vitalis
3. L A COMPAÑÍA DEL SIGNOR V ITALIS
Soy un niño encontrado.
Dormí, sin duda, toda la noche bajo la impresión de la pesadumbre y el temor, pues a la mañana siguiente, al despertar, mi primer movimiento fue palpar mi cama y mirar a mi alrededor para asegurarme de que no se me habían llevado.
Durante toda la mañana, Barberin no me dijo nada, y yo comenzaba a creer que el proyecto de enviarme al hospicio había sido abandonado. Sin duda mamá Barberin había hablado y había decidido conservarme.
Pero cuando daban las doce del mediodía, Barberin me dijo que me pusiera la gorra y le siguiera.
Aterrorizado, volví los ojos a mamá Barberin para implorar su socorro; disimuladamente me hizo una seña indicándome que debía obedecer y, al mismo tiempo, me tranquilizó con un movimiento de su mano: no había nada que temer.
Entonces, sin replicar, me puse en camino detrás de Barberin.
La distancia de nuestra casa al pueblo es larga: hay más de una hora de camino. Y aquella hora transcurrió sin que me dirigiera la palabra una sola vez. Andaba delante, lentamente, renqueando, sin que su cabeza hiciera un solo movimiento y, de vez en cuando, se daba rígidamente la vuelta para comprobar que le seguía.
¿Adonde me llevaba?
Aquella pregunta me inquietaba pese a la señal tranquilizadora que mamá Barberin me había hecho y, para sustraerme a un peligro que imaginaba sin conocerlo, pensé en huir.
Con este fin, intenté retrasarme; cuando estaría lo bastante alejado, me arrojaría a la cuneta y no podría alcanzarme.
Primero se contentó con ordenarme que le siguiera los pasos; pero pronto, adivinando sin duda mis intenciones, me tomó por la muñeca.
Ya no me quedaba otra solución que seguirle.
Así entramos en el pueblo y, a nuestro paso, todo el mundo se volvía para vernos pasar, pues yo parecía un perro furioso a quien se lleva atado.
Cuando pasamos ante el café, un hombre que estaba en el umbral llamó a Barberin y le invitó a entrar.
Este, cogiéndome por la oreja, me hizo pasar ante él y, cuando hubimos entrado, cerró la puerta.
Me sentí tranquilizado; el café no parecía un lugar peligroso y, además, por otra parte, era el café y yo tenía ganas de franquear sus puertas desde hacía mucho tiempo.
¡El café, el café del albergue de Nuestra Señora! ¿Cómo debía ser?
¡Cuántas veces me lo había preguntado!
Había visto a la gente salir del café con el rostro iluminado y las piernas vacilantes; pasando ante su puerta había oído, a menudo, gritos y canciones que hacían temblar los cristales.
¿Qué se hacía allí dentro? ¿Qué sucedía tras sus rojas cortinas?
Por fin iba a saberlo.
Mientras Barberin se sentaba a una mesa con el propietario del café que le había invitado a entrar, fui a sentarme junto a la chimenea y miré a mi alrededor.
En el extremo opuesto al que yo ocupaba, había un gran anciano de barba blanca que llevaba un extraño vestido como yo jamás había visto otro.
Sobre sus cabellos, que caían en largas mechas hasta los hombros, llevaba un sombrero de copa gris adornado con plumas rojas y verdes. Se cubría con una piel de oveja, cuya lana estaba vuelta hacia el interior, y que llevaba ceñida a la cintura. Esa piel no tenía mangas y por dos agujeros abiertos a la altura de los hombros salían los brazos vestidos con una tela de terciopelo que antaño debió ser azul. Grandes polainas de lana trepaban hasta sus rodillas y se ceñían con cintas rojas que se entrecruzaban varias veces alrededor de las piernas.
Estaba casi tendido en su silla, con el mentón apoyado en su mano derecha; su codo reposaba en su rodilla doblada.
Jamás había visto yo un ser vivo en tal actitud de calma; se parecía a uno de los asientos de madera de nuestra iglesia.
Junto a él, tres perros amontonados bajo su silla se calentaban sin moverse: un caniche blanco, un perro de aguas negro y una perrita gris de expresión astuta y dulce; el caniche llevaba una vieja gorra de policía que era sujetada por una banda de cuero que le pasaba bajo el mentón.
Mientras yo miraba al anciano con sorprendida curiosidad, Barberin y el dueño del café charlaban a media voz y advertí que trataban de mí.
Barberin contaba que había venido al pueblo para llevarme al alcalde y que éste solicitará al hospicio que le pagase una pensión para mantenerme.
Eso era, pues, lo que mamá Barberin había podido obtener de su marido y yo comprendí en seguida que si Barberin sacaba algún provecho teniéndome a su lado, ya no tenía nada que temer.
El anciano, sin demostrarlo, escuchaba también lo que estaban diciendo; de pronto, tendiendo su mano hacia mí y dirigiéndose a Barberin, dijo con acento extranjero:
—¿Es ese muchacho el que le molesta?
—El mismo.
—¿Y cree usted que la administración de los hospicios de su departamento va a pagarle los meses de manutención?
—¡Maldición! Puesto que no tiene padres y está a mi cargo, alguien tendrá que pagar; me parece que es justo.
—No le digo que no, pero ¿cree usted que todo lo justo se consigue?
—Eso sí que no.
—Pues bien, no creo que obtenga usted jamás la pensión que solicita.
—En ese caso, irá al hospicio; no hay ley que le fuerce a permanecer en mi casa si yo no quiero.
—Usted aceptó antaño hacerse cargo de él, eso era comprometerse a tenerle con usted.
—¡Muy bien! Ahora ya no le quiero; y me libraré de él aunque deba dejarlo en la calle.
—Tal vez exista un medio de librarse de él inmediatamente —dijo el anciano tras unos momentos de reflexión—, y tal vez incluso de ganar algún dinero.
—Si me proporciona usted ese medio de buena gana le pagaré una botella.
—Pida la botella y su asunto estará solucionado.
—¿Seguro?
—Seguro.
El anciano, dejando su silla, fue a sentarse frente a Barberin. Cosa extraña, cuando se levantó, la piel de oveja fue sacudida por un movimiento que no pude explicarme: era como si tuviera un perro en su brazo izquierdo.
Yo le había seguido con la mirada, presa de una emoción cruel.
—Lo que usted quiere, si no me equivoco —dijo—, es que el niño no se coma más su pan; o que si continua comiéndolo, alguien lo pague.
—Eso es; porque si…
—¡Oh!, el motivo no me importa, no se preocupe, no necesito saberlo; me basta con que no quiera seguir teniendo al niño; si así es, démelo, yo me encargaré de él.
—¿Dárselo?
—¡Maldición! ¿No quiere usted librarse de él?
—¡Darle un niño como éste, un niño tan hermoso! Mírelo bien, es un niño muy hermoso.
—Ya le he mirado.
—Remi, ¡ven aquí!
Me acerqué temblando a la mesa.
—Vamos, no tengas miedo, pequeño —dijo el anciano.
—Mírelo —continuó Barberin.
—No digo que sea feo. Si fuera feo no lo querríamos monstruos no son cosa mía.
—¡Ah! Si al menos fuera un monstruo de dos cabezas o un enano…
—No hablaría usted de enviarle al hospicio. Usted sabe que un monstruo tiene valor y que puede sacarse provecho de él, bien alquilándolo o bien explotándolo por sí mismo. Pero éste no es un monstruo ni un enano; está hecho como todo el mundo y no sirve para nada.
—Sirve para trabajar.
—Es muy débil.
—¡Débil!; vamos, es fuerte como un hombre, y sólido, y sano; mire, fíjese en sus piernas, ¿ha visto usted otras más derechas?
Barberin levantó mi pantalón.
—Demasiado delgado —dijo el anciano.
—¿Y sus brazos? —continuó Barberin.
—Sus brazos son como sus piernas; puede pasar, pero no resistirá la fatiga ni la miseria.
—¿Que no resistirá? Pero pálpele, vea, pálpele usted mismo.
El anciano pasó su descarnada mano por mis piernas, palpándolas, sacudiendo la cabeza y poniendo mala cara.
Yo había ya asistido a una escena parecida cuando el tratante había venido a comprar nuestra vaca. También él había tocado y palpado. También él había sacudido la cabeza y puesto mala cara: no era una buena vaca, le sería imposible revenderla y, sin embargo, la había comprado y se la había llevado.
El anciano iba a comprarme y a llevarme con él; ¡ah!, ¡mamá Barberin, mamá Barberin!
Por desgracia, ella no se hallaba allí para defenderme.
Si me hubiera atrevido, habría dicho que la anciana Barberin me reprochaba, precisamente, ser demasiado delicado y no tener buenas piernas ni buenos brazos; pero comprendí que semejante interrupción no serviría más que para recibir una tarascada y me callé.
—Es un niño como otros —dijo el anciano—, ésa es la verdad, pero un niño de ciudad; por lo tanto es muy cierto que jamás servirá para trabajar la tierra; póngale usted ante el arado, para azuzar a los bueyes, y verá cuánto le dura.
—Diez años.
—Ni siquiera un mes.
—Pero mírele.
—Mírele usted.
Yo estaba en un extremo de la mesa, entre Barberin y el anciano, empujado por uno, vuelto a empujar por el otro.
—En fin —dijo el anciano—, le tomo tal como es. Sólo que, naturalmente, no se lo compro, se lo alquilo. Le doy veinte francos por mes.
—¡Veinte francos!
—Es un buen precio y lo pago por adelantado: usted cobra cuatro hermosas monedas de cien sueldos y se desembaraza del niño.
—Pero si me lo quedo, el hospicio me pagará más de diez francos por mes.
—Siete u ocho, conozco los precios, y tendrá usted que alimentarle. —Trabajará.
—Si usted creyera que es capaz de trabajar no se lo quitaría de encima. No es por el dinero de la pensión que se toman los niños del hospicio, es por su trabajo; se les convierte en criados que pagan y no son pagados. Lo repito una vez más, si éste pudiera serle de utilidad usted se lo quedaría.
—En cualquier caso, siempre tendré los diez francos
—Y si el hospicio, en vez de dejárselo a usted, se lo da a otro, no tendrá nada; en cambio, conmigo, no hay peligro: sólo tiene usted que alargar la mano.
Buscó en sus bolsillos y sacó una bolsa de cuero de la que tomó cuatro monedas de plata que alineó sobre la mesa haciéndolas tintinear,
—Piense —exclamó Barberin— que este niño tendrá padres un día u otro.
—¡Qué importa!
—Quienes lo hayan criado sacarán un beneficio; si no hubiera contado con ello jamás me habría encargado de él.
Aquellas palabras de Barberin: «Si no hubiera contado con sus padres jamás me hubiera encargado de él», hicieron que le detestara aún un poco más. ¡Qué malvado!
—Y como no cuenta ya con sus padres —dijo el anciano— le pone usted en la puerta. En fin, ¿a quién se dirigirán esos padres si aparecen algún día? A usted, ¿no es cierto?; a usted y no a mí, puesto que no me conocen.
—Y si los encuentra usted.
—Convengamos que si los padres aparecen algún día, nos repartiremos la ganancia y le pagaré treinta francos.
—Que sean cuarenta.
—No, con los servicios que va a prestarme no es posible.
—¿Qué servicios quiere usted que le preste? Tiene buenas piernas, tiene buenos brazos, mantengo lo que he dicho pero, en fin, ¿para qué le parece a usted que sirve?
El viejo miró a Barberin con aire socarrón y vaciando su vaso a sorbitos:
—Para hacerme compañía —dijo—; me hago viejo y por las noches, a veces, tras un día fatigoso, cuando hace mal tiempo, pienso cosas tristes; me distraerá.
—Para eso seguro que tendrá las piernas bastante sólidas.
—Pero no demasiado, tendrá que bailar y saltar y andar y, tras haber andado, volver a saltar; en fin, pertenecerá a la compañía del signor Vitalis.
—¿Y dónde está esa compañía?
—Yo soy el signor Vitalis, como sin duda supone usted; voy a presentarle a la compañía, puesto que desea conocerla.
Tras decir eso, abrió su piel de oveja y tomó en su mano un extraño animal que mantenía bajo su brazo izquierdo, apretado contra su pecho.
Era el animal que había levantado varias veces la piel de oveja; pero no era un perrito como yo había supuesto.
¿Era, al menos, una bestia?
No encontraba nombre que dar a aquella extraña criatura que veía por primera vez y a la que yo miraba estupefacto.
Iba vestida con una blusa roja adornada con un galón dorado, pero sus brazos y piernas estaban desnudos, pues eran, efectivamente, brazos y piernas lo que tenía y no patas: pero esos brazos y esas piernas estaban cubiertos de una piel negra y no blanca o rosada.
Negra era también su cabeza del tamaño de mi puño cerrado; el rostro era ancho y corto, la nariz aplastada con los orificios muy separados y los labios amarillos; pero lo que más me impresionó fueron sus dos ojos que estaban muy juntos, eran de una movilidad extrema y brillaban como espejos.
—¡Ah!, ¡qué mono más feo! —exclamó Barberin.
Aquellas palabras me sacaron de mi estupefacción, pues si no había visto jamás monos, al menos había oído hablar de ellos; no era, pues, un niño negro lo que yo tenía ante los ojos, era un mono.
—Este es el primer componente de mi compañía —dijo Vitalis—, es el señor Corazón-Hermoso. Corazón-Hermoso, amigo mío, salude a esos señores.
Corazón-Hermoso se llevó a los labios su mano cerrada y nos envió un beso.
—Ahora —continuó Vitalis, extendiendo la mano hacia el caniche blanco— le toca a otro: el signor Capi tendrá el honor de presentar sus amigos a la distinguida concurrencia aquí presente.
Al oírlo, el caniche, que hasta entonces no había hecho el menor movimiento, se levantó prestamente y poniéndose sobre sus patas traseras cruzó las delanteras ante el pecho, saludó a su dueño de tal modo que la gorra de policía llegó a tocar el suelo.
Cumplido ese deber de cortesía, se volvió a sus camaradas y con una pata, mientras seguía manteniendo la otra sobre su pecho, les indicó que se acercaran.
Los dos perros, que habían mantenido los ojos fijos en su compañero, dándose la pata delantera como se da, en sociedad, la mano, dieron gravemente seis pasos adelante, luego tres atrás, y saludaron a la concurrencia.
—El que se llama Capi —continuó Vitalis—, es decir, Capitano en italiano, es el jefe de los perros, es el más inteligente y el encargado de transmitir mis órdenes. Ese joven de elegante pelo negro es el signor Zerbino, que significa galán, nombre que merece desde todos los puntos de vista. Y por lo que se refiere a esa joven personita de aire modesto, es la signora Dolce, una encantadora inglesa que no ha robado el nombre de dulce. Es con tan notables personas de distintos títulos que tengo el placer de recorrer el mundo ganándome peor o mejor la vida, dependiendo del azar o de la buena y mala fortuna. ¡Capi!
El caniche cruzó las patas.
—Capi, venga aquí, amigo mío y sea amable, se lo ruego (son personas bien educadas a las que hablo siempre con educación), tenga la amabilidad de decir a ese joven que le mira con ojos como platos qué hora es.
Capi descruzó sus patas, se acercó a su dueño, apartó la piel de oveja, buscó en el bolsillo y sacó de él un gran reloj de plata, miró la esfera y ladró claramente dos veces; luego, tras los dos ladridos muy fuertes, con voz clara y neta, ladró tres veces más débilmente.
Eran, en efecto, las dos y tres cuartos.
—Muy bien —dijo Vitalis—, se lo agradezco, signor Capi; y, ahora, le ruego que invite a la signora Dolce a hacernos el favor de saltar un poco a la comba.
Capi buscó en seguida en el bolsillo de la chaqueta de su dueño y sacó una cuerda. Hizo una señal a Zerbino y éste se colocó prontamente frente a él. Entonces Capi le arrojó un extremo de la cuerda y ambos comenzaron gravemente a hacerla girar.
Cuando el movimiento fue regular, Dolce se lanzó al círculo y saltó ágilmente manteniendo sus hermosos y tiernos ojos en los de su dueño.
—Ya ven —dijo éste— que mis alumnos son inteligentes; pero la inteligencia sólo se aprecia en todo su valor si se compara. Por eso integro a ese jovencito en mi compañía; representará el papel de una bestia y así se apreciará mejor el genio de mis alumnos.
—¡Oh!, para hacer de bestia —interrumpió Barberin.
—Hay que tener genio —continuó Vitalis—, y creo que a este muchacho no va a faltarle cuando le haya dado algunas lecciones. Por lo demás, ya veremos. Y, para empezar, vamos a probarlo en seguida. Si es inteligente se dará cuenta de que con el signor Vitalis tiene la oportunidad de pasear, de recorrer Francia y diez países más, de llevar una vida libre en vez de permanecer tras los bueyes, andando de la mañana a la noche por el mismo campo. Mientras que si no es inteligente gritará, llorará y, como el signor Vitalis no le gustan los niños malos, no se lo llevará con él. Entonces el niño malo irá al hospicio en donde se trabaja duro y se come poco.
Yo era lo bastante inteligente como para comprender aquellas palabras, pero de la comprensión a la ejecución había que franquear una terrible distancia.
Seguramente los alumnos del signor Vitalis eran muy graciosos, muy divertidos, y debía ser también muy divertido pasear siempre; pero para seguirles y pasear con ellos era necesario dejar a mamá Barberin.
Cierto es que, si me negaba, tal vez no me quedaría con mamá Barberin y me enviarían al hospicio.
Como estaba confuso, con lágrimas en los ojos, Vitalis me dio un suave golpecito en la mejilla con la punta de su dedo.
—Vamos —dijo—, el muchacho ha comprendido puesto que no grita, la razón entrará en esta cabecita y mañana…
—¡Oh!, señor —grité—; déjeme usted a mamá Barberin, se lo ruego.
Pero antes de haber podido decir nada más, fui interrumpido por un formidable ladrido de Capi.
Al mismo tiempo el perro se arrojó hacia la mesa sobre la que estaba sentado Corazón-Hermoso.
Este, aprovechando un momento en que todo el mundo vuelto hacia mí, había tomado suavemente el vaso de su dueño, que estaba lleno de vino, y estaba vaciándolo. Pero Capi, que vigilaba bien, había visto la bribonada del mono y, como un buen servidor, había querido evitarla.
—Señor Corazón-Hermoso —dijo Vitalis con voz severa—, es usted un goloso y un bribón; vaya usted allí, al rincón, de cara a la pared y usted, Zerbino, monte la guardia a su lado; si se mueve, le da un buen bofetón. En cuanto a usted, señor Capi, es un buen perro; deme la pata para que yo se la estreche.
Mientras el mono obedecía lanzando grititos ahogados, el perro, feliz, orgulloso, tendía la pata a su dueño.
—Ahora —continuó Vitalis— volvamos a lo nuestro. Le doy entonces treinta francos.
—No, cuarenta.
Iniciaron una discusión; pero pronto la interrumpió Vitalis:
—Este niño debe aburrirse aquí —dijo—; que se vaya a pasear por el patio del albergue y a divertirse.
Al mismo tiempo, hizo un signo a Barberin.
—Sí, eso es —dijo éste—, vete al patio, pero no te muevas antes de que te llame o me enfadaré.
Sólo podía obedecer.
Fui, pues, al patio, pero mi corazón no estaba para diversiones. Me senté en una piedra y me puse a pensar.
En aquel momento se estaba decidiendo mi suerte. ¿Cuál sería? El frío y la angustia me hacían temblar.
La discusión entre Vitalis y Barberin duró mucho tiempo, pues transcurrió más de una hora antes de que éste saliera al patio.
Por fin le vi aparecer: estaba solo. ¿Venía a buscarme para ponerme en manos de Vitalis?
—Ven —me dijo—, vámonos a casa.
¿A casa? ¿Entonces no me separaba de mamá Barberin?
Hubiera querido preguntarle, pero no me atrevía, pues parecía de muy mal humor.
El camino se hizo en silencio.
Pero unos diez minutos antes de llegar, Barberin que iba delante se detuvo:
—Ya sabes —me dijo, tirándome con fuerza de la oreja— que si cuentas una sola palabra de lo que hoy has oído, lo pagarás caro, cuidado, pues.
4. La casa materna
Soy un niño encontrado.
—Bueno —dijo mamá Barberin cuando estuvimos de regreso—, ¿qué ha dicho el alcalde?
—No le hemos visto.
—¡Cómo! ¿No le habéis visto?
—No; he encontrado a unos amigos en el café de Nuestra Señora y cuando hemos salido era ya demasiado tarde; volveremos mañana.
Así que Barberin había renunciado efectivamente a su negocio con el hombre de los perros.
En el camino me había preguntado más de una vez si no habría alguna artimaña en aquel regreso a casa; aquellas palabras alejaron las dudas que se agitaban confusamente en mi turbado espíritu. Puesto que a la mañana siguiente debíamos regresar al pueblo para ver al alcalde, era seguro que no había aceptado las proposiciones de Vitalis.
Sin embargo, pese a sus amenazas, yo habría comunicado mis dudas a mamá Barberin, si hubiera podido quedarme a solas con ella; pero durante toda la tarde, Barberin se quedó en casa y me acosté sin que se presentara la ocasión que esperaba.
Me dormí diciéndome que lo haría a la mañana siguiente.
Pero por la mañana, cuando me levanté, no vi a mamá Barberin.
Como que la buscaba dando vueltas alrededor de la casa, Barberin me preguntó qué me pasaba.
—Mamá.
—Está en el pueblo, regresará por la tarde.
Sin saber por qué, esa ausencia me inquietó. La víspera ella no había dicho que iría al pueblo. ¿Cómo no había esperado para acompañarnos cuando fuéramos nosotros, por la tarde? ¿Habría llegado ya cuando nos fuéramos?
Un vago temor oprimió mi corazón; sin darme cuenta del peligro que me amenazaba, tuve sin embargo el presentimiento de un peligro.
Barberin me miró de un modo tranquilizador; para escapar de aquella mirada, me fui al jardín.
Aquel jardín, que no era grande, tenía para nosotros un valor considerable, pues nos nutría proporcionándonos, a excepción del trigo, todo cuanto comíamos: patatas, habas, coles, zanahorias, nabos. No había en él ni el menor pedazo de tierra desperdiciado. Sin embargo, mamá Barberin me había dado un rincón en el que yo había reunido una infinidad de plantas, de hierbas, de musgos arrancados por la mañana en los linderos o a lo largo de las cercas mientras guardaba nuestra vaca, y vueltos a plantar por la tarde, entremezclados, al azar, unos junto a otros.
Con seguridad no era un jardín hermoso, con avenidas bien arenadas y parterres trazados al cordel, llenos de flores raras; quienes pasaban por el camino no se detenían para mirar por encima de la cerca de espino podada a la tijera, pero tal como era, tenía el mérito y el encanto de pertenecerme; era cosa mía, mi bien, mi obra; lo arreglaba como quería, siguiendo mi fantasía del momento, y cuando hablaba de él, lo que hacía veinte veces por día, decía «mi jardín».
Durante el verano precedente yo había recolectado mi colección y en primavera debía, pues, brotar de la tierra, las especies precoces sin aguardar siquiera el fin del invierno, las otras sucesivamente.
Ese era el motivo de mi curiosidad, tan excitada en aquellos momentos.
Los junquillos mostraban ya sus brotes, cuyas puntas amarilleaban, las lilas de tierra erguían sus pequeños tallos punteados de violeta, y del centro de las arrugadas hojas de las prímulas surgían brotes que parecían dispuestos a abrirse.
¿Cómo florecería todo aquello?
Todos los días iba a verlo con curiosidad.
Pero existía otra parte de mi jardín que yo estudiaba con un sentimiento más vivo que la curiosidad, es decir con una especie de ansiedad.
Allí había plantado yo una legumbre que me habían dado y que era casi desconocida en nuestro pueblo, aguaturmas. Me habían dicho que producía tubérculos mejores que las patatas porque tenían el sabor de la alcachofa, el nabo y muchas otras legumbres. Aquellas hermosas promesas me habían inspirado la idea de dar una sorpresa a mamá Barberin. Nada le había dicho de aquel regalo y había plantado los tubérculos en mi jardín; cuando comenzarían a brotar los tallos le haría creer que eran flores y luego, un buen día, cuando estuvieran maduros, aprovechando una ausencia de mamá Barberin, arrancaría mis aguaturmas, las cocería yo mismo, ¿cómo?, no lo sabía exactamente, pero mi imaginación no se inquietaba por un solo detallito, y cuando mamá Barberin volviera para cenar, yo le serviría mi plato.
Tendríamos un nuevo manjar para reemplazar las sempiternas patatas y mamá Barberin no tendría que lamentar tanto la venta de la pobre Roussette.
Y yo era el inventor de aquel nuevo manjar, yo, Remi; sería, pues, útil en casa.
Con semejante proyecto en la cabeza debía prestar atención al crecimiento de mis aguaturmas; todos los días iba a mirar el rincón en donde las había plantado y, en mi impaciencia, me parecía que nunca crecerían.
Estaba de rodillas, apoyado en mis manos, con la nariz entre mis aguaturmas, cuando oí gritar mi nombre por una voz impaciente. Era Barberin que me llamaba.
Me apresuré a entrar en casa.
Cuál no fue mi sorpresa cuando descubrí, junto a la chimenea, a Vitalis y sus perros.
Comprendí al instante lo que Barberin quería de mí: Vitalis venía a buscarme y para que mamá Barberin no pudiera defenderme, él la había enviado al pueblo por la mañana.
Dándome cuenta de que no podía esperar ni ayuda ni piedad de Barberin, corrí hacia Vitalis:
—¡Oh!, ¡señor! —grité—, se lo ruego, no se me lleve usted.
Y comencé a sollozar.
—Vamos, muchacho —me dijo con bastante dulzura—, no serás desgraciado conmigo, no pego a los niños y tendrás la compañía de mis alumnos que son muy divertidos. ¿Qué va a faltarte?
—¡Mamá Barberin!
—En cualquier caso, no vas a quedarte aquí —dijo Barberin tirándome rudamente de la oreja—; el señor o el hospicio, elige.
—¡No! ¡Mamá Barberin!
—¡Ah!, me aburres —gritó Barberin terriblemente encolerizado—; si tengo que sacarte a bastonazos, lo haré.
—Este niño añora a mamá Barberin —dijo Vitalis—; no hay que pegarle por ello; tiene corazón, es buena señal.
—Si le compadece usted, aullará con más fuerza.
—Vayamos ahora a los negocios.
Tras estas palabras, Vitalis puso sobre la mesa ocho monedas de cinco francos que Barberin, de un manotazo, hizo desaparecer en su bolsillo.
—¿Dónde está el paquete? —preguntó Vitalis.
—Aquí —respondió Barberin, señalando una pañoleta de algodón azul atada por las cuatro puntas.
Vitalis deshizo los nudos y miró lo que la pañoleta contenía; había dos de mis camisas y un pantalón de tela.
—No fue eso lo que convenimos —dijo Vitalis—, dijo usted que me daría sus vestidos y aquí sólo veo harapos.
—No tiene otros.
—Si se lo preguntara al niño, estoy seguro de que diría que eso no es cierto. Pero no quiero discutir por eso. No tengo tiempo. Hay que ponerse en camino. Vamos, pequeño. ¿Cómo se llama?
—Remi.
—Vamos, Remi; toma tu paquete y pasa delante de Capi. De frente, ¡marchen!
Tendí hacia él mis manos, luego hacia Barberin, pero ambos volvieron la cabeza, y sentí que Vitalis me cogía de la muñeca.
Fue preciso andar.
¡Ah!, pobre casa, me pareció, cuando crucé su umbral, que dejaba en él jirones de mi piel.
Miré a mi alrededor, mis ojos nublados por las lágrimas no vieron a nadie a quién pedir auxilio: nadie en la carretera, nadie en los prados vecinos.
Comencé a gritar:
—¡Mamá! ¡MamáBarberin!
Nadie respondió a mi voz que se extinguió en un sollozo.
Fue preciso seguir a Vitalis que no había soltado mi muñeca.
—¡Buen viaje! —gritó Barberin.
Y entró en la casa.
¡Ay!, todo había terminado.
—Vamos, Remi; andemos, hijo mío —dijo Vitalis.
Y su mano tiró de mi brazo.
Comencé entonces a caminar junto a él. Afortunadamente, no apresuraba el paso e, incluso, me pareció que lo ajustaba al mío.
El camino que seguíamos subía serpenteando por la ladera de la montaña, a cada recodo yo descubría la casa de mamá Barberin que se empequeñecía, se empequeñecía. A menudo había yo recorrido aquel camino y sabía que al llegar al último recodo vería una vez más la casa y, luego, tras algunos pasos por la altiplanicie, todo habría terminado; ante mí lo desconocido; tras de mí, la casa en la que había vivido feliz hasta entonces y que, sin duda, no volvería a ver.
Afortunadamente, la subida era larga; sin embargo, a fuerza de andar, llegamos a lo alto.
Vitalis no había soltado mi muñeca.
—¿Quiere dejarme descansar un poco? —le dije.
—Claro, hijo mío.
Por primera vez me soltó la mano.
Pero, al mismo tiempo, vi que su mirada se dirigía a Capi haciéndole un signo que fue comprendido.
En seguida, como un perro de pastor, Capi abandonó la cabeza de la compañía y se situó detrás de mí.
Aquella maniobra terminó de hacerme comprender lo que el signo me había indicado: Capi era mi guardián; si yo hacía algún movimiento para huir, él debía arrojarse a mis piernas.
Fui a sentarme en el parapeto herboso y Capi me siguió de cerca.
Sentado en el parapeto, busqué con mis ojos nublados por las lágrimas la casa de mamá Barberin.
A nuestros pies descendía el valle por el que acabábamos de subir, entrecortado por prados y bosques, luego en la parte más baja se levantaba, aislada, la casa materna, en la que yo había crecido.
Era tanto más fácil de localizar entre los árboles cuanto, en aquel momento, una columnita de humo salía de su chimenea y, subiendo en línea recta por el aire tranquilo, se elevaba hasta nosotros.
Fuera ilusión del recuerdo, fuese realidad, aquel humo me traía el olor de las hojas de encima que se había secado en torno a las ramas de los haces con los que habíamos encendido el fuego durante todo el invierno: me pareció que me hallaba todavía junto al hogar, en mi pequeño banco, con los pies en las cenizas cuando el viento, soplando en la chimenea, nos arrojaba el humo al rostro.
Pese a la distancia y la altura a la que nos hallábamos, las cosas habían conservado la nitidez y claridad de sus formas, sólo disminuidas, achicadas.
En el estercolero, nuestra gallina, la última que nos quedaba, iba de un lado a otro, pero no era de su tamaño habitual y si no la hubiese conocido la habría tomado por un pichón. A un extremo de la casa veía el peral de tronco ganchudo que durante tanto tiempo había yo transformado en caballo. Luego, junto al riachuelo que trazaba una línea blanca en la verde hierba, adivinaba el canal de derivación que tanto me había costado cavar para que pusiera en movimiento la rueda de un molino que mis manos habían fabricado; aquella rueda, ¡ay!, jamás había podido girar pese al trabajo que me había costado.
Todo estaba en su sitio habitual, mi carretilla, mi arado hecho de una rama torcida, la caseta en la que yo criaba conejos cuando teníamos conejos y mi jardín, mi querido jardín.
¿Quién vería florecer mis pobres flores? ¿Quién cuidaría de mis aguaturmas? Sin duda Barberin, el malvado Barberin.
Un paso más en el camino y todo desaparecería para siempre.
De pronto, en el camino que subía del pueblo a la casa, divisé a lo lejos una cofia blanca. Desapareció tras un grupo de árboles; luego reapareció.
La distancia era tal que sólo distinguía la blancura de la cofia que, como una mariposa primaveral de pálidos colores, revoloteaba entre las ramas.
Pero hay instantes en los que el corazón ve más y más lejos que los ojos más penetrantes: reconocí a mamá Barberin; era ella; estaba seguro, sentía que era ella.
—Bueno —preguntó Vitalis—, ¿nos ponemos en marcha?
—¡Oh, señor!, por favor.
—Es falso, pues, lo que decían, no tienes piernas; te has cansado con muy poca cosa; eso no nos augura buenas jornadas.
No le respondí, miraba.
Era mamá Barberin; era su cofia, era su falda azul, era ella.
Andaba a grandes pasos, como si tuviera prisa por regresar a casa.
Llegada ante la barrera, la empujó y entró en el patio cruzándolo con rapidez.
Me puse en seguida de pie sobre el parapeto sin pensar en Capi, que saltó hacia mí.
Mamá Barberin no permaneció mucho tiempo en la casa. Salió de nuevo y se puso a correr de un lado a otro del patio, con los brazos extendidos.
Me buscaba.
Me incliné hacia adelante y, con todas mis fuerzas, me puse a gritar:
—¡Mamá, mamá!
Pero mi voz no podía alcanzarla, ni dominar el murmullo del riachuelo, se perdió en el aire.
—¿Qué te pasa? —preguntó Vitalis—; ¿te has vuelto loco?
Sin responderle, permanecí con los ojos fijos en mamá Barberin; pero ella no sabía que yo me hallara tan cerca ni pensó en levantar la cabeza.
Había cruzado el patio y, de nuevo en el camino, miraba a todos lados.
Grité con más fuerza, pero como la primera vez inútilmente.
Entonces, Vitalis, sospechando la verdad, subió también sobre el parapeto.
No necesitó mucho tiempo para distinguir la cofia blanca.
—Pobre pequeño —dijo a media voz.
—¡Oh!, por favor —grité animado por aquellas palabras compasivas—, déjeme volver.