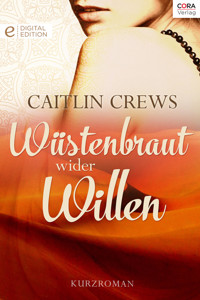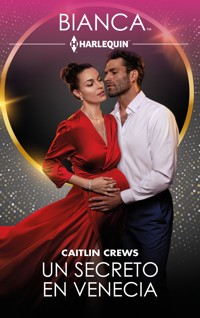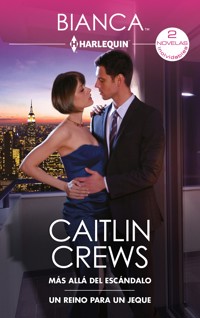2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
"Esto solo es una partida de ajedrez para ti y yo soy un oportuno peón...". Nicodemus Stathis, un magnate griego, no había conseguido olvidar a Mattie Whitaker, una hermosa heredera. Después de diez años de deliciosa tensión, Nicodemus por fin la tenía donde quería tenerla. La familia de Mattie, que había sido muy poderosa, estaba a punto de arruinarse y solo Nicodemus podía ofrecerles una solución... ¡una solución que pasaba por el altar! Quizá ella no tuviese otra alternativa, pero se negaba a ser la reina que se sacrificaba por su rey. Sin embargo, la seducción lenta y meticulosa de Nicodemus fue desgastando la resistencia de su reciente esposa y las palabras "jaque mate" dichas por él anunciaban algo prometedor...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2014 Caitlin Crews
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Suya por un precio, n.º 2440 - enero 2016
Título original: His for a Price
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-7649-1
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
SI SE quedaba muy quieta y contenía el aliento, Mattie Whitaker estaba segura de que podría rebobinar las palabras que Chase, su hermano mayor, acababa de decirle y borrarlas completamente. La lluvia gélida caía a mares sobre la vieja mansión que se hallaba a dos horas de Manhattan. El viento de octubre batía contra los árboles y el césped, marrón y maltrecho, descendía hacia el río Hudson. Dentro de la sólida casa de ladrillo llamada Greenleigh, aunque no quedaba casi nada verde, y detrás de ella, Chase estaba en silencio en la mesa de despacho que ella siempre consideraría de su padre, independientemente de los muchos meses que habían pasado desde su fallecimiento. No rebobinaría ni borraría nada, no escaparía de lo que sabía que se avecinaba. Sin embargo, si era sincera, siempre había sabido que ese día llegaría antes o después.
–No te he oído bien –acabó diciendo ella.
–Los dos sabemos que sí me has oído.
Debería haberse sentido mejor porque él parecía tan afectado como ella, lo cual era preferible a la distancia cortés con que solía tratarla, pero se sintió igual.
–Entonces, repítelo.
Apoyó una mano en el helador marco de la ventana que tenía delante y dejó que el frío se adueñara de ella. Llorar por lo inevitable no servía de nada, como habría dicho su padre en ese tono desolado e impasible que solía emplear desde que murió su madre. «Ahorra las lágrimas para las cosas que puedas cambiar, Mattie».
Chase suspiró y ella supo que, si se daba la vuelta para mirarlo, vería que era una pálida sombra del sonriente y bromista muchacho que salía en la prensa sensacionalista británica durante su vida de soltero en Londres, donde había vivido por una especie de homenaje a su difunta madre británica. Habían pasado cuatro largos y complicados meses desde que su padre había muerto inesperadamente. Suponía que habían sido más complicados para Chase, quien tenía que estar a la altura del genio empresarial de su padre, pero no tenía ganas de ser generosa en ese momento y no se dio la vuelta. Eso podría convertir todo aquello en real.
Una vocecita interior le susurró que dar la espalda a la realidad tampoco había dado resultado nunca y recordó todo lo que quería olvidar; el olor a cuero de los asientos de ese maldito coche, el chirrido de los neumáticos, su propia voz cantando... Lo dejó a un lado implacablemente, pero le temblaban las manos.
–Me prometiste que lo haríamos juntos –replicó Chase sin alterarse en vez de repetir lo que había dicho.
Era verdad. Ella había dicho eso en el entierro de su padre, cuando estaba desgarrada por el dolor y no pensaba en lo que implicaba.
–Mats, ahora estamos tú y yo solos –añadió su hermano.
Hacía mucho tiempo que no la llamaba así, desde que quedaron atrapados juntos en aquel coche, y no soportaba que lo hiciera en ese momento y por un motivo tan rastrero. Se blindó contra él.
–Tú, yo y ese marido al que quieres venderme como una especie de vaca bien cebada, querrás decir –le corrigió ella en un tono frío para disimular el pánico–. No me había dado cuenta de que estábamos viviendo en la Edad Media.
–Papá dejó muy claro que los matrimonios inteligentes y bien elegidos llevaban a mejores resultados empresariales.
Chase lo dijo con sarcasmo, o quizá fuese con amargura, y ella acabó dándose la vuelta. Él la miraba con los ojos azules vacíos y los brazos cruzados sobre el pecho.
–Yo estoy en el mismo barco –siguió su hermano–. Amos Elliott lleva atacándome desde el día del entierro, pero también me ha dicho que, si me quedo con una de sus hijas, mi relación con el Consejo de Administración será mucho más placentera. Ya somos dos en la Edad Media, Mattie.
Ella se rio, pero fue un sonido hueco.
–¿Debería consolarme? Pues no me consuela, solo es un poco más de desdicha para todos.
–Necesitamos dinero y respaldo o perderemos la empresa. Así de claro. Los accionistas están amotinados. Amos Elliott y el Consejo de Administración están conspirando para derribarme mientras hablamos. Es nuestro legado y estamos a punto de perderlo.
También era lo que quedaba de ellos. Él no lo había dicho, pero le retumbó por dentro como si lo hubiese gritado con un megáfono, y también oyó el resto, lo que le recordaba que ella tenía la culpa por la pérdida de su madre, aunque él no tenía que recordárselo. Nunca había tenido que recordárselo y no se lo había recordado. No pasaba un segundo sin que ella se lo recordase a sí misma. Aun así...
–Es un sacrificio muy considerable, por decirlo suavemente –comentó ella, porque era lo que habría dicho la muchacha irreflexiva, despreocupada y algo temeraria que ella representaba en la prensa sensacionalista–. Para mí, podría ser la ocasión de desentenderme, de empezar una vida sin tener que preocuparme por la censura de mis padres o de los accionistas de Whitaker Industries –observó la dura expresión de su hermano, como si fuese una desconocida para él, y también se reprochó eso–. Tú podrías hacer lo mismo.
–Sí –reconoció Chase en un tono frío–, pero, entonces, seríamos esos inútiles que papá ya creía que éramos. Yo no puedo vivir con eso y creo que tú tampoco. Además, me imagino que ya sabías que no teníamos otra alternativa cuando viniste aquí.
–¿Quieres decir cuando contesté a tus convocatorias?
Mattie cerró los puños. Era mejor que llorar, cualquier cosa era mejor que llorar. Sobre todo, porque Chase tenía razón. Ella no podía vivir con lo que había hecho hacía veinte años y tampoco podría vivir con las secuelas si se desentendía de las ruinas de su familia en ese momento. En última instancia, ella tenía la culpa de todo eso. Lo mínimo que podía hacer era ayudar a arreglarlo.
–¿Cuánto hace que volviste de Londres?
–Una semana –contestó su hermano con cautela.
–Y solo me has llamado cuando necesitas que me venda. Me siento conmovida.
–Muy bien –Chase se pasó una mano por el pelo oscuro–, conviérteme en el enemigo, pero eso no cambia nada.
–Sí –reconoció ella avergonzada por ensañarse con él, aunque no podía evitarlo–. Lo sabía antes de venir aquí, pero eso no significa que esté encantada de meterme en esa noche profunda y oscura que es Nicodemus Stathis.
Chase esbozó lo que podría haber sido una sonrisa si hubiesen sido unos tiempos más felices, si uno de los dos hubiese tenido alguna elección, si él le hubiese sonreído a menudo durante los últimos veinte años.
–No te olvides de decírselo tú misma. Estoy seguro de que le parecerá divertido.
–Nicodemus siempre me ha encontrado muy divertida.
Su puso muy recta y se sintió mejor al decir esa mentira descomunal. También se sintió mejor al hablar en un tono animado y alisarse el vestido intencionadamente negro que se había puesto.
–Estoy segura de que, si se lo preguntas, será el primero de los cinco motivos por los que siempre se ha empeñado en que quería casarse conmigo. Ese y la fantasía de unir nuestros dos reinos empresariales como una especie de sueño lúbrico en el que él es el señor del castillo con la más grande, larga, gorda...
Entonces, un poco tarde, se acordó de que estaba hablando con su hermano mayor y sonrió levemente.
–Participación en la empresa –se corrigió ella–. La participación más grande.
–Claro, eso era lo que querías decir –replicó Chase con ironía.
Ella, sin embargo, captó algo parecido a una disculpa, a una especie de dolor, debajo de lo que casi había parecido una risa. Él tenía las manos atadas. El gran Bart Whitaker había sido una institución y nadie había esperado que cayera muerto hacía cuatro meses, Bart el que menos de todos. No había habido tiempo para preparar nada. No hubo tiempo de allanar el camino de Chase desde su cómoda vida como vicepresidente en Londres a su nuevo cargo como presidente y consejero delegado de Whitaker Industries, que siempre había sido la intención de Bart. No hubo tiempo de aplacar los temores del consejo y los accionistas más importantes, quienes solo conocían a Chase por lo que leían en la prensa sensacionalista británica. No hubo tiempo de duelo cuando había demasiados obstáculos, demasiados riesgos y demasiados enemigos.
Su padre había amado la empresa que había levantado su propio abuelo con poco más que el tesón innato de los Whitaker y el deseo de superar a Andrew Carnegie y los que eran como él.
Mattie creía que Chase y ella siempre habían querido a su padre a su manera, sobre todo, después de que hubiesen perdido a su madre y solo les quedara el gran Bart. Eso significaba que harían lo que tenían que hacer. No había escapatoria y, si era sincera, lo había sabido desde mucho antes de que su padre muriera. Era tan inevitable como la llegada del crudo invierno a Nueva York y no tenía sentido fingir lo contrario. Haría de tripas corazón y pasaría por alto ese dolor profundo y sombrío que sentía por dentro, pasaría por alto que le aterraba lo que Nicodemus Stathis hacía que sintiera y lo fácil que sería dejarse arrastrar por él hasta que no quedara nada de ella. Sin embargo, se lo debía a ellos, a todos ellos.
–Él ya está aquí, ¿verdad? –preguntó ella cuando ya no podía posponerlo más.
Chase la miró a los ojos, algo que le pareció un punto a su favor, aunque no se sentía especialmente generosa en ese momento.
–Dijo que te esperaría en la biblioteca.
Ella no volvió a mirar a su hermano. Miró a la mesa de cerezo y echó de menos a su padre con una fuerza que casi la mareó. Habría hecho cualquier cosa por ver otra vez su rostro curtido y por oír su voz atronadora aunque le ordenara que hiciese exactamente eso, como había amenazado con hacer muchas veces durante los últimos diez años. En ese momento, todo era inestable y peligroso. Bart había desaparecido y ellos eran los únicos Whitaker que quedaban. Chase y ella contra el mundo. Aunque habían estado separados desde que su aristocrática madre murió; distintos internados en la campiña inglesa, universidades en países alejados y vidas como adultos en las orillas opuestas del océano Atlántico. Sin embargo, ella sabía que eso también era culpa suya. Era la culpable y aceptaría la sentencia, aunque no tan elegantemente como debería.
–Muy bien –comentó con desenfado mientras se dirigía hacia la puerta–, espero que te veamos en la boda, Chase. Yo seré a la que arrastren encadenada al altar, es posible que literalmente. Será como sacrificar a una virgen para apaciguar al insaciable dragón. Intentaré no gritar demasiado fuerte mientras me queman viva, etcétera.
–Si yo pudiera cambiar algo –Chase suspiró–, lo haría. Sabes que es verdad.
Sin embargo, él podría haber hablado de muchas cosas y ella sabía que la verdad era que se había ahorrado las lágrimas porque eran inútiles. Además, quizá también salvara la empresa familiar y era lo mínimo que podía hacer. Nicodemus Stathis quizá le hubiese amargado la existencia casi desde que tenía uso de razón, pero podría con él, había podido durante años. Podía hacer lo que tenía que hacer. Levantó la cabeza como si se lo creyera y se marchó para por fin aliviar su remordimiento y cumplir con su obligación, aunque le pareciera que se dirigía directamente hacia su fatídico destino.
Lo peor de Nicodemus Stathis era que era impresionante, pensó ella algo más tarde con esa mezcla de deseo indeseado y pánico irracional que él le producía siempre. Tan impresionante que se sentía tentada de pasar por alto el resto de cosas que también era, como tremendamente peligroso para ella. Tan impresionante que conseguía enredar el asunto y hacía que perdiera la esperanza en sí misma. Tan ridículamente impresionante que resultaba injusto.
Estaba junto a las puertas acristaladas del extremo opuesto de la biblioteca. Sus amplias espaldas miraban hacia la calidez y la luz de la habitación repleta de libros y él dirigía su atención hacia la grisura y humedad del exterior. Estaba sereno, pero eso no bastaba para ocultar que era el hombre más despiadado e implacable que había conocido. Era algo evidente a simple vista. El tupido pelo negro, la elegancia con que mantenía quieta esa figura evidentemente peligrosa, la boca severa y cautivadora que veía reflejada en el cristal. La amenaza que su ropa refinada no podía disimular. No se dio la vuelta para mirarla, pero ella sabía perfectamente que él sabía que estaba allí. Supo cuándo bajó las escaleras que llevaban al vestíbulo que había al lado de la biblioteca. Él siempre lo sabía todo. Había pensado muchas veces que era medio felino. No le gustaba hacer conjeturas sobre la otra mitad, pero estaba casi segura de que también tenía colmillos.
–Espero que no estés regodeándote, Nicodemus.
Ella lo dijo con energía porque pensó que limitarse a esperar a que se diese la vuelta y le clavase esos sombríos ojos oscuros podía marearla y ya se sentía bastante vulnerable. Le pareció que podía oler la satisfacción viril y jactanciosa en el aire y la sacó de sus casillas.
–Es muy poco atrayente –añadió ella.
–A estas alturas, el hoyo que has cavado para ti misma es tan grande como dos piscinas –replicó él con esa voz grave, peligrosa y con cierto acento griego que la atenazaba por dentro–. Sin embargo, sigue cavando, Mattie.
–Aquí estoy –comentó ella con desenfado–. El cordero para el sacrificio, como se me ha ordenado. Tiene que ser un día muy feliz para ti.
Entonces, Nicodemus se dio la vuelta muy lentamente, como si así quisiera evitarle el impacto de verlo entero. Naturalmente, no lo consiguió, nada lo conseguía. Se obligó a respirar y a no desplomarse. El muy maldito estaba tan impresionante como siempre. Un accidente no lo había desfigurado desde que lo vio en el entierro de su padre. Estaba musculoso, como cuando tenía veinte años, y pulido con la perfección del acero por el trabajo en la construcción que había conseguido convertir en una empresa de muchos millones de dólares cuando tenía veintiséis años. Los duros rasgos de su rostro eran casi elegantes mientras que su fuerza fibrosa se notaba tanto en su mandíbula de boxeador como en ese pecho increíblemente tallado que no había ocultado debajo de una camiseta negra, ceñida, evidentemente cara e impropia de ese clima. Era un hombre demasiado elemental. Siempre había conseguido que se le erizaran los pelos de la nuca, que se le endurecieran los pezones y que se le encogieran las entrañas, y esa vez no había sido distinta. Esa vez había sido peor y, encima, Nicodemus estaba sonriendo. Ya estaba perdida. Nicodemus era como un precipicio vertiginoso y ella se había pasado años intentando por todos los medios no caerse por él porque seguía sin saber lo que podría ser de ella si se caía.
–Efectivamente, estás regodeándote –siguió ella con los brazos cruzados y el ceño fruncido–. Aunque no sé por qué me sorprende tratándose de ti.
–No sé si yo habría elegido la palabra «regodeándote».
Sencillamente, era letal, y su mirada, demasiado oscura e intensa. Tuvo que hacer un esfuerzo para no darse la vuelta y correr hacia la puerta. Se recordó que ese día tenía que llegar y que tenía que aceptarlo porque no tenía escapatoria.
–¿Cuántos años tenías la primera vez que te pedí que te casaras conmigo? –preguntó él en un tono casi amable, como si estuvieran compartiendo un recuerdo agradable y no una historia larga y tortuosa–. ¿Veinte?
–Dieciocho –contestó ella.
Él se acercó y ella no se movió, aunque quiso salir corriendo hasta su dormitorio de cuando era niña, que estaba en la segunda planta, y encerrarse dentro. Sin embargo, lo miró a los ojos.
–Era mi baile de puesta de largo y estabas estropeándolo.
Nicodemus sonrió burlonamente y ella intentó no sonrojarse ni sentir la impotencia que él siempre le había producido. Sin embargo, todavía recordaba ese vals que su padre se empeñó en que bailara con él, su cuerpo estrechado contra el de él, la cercanía de su mirada implacable y exigente, esa boca que hizo que se sintiera nerviosa y... anhelante. Como en ese momento, maldito fuese.
–Cásate conmigo –le había dicho él en vez de saludarla, casi como si hubiese querido soltar una especie de maldición.
–Lo siento, pero no quiero casarme ni contigo ni con nadie.
Ella había aguantado la mirada de sus ojos oscuros como si no sintiese una opresión en el pecho. Había sido una chica desvergonzada cuando había querido captar la atención de su padre, pero con poco convencimiento. Él la había aterrado. Quizá esa sensación abrumadora que se adueñó de ella despiadada e instantáneamente no hubiese sido terror, pero ella no había sabido cómo llamarla.
–Lo querrás –había replicado él entre risas como si ella le hubiese hecho mucha gracia.
–Nunca querré casarme contigo –había insistido ella con una seguridad y un descaro fruto de la rabia.
Ella tenía dieciocho años y se había dado cuenta de que Nicodemus no era uno de esos chicos ridículos que había conocido hasta entonces, de que era todo un hombre. Él le había sonreído y le había alcanzado en el pecho, en las entrañas y más abajo.
–Te casarás conmigo, princesa –había afirmado él con firmeza y casi divertido–. Puedes estar segura.
En ese momento, él parecía más divertido todavía. Se acercó hasta ella casi con desgana, pero ella sabía que nunca hacía nada con desgana, que era una forma de despistar que solo los muy necios se creían.
–¿Alguna vez hemos aclarado qué te pasaba para que quisieras casarte con una chica de dieciocho años? ¿Acaso no podías encontrar a una mujer de tu edad?–le preguntó ella para intentar desviar lo que se avecinaba, fuera lo que fuese.
Él se detuvo a unos centímetros de ella y no contestó. Le pasó los dedos entre el largo pelo oscuro. Entonces, se lo agarró con la mano y tiró de él con firmeza. Ella lo sintió entre las piernas, fue como un arrebato de sombrío placer . Quiso apartarle la mano de un manotazo, pero el brillo de su mirada la retó a que lo intentara y no quiso darle ese placer cuando tenía la cabeza inclinada en un ángulo que avivaba una llamarada dentro de ella.
–Me haces daño –declaró ella.
Le espantó que lo hubiese dicho con la voz ronca. Eso le daba ventaja a él.
–No es verdad.
Él lo dijo con la misma certeza que cuando ella tenía dieciocho años y eso la enfurecía, aunque consiguiera que se estremeciera por dentro.
–Ya sé que me han canjeado como si fuese una mercancía, pero sigue siendo mi pelo y sé lo que siento cuando alguien tira de él.
–Mientes constantemente, Mattie –murmuró él con una sonrisa más amplia e inclinándose hacia delante–. Rompes tu palabra como otra mujeres se rompen las uñas.
–Yo también me las rompo. Si esto ha sido una tentativa para conseguir la esposa perfecta y refinada, Nicodemus, vas a llevarte una inmensa decepción.
Él se rio levemente, algo nada tranquilizador, y volvió a tirar del pelo. No fue la primera vez que ella lamentó ser tan alta. Medía un metro y setenta y seis centímetros descalza, pero con las botas negras que llevaba en ese momento superaba el metro y ochenta y cinco centímetros. Eso significaba que tenía la boca de Nicodemus justo delante, no muy por encima de ella. Supuso que él estaba tan cerca para recordarle precisamente eso. Como si ella, o las palpitaciones que podía sentir en distintos y preocupantes sitios, fueran a olvidarlo.
–Ya te dije hace mucho que este día llegaría.
–Y yo te dije que no iba a cambiar de opinión –replicó ella haciendo un esfuerzo para mirarlo a los ojos–. No creerás que este chantaje ridículo y medieval significa que me rindo a ti, ¿verdad?
–¿Qué me importa a mí cómo te consigo? –preguntó él con esa voz grave y burlona que la abrasaba por dentro y hacía que sintiera una deliciosa debilidad–. Me confundes con un hombre bueno, Mattie. Solo soy un hombre de ideas fijas.
Sin quererlo, ella se acordó de una cena benéfica en el Museo de Historia Natural de Manhattan y del empeño de su padre en que se sentara al lado de Nicodemus, quien, según le comunicó él cuando ella se resistió, era como otro hijo para él, y que se portaba mucho mejor. Ella tenía veintidós años... y estaba furiosa.
–No intento que cambies de opinión, princesa –le había dicho él clavándole los ojos de esa forma que había llegado a conocer muy bien–. Los dos sabemos cómo va a acabar esto. Tu padre te consentirá hasta cierto punto, hasta que la realidad se imponga. Entonces, cuanto más me hagas esperar, más tendré que sofocar tu rebeldía cuando estés donde tienes que estar. En mi cama, debajo de mi... –él había hecho una pausa, sus ojos oscuros habían resplandecido y ella había sentido como si le hubiese lamido la delicada piel del abdomen– debajo de mi techo.
–Qué fantasía tan tentadora –había replicado ella sabiendo que no se había referido a su techo–. No sé qué es lo que me impide aprovechar la ocasión de sentir esa felicidad tan inmensa.
–Tú sabrás.
Él se había encogido de hombros, pero ella se había dado cuenta de que estaba forjado en acero y de que era un arma mortal. Había sentido el poder que ejercía sin ningún esfuerzo, como una mano implacable y ardiente en el cuello. Peor todavía, se había dado cuenta de que una parte de ella lo anhelaba a él, anhelaba más.
–Tengo muy buena memoria, Mattie, y soy muy creativo con el resarcimiento –había seguido él–. Considérate avisada.
–No te olvides de mí –había replicado ella con ironía antes de intentar desdeñarlo.
No lo consiguió entonces y no lo conseguía en ese momento.
–¿Vamos a estar rememorando todo el día o tienes un plan? –preguntó ella en un tono de aburrimiento que no sentía mientras él seguía manteniéndola inmóvil–. No conozco los entresijos de los chantajes, ¿sabes? Tendrás que enseñarme cómo se hace.
–Puedes volver a rechazarme.
–Y, de paso, perder la empresa de mi padre.
–Todas las decisiones tienen sus consecuencias, princesa –él se encogió de hombros, como en la cena benéfica–. Tu padre habría sido el primero en decírtelo.
Él tenía razón y eso la enfureció todavía más.
–Mi padre estaba lo bastante engañado como para considerarte un hijo.
Ya no pudo dominar la emoción, sintió un nudo en la garganta y le escocieron los ojos. Sin embargo, le daba igual que él lo viera. Esa era la emoción que la destruiría.
–Él te adoraba. Tenía mejor opinión de ti que de Chase –Mattie hizo una pausa para tomar aire y no llorar–. Mira cómo has decidido pagárselo.
Ella había esperado que eso fuese un golpe para él, pero Nicodemus volvió a reírse y le soltó el pelo. Mattie tuvo que hacer un esfuerzo para no frotarse la zona que él le había tocado. Lo peor era que no sabía si quería borrarse la sensación de su contacto o conservarla. Nunca lo había sabido. Él ladeó la cabeza, la miró detenidamente y se rio un poco más.
–Tu padre creía que yo debería haberte arrastrado del pelo hace años. Sobre todo, durante lo que él prefería llamar tu «período desafortunado».
Él lo dijo con una seguridad indolente que hizo que ella se sonrojara porque comprendió que estaba diciendo la verdad, que su padre y Nicodemus habían hablado de ella así. Le dolió y no lo soportó. De repente, no le costó imaginarse a su padre hablando con Nicodemus sobre sus veintipocos años sin rumbo, sin madre y lamentables, aunque le dolía y le parecía una traición.
–Hice todo lo que pude.
Ella no siguió porque estaba rozando verdades que no se atrevía a decir en voz alta y ese remordimiento espantoso que lo empañaba todo. Retrocedió y se habría alejado más si Nicodemus no la hubiese agarrado del brazo. Se negó a pensar en la fuerza inconcebible de su mano y en su calidez sombría. No lo pensaría ni reaccionaría a esas sensaciones, no lo haría.
–Sabes muy bien que no hiciste lo que pudiste ni mucho menos –replicó él sin alterarse–. Sí hiciste todo lo que pudiste para avergonzar a tu padre. Diría que arrastraste por el fango el nombre de tu familia, pero los dos sabemos que tu hermano se ocupó de eso. Que un hombre tan grande como tu padre consiguiera criar a dos hijos tan inútiles, desagradecidos y desproporcionadamente retribuidos sigue siendo uno de los grandes misterios de la humanidad.
Chase tenía razón. Su padre podría haber estado de acuerdo con Nicodemus mientras vivía, pero ella no podía seguir viviendo conforme a unas expectativas tan bajas. Podía oler otra vez el cuero y sentir el calor del sol de Sudáfrica. Entonces, el chirrido...
–Casi todo el mundo es inútil, desagradecido y desproporcionadamente retribuido cuando tiene veintipocos años –ella hizo un esfuerzo para aguantar esa mirada de reprobación–. La cuestión es no seguir siéndolo.
–Algunos teníamos cosas más serias que hacer cuando teníamos veintipocos años, Mattie. Por ejemplo, sobrevivir.
Muy grandilocuente, muy satisfecho de sí mismo, pero era preferible a que supiera algo verdadero de ella. Esa era la única manera que tenía de sobrellevar todo eso.
–Sí, Nicodemus –replicó ella con una delicadeza tan exagerada que él solo se podía tomar por sarcasmo–, eres un hombre que ha empezado de cero, como te encargas de recordarnos en cuanto puedes. Por desgracia, no todos podemos ser como tú.
Él le rodeó el brazo con los dedos y ella no pudo soportar la flecha ardiente que le llegó desde ese ligero contacto hasta el sexo. No podía soportar que a su cuerpo no le importara lo peligroso que era ese hombre por mucho pánico que sintiera su cerebro.
Él había vuelto a pedirle que se casaran cuando ella tenía veinticuatro años. Había pasado horas bailando con un vestido que no era más que una serie de cintas estratégicamente colocadas, una elección desvergonzada para ir por Londres. Entonces, salió del club y se lo encontró esperándola en la entrada privada del callejón de atrás, en la que nunca había paparazzi, apoyado en un coche deportivo y con los brazos cruzados sobre su musculoso cuerpo. Por un momento, se limitó a mirarla con una media sonrisa sarcástica y un brillo en los ojos que no presagiaba nada bueno para ella. Sin embargo, ella ya no tenía dieciocho años y se encendió un cigarrillo como si su presencia no le impresionara lo más mínimo.
–¿Por qué te pones esas cintas de tela inútiles? –le preguntó él en un tono que hizo que cada palabra le arañara la piel como si tuvieran garras–. ¿Por qué no te paseas por ahí desnuda?