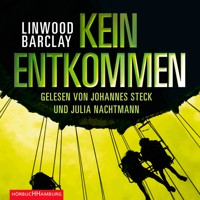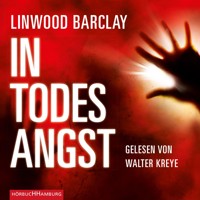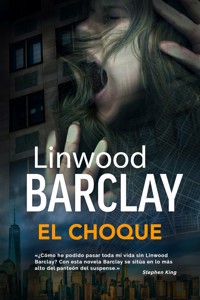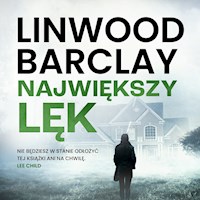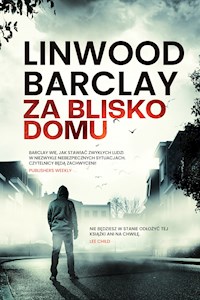Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Su hija ha desaparecido. Y eso es solo el comienzo. Una noche, tu hija no vuelve a casa de su trabajo de verano. Vas allí a buscarla. Nadie la ha visto. Pero se pone peor. Nadie la ha visto nunca. ¿Entonces adónde ha estado yendo todos los días? ¿Y dónde está ahora? El peor día de la vida de Tim Blake comenzó cuando le preparó el desayuno a su hija Sydney, de diecisiete años. Syd estaba viviendo con él por el verano mientras trabajaba en el hotel Just Inn Time, aunque Tim no sabía cuál era su trabajo allí. Él tenía esperanzas de que el tiempo de calidad que pasaba con su hija la ayudaría a procesar su divorcio. Cuando Sydney no llegó a casa en el horario habitual, pensó que habría ido al centro comercial con sus amigos. Al ver que no atendía el teléfono, comenzó a preocuparse. Cuando ella no volvió a casa, Tim entró en pánico. Y cuando los empleados del hotel Just Inn Time le informaron que Sydney Blake no trabajaba ni había trabajado nunca allí, comenzó a sentir que su vida caía en picada. Si ella no había estado trabajando en el hotel todos los días ¿qué había estado haciendo? ¿Algo que no podía -o no quería- contarle a su padre? Para encontrar a su hija, Tim no solamente debe rastrearla; tiene que averiguar quién era ella realmente y qué puede haberla hecho marcharse de su vida sin dejar rastros. Solamente una cosa le hace pensar que lo peor no ha sucedido todavía: el hecho que unas personas muy peligrosas parecen tan ansiosos como él por dar con Sydney. La pregunta es: ¿quién la encontrará primero?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Temerás lo peor
Linwood Barclay
Temerás lo peor
Título original: Fear the Worst
© 2009, Linwood Barclay. Reservados todos los derechos.
© 2022 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
Traducción: Constanza Fantin Bellocq
ISBN 978-87-428-1204-4
PRÓLOGO
La mañana del día en que la perdí, mi hija me pidió que le preparara huevos revueltos.
—¿Te apetecen con beicon? —grité hacia la planta alta, donde todavía se estaba preparando para ir a trabajar.
—No —respondió Sydney desde el baño.
—¿Tostadas? —pregunté.
—No —repuso—. Oí el ruido de dos superficies que chocaban. La plancha alisadora de pelo. Ese sonido por lo general indicaba que estaba a punto de terminar su rutina matinal.
—¿Queso sobre los huevos?
—No —dijo. Luego: —¿Un poquito?
Volví a la cocina, abrí la nevera y saqué huevos, un trozo de queso cheddar y zumo de naranjas. Coloqué un filtro dentro de la cafetera, le cargué café con una cuchara, agregué cuatro tazas de agua y pulsé el botón de encendido.
La madre de Syd, Susanne, mi ex, que se había mudado recientemente con su novio Bob a Stratford, del otro lado del río, seguramente diría que la malcriaba, que nuestra hija tenía edad suficiente, a los diecisiete años, como para poder prepararse su propio desayuno. Pero me causaba tanto placer tenerla en casa durante el verano que no me molestaba mimarla. El año anterior le había conseguido un empleo en el concesionario de Honda donde trabajo, justo del otro lado de ese mismo río aquí en Milford. Si bien hubo momentos en los que nos queríamos matar el uno al otro, en general vivir juntos nos resultó una muy buena experiencia. Este año, sin embargo, Sydney no había querido trabajar en el concesionario. Vivir conmigo era suficiente. Que yo la vigilara mientras trabajaba, ya era demasiado.
—¿Has notado —me había dicho el año pasado— que me dices algo malo sobre cualquier hombre con el que hablo, aunque solo sea por un minuto?
—Es bueno estar advertida —le había dicho yo.
—¿Y qué problema tenía Dwayne del sector de Servicio? —había dicho ella—. ¿Que tenía el trapo con demasiadas manchas de aceite?
—Señal de poco carácter —dije.
—¿Y Andy?
—Bromeas —repuse—. Demasiado mayor. Tiene como veinticinco años.
De manera que este año se había conseguido otro trabajo, pero también aquí en Milford, para poder vivir conmigo desde junio hasta el festivo del Día del Trabajo, a comienzos de septiembre. La habían contratado en el Just Inn Time, un hotel para viajantes de negocios que solo se quedaban una o dos noches. Milford es una linda ciudad, pero no es precisamente un destino turístico. El hotel había sido un Days Inn o un Holiday Inn o un Comfort Inn en una vida previa, pero la cadena a la que había pertenecido se había dado por vencida y lo había dejado en manos de una empresa independiente.
No me sorprendió cuando Sydney me contó que la habían asignado a la recepción.
—Eres inteligente, encantadora, cortés...
—También soy una de las pocas personas que habla nuestro idioma —repuso, para colocar al padre orgulloso en su lugar.
Lograr que hablara del trabajo nuevo era como querer arrancarle un diente.
—Es solo un trabajo —solía decir. Tres días después de comenzar, la oí discutir por teléfono con su amiga Patty Swain y decirle que pensaba buscarse otra cosa, a pesar de estar ganando buen dinero, pues no pagaban impuestos.
—¿No estás registrada como empleada? —pregunté, cuando terminó la llamada—. ¿Te pagan por debajo de la mesa?
—¿Siempre escuchas mis conversaciones telefónicas? —repuso Sydney.
De manera que me callé la boca. Que resolviera sus propios problemas.
Esperé hasta que la escuché bajar la escalera y eché los dos huevos batidos con algo de queso cheddar rallado dentro de la sartén untada con manteca. Se me ocurrió hacer algo que no había hecho desde que Sydney era una niñita. Cogí la mitad de la cáscara del huevo que acababa de romper y utilizando un lápiz blando del cajón de cubiertos, le dibujé una carita. Una sonrisa con dientes, un semicírculo de nariz y dos ojos de aspecto amenazante. Tracé una línea desde la boca a la parte posterior de la cáscara, donde escribí: “Sonríe, coño.”
Ella entró en la cocina arrastrando los pies como un convicto y se dejó caer sobre la silla, con la mirada baja, el pelo colgándole sobre los ojos y los brazos caídos, sin vida, a los costados del cuerpo. Apoyadas sobre la cabeza tenía unas gafas oscuras enormes que no reconocí.
Los huevos se cocinaron en segundos. Los pasé a un plato y se lo coloqué delante.
—Su alteza —le dije, elevando la voz por encima de los sonidos del programa televisivo Today que provenían de un pequeño televisor colgado debajo del armario.
Sydney levantó la cabeza lentamente y miró primero el plato, pero luego sus ojos se posaron sobre el personaje en estilo Humpty-Dumpty que la miraba desde la cáscara de huevo.
—Ay, por Dios —dijo, levantando una mano y girándola para ver qué estaba escrito del otro lado. —Sonríe tú —dijo, pero había una nota casi juguetona en su voz.
—¿Gafas nuevas? —pregunté.
Con gesto distraído, como si las hubiera olvidado, tocó una de las patillas y la movió ligeramente.
—Sí —repuso.
Vi la palabra “Versace” impresa en pequeñas letras sobre las gafas.
—Muy bonitas —comenté.
Syd asintió, cansada.
—¿Saliste hasta tarde? —pregunté.
—No tanto —respondió.
—Medianoche es tarde —dije.
Ella sabía que no tenía sentido negar a qué hora había regresado. Yo nunca me iba a dormir hasta que la escuchaba entrar en nuestra casa de la Hill Street y cerrar la puerta con llave. Supuse que había salido con Patty Swain, que también tenía diecisiete años, pero daba la impresión de tener más experiencia que Syd con la clase de cosas que mantienen despiertos de noche a los padres. Habría pecado de ingenuo si no creyera que Patty Swain ya había estado en contacto con alcohol, sexo y drogas.
Pero Syd no era precisamente un ángel. La había pillado con marihuana en una oportunidad, y hace un par de años, cuando tenía quince, una vez volvió a casa de la tienda de Abercrombie y Fitch en Stamford con una camiseta nueva y no pudo explicarle a la madre por qué no tenía la factura. Hubo mucha pirotecnia en aquella ocasión.
Tal vez por eso, las gafas de sol me provocaban una cierta desazón.
—¿Cuánto te costaron? —pregunté.
—No eran muy caras —repuso.
—¿Y cómo está Patty? —pregunté, no tanto para saberlo sino para confirmar que Syd había estado con ella. Eran amigas desde hacía alrededor de un año, pero habían pasado tanto tiempo juntas desde aquel momento que era como si la amistad se remontara al jardín de infancia. Patty me caía bien –tenía una forma de ser directa que resultaba reconfortante- pero había momentos en los que deseaba que Syd pasara menos tiempo con ella.
—Bien —repuso Syd.
En el televisor, Matt Lauer advertía sobre encimeras de granito que podían ser radioactivas. Todos los días, algo nuevo sobre lo cual preocuparse.
Syd atacó los huevos revueltos.
—Hum —dijo—. Miró el televisor. —Bob —anunció.
Miré. Uno de los espacios comerciales para filiales locales. Un hombre alto, de calvicie incipiente con una sonrisa ancha y dientes perfectos estaba de pie delante de un mar de coches, con los brazos extendidos, como Moisés separando las aguas del Mar Rojo.
—¡Corre, no camines, hasta Bob’s Motors! ¿No tienes coche para entregar como parte de pago? ¡No hay problema! ¿No tienes dinero para el depósito inicial? ¡No hay problema! ¿No tienes licencia para conducir? Pues... ¡eso sí que es un problema! Pero si estás buscando un coche y quieres hacer un buen negocio, dirígete a uno de nuestros tres loca...
Pulsé el botón de silencio.
—Es un poco gilipollas —dijo Syd del hombre con quien vivía su madre, mi ex.—. Pero esos comerciales lo convierten en Supergilipollas. ¿Qué cenaremos está noche? —El desayuno nunca estaba completo sin una discusión sobre lo que podríamos comer al final del día. —¿Qué te parece un PEPOTE?
Código familiar para “pedido por teléfono”.
Antes de que yo pudiera responder, agregó:
—¿Pizza?
—Creo que prepararé algo —dije—. Syd no hizo ningún esfuerzo para disimular su desilusión.
Desde el verano pasado, cuando Syd y yo trabajábamos en el mismo lugar y yo la transportaba en el coche, Susanne y yo habíamos estado de acuerdo en comprarle un coche para moverse entre Milford y Stratford. Me entregaron un Civic de siete años de antigüedad con poco kilometraje como parte de pago y lo compré por unos dos mil dólares antes de que pasara a nuestro playón de coches usados. Tenía los bordes de los paragolpes algo oxidados, pero por lo demás, estaba en buen estado.
—¿No tiene alerón aerodinámico? —bromeó Syd cuando lo tuvo delante.
—Cierra la boca —dije, y le entregué las llaves.
Desde que ella consiguió este trabajo, yo la había llevado solamente una vez, cuando hubo que dejar el Civic en el taller porque tenía el tubo de escape oxidado. De modo que tomé por la Carretera 1, que todavía se conocía como la Boston Post Road; el hotel Just Inn Time asomaba en el horizonte, un sombrío bloque gris, sin ninguna característica especial; parecía un complejo de apartamentos de un país soviético.
Estaba dispuesto a llevarla hasta la puerta, pero me pidió que la dejara en la acera, cerca de una parada de autobús.
—Estaré aquí al terminar el día —dijo.
Cuando terminó el anuncio de Bob, volví a activar el sonido del televisor. Al Roker estaba afuera, entre la multitud del Rockefeller Center; la mayoría de la gente mostraba letreros con saludos de cumpleaños para familiares en sus lugares de origen.
Observé a mi hija mientras comía su desayuno. Parte de ser padre, al menos para mí, es sentirme siempre orgulloso. Syd se estaba convirtiendo en una bella mujer. Pelo rubio hasta los hombros, cuello largo y esbelto, piel de porcelana, facciones fuertes. Los antepasados de su madre provienen de Noruega, lo que explica su cabello nórdico.
Como si intuyera que la miraba, preguntó:
—¿Piensas que podría ser modelo?
—¿Modelo? La miré.
—No te escandalices tanto —dijo.
—No me escandalizo —me defendí—. Es que nunca te oí mencionarlo antes.
—Nunca lo pensé, en realidad. Es idea de Bob.
Sentí que se me acaloraba el rostro. ¿Bob alentaba a Syd para que fuera modelo? Tenía cuarentipocos años, igual que yo. Actualmente, bajo su techo vivían mi esposa y –más a menudo de lo que me gustaba- también mi hija, en su elegante casa de cinco dormitorios con piscina y garaje para tres coches, ¿y la presionaba para que trabajara como modelo? ¿Qué clase de modelo? ¿De carteles provocativos? ¿De pornografía casera a pedido? ¿Acaso se ofrecía él mismo para filmarla?
—¿Bob te lo dijo? —pregunté.
—Dice que tengo un talento natural. Que debería estar en uno de sus anuncios.
No sé qué me resultaba más degradante. Que posara para la revista Penthouse o vendiera los coches usados de Bob.
—¿Qué? ¿Piensas que se equivoca?
—Es un desubicado —dije.
—No es un pervertido ni nada de eso —dijo Syd—. Un gilipollas, sí, pero degenerado, no. Mamá y Evan medio que estaban de acuerdo con él.
—¿Evan?
Ahora sí que me estaba acalorando de verdad. Evan era el hijo de Bob, de diecinueve años. Había estado viviendo la mayoría del tiempo con su madre, una de las dos ex esposas de Bob, pero ahora ella se había marchado a Europa por tres meses, por lo que Evan se había mudado a casa de su padre, lo que significaba que dormía a pocos metros de Syd, que –a propósito- estaba muy a gusto en su dormitorio nuevo y había comentado varias veces que era el doble de grande del que tenía en mi casa.
Habíamos tenido una casa más grande, en un tiempo.
La idea de que un adolescente cachondo viviera bajo el mismo techo que Syd me había caído mal desde el primer momento. Me sorprendió que Susanne estuviera de acuerdo, pero cuando dejas tu casa y te mudas a la casa de otro, pierdes algo de influencia. ¿Qué podía hacer ella? ¿Obligar a su novio a que echara a su propio hijo?
—Sí, Evan —dijo Sydney—. Solo estaba haciendo un comentario, nada más.
—Ni siquiera tendría que estar viviendo allí.
—Por Dios, papá, ¿otra vez vamos a pasar por esto?
—Un chico de diecinueve años, a menos que sea tu hermano de sangre, no debería estar viviendo contigo.
Me pareció ver que se sonrojaba.
—No pasa nada.
—¿Y a tu madre le parece bien, esto? ¿Qué Bob y su hijo te alienten a ser la próxima Cindy Crawford?
—¿Cindy qué?
—Crawford —repuse—. Era... no importa. ¿A tu mamá le parece bien, esto?
—Pues no le da un ataque como a ti —dijo Syd, con una mirada fulminante—. Además, Evan la está ayudando desde el asunto aquel.
El asunto aquel. El accidente de parasailing que Susanne había tenido en el estrecho de Long Island. Descendió demasiado rápido, se lastimó la cadera y se torció la rodilla. Bob, el muy imbécil, al volante de su lancha, la arrastró cien metros antes de darse cuenta de que algo estaba mal. Susanne no tenía que preocuparse por accidentes de parasailing cuando estaba conmigo. Yo no tenía lancha.
—No me dijiste cuánto te costaron las gafas —le recordé.
Sydney suspiró.
—No fue tanto. —Miraba varios sobres sin abrir que estaban junto al teléfono. —Deberías abrir las facturas, papá. Están allí desde hace como tres días.
—No te preocupes por las cuentas. Las puedo pagar.
—Mamá dice que no es que no tengas el dinero para pagarlas, sino que no eres organizado, entonces después te atrasas...
—Las gafas. ¿Dónde las compraste?
—Por Dios, ¿por qué tanto alboroto por unas gafas?
—Quiero saber, nada más —respondí—. ¿Las compraste en el centro comercial?
—Sí, las compré en el centro comercial. Con el cincuenta por ciento de descuento.
—¿Guardaste la factura? ¿Por si se te rompen, o algo?
Me dirigió una mirada penetrante.
—¿Por qué no me dices directamente que te muestre la factura?
—¿Por qué haría una cosa así?
—Porque piensas que las robé.
—En ningún momento dije eso.
—Fue hace dos años, papá. No te creo. —Apartó el plato de huevos revueltos sin terminar.
—¿Te apareces con gafas de sol de Versace y piensas que no voy a hacer preguntas?
Se puso de pie y subió ruidosamente a la planta alta.
—Mierda —mascullé. Bien jugado.
Tenía que terminar de prepararme para salir y la oí bajar la escalera mientras yo estaba en mi dormitorio. Me la encontré saliendo de la cocina con una botella de agua cuando salí a saludarla mientras se dirigía al coche.
—Pasar el verano contigo va a ser un coñazo si piensas comportarte así todo el tiempo —dijo—. Y no es culpa mía si vivo con Evan. No es que me esté violando cada cinco minutos, tampoco.
Fruncí el rostro.
—Lo sé, es solo que...
—Tengo que irme —dijo, y subió al coche. Se alejó con los ojos fijos sobre el camino y no me vio saludarla con la mano.
En la cocina, junto al personaje de cáscara de huevo que había aplastado con el puño, Sydney había dejado la factura de las gafas.
Subí a mi CR-V y me dirigí al concesionario Honda Riverside. Estábamos justo de este lado del puente que cruza a Stratford, donde el río Housatonic desemboca en el estrecho. Fue una mañana tranquila; no vino gente suficiente como para que me llamaran para la rotación de turnos, pero después de mediodía llegó una pareja de jubilados de más de sesenta y cinco años para ver el modelo base del Accord de cuatro puertas.
Se mostraban vacilantes con el precio, que estaba setecientos dólares por encima de lo que querían gastar. Me disculpé, y dije que iba a llevarle su oferta final a la gerente de ventas, pero en cambio, me dirigí al sector de Servicio y cogí un donut de chocolate de la caja junto a la máquina de café y luego regresé y les dije que solamente podía rebajarles cien dólares más, pero que en los próximos días vendría un rotulista al local y que si cerrábamos trato podía hacer que les decoraran el Accord con rótulo, sin cargo. Los ojos del hombre se iluminaron y lo aceptaron. Más tarde cogí un kit de rotulado de diez dólares del sector de repuestos y lo añadí al pedido.
Por la tarde vino un hombre que estaba interesado en cambiar su miniván Honda Odyssey de diez años por una nueva y quería saber cuánto valía su vehículo. Uno nunca respondía a esa pregunta sin hacer algunas propias.
—¿Es usted el primer dueño? —le pregunté. Sí, lo era. —¿Le ha hecho el mantenimiento? —Dijo que había hecho casi todos los servicios recomendados. —¿Ha sufrido algún accidente?
—Sí —repuso—. Hace tres años choqué con el coche delante de mí y tuvieron que cambiar toda la parte delantera.
Le expliqué que un accidente se traducía en un valor de reventa mucho menor. Argumentó que todos los repuestos de la parte delantera eran más nuevos, de modo que eso debería aumentar el valor del coche y no disminuirlo. No le agradó el monto que le ofrecí y se marchó.
En dos oportunidades llamé a mi exmujer a su trabajo en uno de los locales de Bob y las dos veces dejé mensajes, preguntándole cuánto la entusiasmaba el plan de Bob de inmortalizar a nuestra hija en un calendario para colgar en el baño de la tienda local de neumáticos Goodyear.
Tras la segunda llamada, se me aclaró un poco la cabeza y me di cuenta de que no se trataba solamente de Sydney. Se trataba de Susanne, de Bob, de cuánto mejor era su vida con él, de cómo yo había arruinado todo.
Había estado vendiendo automóviles desde los veinte años y se me daba muy bien, pero Susanne pensaba que era capaz de más. No deberías trabajar para otro, me decía. Deberías tener tu propia empresa. Deberías tener tu propio concesionario. Podríamos cambiar de vida. Enviar a Syd a las mejores escuelas. Construirnos un futuro mejor.
Mi padre había muerto cuando yo tenía diecinueve años y había dejado a mi madre en buena situación económica. Unos años más tarde, cuando ella murió de un ataque cardíaco, utilicé la herencia para demostrarle a Susanne que podía ser el hombre que ella anhelaba que fuera. Abrí mi propio concesionario.
Y lo arruiné todo.
Nunca fui de mirar las cosas desde lo alto. Las ventas, el contacto uno a uno, eso era lo mío. Pero cuando estuve a cargo de todo el negocio, me lo pasaba escapándome al salón de ventas para tratar con los clientes. No estaba hecho para ser gerente, de manera que permití que otros tomaran decisiones por mí. Malas decisiones, resultaron ser. Y dejé que me robaran, también.
Con el tiempo, lo perdí todo.
No solo el negocio, no solo nuestra casa grande que daba al estrecho de Long Island. Perdí a mi familia.
Susanne me culpaba por no estar encima del negocio. Yo la culpaba por presionarme para que trabajara en algo que no se me daba bien.
Syd, por algún motivo, se culpaba a sí misma. Pensaba que, si la amábamos lo suficiente, seguiríamos juntos contra viento y marea. El hecho de que no lo hiciéramos no tenía nada que ver con cuánto amábamos a Syd, pero ella no se lo creía.
En Bob, Susanne encontró lo que me faltaba a mí. Bob siempre quería trepar al escalón siguiente. Bob creía que si podía vender coches, podría ponerse su propio negocio y si podía abrir un local, por qué no dos o tres?
No le compré un Corvette a Susanne cuando salía con ella, como hizo Bob. Al menos obtuve una cierta satisfacción cuando se le averió un pistón y terminó deshaciéndose del coche porque no le gustaban los cambios manuales.
Ese día en particular, volví a casa, sin demasiadas ganas, a las seis. Cuando trabajas a comisión, no quieres abandonar el salón de ventas. Sabes que en el momento en que te marches, entrará alguien con la chequera en la mano y pedirá por ti. Pero tampoco se podía quedarse a vivir allí. Había que volver a casa en algún momento.
Tenía planeado preparar espaguetis, pero pensé, al diablo con todo, pediría pizza, como quería Syd. Sería una forma de hacer las paces, de compensar por el asunto de las gafas de sol.
A las siete, no había llegado ni me había llamado para decirme que regresaría tarde.
Tal vez alguien se había sentido mal y había tenido que quedarse a cargo de la recepción durante otro turno. Por lo general, si no iba a llegar a tiempo para la cena, llamaba. Pero la imaginé pasando por alto esa cortesía después de lo sucedido en el desayuno.
Con todo, a las ocho, cuando seguía sin noticias de ella, comencé a preocuparme.
Estaba en la cocina, viendo CNN, poniéndome al día sobre un terremoto en algún sitio de Asia, pero no prestaba atención, realmente; me preguntaba dónde demonios estaría Sydney.
En ocasiones se reunía con Patty o alguna otra amiga después del trabajo e iban al patio de comidas del centro comercial sobre Post.
La llamé al móvil. Sonó varias veces antes de pasar al buzón de voz.
—Llámame, cariño —dije—. Decidí pedir pizza, al final. Dime de qué la quieres.
Dejé que transcurrieran otros diez minutos antes de ponerme a buscar el número del hotel. Estaba a puntollamar cuando sonó el teléfono. Atendí antes de ver quién llamaba.
—Oye —dije—, ¿quieres pizza o qué?
—Sin anchoas. —No era Syd. Era Susanne.
—Ah —dije—. Hola.
—Estás hecho un nudo.
Inspiré.
—Lo que no entiendo es por qué no lo estás tú, con Bob y Evan echándole el ojo a Syd. ¿Diciendo que debería ser modelo?
—No has entendido nada, Tim —dijo Susanne—. Solo estaban siendo amables.
—¿Sabías cuando te fuiste a vivir con Bob que su hijo también viviría en la casa? ¿Y te parece bien?
—Son como hermanos —repuso Susanne.
—Ay, por favor. Recuerdo haber tenido diecinueve años y... —La línea emitió un sonido. —Oye, tengo que cortar. Hablamos después, ¿vale?
Susanne logró decir “Sí” antes de cortar. Pasé a la otra llamada.
—¿Hola? —dije.
—¿Señor Blake? —dijo una mujer que no era mi hija.
—¿Sí?
—¿Timothy Blake?
—¿Sí?
—Pertenezco a la empresa Fairfield de puertas y ventanas y vamos a estar en su zona en la semana...
Corté. Busqué el número del hotel Just Inn Time, llamé y dejé que sonara unas veinte veces antes de colgar.
Cogí mi chaqueta y las llaves y conduje hasta el hotel, me detuve debajo del techo de la puerta principal y entré por primera vez desde que Sydney había empezado a trabajar allí hacía un par de semanas. Antes de ingresar paseé la mirada por el aparcamiento, buscando el Civic. Lo había visto en alguna oportunidad en que había pasado por allí con el coche, pero hoy no estaba. Tal vez había aparcado detrás del hotel.
Las puertas del cristal se abrieron delante de mí y entré en el vestíbulo. Me acerqué al mostrador de recepción con esperanzas de ver a Syd, pero había un hombre a cargo. Un hombre joven, de veintitantos años, pelo rubio oscuro, cara marcada por el acné de una década anterior.
—¿En qué puedo ayudarlo? —preguntó. Su credencial mostraba el nombre “Owen”.
—Mira, estoy buscando a Syd —dije.
—Lo siento. ¿Qué apellido tiene el caballero?
—Es una chica. Sydney. Mi hija.
—¿Sabe en qué habitación se hospeda?
—No, no —dije, meneando la cabeza—. Trabaja aquí. Aquí mismo en la recepción, en realidad. Iba a venir a cenar a casa y pensé que tal vez tenía que trabajar horas adicionales o algo.
—Comprendo —dijo Owen.
—Se llama Sydney Blake —dije—. Debes de conocerla.
Owen negó con la cabeza.
—Creo que no la conozco.
—¿Eres nuevo, aquí? —pregunté.
—No. Bueno, sí. —Sonrió. —Estoy hace seis meses. Supongo que eso es ser nuevo.
—Sydney Blake —repetí—. Trabaja aquí desde hace dos semanas. Tiene diecisiete años, pelo rubio.
Owen negó con la cabeza.
—Tal vez la han asignado a otra área esta semana —sugerí—. ¿Tienes una lista de empleados o un horario, o algo que podría indicarme dónde encontrarla? ¿O tal vez podría dejarle un mensaje?
—¿Podría aguardar un momento? —dijo Owen—. Buscaré al gerente de turno.
Owen salió por una puerta detrás del mostrador de recepción y regresó un instante después con un hombre guapo y delgado de pelo oscuro de poco más de cuarenta años. Su credencial decía “Carter” y cuando habló, detecté un acento sureño, aunque no sabía de cuál estado.
—¿En qué puedo ayudarlo? —preguntó.
—Estoy buscando a mi hija —repuse—. Trabaja aquí.
—¿Cómo se llama?
—Sydney Blake —repuse—. Syd.
—¿Sydney Blake? —dijo—. No reconozco ese nombre en absoluto.
Meneé la cabeza.
—Solo ha estado aquí un par de semanas. Trabajará durante el verano.
Carter también sacudió la cabeza.
—Lo siento —dijo.
Sentí que se me aceleraba el corazón.
—Revise la lista de empleados —le pedí.
—No necesito revisar ninguna lista —dijo—. Sé quiénes trabajan aquí y no tenemos a nadie con ese nombre.
—Aguarde —dije. Saqué la cartera, busqué detrás de las tarjetas de crédito y encontré una fotografía escolar de Sydney de hacía tres años. Se la alcancé por encima del mostrador.
—No es reciente —dije—. Pero es ella.
Se turnaron para estudiar la foto. Owen levantó las cejas por un segundo, impresionado –supuse- por la belleza de Sydney. Carter me la devolvió.
—Lo siento, realmente, señor...
—Blake. Tim Blake.
—Tal vez está trabajando en el Howard Johnson’s que está más arriba por la carretera. —Movió la cabeza hacia la derecha.
—No —repuse—. Me dijo que estaba trabajando aquí. Mi mente corría a toda velocidad. —¿Está el gerente de día?
—Veronica, sí.
—Llámela. Llame a Veronica.
A regañadientes, Carter hizo la llamada, se disculpó con la mujer que respondió y me alcanzó el teléfono.
Le expliqué mi situación a Veronica.
—Tal vez le dio el nombre del hotel erróneo —dijo ella, como eco de Carter.
—No —respondí con firmeza.
Veronica me pidió mi número y prometió llamarme si se enteraba de algo. Y luego cortó.
De camino a casa, pasé dos semáforos en rojo y estuve a punto de chocar con un sujeto que conducía un Toyota Yaris. Tenía el móvil en la mano y llamé a Syd, luego a casa, luego al móvil otra vez.
Cuando llegué a casa, la encontré vacía.
Syd no regresó esa noche.
Ni la siguiente.
Ni la que vino después.
UNO
—También hemos estado mirando el Mazda —dijo la mujer—. Y dimos una vuelta con un ... Dell, ¿cómo se llamaba? ¿El coche que salimos a probar?
—Subaru —repuso su marido.
—Exacto —dijo la mujer—. Un Subaru.
La mujer, que se llamaba Lorna y su marido, Dell, estaban sentados frente a mí, del otro lado del escritorio, en el salón de ventas del concesionario Riverside Honda. Era la tercera vez que venían a verme desde que yo había regresado al trabajo. Llega un punto, aun cuando estás inmerso en la peor crisis de tu vida, en el que te encuentras sin saber qué otra cosa hacer excepto volver a la rutina.
Lorna tenía sobre el escritorio, además del folleto sobre el Accord, que era de lo que ella y Dell me habían estado hablando, folletos sobre el Toyota Camry, el Mazda 6, el Subaru Legacy, el Chevrolet Malibu, el Ford Taurus, el Dodge Avenger y media docena de otros coches que no podía ver en la parte inferior de la pila.
—Veo que el Taurus tiene 263 caballos de fuerza con el motor estándar, pero el Accord solo tiene 177 caballos —dijo Lorna.
—El motor del Taurus —dije, esforzándome por mantenerme enfocado—, es un V6, mientras que el del Accord es de cuatro cilindros. Tiene mucha fuerza, pero usa mucha menos gasolina.
—Ah —asintió Lorna—. ¿Y qué vienen a ser los cilindros? Creo que me lo dijo antes, pero no lo recuerdo.
Dell meneaba la cabeza. Era prácticamente lo único que hacía durante esas visitas. Se quedaba sentado allí y dejaba que Lorna hiciera todas las preguntas, que fuera ella la que hablaba, a menos que se le preguntara algo específico y, aun así, por lo general solo emitía un gruñido. Parecía estar perdiendo el deseo de vivir. Supuse que había estado sentado en por lo menos una docena de concesionarios entre Bridgeport y New Haven en las últimas semanas. En su cara podía ver que no le importaba una mierda qué coche compraban, solo quería comprar alguno.
Pero Lorna creía que debían ser compradores responsables y eso significaba ver cada coche de la categoría en la que estaban interesados, comparar la información específica, analizar las garantías. Todo lo cual era bueno, hasta un cierto punto, pero ahora Lorna tenía tanta información que no sabía qué hacer con ella. Lorna creía que tanta investigación los ayudaría a tomar una decisión informada, pero en cambio, le había vuelto imposible decidirse por alguno.
Tendrían alrededor de cuarenta y cinco años. Él era vendedor de zapatos en el centro comercial Connecticut Post y ella era maestra del cuarto grado. Típico comportamiento de maestra. Investigar el tema, considerar todas las opciones, ir a casa y hacer un cuadro con los nombres en el eje horizontal y las características en el vertical, y tildar todos los casilleros.
Lorna preguntó sobre el espacio para las piernas del Accord comparado con el Malibu, que podría haber sido importante si hubieran tenido niños, o si hubiera dado algún indicio de que tenían amigos. Luego pasó al tamaño del maletero comparado con el del Mazda 6. Yo no la estaba escuchando. Levanté una mano.
—¿Cuál coche os gusta? —le pregunté.
—¿Cuál nos gusta? —repitió.
El monitor de mi ordenador estaba posicionado entre ellos y yo, y durante todo el tiempo en que Lorna había estado hablando yo había estado moviendo el mouse y pulsando teclas. Lorna suponía que yo estaba en el sitio web de Honda, buscando información para responder a sus preguntas.
No era así. Yo estaba en buscamosasydneyblake.com. Estaba verificando si había ingresos recientes en el sitio, si alguien me había enviado un correo electrónico. Uno de los amigos de Sydney, un genio de la informática –en realidad, cualquier amigo de Syd era un genio de la informática comparado conmigo- me había ayudado a crear el sitio con toda la información.
Contenía una descripción de Syd. Edad: 17 años. Fecha de nacimiento: 15 de abril de 1992. Peso aproximado: 52 kg. Ojos: Azules. Cabello: Rubio. Estatura: 1,60 m.
Fecha de desaparición: 29 de junio de 2009.
Vista por última vez: cuando salió de nuestra casa sobre la Hill Street para ir al trabajo. Podría haber sido vista en las cercanías del hotel Just Inn Time de la ciudad de Milford, estado de Connecticut.
También contenía una descripción del Civic gris plateado de Syd, con el número de matrícula.
A los visitantes del sitio web –que Jeff había vinculado con otros sitios sobre adolescentes que se habían marchado o habían desaparecido de sus casas, se les solicitaba que llamaran a la policía o se pusieran en contacto directamente conmigo, Tim Blake. Yo había buscado todas las fotos de Syd que había encontrado y les había pedido a sus amigos las que tenían publicadas en redes como Facebook y las había desparramado por todo el sitio buscamosasydneyblake.com. Tenía cientos de fotografías de Syd de sus diecisiete años de vida, pero solo había publicado las de los últimos seis meses.
Dondequiera que pudiera estar, no era con familiares. Los padres de Susanne y los míos habían muerto, ninguno de nosotros tenía hermanos y los pocos parientes que teníamos –una tía por aquí, un tío por allí- ya estaban avisados.
—Por supuesto —decía Lorna—, estamos al tanto de los excelentes informes de usuarios que tienen los coches Honda y de su valor de reventa.
Yo había recibido dos correos electrónicos el día anterior, pero no sobre Sydney. Eran de otros padres. Uno era un padre de la ciudad de Providence, para contarme que su hijo Kenneth había desaparecido hacía un año y que no pasaba un día en el que no pensara en él y se preguntara dónde estaba, si estaba vivo o muerto, si se había marchado por algo que él había hecho como padre, o si su hijo se había juntado con gente mala, que tal vez lo había...
No ayudaba.
El segundo era de una mujer de las afueras de Albany que había encontrado el sitio web por casualidad y me decía que rezaba por mi hija y por mí, que debía tener fe en Dios si quería que Sydney regresara a salvo y que a través de Dios encontraría la fuerza de atravesar la situación.
Borré los dos correos sin responder.
—Pero los Toyota también tienen buen valor de reventa —decía Lorna—. Estuve mirando en Informes de los Consumidores, donde tienen todos esos cuadros con puntitos rojos. ¿Los ha visto? Bueno, pues si los coches tienen pocos registros de reparaciones tienen muchos puntos rojos, pero si los registros no son buenos, tienen puntos negros, por lo que es posible darse cuenta con solo ver cuántos puntos rojos y cuántos puntos negros hay en los cuadros. ¿Los ha visto?
Verifiqué si había mensajes nuevos. Ya lo había hecho tres veces desde que Lorna y Dell se habían sentado frente a mí. Cuando estaba en mi escritorio, me fijaba cada tres minutos. Al menos dos veces por día llamaba a la detective Kip Jennings de la policía de Milford (nunca había conocido a alguien llamado Kip y jamás imaginé que cuando lo hiciera, se trataría de una mujer) para preguntarle qué avances había. Le habían asignado el caso de Sydney, aunque comenzaba a pensar que “asignar” significaba ser el detective que tiene el caso en el fondo del cajón de su escritorio.
Mientras Lorna había estado hablando sin parar sobre las recomendaciones de los Informes de Consumidores, apareció un mensaje en mi bandeja de entrada. Lo abrí y me enteré de que existía un problema con mi cuenta del CitiBank y que si no confirmaba inmediatamente todos mis detalles financieros personales, me la suspenderían, lo que resultaba curioso si se tenía en cuenta que yo no tenía una cuenta en el CitiBank.
—Santo Cielo —dije en voz alta. El sitio solo había estado online tres semanas –Jeff lo había creado y subido a los pocos días de la desaparición de Syd- y ya había sido encontrado por los que enviaban spam.
—¿Cómo dice? —dijo Lorna.
La miré.
—Lo siento —dije—. Es solo algo que apareció en la pantalla. Me estaba hablando de los puntos rojos.
—¿Me estaba escuchando, siquiera?
—Por supuesto —respondí.
—¿Acaso ha estado mirando algún sitio web indecente durante todo este tiempo? —Dell levantó las cejas. Si había pornografía en mi pantalla, quería verla.
—No está permitido nada de eso cuando estamos con clientes —le aseguré.
—Es que no quiero que cometamos un error —dijo Lorna—. Por lo general conservamos los coches entre siete y diez años y es mucho tiempo para tener un coche si resulta tener defectos sustanciales.
—Honda no fabrica coches defectuosos —le aseguré.
Necesitaba vender un automóvil. No había cerrado una venta desde el día en que Syd había desaparecido. La primera semana no fui a trabajar. No era que estuviera en casa, enfermo de preocupación. Estaba en la calle dieciocho horas por día, conduciendo por las calles, recorriendo todos los centros comerciales y plazas y refugios para jóvenes de Milford y Stratford. No pasó mucho tiempo hasta que incluí las zonas de Bridgeport y New Haven. Le mostraba la fotografía de Syd a todo aquel que quisiera mirarla. Llamé a todos los amigos que la había oído mencionar.
Volví al Just Inn Time, tratando de deducir dónde demonios iba Syd todos los días cuando yo creía que iba al hotel.
Había dormido muy poco en los veinticuatro días que habían transcurrido desde que la había visto por última vez.
—¿Sabe qué creo que haremos? —dijo Lorna, levantando los folletos del escritorio y guardándolos dentro de su amplio bolso—. Creo que iremos a echarle otro vistazo al Nissan.
—Buena idea —dije—. Hacen coches muy buenos.
Me puse de pie al mismo tiempo que Lorna y Dell. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Le dirigí una mirada, reconocí el número y dejé que pasara al buzón de mensajes, aunque esta persona podía no desear dejar otro mensaje más.
—Ah —dijo Lorna, mientras dejaba sobre mi escritorio algo que tenía en la mano. Era un juego de llaves de un coche. —Cuando estábamos sentados en aquel Civic de allí —señaló hacia un extremo del salón de exhibición—, vi que alguien las había dejado dentro de la bandeja posavasos.
Lo hacía cada vez que venía. Se subía a un coche, veía las llaves, las cogía y me las entregaba. Ya me había cansado de explicarle que era una medida de seguridad contra incendios, que dejábamos las llaves dentro de los coches para poder sacarlos de inmediato en caso de incendio, si había tiempo de hacerlo.
—Qué amable —dije—. Las guardaré en un lugar seguro.
—No querrá que alguien se lleve el coche del salón de ventas ¿verdad? —dijo, y rio.
Dell parecía estar deseando que la enorme camioneta Odyssey que estaba en el centro del salón lo atropellara y le pasara por encima.
—Bueno, tal vez regresemos —dijo Lorna.
—No lo dudo —repuse. No tenía prisa por volver a lidiar con ella, así que dije: —Para estar seguros, tal vez queráis pasar por el concesionario de Mitsubishi. ¿Y habéis visto los nuevos Saturn?
—No —repuso Lorna, preocupada repentinamente porque tal vez había pasado algo por alto. —¿Cómo era el primer nombre que dijo?
—Mitsubishi.
Dell me apuñaló con la mirada. No me importó. Que Lorna atormentara a otros vendedores por un tiempo. En condiciones normales, yo hubiera tolerado su indecisión. Pero no me había sentido yo mismo desde que Syd había desaparecido.
Instantes después de que abandonaran el salón, sonó el teléfono de mi escritorio. Nada emocionante. Era una línea interna.
Atendí.
—Habla Tim.
—¿Tienes un minuto?
—Sí, claro —repuse y colgué.
Atravesé el salón, pasando por entre una exhibición que incluía un Civic, la Odyssey, un Pilot y un Element verde con las puertas traseras de apertura inversa, llamadas puertas suicidas.
Me había llamado a su despacho Laura Cantrell, la gerente de ventas. Tenía cuarenta y tantos años y cuerpo de veinticinco, se había casado dos veces, y estaba sola desde hacía cuatro años; su pelo era castaño y tenía dientes blancos y labios muy rojos. Conducía un S2000 gris plateado, el Honda deportivo de dos asientos, de producción limitada. Vendíamos alrededor de una docena por año.
—Hola, Tim, siéntate —dijo, sin levantarse de detrás del escritorio. Como tenía un despacho verdadero, y no un cubículo, como los plebeyos vendedores, pude cerrar la puerta como me solicitó.
Me senté sin decir nada. No me sentía demasiado conversador, últimamente.
—¿Cómo va todo? —preguntó Laura.
Asentí.
—Bien.
Movió la cabeza en dirección al aparcamiento, donde Lorna y Dell se estaban subiendo a su Buick de ocho años.
—¿Siguen sin poder decidirse?
—Ajá —repuse—. ¿Conoces la historia del burro que estaba entre dos fardos y se muere de hambre porque no puede decidir cuál comer primero?
A Laura no le interesaban las fábulas.
—Tenemos un buen producto. ¿Por qué no puedes cerrar esta venta?
—Volverán —dije con resignación.
Laura se echó hacia atrás en su silla giratoria y cruzó los brazos debajo del pecho.
—¿Y, Tim? ¿Alguna novedad?
Sabía que se refería a Syd.
—No —respondí.
Sacudió la cabeza con gesto comprensivo.
—Madre mía, ha de ser durísimo.
—Es difícil, sí —repuse.
—¿Te conté alguna vez que yo me escapé de mi casa, en una oportunidad? —dijo.
—Sí —respondí.
—Tenía dieciséis años y mis padres me volvían loca por cualquier cosa. Por la escuela, por mis novios, porque me acostaba tarde, por todo lo que se te ocurra. Entonces pensé, joder, me largo de aquí y me marché con un chico llamado Martin, hicimos autostop por el país, conocimos Estados Unidos, ¿sabes?
—Tus padres deben de haber enloquecido de preocupación.
Laura Cantrell levantó los hombros como para decir “qué me importa”.
—A lo que voy —dijo—, es que no tuve ningún problema. Solo necesitaba descubrir quién era yo. Liberarme de su control. Ser yo misma. Volar sola ¿sabes? A fin de cuentas, es lo único. La independencia.
No respondí.
—Mira —dijo, inclinándose hacia adelante y apoyando los codos sobre el escritorio. Pude oler su perfume. Caro, seguramente. —Todos aquí estamos haciendo fuerza por ti. De verdad. No podemos imaginar lo que debe ser pasar por algo así. Inimaginable. Todos deseamos que Cindy vuelva a casa hoy mismo.
—Sydney —dije.
—Pero el asunto es que hay que seguir adelante ¿verdad? No puedes preocuparte por lo que no sabes. Lo más probable es que tu hija esté bien. Sana y salva. Si tienes suerte, se ha llevado un novio, como hice yo. Sé que tal vez eso no sea lo que quieres escuchar, pero lo cierto es que si está con algún muchacho, corre mucho menos peligro. Y ni siquiera te preocupes por el sexo. Las chicas de hoy en día saben todo sobre eso. Y sobre los anticonceptivos. Mucho más de lo que sabíamos en nuestra época. Bueno, yo sabía bastante, pero la mayoría de las chicas no tenía la menor idea.
Si hubiera pensado que algo de esto merecía un comentario, habría dicho algo.
—En fin —dijo Laura—. A lo que voy, Tim, es que este mes vas a estar al final de la tabla de posiciones. A menos que se produzca algún milagro en la última semana del mes. Ya estamos a ... —Miró el calendario que colgaba de la pared y mostraba un Honda Pilot pasando sobre un montículo de tierra. —Estamos a veintitrés de julio. Es demasiado tarde para sacar algo de la galera. Este mes no has vendido ni un solo automóvil. Ya sabes cómo es esto. A fin de cuentas, se trata de vender coches. Con dos meses último en la tabla, estás fuera.
—Sé cómo funciona —dije. Ella sólo había dicho “a fin de cuentas” dos veces en la conversación. En la mayoría de las charlas, sin importar cuánto duraban, lo decía tres veces.
—Y créeme, estamos tomando en cuenta tu situación. Sinceramente, creo que para que te despidiéramos tendrías que estar tres meses último en la tabla. Quiero ser justa.
—Sí, claro —dije.
—Sucede, Tim, que estás ocupando un escritorio. Y si no puedes vender coches desde ese escritorio, tengo que poner allí a alguien que sí lo haga. Si estuvieras sentado donde estoy yo, dirías lo mismo.
—Hace cinco años que trabajo aquí —dije. Desde que quedé en bancarrota, pensé, pero no lo dije en voz alta. —He sido uno de los mejores –si no el mejor- vendedor en todos esos años.
—Y no creas que no lo sabemos —dijo ella—. Así que bien, me alegro de haber tenido esta conversación, cuídate, mucha suerte con tu hija. ¿Por qué no llamas a esa pareja y les dices que podemos obsequiarles un juego de faldones para el barro o algo? Rotulos decorativos, qué cuernos, ya sabes cómo es esto. A fin de cuentas, los hace felices creer que están recibiendo algo gratis.
Bingo.
DOS
No giré para tomar la Avenida Bridgeport al regresar del trabajo. Por lo general, salía de la Carretera 1 en ese punto, subía un kilómetro hasta la calle Clark, giraba a la izquierda y pasaba por el puente estrecho que cruza por encima del tren y volvía a tomar a la izquierda por la calle Hill, donde había vivido los últimos cinco años desde que Susanne y yo habíamos vendido nuestra pequeña mansión, pagamos todas las deudas posibles con ese dinero y nos compramos casas mucho más pequeñas.
Seguí, en cambio, por la carretera hasta que llegué al hotel Just Inn Time y detuve el coche en el aparcamiento. Me quedé sentado un momento, pensando si debía descender o no, pero sabiendo que lo haría. ¿Por qué iba a ser hoy un día diferente a cualquier otro desde que Syd había desaparecido?
Descendí de mi CR-V. La empresa me permitía el uso de este vehículo sin costo, pero si Laura me despedía tendría que comprarme mi propio coche. A pesar de que eran más de las seis, seguía haciendo bastante calor. Se veía la humedad elevándose del asfalto justo antes de que la Carretera 1 se metiera debajo de la autopista 95 hacia el este.
Me quedé en el aparcamiento y miré en todas las direcciones. Más adelante se veía el hotel Howard Johnson y más allá, la vía de salida de la autopista interestatal. Muy cerca, hacia el oeste, un viejo complejo de cines. ¿No habíamos llevado a Sydney allí a ver Toy Story 2 cuando tenía siete u ocho años? ¿Por su cumpleaños? Tenía recuerdos de intentar ubicar a una banda de niños en una fila como si fueran gatitos en una cesta. El hotel estaba a pocos metros de donde el camino se dividía: la Carretera 1 hacia el norte, la calle Cherry hacia el sudoeste. Cruzando la calle Cherry estaba el cementerio Kings Highway.
Había una veintena de otros comercios cuyos letreros podía ver desde donde estaba aparcado. Un local de video, una relojería, un local de pescado y patatas fritas para llevar, una floristería, una librería cristiana, una carnicería, una peluquería, una tienda de ropa para niños y un local de venta de libros y DVD para adultos.
A todos ellos se podía llegar a pie desde el hotel. Si Syd había dejado el coche aparcado aquí todos los días, podría haber llegado a cualquiera de esos comercios en pocos minutos.
Yo había entrado en la mayoría de ellos desde su desaparición, para enseñarles su fotografía y preguntar si la habían visto. Pero las tiendas tenían empleados diferentes según el día y la hora, por lo que me parecía lógico hacer las rondas más de una vez.
Por supuesto, no era que creyera que Syd había estado trabajando en secreto en alguno de esos sitios. Alguna otra persona con coche podía haberse encontrado con ella todos los días en el aparcamiento del hotel para llevarla quién sabía adónde de nueve a cinco.
Pero si había estado trabajando en uno de estos comercios a la vista del hotel, ¿por qué no querría que su madre ni yo lo supiéramos? ¿Por qué nos importaría que trabajara en una relojería o en una carnicería o en...
Una tienda de libros y videos para adultos.
La primera vez que estuve en ese pequeño centro comercial, aquel fue en el único local donde no entré. De ninguna manera, me dije. No importaba dónde estuviera trabajando Syd, no importaba qué era lo que nos estuviera ocultando, no había forma de que pudiera haber estado trabajando allí.
No había manera.
Me encontraba sacudiendo la cabeza y mascullando las palabras “de ninguna manera”, apoyado contra el coche, cuando escuché que alguien decía:
—¿Señor Blake?
Miré hacia la izquierda. Una mujer. Chaqueta y falda azules, zapatos cómodos, un pequeño escudo del Just Inn Time prendido en la solapa. Me llevaba algunos años, pero no muchos. Cuarenta y cinco o cuarenta y seis años, supuse, con cabello y ojos oscuros. Su uniforme de trabajo no era lo suficientemente aburrido como para ocultar lo que todavía era una figura llamativa.
—Veronica —dije. Veronica Harp, la gerente con quien había hablado por teléfono la noche en que Sydney había desaparecido y a la que había visto varias veces desde entonces. —¿Cómo está?
—Muy bien, señor Blake. —Hizo una pausa, sabiendo que las reglas de cortesía requerían que me preguntara lo mismo, pero sabía de antemano cuál sería mi respuesta. —¿Y usted?
Me encogí de hombros.
—Debe de estar harta de verme por aquí.
Ella sonrió, incómoda, sin querer mostrarse de acuerdo.
—Lo entiendo.
—Tendré que volver a entrar en todos esos comercios —dije, pensando en voz alta. Veronica no dijo nada. —Todo el tiempo pienso que debe de haber ido a un sitio que podía ver desde aquí.
—Puede ser —dijo. Permaneció allí un momento y me di cuenta por su lenguaje corporal que se debatía entre decir algo más o regresar al hotel y dejarme en paz. Luego: —¿Le gustaría tomar un café?
—No es necesario.
—En serio. ¿Por qué no entra? Está más fresco en el hotel.
Caminé con ella hacia el hotel. El jardín dejaba bastante que desear. El césped estaba seco, un hormiguero hacía erupción como un volcán entre dos lajas del camino y los arbustos necesitaban cuidados. Levanté la vista, vi las cámaras de seguridad dispuestas en intervalos regulares y resoplé, fastidiado, por lo bajo. Las puertas de cristal se abrieron automáticamente cuando nos acercamos a ellas.
Me guio hacia el comedor que daba al vestíbulo. No era un restaurante, exactamente, sino una estación de autoservicio donde el hotel desplegaba las cosas para el desayuno. Pequeños envases con porciones individuales de cereales, fruta, magdalenas, donuts, café y zumo. Así era el asunto aquí. Pasa la noche, sírvete el desayuno por la mañana. Si podías llenarte los bolsillos con suficientes magdalenas, te servirían de almuerzo.
Una mujer menuda vestida con pantalones negros y blusa blanca estaba limpiando el mostrador y volviendo a llenar una cesta con pequeños envases de crema. No logré deducir su etnia, pero tenía aspecto de ser tailandesa o vietnamita. Del sureste asiático, supuse. Veintimuchos o treintipocos años.
Sonreí y la saludé cuando fui a tomar un vaso de café descartable. Se corrió cortésmente hacia un lado.
—Buenos días, Cantana —la saludó Veronica.
Cantana asintió.
—Creo que va a ser necesario poner más cereales en el recipiente antes del desayuno —le indicó Veronica. Cantana buscó debajo del mostrador donde había cientos de envases con porciones individuales y llenó las cestas.
Me serví café y le alcancé uno a Veronica. Se sentó a una mesa y señaló la silla frente a ella.
—Dígame si ya se lo he preguntado —dijo—, pero ¿ha hecho indagaciones en el Howard Johnson?
—No solo en la recepción —repuse—. También le mostré su fotografía al personal de limpieza.
Verónica meneó la cabeza.
—¿La policía está haciendo algo?
—Por lo que los concierne a ellos, es solo otra chica que se fue de casa. No hay evidencia real de... bueno, ya sabe. No hay nada que sugiera que algo le ha sucedido.
Verónica frunció el entrecejo.
—Sí, pero si no saben dónde está, ¿cómo pueden saber...?
—Exacto —dije.
Veronica bebió café y luego preguntó:
—¿No tiene otros familiares que lo ayuden a buscar? Nunca lo veo aquí con alguien más.
—Mi esposa, mi exesposa, en realidad, ha estado dedicada a las llamadas telefónicas. Hace un tiempo se lastimó y no puede caminar sin muletas...
—¿Qué sucedió?
—Un accidente, estaba practicando ese deporte en el que una persona se engancha a una vela y una lancha la arrastra.
—Ah, jamás me atrevería a eso.
—No, claro, porque es inteligente. Pero ella está haciendo lo que puede, aun así. Llamadas, búsquedas en internet. Está destrozada, igual que yo. —Era la pura verdad.
—¿Hace cuánto que están divorciados?
—Cinco años —dije—. Desde que Syd tenía doce.
—¿Ella se ha vuelto a casar?
—Tiene novio. —Hice una pausa. —¿Vio esos anuncios de Bob’s Motors? ¿El tipo que le grita a la cámara?
—Cielos, ¿es él? ¿Ese es su novio?
Asentí.
—Siempre le quito el sonido cuando aparecen esos anuncios —dijo. Eso me hizo sonreír. Por primera vez en bastante tiempo. —Veo que no le cae bien —dijo.
—Me gustaría quitarle el sonido en persona —repuse.
Veronica vaciló, luego preguntó.
—Entonces no se ha vuelto a casar ni nada.
—No.
—No imagino a alguien como usted solo para siempre.
Yo había estado saliendo ocasionalmente con una mujer antes de la desaparición de Syd. Pero aun si no me hubieran puesto la vida patas arriba en las últimas semanas, esa relación tenía los días contados. Que una persona sea espectacular en la cama puede hacerte olvidar por un par de semanas lo absorbente y desequilibrada que es, pero transcurrido ese tiempo, la cabeza comienza a funcionarte y decides que hasta allí has llegado.
—¿Le parece posible —dije— que mi hija hubiera estado encontrándose con alguien aquí? No que trabajara aquí formalmente, pero, no lo sé, tal vez hacía algo no registrado. Porque me parece que le estaban pagando en efectivo.
Había sacado una de las muchas fotos de Sydney del bolsillo y la había colocado sobre la mesa, solamente para mirarla.
—Voy a ser franca con usted —dijo Veronica.
—¿Sí?
—A veces —bajó ligeramente la voz—, no hacemos todo por encima de la mesa aquí.
Me incliné hacia adelante.
—¿A qué se refiere?
—Lo que quiero decir es que muchas veces lo hacemos. Pagamos al personal doméstico por debajo de la mesa. No todo, desde luego. Pero un poco aquí, un poco allí. Nos facilita un poco el asunto de los impuestos, ¿comprende?
—Claro.
—Pero lo que quiero decir es que aun si su hija hubiera trabajado aquí y le hubiéramos pagado en negro y eso pudiera volvérsenos en contra, se lo diría, porque ningún padre debería pasar por algo así, no saber qué le ha sucedido a su hija.
Asentí y contemplé el rostro de Syd.
—Es muy guapa.
—Gracias.
—Tiene un cabello hermoso. Tiene un aire... ¿noruego?
—Por el lado de su madre —repuse. Mi mente iba de aquí para allí. —Qué pena que vuestras cámaras no funcionan. Si Syd se hubiera encontrado con alguien en el aparcamiento...
Veronica agachó la cabeza, avergonzada.
—Lo sé. Qué puedo decir. Tenemos las cámaras montadas para que la gente crea que hay vigilancia, pero no están conectadas a nada. Tal vez, si fuéramos parte de una cadena más grande...
Asentí, recogí la foto de Syd y volví a guardarla en la chaqueta.
—¿Puedo mostrarle yo una foto? —preguntó Veronica.
Dije que por supuesto que sí.
Buscó en su bolso y sacó una fotografía impresa del ordenador que mostraba a un niño de no más de seis meses, con una camiseta de Tomás el Tren.
—¿Cómo se llama?
—Lars.
—Un nombre original. ¿Qué la llevó a elegirlo?
—No lo elegí yo —repuso—. Fue mi hija. Es el nombre del padre de su marido. —Me dio un segundo para que procesara la información. —Es mi nieto.
Me quedé mudo por un instante.
—Lo siento, pensé que...
—Pues es usted adorable —dijo Veronica Harp—. Tuve a Gwen a los diecisiete años. No estoy tan mal para ser abuela, ¿no?
Yo ya había recuperado la compostura.
—No, en absoluto —repuse.
Encinta a los diecisiete años.
—Gracias por el café —dije.
Veronica Harp guardó la fotografía del bebé.
—Sé que la encontrará y que todo va a estar bien.
Hemos alquilado una casita en Cape Cod, directamente sobre la playa. Sydney tiene cinco años. Ha ido a la playa en Milford, pero no puede compararse con esta que parece no tener fin. Sydney queda hipnotizada desde el momento en que la ve. Pero muy pronto se sobrepone al asombro y corre a la orilla, se moja los pies, vuelve a toda velocidad, riendo y chillando, hasta donde estamos Susanne y yo.
Después de un tiempo, consideramos que ya ha tenido suficiente sol y sugerimos regresar a la casa –no mucho más que una cabaña, en realidad- a comer unos sándwiches. Caminamos pesadamente, la arena se mueve debajo de nuestros pies; tratamos de alcanzar a Syd y señalamos sus diminutas huellas en la arena.
Aparecen algunos chicos por entre el pastizal. Uno de ellos tiene un perro sujeto a una correa. Sydney cruza delante del animal justo en el momento en que su hocico emerge por entre la hierba. No es uno de esos perros de aspecto feroz. Es una especie de caniche de gran tamaño, con pelo negro, corto, y cuando ve a Sydney, de repente muestra los dientes y gruñe.
Sydney grita, deja caer el cubo y la palita y echa a correr. El perro se lanza hacia adelante para perseguirla, pero el chico, gracias a Dios, tiene bien sujeta la correa. Sydney corre hacia la casa, levanta el brazo hacia la manilla de la puerta mosquitera y desaparece. La puerta se cierra con estrépito detrás de ella.
Susanne y yo corremos el resto del camino, sin lograr la velocidad que deseamos porque la arena nos impide afirmarnos. Llego primero a la puerta y llamo:
—¡Sydney! ¡Sydney!
Ella no responde.
Revisamos desesperadamente la casa y finalmente la encontramos en una especie de armario empotrado; en lugar de una puerta, hay una cortina que oculta lo que se guarda dentro. Está agazapada, con la cara contra las rodillas, para no ver lo que sucede a su alrededor.
La levanto en brazos y le digo que todo va a estar bien. Susanne se introduce en el armario y nos abraza a ambos mientras le dice a Sydney que el perro ya no está, que está a salvo.
Más tarde, Susanne le pregunta por qué corrió a la casa en lugar de hacia nosotros.
—Pensé que tal vez os atraparía también a vosotros —dice.
Estaba sentado en el coche, aparcado delante de la tienda de entretenimiento para adultos, Delicias XXX, que tenía una floristería de un lado y una relojería del otro. Las vidrieras eran opacas para proteger a los transeúntes de tener que ver los productos. Pero las palabras pintadas sobre el cristal en letras de más de treinta centímetros no dejaban ninguna duda sobre lo que se ofrecía: “XXX” y “ADULTOS” y “ERÓTICOS” y “PELICULAS” y “JUGUETES”.
Y no precisamente de la marca Fisher-Price, supuse.
Observé a los hombres que entraban y salían. Aferraban artículos envueltos en papel oscuro mientras se dirigían rápidamente a sus coches. ¿Existía realmente una necesidad de estas cosas hoy en día? ¿No se podía obtener todo online? ¿Era necesario que estos sujetos tuvieran que ocultarse detrás de cuellos levantados, gorras de béisbol bien bajas, gafas oscuras baratas? Pero por el amor de Dios, volved a vuestras casas a daros el lote con vuestros ordenadores.
Estaba a punto entrar cuando un hombre corpulento, de calvicie incipiente pasó delante de la floristería e ingresó en Delicias XXX.
—Mierda —dije.
Era Bert, que trabajaba en el departamento de Servicio de Riverside Honda. Casado, hasta donde yo sabía, con hijos de más de veinte años. No iba a entrar mientras él estuviera allí. No me apetecía tener que explicar lo que estaba haciendo allí y tampoco que él tuviera que hacerlo.
Cinco minutos más tarde emergió con su compra, se subió a un viejo Accord y se marchó.
Me sentí agradecido por la demora. Había estado reuniendo valor para ingresar en el local, no por lo que vendían, sino porque no podía imaginar que Sydney estuviera conectada de algún modo con ese sitio.
—Esto es una pérdida de tiempo —mascullé mientras bajaba del coche; crucé el aparcamiento, y entré.
El local estaba muy bien iluminado por tubos fluorescentes en el falso techo, lo que hacía que fuera fácil ver las cubiertas de los cientos de DVD exhibidos en estanterías por todo el sitio. Una rápida mirada revelaba que ningún mercado de nicho, ninguna predilección oscura había sido pasada por alto. Además de películas y revistas, el local vendía una amplia gama de parafernalia, desde esposas forradas con piel a muñecas de tamaño –aunque no aspecto- casi humano. Eran ligeramente más realistas que las inflables, pero tampoco como para llevarlas a casa y presentarles a tus padres. A unos pasos de la entrada, observando el imperio desde una plataforma elevada como un farmacéutico en la parte trasera de su farmacia, estaba la propietaria, una mujer excedida de peso con cabello fino que leía un ejemplar vetusto de tapa blanda de “La Rebelión de Atlas”.
Me detuve delante de ella, levanté la mirada, carraspeé y dije:
—Disculpe.
Ella bajó el libro, abierto y dijo:
—Sí.
—Tal vez pueda ayudarme —dije.
—Claro —repuso. Al ver que yo no seguía hablando, agregó: —Adelante, dígame lo que busca; he oído todo y no me importa un pepino.
Le entregué una fotografía de Sydney.
—¿Ha visto alguna vez a esta chica?
Ella tomó la foto, la miró y me la devolvió.
—Si sabe su nombre, puedo ingresarlo en el ordenador y ver en qué películas ha participado.
—No, en una película, no. ¿La ha visto aquí, en este local o en la zona? ¿En las últimas tres semanas?
—No tenemos muchas clientas adolescentes —respondió, sin vueltas.
—Lo sé, es muy probable que esté perdiendo el tiempo...
—Y haciéndomelo perder a mí —dijo, con la mano sobre el libro.
—Pero si no le molesta darle otra mirada.
Suspiró, quitó la mano del libro y volvió a mirar la foto.
—¿Quién es?
—Sydney Blake —repuse—. Es mi hija.
—¿Y piensa que puede haber estado pasando el tiempo por aquí?