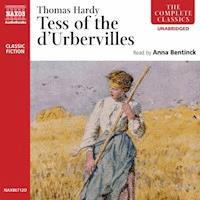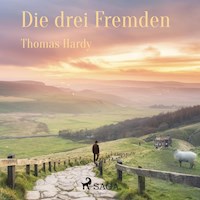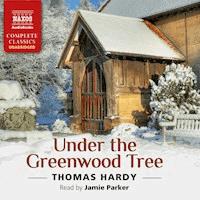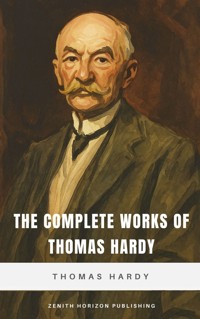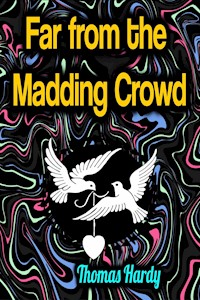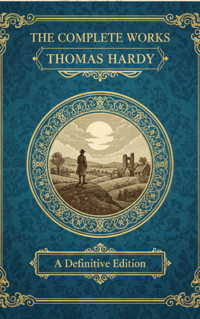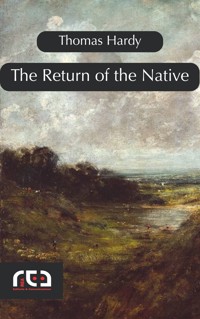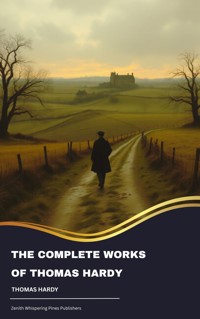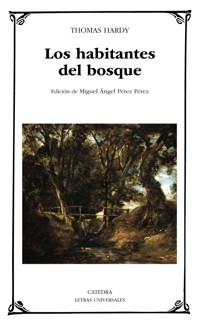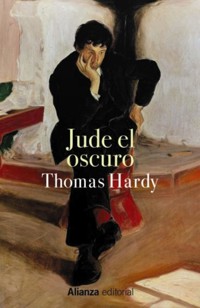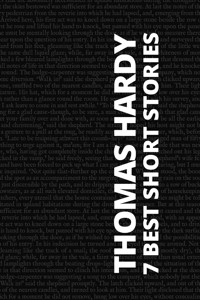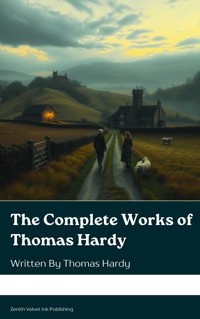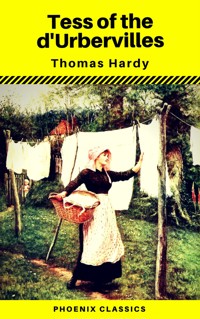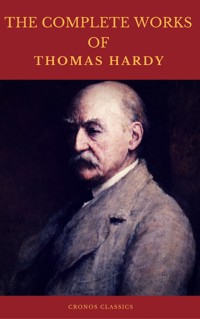0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Forzada por un aristócrata y condenada por una sociedad de moral estricta, Tess se rebela contra el destino que se le impone guiada por su innata independencia, su incapacidad de comprender el doble rasero con el que se juzga la conducta de los sexos y, sobre todo, por sus deseos de alcanzar la felicidad.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Thomas Hardy
TESS, DE D’URBERVILLE
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 979-12-5971-448-0
Greenbooks editore
Edición digital
Mayo 2021
www.greenbooks-editore.com
Tabla de contenidos
PRESENTACIÓN
PRÓLOGO
Primera fase
Segunda fase
Tercera fase
Cuarta fase
Quinta fase
Sexta fase
Séptima fase
Notas
PRESENTACIÓN
Thomas Hardy (1840-1928) era hijo de un constructor y le resultó natural seguir la carrera de arquitecto y dedicarse, de joven, a la restauración de iglesias en su Dorset natal. Ambos datos —la arquitectura y la tierra— tienen relación con las novelas de Hardy. Su familia estaba muy arraigada en la provincia costera del Canal de la Mancha, provincia sobre todo agrícola pero también arenosa y arcillosa y dotada de algunos de los monumentos prehistóricos más notables de Inglaterra. Provincia romana y más tarde reino sajón, Hardy los convirtió en un mítico Wessex, escenario de sus novelas con los mismos títulos memorables que Faulkner le atribuyó a Yoknapatawpha o García Márquez a Macondo.
La desolación nativa de la región permitió a Hardy crear un ámbito natural asociado estrechamente a sus ideas dramáticas acerca del destino humano. Después de un primer período tentativo guiado por los consejos de George Meredith y opacado por la perfección misma de George Eliot y su Middlemarch, Hardy encontró tema, voz y estilo a partir de El regreso del nativo (1878) y El alcalde de Casterbridge (1886), culminando con Tess de los d’Urberville (1891) y la novela final, Jude el Oscuro (1895).
El espacio natural escogido por Hardy, su Wessex, es un escenario tenso, contradictorio, sin asomo de paz bucólica, que bien le sirve para contar en él las trágicas historias del regreso a la tierra nativa de Clym Yeobright, el portador de modernidad derrotado por las antiguas fatalidades paganas y nocturnas de la romántica heroína Bustacia, tan infiel a Clym como fiel a una tierra «oscura, obsoleta, rebasada»: el páramo de Egdon ( El regreso del nativo).
Hardy puede ver la tierra, también, con el amor lírico de un Haldor Laxness o un
D. H. Lawrence. Pero pronto nos damos cuenta de que la belleza natural en Hardy es un engañoso velo que apenas esconde, en su contradicción misma, las de las fatalidades humanas. Hermosa como puede ser, la naturaleza es también cruel e indiferente. Su fuerza va sumándose, de manera insinuante y literariamente sutil y fuerte a la vez, al rosario de poderes que de la naturaleza arrancan en Hardy. Naturaleza es azar, es voluntad, es deseo y es necesidad.
El misterio de la tierra encubre el misterio de la tragedia humana sobre la tierra. Y la tragedia en Hardy impone su fuerza novelística a partir de dramas morales, conflictos de voluntades y pasiones incontenibles. Henchard, acaso el personaje más acabado de Hardy, es a la vez juguete del azar y arquitecto de un destino fatal. En su ascenso y en su caída se dan cita todos los temas de la obra de Hardy. La tierra como silencioso enigma. El pueblo como coro de la fatalidad que advierte al personaje: No vas a caer. Ya caíste y aún no lo sabes. Son éstos una naturaleza y un pueblo que
reclama víctimas pero no crea héroes ( El alcalde de Casterbridge).
Es a la vez fácil y difícil clasificar a Hardy a partir de ideologías a la moda en su tiempo. Si es un naturalista, difiere de Zola en que Hardy no escribe denuncias y se permite una piedad desprovista de compasión sentimental. Se ha dicho que escribió las tragedias del hombre de Darwin en el universo de Newton y en las cocinas de Dickens. Se ha criticado la arbitrariedad de sus argumentos. Pero Hardy justifica la arbitrariedad (el melodrama, las coincidencias, los golpes de teatro) como parte de una visión trágica en la que es el azar la fuerza determinante del destino.
David Cecil, el famoso crítico de la «novela victoriana», dijo que sin cristianismo sólo hay pesimismo. Hardy le dio la razón. La vida sin fe es un drama. Y la vida sin moral es irrelevante. Hay naturaleza, tanto objetiva como humana, excluyendo la libertad e instalándonos, para completar el círculo, en el reino de la fatalidad.
¿Qué valores hay, entonces, en este cruel universo de la fatalidad? Las novelas de Hardy poseen una fuerza trágica porque sus personajes no están, a priori, destinados a la desventura que les espera. Claro está. El alcalde Henchard, un poco como Jean Valjean en Los miserables, ha logrado superar un crimen inicial para renunciar al mal, construyendo una vida rica y merecedora. Jude el oscuro no es un mediocre, ambiciona estudiar y sobresalir en un medio que se lo recrimina y le insta a quedarse donde está. Y Tess debe luchar entre la sospecha de su origen aristocrático y la realidad de su baja posición social.
Mitad aristócrata, mitad campesina, Tess es a la vez víctima de la naturaleza dura e inexpugnable y de la convención social de idénticos atributos. La posibilidad de ser feliz la encarna para ella Ángel, pero este héroe titubeante sólo acrecienta las debilidades de Tess. Si ella está dividida entre el ansia aristocrática y la realidad rural, él no sabe optar entre la convención social y la emancipación personal. La naturaleza es terrible y fatal. Pero es lo que Ángel encarna: la inteligencia a medias, la mente sin luces. No será él, el amor ideal de Tess, quien la redima de su fatalidad casi animal: una mujer seducida y violada, capturada como una bestia pero con la conciencia de ser algo más, un ser humano, una mujer sujeta a la fatalidad y al azar.
Asesina de su perseguidor, Tess es capturada como un animal pero se resigna con grandeza trágica. «¡Estoy lista!», dice patéticamente cuando la justicia la captura después de una noche final de libertad y amor.
—… ¿Han venido por mí?
—Sí, amor mío —respondió él—. Ya están aquí.
—No podía ser de otro modo —contestó ella—. Ángel, después de todo, me alegro.
Sí, estoy muy contenta… Esta felicidad no podía durar mucho…, ya ha durado demasiado… He gozado bastante, ya no quiero vivir más, no sea
que vayas a despreciarme… ¡Estoy lista!
En esta resignación trágica, en esta renuncia fatal, reside el terrible poder de las novelas de Hardy. Su ofensa a la moral victoriana fue como una cachetada a una digna señora en pleno concierto en La edad de oro de Luis Buñuel, quien soñaba con llevar a la pantalla tanto Tess como Jude. Las convenciones violadas por Hardy eran ni más ni menos las de la hipocresía más rancia. Larvada en Tess —¿cómo se puede sentir compasión hacia una madre soltera y asesina convicta?—, la explosión de rabia contra Hardy se volvió intolerable cuando publicó Jude. Intolerable: un hombre y una mujer abandonan a sus cónyuges. Viven juntos. Tienen hijos. No pueden mantenerlos. El niño melancólico —El Pequeño Padre Tiempo— mata a sus hermanos y se suicida para que sus padres no tengan que alimentar tantas bocas.
Más que el rechazo, la intolerancia brutal contra Jude el oscuro culminó cuando el obispo de Wakefield procede a quemar el libro y prohibir su circulación. No era tolerable que Tess, hecha para la felicidad, terminara en la desgracia. No era tolerable que Jude sólo sea infeliz, no malo. Thomas Hardy, herido y asqueado por el rechazo intolerante, no escribió novelas después de 1895. Pero dejó una lección que es casi la inscripción sobre una lápida: «Al novelista le corresponde mostrar la miseria de lo grandioso y la grandeza de la miseria».
C.F.
PRÓLOGO
UNA VOZ ENTRE LA GENTE.
POR CONSTANTINO BÉRTOLO.
Lentamente, aunque acaso a más velocidad de lo que muchos quisiéramos, nos vamos adentrando en un nuevo siglo y el siglo XX empieza, también lentamente, a envejecer. Sin embargo la escala de valores literarios que de ese siglo heredamos, por mucho que vivamos todavía en plena posmodernidad, sigue delimitando la cartografía de nuestras lecturas, señalando los hitos —Joyce, Faulkner, Musil, Kafka, Proust—, las cordilleras —el surrealismo, el expresionismo, la generación perdida, le nouveau román, el boom latinoamericano—, y los acantilados y barrancos con los correspondientes avisos de «peligro de muerte literaria» bien señalizados: novela social, novela comprometida, costumbrismo. Flotando sobre el mapa y sin mucha necesidad de explicitarse continúa oyéndose a modo de ruido de fondo un anatema para aviso de navegantes y cartógrafos en ciernes, que atañe a la novela decimonónica: vía muerta. Rara condena unánime con la que la narrativa del XX ejercía su venganza edípica al tiempo que erigía sobre su cadáver sus señas de modernidad. Nada pues de narradores omniscientes, de personajes construidos con cimientos y tejados, de tramas asentadas en un despliegue excesivo de tiempo o espacio. Nada de conflictos morales, poca descripción de entornos concretos, apenas retratos físicos, acciones poco relevantes y mucha conciencia interior. Tal podría ser el resumen y el programa, a la contra, de la novela decimonónica, que el siglo XX estableció, llevado por su necesaria y personal dinámica, visión y tensiones, para su propio proyecto narrativo, relegando a aquélla a esas inquietantes tierras de destierro delimitadas por el paternalismo y la condena. Y en esas tierras al parecer se convino en dar alojamiento, acomodo y sepultura literaria a Thomas Hardy. El muerto sin embargo no ha dejado de removerse en su tumba.
Cierto que ya Thomas Hardy y su obra generaron malestar e incomodidad entre sus contemporáneos. Raymond Williams, en sus brillantes trabajos de análisis e interpretación sobre la novela ingles [1], considera con especial agudeza que es precisamente en los años en que Hardy escribe su «corpus narrativo», es decir, entre 1870 y 1895, cuando la narrativa en lengua inglesa se verá atravesada por una crisis que va a representar en último término el nacimiento de la narrativa de la modernidad, lo que supone tanto como decir que es en esos años cuando realmente se gesta y nace la novela del siglo XX. Nacimiento que tiene su paradigma en el nombre y la obra de Henry James, quien, como Hardy, da a conocer en esos mismos años lo
mejor de su obra narrativa. Años en los que también, y los mencionamos para abrir el abanico del paradigma, escriben sus obras de mayor relieve autores tan distintos como H. G. Wells y Joseph Conrad.
Tal crisis (de crecimiento y transformación) de la narrativa inglesa —extrapolable sin demasiadas distorsiones a la generalidad de la narrativa occidental— afecta tanto al sujeto como al objeto narrativo. En lo relativo al sujeto, por cuanto la idea de un narrador omnisciente entra en cuestión, y se abre camino la exigencia literaria y moral de que el narrador ha de renunciar a su omnipotencia para ceñirse a la humildad, más «natural», de limitarse a encarnar un punto de vista restringido que le hará ganar en intensidad, coherencia y credibilidad lo que se pueda perder en amplitud y totalidad.
Por lo que atañe al objeto, la narrativa moderna acepta renunciar a la comprensión, «la cognoscibilidad» en palabras de Williams, de un mundo que se ha vuelto demasiado complejo, para centrar su foco de atención en las conciencias en cuanto que sería en ellas donde la realidad «vive» y se torna narrativamente abarcable. Detrás de este giro narrativo hay, claro está, el telón de fondo de toda la serie de transformaciones sociales, económicas y culturales sobre las que nace lo que se ha venido llamando la modernidad.
Es Henry James precisamente quien avanza en ese camino narrativo que acabará por situar la conciencia o las conciencias en el centro de la novela moderna; y si desde esa nueva óptica la obra de H. G. Wells, George Meredith, Elisabeth Gaskell o, incluso, George Eliot se queda claramente out, la narrativa de Hardy, aun aceptando su personalidad y fuerza, se verá contemplada con la condescendencia propia de aquello que «es actual pero ya pertenece al pasado». Nada de extraño por tanto que el propio James comentando el éxito de Tess de los d’Urberville le perdone la vida y declare que «el bueno de Thomas Hardy» ha escrito una obra llena de fallos y falsedades aunque «con un encanto especial». Todavía hoy permanece en las entretelas del canon literario la lectura de que de igual modo que James es el primer novelista del siglo XX, Hardy es el último gran autor de la novela inglesa decimonónica. Simple y malicioso piropo del que Hardy sigue siendo víctima. Con todo, y ya la mención de James a «su encanto especial» es prueba de ello, tanto sus contemporáneos como la crítica del siglo XX percibía la dificultad de despachar su obra bajo una etiqueta definitiva y la necesidad de volver a interpretar una y otra vez las claves de una obra novelística que generación tras generación ha despertado y despierta el interés y la admiración de lectores y estudiosos.
Si hacemos un balance de los principales adjetivos que se han aplicado al conjunto de sus novelas y narraciones nos encontraremos con términos tan llamativos y a veces tan contradictorios como: realista, costumbrista, folklorista, melodrama, filosófico, novela social, novela de ideas, trágico, folletinesco, inverosímil,
desordenado, pesimista, fatalista, inmoral, escandaloso, tradicional. Y todos ellos dedicados a una obra narrativa no demasiado extensa.
Thomas Hardy nace en Upper Bockhampton, condado de Dorset en el suroeste de Inglaterra, en 1840 y muere en Dorchester, capital de su condado natal, en 1928. Su padre era un constructor y maestro albañil y la familia disfrutaba de una posición social relativamente acomodada, ubicada en la clase media baja de una sociedad eminentemente rural, en la que el peso de los grandes terratenientes era el eje sobre el que crecía una amplia población de pequeños arrendatarios, colonos, aparceros y trabajadores agrícolas, en unos tiempos en los que las innovaciones industriales, desde el ferrocarril a las máquinas trilladoras, llevaban ya décadas transformando el paisaje físico y humano tradicional. Hardy recibió una educación básica rigurosa que le llevó a conocer en profundidad a los autores de la Antigüedad clásica, si bien no llegó a ingresar en la universidad. A los dieciséis años entra a trabajar como ayudante de un arquitecto restaurador, tarea en la que terminó profesionalizándose y a la que se dedicó con vocación y maestría hasta que el éxito de sus novelas le permitió consagrarse por completo a la escritura. Su entrada en la vida literaria nace con la publicación en revistas dispersas de sus primeros poemas, siendo la poesía una de las constantes de su vocación de escritor a la que debe su alta reputación como poeta.
Sus primeras novelas aparecen por entregas: Desperate Remedies (1871), Under the Greenwood Tree (1872) y son recibidas en el mundo literario británico con discreta atención hasta que la publicación, también por entregas, en 1874, de Lejos del mundanal ruido, lo convierte en un autor de éxito. Es en esta novela donde inaugura un escenario humano y geográfico, Wessex, un paralelo narrativo de su condado natal, en el que va a situar sus grandes y más logradas novelas: El alcalde de Casterbridge (1886), Tess de los d’Urberville (1891) y Jude el Oscuro (1895). En 1895, en pleno éxito como novelista, toma una decisión radical: abandona la escritura de novelas y decide consagrar su tiempo al género lírico. En 1898 aparece su primer libro de poemas, Wessex Poems, dando a conocer un talento poético original y antirromántico que confirmará con sus obras poéticas siguientes, logrando en vida su mayor reconocimiento al publicar entre 1904 y 1908 la trilogía The Dynasts.
Así como el Hardy narrador ha sufrido en su consideración literaria malentendidos y vaivenes diversos, hasta que muy recientemente parece haberse asentado en el campo académico y crítico como uno de los grandes narradores de la novela inglesa de todos los tiempos, su obra lírica, si bien en un primer momento no logró un alto reconocimiento, sería reivindicada, analizada y comentada con respeto y admiración por autores como W. H. Auden, Philip Larkin y Stephen Spender, hasta situarla con especial relieve dentro del canon dominante. Como señala Sam Abrams, prologuista de una reciente antología en castellano de sus poema [2]: «Hardy no sólo inaugura la modernidad poética en Inglaterra, sino que es el autor más representativo
de esta modernidad y el autor de más calidad literaria».
Sin duda la poesía en lengua inglesa debe estar agradecida a aquella decisión radical de Thomas Hardy que le llevó al abandono de su dedicación a la escritura y publicación de novelas. Las razones que pudiera haber detrás de semejante decisión permanecen poco claras. Lo que sí parece claro, y el lector que lea con detenimiento los prólogos a las diferentes ediciones de Tess que acompañan a esta edición podrá sacar algunas conclusiones al respecto, es que en el abandono de la actividad narrativa influyó la atmósfera de incomprensión moral, cuando no de intolerancia, que el autor detectó y sufrió tanto con la publicación de Tess como, y de manera más acendrada, al editarse la que sería su última novela, Jude el Oscuro. La crítica de su tiempo, si bien no dejaba de reconocer «la fuerza» narrativa de sus obras y le concedía maestría en el planteamiento de tramas y personajes, no dejaba de señalar
«la incorrección moral» de sus argumentos, la perturbación que ofrecían sus ideas y la inconveniencia de una visión del mundo en el que poco o nulo lugar se dejaba al optimismo superficial de una burguesía británica ilustrada y todavía imbuida de autosatisfacción imperial.
Sabemos hoy que el subtítulo, «Una mujer pura», a pesar de que el propio Hardy advierte que fue introducido en el último momento, no fue una decisión arbitraria. Algo de provocación, de reto y de orgullo en el más noble sentido del término, hay en la osadía que tal subtítulo supone, y comprobamos claramente que aun cuando el autor advierte que «mejor no escribirlo», lo mantuvo tozudamente en todas las reediciones. Para un lector de hoy es difícil imaginarse el grado de provocación que tal rótulo pudo suponer para una sociedad como la victoriana que había hecho de la hipocresía, y de la hipocresía sexual muy especialmente, bandera y seña de identidad. El tema de la doncella seducida y abandonada no era una novedad radical en la novela inglesa. Ruth de Elisabeth Gaskell y Adam Bede de George Eliot son novelas que habían planteado un motivo argumental semejante. Lo novedoso en Tess de los d’Urberville es el especial empeño, presente a lo largo de toda la obra, en mostrar la inocencia vital del personaje tanto antes como después de «la caída», sin dejar en ningún momento que las desventuras o el trágico final de la protagonista permitiesen una lectura asociable al castigo de «la culpa». En ese canto a la pureza «a pesar de» reside la piedra de escándalo que la novela ofrecía a los lectores.
Pero si la palabra pureza, aplicada a un personaje «manchado socialmente» como Tess, desasosegaba a las almas filisteas de las lectoras y los lectores, en el lenguaje de Hardy las buenas almas literarias también encontraban inconveniencias y asperezas. Acostumbrados a leer la imagen de la Inglaterra rural en un tipo de novela nostálgica, pastoral y paternalistamente aristocrática, los críticos de Hardy levantaban con gesto de censura su oído cuando la prosa de aquellas novelas que parecían encuadrarse, aunque fuera de manera abrupta, en la novela regional, alteraba su expectativa
lingüística, el registro idiomático predecible para su código narrativo. Los campesinos, se censuraba, no hablaban como campesinos. El narrador utilizaba en ocasiones unos tonos lingüísticos cercanos al lenguaje de las ciencias, otras parecía reproducir el mal gusto del habla rural, estropeando así la mirada, es decir, la prosa, elegante de quien mira y narra desde la educación distante y literaria que ha de compartir con sus lectores.
Fue precisamente Raymond Williams quien mejor explicó esas características del
«sonido» Hardy que perturbaban —y siguen en parte perturbando— al tradicional oído literario inglés. Señala este crítico que «al convertirse en arquitecto y entablar amistad con la familia de un vicario (el tipo de familia de la que provino su esposa), Hardy se desplazó a un punto diferente en la estructura social, con conexiones con la clase de los sectores cultivados, aunque no con la de los propietarios. No obstante haber ascendido, continuaba, a través de su familia, manteniendo sus vinculaciones con el cuerpo en movimiento de los pequeños empresarios, comerciantes, artesanos y granjeros que no se distinguían del todo de los meros trabajadores. Dentro de la escritura literaria su posición es similar. No es propietario ni administrador, comerciante o trabajador, sino observador y cronista, alguien que no se siente demasiado seguro de sus relaciones reales de clase. Esto se agrava por el hecho de que Hardy no escribía para esos sectores, sino sobre ellos, ante un público metropolitano y sin vinculación con ese mundo… Considero debilidades lo que en general se han considerado sus puntos fuertes: la forma narrativa de la balada o la prolongada imitación literaria de giros tradicionales de habla. Se trata de esas cosas para las que sus lectores estaban preparados: una «tradición», más que de seres humanos. Estos procedimientos no podían, en cualquier caso, ser útiles para sus obras mayores, en las que precisamente debía plasmarse la ruptura y no la continuidad. Sería sencillo vincular los problemas de estilo de Hardy con los dos lenguajes de su personaje, Tess: por un lado, el conscientemente educado; por el otro, el inconscientemente tradicional. Pero esta comparación, aunque sugerente, no es adecuada. La verdad es que ningún lenguaje podía servir para transmitir la experiencia de Hardy: ninguno había alcanzado el grado suficiente de articulación; el lenguaje educado era bajo en intensidad y limitado en cuerda humana; el tradicional, defectuoso por ignorancia y complaciente en el hábito. En Hardy están presentes las huellas de su sujeción a los dos, aunque el cuerpo central de su literatura de madurez constituye un experimento más difícil y complicado… En sí mismo, el estilo maduro de Hardy es cultivado y carece de la menor ambigüedad en ese sentido. En él, la extensión del vocabulario y la complicación de la construcción son elementos necesarios para alcanzar la intensidad y precisión de observación que constituyen la posición y atributos esenciales de Hardy… «la voz del observador educado pero todavía en profunda ligazón con el mundo que mira».
Nos hemos permitido tan extensa cita porque sin duda es Williams quien mejor ve de dónde provienen las dificultades de los lectores contemporáneos de Hardy para
«oír» lo novedoso y arriesgado de su trabajo. Acostumbrados al encuentro con «lo bonito», con lo pastoral o lo bucólico, no acababan de situar ese sonido en el que el respeto hacia el mundo rural impedía tanto el lenguaje paternalista como el demagógico o ternurista. Para los lectores de esta edición resulta difícil, a pesar del excelente trabajo de traducción, apreciar en toda su extensión la modernidad e inteligencia con que lingüísticamente Hardy parece haber solucionado una de las mayores dificultades de la narrativa moderna: conjugar el rigor en la precisión con la necesaria calidez afectiva, aunque no dejarán de advertir la extraña osadía con la que se mezclan en el texto la frases más aparentemente denotativas con momentos de alto estilo poético.
Tess de los d’Urberville es, en compañía de El alcalde de Casterbridge y Jude el Oscuro, una de las obras pertenecientes a ese momento de madurez del que hablaba Williams, y, sin duda, encarna de manera totalmente representativa el mundo narrativo de Hardy. Como ellas, transcurre en Wessex, metáfora territorial del espacio inglés; pero el escenario no debe equivocarnos: no estamos ante una novela
«campestre» ni mucho menos una novela sobre «campesinos». Estamos ante una novela que transcurre en el campo pero, en primer lugar, es un campo ya atravesado por las profundas transformaciones que el desarrollo económico y técnico de la imperial Inglaterra del siglo XIX han convertido en un espacio social complejo, fragmentado y lleno de tensiones y, en segundo lugar, los conflictos que la novela va a argumentar aunque sólidamente incrustados en esa realidad social van a ir mucho más allá de ella para situarnos en el terreno propio de la novela: la comprensión de una experiencia humana, muy especialmente centrada, en este caso, en la figura que le da nombre: Tess de los d’Urberville.
No deja de ser curioso que el verdadero apellido de Tess no sea d’Urberville sino Durbeyfield, una degeneración fonética del anterior, y que sea este hecho tan aparentemente anecdótico: el conocimiento, por azar, de que este apellido proviene de aquél, el desencadenante primero de la acción narrativa. En efecto, y para su desgracia y desgracia de su hija, John Durbeyfield, el padre de Tess, conoce un buen día que su línea genealógica se remonta hasta los d’Urberville, una de las grandes familias normandas que constituyeron y fundaron los linajes más altos de la nobleza inglesa. Este dato va a funcionar como un pérfido seísmo en el entorno familiar del pequeño comerciante aldeano al incorporar a su presente y, sobre todo, a sus expectativas de futuro, la fantasía, el sueño y el deseo de «ser otro». Un otro mejor, y mejor en el sentido más material del término: vivir mejor. Una noticia del pasado que altera las perspectivas del futuro. Un conocimiento que actuará como una tentación. Una manzana, como la de Eva y la serpiente, envenenada, y que, como ella, supondrá
la pérdida del paraíso.
Pero la primera ironía narrativa con que Hardy va a construir su argumento consistirá precisamente en el retrato nada paradisíaco de ese «paraíso» en el que encontramos por primera vez a la protagonista: familia malthusiana, en la frontera de la miseria, penalidades, incultura y superstición. Allí la tentación encuentra tierra apropiada: la madre ha descubierto que no lejos de su aldea viven en una rica mansión una familia d’Urberville y sueña y planifica que Tess pueda ser recogida por sus ricos parientes y llegar así a casarse con «un novio de sangre azul». Tess, que es ya una hija de los nuevos tiempos, es decir, de la extensión del sistema de enseñanza y cuya educación la ha alejado del mundo de ignorancia y fantasías en que viven sus padres —«Entre la madre con sus supersticiones, su primitiva instrucción, su dialecto y sus baladas aprendidas de oído, y la hija con sus enseñanzas de plan nacional y conocimiento grado medio bajo un código infinitamente revisado, mediaba un abismo de doscientos años, según el común entender. Cuando estaban juntas, se yuxtaponían la época jacobina y la victoriana»—, desconfía de esa proposición materna que sin embargo el azar (la muerte accidental del caballo sobre el que descansa la pequeña actividad comercial del padre) le obligara a aceptar, saliendo de este modo de su entorno para buscar trabajo en casa de sus «parientes» d’Urberville, que —y aquí la ironía de Hardy da otra nueva vuelta de tuerca— son en realidad meros comerciantes urbanos enriquecidos que por esnobismo usurpan el rimbombante apellido. A pesar de sus recelos y prudencias la protagonista acabará siendo seducida y embarazada por su indolente «primo», Alec d’Urberville, hecho que, tengamos en cuenta el contexto de la época, marcará indeleblemente, a modo de pecado original, su destino al destruir «biológicamente» el principal cuando no único «capital» femenino: la pureza. Años y páginas más adelante (Sexta fase. El penitente), el propio seductor parece confirmar esta vía de interpretación: «Tú eres Eva y yo ese Otro que viene a tentarla bajo el disfraz de un animal inferior». Yo solía complacerme cuando era teólogo en ese pasaje de Milton que dice:
—Emperatriz, el camino te aguarda, que no es largo, más allá de los mirtos…
…Si aceptas, pronto te llevaré allá.
—Guíame entonces —respondió Eva».
Pero aunque a lo largo de toda la obra se respira un indudable fondo religioso con el que el narrador y la novela como totalidad dialogan profusa y profundamente, y aunque el tema de la culpa y el castigo cruza el desarrollo narrativo como un veta de agua subterránea que de cuando en cuando aflora con fuerza a la superficie
argumental, las intenciones de la novela no se detienen en ese plano del significado. La historia de Tess, la muerte de su hijo, su nuevo abandono del hogar familiar en busca de un horizonte, ahora basado en el esfuerzo y en el trabajo y no en la magia de un apellido (aunque Tess no se muestre totalmente inmune a ese «orgullo»), su estancia en la granja lechera que ha sabido insertarse en las nuevas formas de producción capitalista —«Mañana se la beberán en el desayuno los londinenses,
¿verdad? […] Gentes que no saben nada de nosotros ni de dónde viene la leche, que ni siquiera llegarán a enterarse de que hemos atravesado el bosque de noche y lloviendo para que no les falte»—, su encuentro con Ángel Clare, hijo de un vicario de renombre, proveniente de una clase social superior a la de ella, la posibilidad que ese amor le ofrece de escapar al destino al que su «falta» parecía condenarla, sus dudas sobre la necesidad o no de confesarle su «pasado», su posterior matrimonio, la separación y ruptura de aquella posibilidad que la confesión destruye ante los escrúpulos del marido educado pero víctima a su vez de sus prejuicios sociales, toda la fatal encadenación de estos hechos en la que el azar ha dejado sentir también su presencia, acabarán por poner delante de la protagonista y delante de los lectores la dura realidad: la imposibilidad de que aquéllos que sólo poseen como capital su capacidad de trabajo lleguen a ser dueños de su destino.
Que Tess, agotadas sus esperanzas de recibir la comprensión, la compasión y el perdón del hombre a quien ama, al que está ligada en matrimonio y en quien confía como guía y compañero, vuelva a los brazos de su primer seductor, quien a su vez y agitado por repentinas crisis de fe se ofrecerá como remedio para los males, si no afectivos al menos materiales, de la que fue su víctima, sólo puede ser entendido, es decir, compartido luego que la novela nos haya acercado a las fatigas de una Tess que sufrirá en carne propia —y espíritu, aun atendiendo por tal la mera aspiración a llevar una vida mejor—, las fatigas obligadas de una trabajadora agrícola siempre al borde de la simple subsistencia, en medio de un paisaje que más allá de su caracterización plástica o estética no deja de ser ese espacio indiferente en donde las leyes de la producción marcadas por el capital dejan sentir su lógica: «Aquella tarde volvió a llover y Marian dijo que no tenían obligación de trabajar, pero como si no trabajaban no cobraban, siguieron trabajando. Tan alto estaba aquel trozo de campo que la lluvia no les caía verdaderamente en sentido vertical, sino que corría horizontalmente, impelida por el viento gemebundo, azotándolas como con astillas de vidrio hasta calarlas por completo. Hasta entonces no había sabido Tess lo que era calarse, pues lo que se llama mojarse en términos corrientes era muy poca cosa, mientras que trabajar casi sin moverse en el campo y sentirse empapar en lluvia primero las piernas y los hombros, luego las caderas y la cabeza, y por último la espalda, la frente y los costados hasta que falta la luz, exige un grado especial de estoicismo y puede decirse que de valor». Un párrafo que sintetiza magistralmente lo que más arriba se comentó
del estilo del autor: precisión descriptiva, empatía solidaria.
Que el marido vuelva con el perdón y la compasión por delante cuando Tess se ha entregado nueva e irremediablemente a d’Urberville y que esa broma del destino la lleve al asesinato y finalmente al cadalso, ha sido achacado por muchos estudiosos a un gusto excesivo de Hardy por el azar y la improbabilidad como elementos narrativos y por un especial regusto por la fatalidad. Tales interpretaciones nos parecen un error sorprendente. Valiera para rebatirlo la propia y esclarecedora frase que el narrador nos ofrece en la novela: «La gente de la clase social de Tess no se cansa, allá en sus profundas moradas, de proclamarse fatalista, saliendo a todo con aquello de «Tenía que ser así», y «esto es lo más triste», o valiera ese final, Ángel y Liza-Lu, la hermana de Tess que a él ha encomendado, emprendiendo un nuevo horizonte, una nueva vida que acaso pueda ser, esta vez sí, una vida razonable».
Deja el final de la lectura indudablemente una huella de tristeza en el lector, pero si, como señala Sam Abrams hablando de su poesía, en Hardy «el sufrimiento humano en todas sus dimensiones, no nos llega en términos de vanidad porque el poeta tiene sensibilidad suficiente para percibir el sufrimiento humano, sino en términos de auténtica compasión y empatía, de sinceridad e integridad emotiva», bien podría decirse que la tristeza de ánimo que de esta lectura nos resta no es, en cualquier caso, una tristeza «narcisista», encaminada al mero regusto en nuestras sensibilidades «nobles» y caritativas. Para Hardy el hombre o la mujer no son criaturas que se hagan (o se deshagan) a sí mismas. Ese falso orgullo, esa falsa soberbia, no caben en su lúcida mirada comprensiva. Sabe que el azar y la necesidad no siempre —y casi nunca en condiciones de partida precarias— permiten que cada mujer u hombre escriban con letra propia sus vidas. Sabe que el azar existe pero que sus consecuencias poco tienen de azarosas, que la felicidad o desgracia que de ese azar se desprendan estarán en estrecha relación con las condiciones materiales del terreno que esa semilla encuentre en su caída.
Hace años, y a modo de slogan y programa de vida, se puso de moda una frase de Jean-Paul Sartre acuñada en su etapa existencialista: «Una cosa es lo que los demás hacen con nosotros, y otra cosa es lo que nosotros hacemos con lo que han hecho con nosotros». El autor de Tess de los d’Urberville no parece compartir tan ingenua y voluntarista muestra de la soberbia individualista. Basta la lectura de esta novela aguda, cálida y exacta, para echar por tierra tan complaciente optimismo. Su optimismo es otro. Viene de una sabiduría más «entrelagente». Al fin y al cabo eso es un gran novelista: una voz entre la gente, Thomas Hardy.
Primera fase
LA DONCELLA.
I
Cierto anochecer de fines de mayo, un hombre de edad mediana que venía de Shaston caminaba con rumbo a su casa situada en el pueblo de Marlott, en el vecino valle de Blackmore o Blackmoor. Tenía el hombre unas piernas bastante flacas y con propensión a torcerse, al echar el paso, un poco hacia la izquierda. De cuando en cuando inclinaba vivamente la cabeza, como si se afirmara en alguna opinión, aunque no iba pensando en nada. Colgaba de su brazo una cesta vacía, de las que se emplean para llevar huevos, y se cubría la cabeza con un sombrero con un punto muy desgastado en el borde, donde al quitárselo rozaba con el pulgar. A mitad de su trayecto hubo de encontrarse con un cura viejo que iba caballero en una yegua gris, tarareando una de esas tonadillas que sirven para aliviar el tedio del camino.
—Buenas noches tenga usted —dijo el hombre de la cesta.
—Buenas se las dé Dios, sir John —le respondió el cura.
El viandante siguió su camino, pero luego que hubo andado unos pasos, se volvió y dijo:
—Oiga usted, señor, y usted dispense, pero el último día de mercado nos encontramos también en este mismo sitio y a esta misma hora, y recuerdo que yo le dije a usted: «Buenas noches», y que usted me contestó: «Dios se las dé a usted muy buenas, sir John», lo mismito que ahora.
—Es verdad —repuso el párroco.
—Y lo mismo nos pasó la otra vez anterior…, hará cosa de un mes.
—Sí; puede que tenga usted razón.
—Bueno, y ¿quiere usted decirme a qué viene eso de llamarme a mí siempre sir John, cuando yo no soy más que John Durbeyfield «el marchante» y gracias?
El cura espoleó su montura hasta acercarla unos pasos al campesino.
—¡Cosas que se le ocurren a uno! —exclamó, y tras vacilar unos instantes, añadió, cambiando de tono—: El haberte llamado de ese modo obedece a un descubrimiento que hice recientemente mientras andaba a la caza de linajes para la nueva historia del condado. Yo soy el padre Tringham, el anticuario del callejón de Stagfoot. Bueno, pues ¿no sabe usted, señor Durbeyfield, que es usted el representante directo de la antigua y caballeresca familia de los d’Urberville, que descienden del señor Pagan d’Urberville, el famoso caballero que vino de Normandía con Guillermo el Conquistador, según consta en el Rollo de la Battle Abbey [12]?
—¡Pues es la primera vez que lo oigo, sir!
—Tenlo por seguro, hombre. Y si no, a ver: levanta un poco la barbilla para que pueda yo apreciar mejor el perfil de tu cara. Sí; la misma nariz y la misma barbilla…
un poco caídos, de los d’Urberville. Tu ascendiente fue uno de los doce caballeros que acompañaron a lord de Estremavilla de Normandía en la conquista de Glamorganshire. Ramas de su familia poseyeron feudos en esta parte de Inglaterra; sus nombres figuran en los censos del tiempo del rey Esteban [13]. En la época del rey Juan vivió uno de ellos, hombre riquísimo, que cedió unas tierras a los Caballeros Hospitalarios. Y en tiempos de Eduardo II, uno de tus antepasados, de nombre Brian, fue llamado a Westminster para formar parte del Gran Consejo. En los días de Oliver Cromwell vinisteis algo a menos, pero no gran cosa, pues en el reinado de Carlos II fuisteis agraciados con el título de Caballeros de la Regia Encina por vuestra lealtad.
Ya lo ves, en tu familia ha habido muchas generaciones de sir Johns, y de ser hereditaria la Caballería como lo es el título de baronet, según ocurría de hecho antiguamente, que se transmitía de padres a hijos, tú serías ahora sir John.
—¿De veras?
—En resumen —concluyó el cura dándose un fustazo en la pierna con ademán de convencido—, que apenas habrá en toda Inglaterra otra familia de tan noble y rancio abolengo como la tuya…
—Pero ¿estoy despierto o soñando? —exclamó Durbeyfield—. ¡Y yo que llevo tantos años dando tumbos por los caminos de acá para allá como si fuera el más pobretón de la parroquia!… Y diga usted, señor pastor, ¿hace mucho que puso usted en claro todo eso?
El pastor le explicó que, según sus noticias, el linaje de los Durbeyfield había ido insensiblemente cayendo en olvido, sin que apenas se tuviese ya de él noticia. Él había dado comienzo a sus investigaciones el año anterior, allá por la primavera, en que, con motivo de hallarse investigando la historia de la familia de los d’Urberville, hubo de tropezarse con el nombre de Durbeyfield en su carro, y picada su curiosidad, se puso a hacer averiguaciones acerca del abuelo y el padre de John, hasta no quedarle por fin duda alguna sobre este punto.
—A lo primero pensé no molestarte con estos datos tan inútiles —dijo—, sólo que a veces los impulsos son más poderosos que nuestras determinaciones. Y hube de decirme que acaso tú supieras algo sobre el particular y quisieras decírmelo.
—¡Bueno! Sí, es verdad que yo he oído decir más de una vez que mi familia había estado en mejor posición antes de venir a afincarse en Blackmoor. Sólo que nunca hice de ello mucha cuenta, pensando que todo se reduciría a que antes habíamos tenido dos caballos, en vez de uno que tenemos ahora. Cierto que todavía anda por casa una cuchara de plata vieja y un sello antiguo, grabado; pero de eso a pensar que entre esos nobles d’Urberville y yo mediara el menor parentesco… Aunque también oí decir alguna vez que mi bisabuelo tenía sus secretos y que nunca quería contar nada tocante al origen de nuestra familia. Y dígame usted, señor pastor,
¿se puede saber dónde tenemos nuestro centro? ¿Dónde vivimos los d’Urberville?
—No vivís en ninguna parte, hijo. Os habéis extinguido…, es decir, como familia del condado.
—¡Qué lástima!
—Pues así es… Es decir, os habéis extinguido en la línea masculina, que a eso es a lo que llaman extinguirse las falaces crónicas de familia… Descender, venir a menos…
—¿Y dónde yacen nuestros muertos?
—En Kingsbere-sub-Greenhill descansan hileras y más hileras de ascendientes tuyos, en nichos, bajo doseles de mármol de Purbeck.
—Pero ¿dónde están los palacios y fincas de nuestra familia?
—No os queda ya ninguno.
—¡Cómo! ¿Ni tierras?
—Nada, hijo mío; y eso que antaño los tuvisteis en abundancia. Porque tu familia tenía numerosas ramas. En este condado poseíais una casa en Kingsbere, otra en Sherton, otra en Millpond, otra en Lullstead y otra en Wellbridge.
—¿Y no podremos volver a entrar en posesión de lo nuestro?
—¡Oh!… ¡Vaya usted a saber!
—Pero ¿usted qué me aconseja que haga, visto todo eso? —preguntó Durbeyfield después de una pausa.
—¡Yo! Nada, como no sea que medites pensando en «cómo caen los poderosos» [14]. Todo lo que te he contado no pasa de ser un episodio de cierto interés para el historiador y genealogista local. Entre los aldeanos de esta comarca hay varias familias casi de la misma distinción. ¡Conque buenas noches!
—¡Espere usted, señor pastor! Tenga la bondad de venir a tomarse un cuarto de cerveza conmigo para celebrar ese descubrimiento… ¡Si viera usted qué cerveza tan buena tienen en La Gota Pura!… Aunque, claro, no tan buena como la de Rolliver…
—Hombre, te lo agradezco, pero esta vez no puede ser. Ya hemos hablado y tú ya has bebido bastante por hoy…
Y terminando así, prosiguió el cura su camino, no sin que le asaltaran ciertas dudas sobre si habría obrado cuerdamente al comunicar a Durbeyfield aquella curiosa muestra de tradiciones. Cuando se fue, Durbeyfield dio unos cuantos pasos, profundamente abstraído, y al cabo se dejó caer en la herbosa cuneta del camino sentándose al lado de su cesta. A los pocos minutos vio venir a lo lejos a un muchacho que llevaba su misma dirección. Al divisarle alzó la mano, y el mozo apretó el paso y se le acercó.
—Mira, muchacho, coge esta cesta, que vas a hacerme un recado. El chico, fino como un huso, frunció el entrecejo.
—Oiga, John Durbeyfield, ¿se puede saber quién es usted para que me tome por recadero suyo y me llame «muchacho»? ¿No sabe usted mi nombre? Seguro que lo
sabe tan bien como yo el suyo.
—¡El mío! ¡Ése es el secreto; ése es el secreto! Ahora, anda y obedéceme… Aunque, después de todo, no tengo por qué ocultarte que el secreto se reduce a que yo vengo de raza noble… Acabo de enterarme esta misma tarde…
Y en tanto formulaba la declaración, Durbeyfield, que estaba sentado, se tendió cómodamente a lo largo de la cuneta, entre las margaritas.
El muchacho, de pie ante Durbeyfield, le contemplaba de arriba abajo.
—Sir John d’Urberville… Ése soy yo —prosiguió el lugareño—. Es decir, ése sería yo si los caballeros fuesen como los baronets… Está escrito en la historia todo lo mío. ¿No has oído hablar nunca, muchacho, de un sitio que llaman Kingsbere-sub- Greenhill?
—Sí, estuve allá en la feria de Greenhill.
—Bien, pues bajo la iglesia de esa ciudad están…
—No es ciudad, el sitio que digo, sino un sitio pequeño, como tuerto y cerrando el ojo.
—Bueno, no te fijes en el sitio y atiende a lo que te digo. Bajo la iglesia de esa parroquia yacen mis antepasados a centenares… con sus cotas de malla y pedrería, metidos en grandes féretros de plomo, que pesan la mar de toneladas. No hay nadie en todo el condado de South-Wessex que tenga en su familia unos esqueletos más nobles e ilustres que los míos…
—¿De veras?
—Ahora coge esta cesta y vete con ella a Marlott a la posada de La Gota Pura y di que me manden enseguidita un caballo y un coche para que me lleven a casa. Y que pongan en el fondo del coche una botella de ron y me lo apunten en la cuenta. Luego llevas la cesta a mi casa y se la das a mi mujer y le dices que se deje de lavar ropa porque no le hará falta y que espere, que allá voy, que tengo que darle noticias.
Como el muchacho permaneciese en actitud perpleja, se llevó Durbeyfield la mano al bolsillo y sacando uno de los crónicamente pocos chelines que poseía:
—Toma, para ti.
Esto hizo que el muchacho apreciara de modo muy distinto la situación.
—Bueno, sir John. Muchas gracias, sir John. ¿Quiere usted algo más, sir John?
—Sí, hombre; di en casa que quiero que me pongan para cenar… cordero frito, si lo encuentran; y si no, morcilla…, y si tampoco dan con ella…, embuchado…
—Está muy bien, sir John.
Cogió el muchacho la cesta, y al emprender la caminata se oyeron las notas de una banda de música por la parte del pueblo.
—¡Qué es eso! —exclamó Durbeyfield—. ¿Será por mí?
—Son las mujeres en su grupo de paseo, sir John. Y entre ellas está su hija.
—¡Ah, sí, es verdad! Se me había olvidado pensando en cosas grandes. Bueno,
pues ve allá a Marlott; encarga el coche, que puede que me dé una vueltecita para ver el grupo.
Partió el muchacho, y quedó Durbeyfield esperando el coche, tumbado sobre la hierba y entre las margaritas, al sol del atardecer. Transcurrió largo rato sin que pasara un alma, y las débiles notas de la banda eran los únicos sonidos humanos que se dejaban oír en el ámbito de las montañas azules.
II
El pueblo de Marlott está en medio de las ondulaciones del noreste del hermoso valle de Blakemore o Blackmoor, según dijimos antes, región apartada y recogida, no hollada aún en su mayor parte por turistas ni pintores paisajistas, a pesar de encontrarse a unas cuatro horas de Londres.
Como mejor se ve el valle es contemplándolo desde lo alto de las montañas que lo circundan, salvo en la temporada seca del verano. Una excursión sin guía por sus vericuetos puede resultar desagradable cuando hace mal tiempo.
Esta feraz y escondida campiña, donde las tierras no toman nunca tonos pardos ni son nunca secas las primaveras, la cierra al sur el prominente acantilado calizo que comprende las alturas de Hambledon Hill, Bulbarrow, Nettle-combe-Tout, Dogbury, High Stoy y Bubb Down. El viajero procedente de la costa que, después de caminar penosamente hacia el norte una treintena de kilómetros, por dunas calcáreas y tierras de cereales, alcanza de pronto el filo de uno de aquellos escarpados, se sorprende y se deleita al contemplar, tendida a sus pies cual un mapa, una comarca absolutamente distinta de las que acaba de cruzar. A sus espaldas se abren los montes, brilla el sol sobre campos tan amplios que el panorama adquiere un carácter de infinitud; son blancos los caminos, bajos y encharcados los setos e incolora la atmósfera. Aquí, en cambio, en el valle, parece ajustado todo a una escala más pequeña y delicada; son meras parcelas, tan reducidas que, desde lo alto, los árboles de los linderos semejan una red de hilos verde oscuro, tendida sobre el verde más pálido de la hierba.
La atmósfera es aquí abajo lánguida y tan cargada de azul celeste que lo que llaman los pintores distancia media participa también de ese tono de color, mientras que el horizonte lejano se tiñe del más profundo color índigo. Las tierras de labranza son pocas y reducidas, y con ligeras excepciones, la perspectiva consiste en una amplia y rica masa de verdor y arbolado, tapizando colinas minúsculas y leves alturas en el ámbito de otras mayores. Así es el valle de Blackmoor.
El interés histórico del distrito no le va en zaga al topográfico. Fue conocido en tiempos remotos el valle con el nombre de bosque del Ciervo Blanco, por una curiosa leyenda del reinado de Enrique III, según la cual, cierto Thomas de la Lynd había sido castigado con crecida multa por haber dado muerte a un hermoso ciervo blanco que el rey había perseguido y perdonado. Por aquel tiempo, y casi puede decirse que hasta no hace mucho, estaba la región muy poblada de árboles. Todavía hoy se hallan vestigios de su primitiva condición en los añosos encinares y los irregulares setos de madera que aún subsisten en sus vertientes, y en los árboles de hueco tronco que dan sombra a muchos de sus prados.
Los bosques han desaparecido, mas todavía conservan sus habitantes algunas de las antiguas costumbres de sus sombras, aunque muchas de ellas desfiguradas ya o transformadas. La danza de mayo, por ejemplo, afectaba aquella tarde la forma del grupo de jolgorio o de paseo, como le llamaban.
Era un acontecimiento interesante para la gente joven de Marlott, aunque los propios actores de la ceremonia no llegaban a percibir todo su atractivo. Lo menos singular de ella era aquella costumbre de celebrar la llegada de mayo con paseos en procesión y bailes, resaltando más el hecho de componerse la banda de celebrantes de sólo mujeres. En los grupos masculinos, aunque iban también disminuyendo, eran las tales fiestas menos raras; pero la natural timidez del sexo débil, así como la actitud sarcástica de los parientes varones, les habían quitado a los pocos grupos femeninos que quedaban el entusiasmo por seguir la costumbre. El de Marlott puede decirse que sólo vivía por mantener las «Cerealia» locale [15]. Llevaba existiendo centenares de años, si no como grupo benéfico, sí como una especie de hermandad votiva, y así continuaba la tradición.
Todas las mujeres de la banda vestían trajes blancos —alegre reminiscencia del tiempo del viejo estilo cuando las palabras alegría y mayo eran sinónimos, antes de que la preocupación por el futuro hubiera reducido las emociones a un monótono término medio. Consistía la primera manifestación en una marcha procesional de dos en dos en torno a la parroquia. Lo ideal y lo real chocaban ligeramente cuando el sol iluminaba sus figuras sobre el fondo de los verdes vallados y de las fachadas de casas tapizadas de follaje; pues, aunque todas vestían de blanco, no había dos blancos iguales; las vestiduras de algunas frisaban en el blanco nítido, mostraban las de otras una palidez azulina, y algunas, las de las señoras de edad más avanzada (que posiblemente llevaban varios años dobladas), ostentaban un matiz cadavérico, tirando a un estilo georgiano [16].
Además de la distinción de la túnica blanca, mozas y mujeres hechas llevaban en la diestra una varita de sauce, mondada, y en la mano izquierda un ramo de flores blancas. La preparación de la primera y selección de las segundas quedaba encomendada a cada una.
Iban en la procesión algunas pocas mujeres de edad mediana, y hasta entradas en años, con cabellos de plata y arrugados semblantes, estropeados por el tiempo y las dificultades, que resaltaban de modo casi grotesco y verdaderamente patético en esa animada situación. En una perspectiva verdadera, quizá, había más que decir y que ver en cada una de esas experimentadas mujeres, a quien los años acercaban a tener que decir «No tengo placer en ellos» [17], que en sus compañeras juveniles. Pero pasemos de éstas de más edad a favor de aquellas bajo cuyo corpiño latía la vida, animada y cálida.
Las jóvenes estaban en mayoría, y sus cabecitas de abundantes cabelleras
reflejaban al sol de la tarde los tonos todos del oro, el negro y el castaño. Unas tenían bellos ojos; otras, bonita nariz, boca y cuerpo preciosos; pocas, si no ninguna, reunían todos los encantos. Muchas dejaban entender su confusión ante el público que las contemplaba, en la dificultad de acomodar los labios, en la incapacidad de equilibrar la cabeza y en evitar el exceso de conciencia de sí mismas, mostrando que eran verdaderas chicas de campo, desacostumbradas a muchos ojos.
Y así como a todas las calentaba por fuera el sol, todas tenían también un ensueño, un afecto, un capricho, o, por lo menos, alguna esperanza remota y distante que, aunque quizá extinguiéndose en nada, les llenaba de sol por dentro el alma. Y ésa era la razón de que pareciesen muy animadas y, muchas de ellas, muy contentas.
Dieron la vuelta a la posada de La Gota Pura y rodeaban ya el camino alto para cruzar los prados, cuando una dijo:
—Pero ¡bendito sea el Señor!, ¿qué veo? Oye, Tess Durbeyfield, ¿no es tu padre el que viene en aquel coche?
Al oír esta exclamación volvió la cabeza una linda moza, quizá no más que las otras, sino que su grácil boca de peonía y sus grandes ojos inocentes añadían elocuencia y brillo a sus colores y su forma. Llevaba prendida en el pelo una cinta roja, siendo la única de ese grupo de blanco que podía ufanarse de lucir tan llamativo adorno. Al mirar en torno la muchacha, vio venir a su padre en un coche perteneciente a La Gota Pura, guiado por una mujerona de castaña y rizada cabellera, con las mangas de la blusa subidas hasta el codo. Era la animosa criada del establecimiento, que hacía de todo, incluso de lacayo y cochero a veces. Durbeyfield, muy repantigado y entornados los ojos a lo gran señor, se alisaba el pelo, cantando en lento recitativo:
—Tengo una gran sepultura de familia en Kingsbere… y nobles antepasados que duermen en féretros de plomo.
Sonrieron las chicas del grupo, menos Tess, cuyo rostro se llenó de rubor al ver a su padre ridiculizado así.
—Eso será que está cansado —se apresuró a decir— y habrá querido que lo lleven a casa, porque nuestro caballo tiene que descansar hoy.
—¡Qué simple eres, Tess! —le dijeron sus compañeras—. Lo que le pasa es que ha empinado el codo. ¡Ja, ja!
—¡Mucho cuidado, eh! Porque si pensáis divertiros a costa suya, ahora mismo me voy —exclamó Tess, y el rubor de sus mejillas se le difundió por todo el semblante hasta el cuello. Luego se le humedecieron los ojos y bajó la mirada al suelo. Callaron las otras, al comprender que la habían hecho sufrir, y se restableció el orden. El orgullo le impidió a Tess volver la cara para ver si su padre tenía algo que decirle, y continuó su marcha con las otras hasta el cercado donde iban a bailar en la hierba. No bien hubieron llegado a aquel sitio, recobró la joven su serenidad, dio a su vecina un
golpecito con la varita y siguió su charla, como de costumbre.
Tess Durbeyfield era en aquel instante de su vida un mero recipiente de emoción, intacto por la experiencia. A pesar de la escuela del pueblo, dominaba en su habla el dialecto característico de aquella región, que tiende a terminar con la sílaba ur, si bien resulta tan armonioso como cualquier otro lenguaje. La encarnada boca, fruncida hacia arriba por la costumbre de pronunciar esa sílaba, apenas había adquirido todavía su forma definitiva, y el labio inferior empujaba un poco hacia arriba al otro, al cerrarse ambos después de una palabra.
Aún mostraban su cara y aspecto rasgos de su niñez. Al caminar hoy, a pesar de su exuberante belleza de mujer, podían verse los doce años en sus mejillas, los nueve chispeando en sus ojos, y a veces hasta los cinco revoloteando sobre las curvas de su boca.
Pocos, sin embargo, lo sabían, y pocos lo tenían en cuenta. Algunos forasteros que al pasar la miraban casualmente se sentían al punto fascinados por su lozanía, y se quedaban con deseos de volver a verla, aunque para la mayoría de las gentes no pasaba de ser una linda y pintoresca aldeana.
La carroza triunfal de Durbeyfield se perdió a lo lejos con su palafrén femenino, y habiendo entrado la banda en el terreno destinado a ello, dio comienzo el baile. A lo primero, como no había mozos en la concurrencia, bailaron unas con otras las muchachas, pero llegada la hora en que acaba el trabajo, empezaron a acudir a la danza en busca de pareja algunos jóvenes del lugar, amén de unos cuantos ociosos y transeúntes, pareciendo dispuestos a negociar una pareja.
Entre los circunstantes había tres muchachos de clase superior; llevaban los tres sendas mochilas, sujetas con correas a la espalda, y gruesos garrotes en las manos. Su parecido y sus edades, correlativas, delataban lo que realmente eran, es decir, hermanos. Llevaba el mayor corbata blanca, chaleco cerrado y el sombrero de finas alas que usan los ministros del culto; el segundo parecía un estudiante corriente todavía sin graduar. En cuanto al tercero y más joven, apenas bastaba a caracterizarle su aspecto, mostrando en sus ojos y en su modo de vestir un abandono y desgaire como de quien aún no ha encontrado su vocación. Parecía un estudiante en probaturas sin mucho empeño y de él se podía predecir cualquier cosa.
Los tres hermanos dijeron a conocidos casuales que pasaban sus vacaciones de Pascua de excursión por el valle de Blackmoor, con rumbo al suroeste desde Shaston. Se recostaron en la puerta del baile junto a la carretera, y trataron de indagar qué significaba el baile y los trajes blancos de las muchachas. Los dos mayores, una vez satisfecha su curiosidad, se dispusieron a reanudar su camino; pero el espectáculo de aquellas mozas bailando sin pareja del sexo contrario llamó vivamente la atención del tercero y le movió a acercarse. Se quitó la mochila, la dejó con el bastón sobre la cerca y abrió el portón.
—¿Adónde vas, Ángel? —preguntó el mayor.
—Pues a dar unas vueltas con estas muchachas. Venid también vosotros…; unos minutos nada más, y enseguida nos vamos.
—¡No, no, tonterías! —dijo el primero—. ¡Bailar así en público con unas lugareñas!… ¡Supón que alguien nos viera!
—Vámonos, que nos va a coger la noche camino de Stourcastle y no tenemos sitio más cercano donde pernoctar. Además, recuerda que tenemos que leer otro capítulo del Contraataque al agnosticismo antes de volve [18]; para eso me he tomado la molestia de traer el libro.
—Bueno, dentro de cinco minutos os alcanzaré. Te doy mi palabra de honor, Félix.
Le dejaron a regañadientes los dos mayores y siguieron camino adelante, llevándose la mochila de su hermano para que les alcanzara mejor. El pequeño entró en el cercado.
—Es una lástima que bailen ustedes solas —dijo galantemente a las dos o tres muchachas que tenía más cerca, no bien se hizo una pausa en el baile—. ¿Dónde están vuestras parejas, chicas?
—Es que los mozos no han terminado todavía el trabajo —respondió una de las más decididas—, pero no tardarán en venir. Ahora que, mientras tanto, si usted quiere bailar con nosotras…
—Ya lo creo que quiero… ¡Sino que yo solo para tantas!…
—Más vale uno que ninguno. Es muy triste encararse y patear con una de su propio género. De manera que… ¡escoja usted!
—¡Mujer, no seas tan descarada! —dijo una más tímida.
Invitado el joven de esa suerte, echó una mirada al grupo, intentando en vano distinguir entre tantas muchachas, y todas nuevas para él, por lo que hubo de elegir casi a la primera que se le vino a la mano, y que no fue, por cierto, con gran desencanto por su parte, la que con tanto desparpajo le hablara. Tampoco fue Tess Durbeyfield, pues ni su linaje, ni los esqueletos de sus antepasados, ni los vestigios monumentales de los d’Urberville quisieron ayudar a Tess en aquel trance de su vida para proporcionarle una pareja de baile superior al común de los lugareños. Dicho sea esto por la sangre normanda no ayudada por el lucro Victoriano.
Cualquiera que fuere el nombre de la moza que hubo de eclipsarla no ha llegado a noticia nuestra, aunque sí nos consta que todas las demás le envidiaron la suerte de ser la primera en disfrutar aquella tarde de una pareja masculina. Y tal fue la fuerza del ejemplo que los mozos del lugar, que no se habían dado prisa en acudir al baile mientras no hubo intrusos, llegaron rápidamente ahora, de suerte que a poco ya todas tuvieron pareja, y hasta la más fea del grupo se vio relevada en su papel de hacer veces de hombre.
Sonó en esto el reloj de la iglesia, y el estudiante dijo de repente que tenía que partir para reunirse con sus hermanos. Al salir del baile posó su mirada un momento en Tess Durbeyfield, cuyos grandes ojazos en aquel instante, para decir la verdad, tenían el más suave aire de reproche por no haberse dignado bailar con ella. Él también lamentó no haberla observado, por su timidez, y pensando en eso se marchó del prado.
Como se había retrasado mucho, echó a correr camino abajo, cruzó la hondonada y remontó la inmediata colina. Allí, sin haber alcanzado a sus hermanos, se detuvo a respirar y volvió atrás la vista. Vio a lo lejos las blancas figuras de las muchachas en el verde cercado, girando en torbellino, como cuando él se hallaba entre ellas. Y pensó que todas se habrían olvidado ya de él por completo.
Todas sí, excepto quizá una. Separada del corro estaba una blanca silueta junto al vallado. Por el lugar en que se hallaba, él reconoció en ella aquella linda moza con quien no había bailado. Y aunque se trataba de una nadería, se sintió responsable de haberla herido en su amor propio con su descuido y lo lamentó profundamente, así como el ignorar hasta su nombre. Sentía que se había conducido como un necio con una muchacha tan expresiva, tan modesta, tan suave, tan delicada con aquella ligera túnica blanca.
Pero como el daño era ya irreparable se volvió el joven y emprendió rápida marcha. Y poco a poco se le fue borrando de la mente aquella impresión.
III
Tampoco Tess Durbeyfield olvidó tan fácilmente el mudo incidente. Y con ser muchas las parejas que se le ofrecían, no tuvo ánimos para bailar largo rato, permaneciendo ensimismada y melancólica hasta perderse de vista en la colina el forastero, no reparando siquiera en los mozos que la requerían y que tan distintos eran en traza y modales al joven que acababa de desaparecer. Hasta que los rayos del sol absorbieron la figura del joven que se alejaba ascendiendo la colina, no se liberó Tess de su tristeza ni dio respuesta afirmativa al mozo que la instaba a participar en el baile. Luego se estuvo con sus compañeras hasta que se hizo noche, llegando a tomar parte otra vez con cierto interés en la danza; que, sencilla todavía de corazón, gustaba del baile por el baile mismo, sin adivinar, al ver «los suaves tormentos, amargas dulzuras, gratos dolores y gustosa tristeza» de las otras muchachas, ya cortejadas y conquistadas, de lo que ella era capaz en ese terreno. Las peleas y trifulcas que armaban los mozos disputándosela para bailar la divertían… y nada más; y cuando se ponían muy tercos, les volvía la espalda.
De buena gana se hubiera estado allí más tiempo; pero de pronto hubo de recordar el incidente de la rara aparición y extraño aspecto de su padre, e inquieta, pensando qué habría sido de él, se separó preocupada de los danzantes y se encaminó al extremo del pueblo, donde estaba la casa de sus padres.
Unos pasos antes de llegar oyó otros sonidos muy distintos de los del baile y que le eran muy conocidos…
Era una serie de rítmicos traqueteos que venían del interior de la casa, delatando el violento balanceo de una cuna sobre el suelo de piedra, a cuyo compás iba el canto de una voz femenina que entonaba con mucho vigor una tonadilla titulada La vaca pía:
La vi tendida en el verde, a lo lejos.
Ven, amor, y te diré dónde.
A un mismo tiempo paraban por un momento el mecido de la cuna y la canción, y una exclamación del tono más agudo sustituía a la melodía.
—¡Dios te bendiga esos ojos tan hermosos, y esos carrillos de cera, y esa boquita tan graciosa, y esos muslines de manteca, y todo tu resalado cuerpecito!
Luego se reanudaban el canto y el mecido y la mujer volvía a entonar como antes la canción de La vaca pía.
Así estaban las cosas cuando abrió Tess la puerta y se quedó parada en el umbral
contemplando la escena con expresión de amargura inefable. Qué diferencia había entre aquella alegría del campo que acababa de dejar —trajes blancos, ramos de flores, varitas de sauce, giros de danzas sobre el verde, el destello de dulce simpatía por el forastero— y la melancolía de aquel espectáculo débilmente alumbrado por una sola vela. Aparte del desgarrón del contraste, heló a la joven un escalofrío de íntimo reproche por no haber vuelto más pronto a ayudar a su madre en aquellos quehaceres domésticos en vez de estarse tan entretenida fuera de casa.
Ahí seguía su madre, cual Tess la dejara, entre el grupo de niños, inclinada sobre la artesa del lavado, tarea que, según costumbre, aplazara hasta el final de la semana. De aquella artesa había salido el día anterior —y Tess lo recordó con una punzada de remordimiento— el vestido blanco que llevaba puesto, un poco teñido ahora de verde en los bajos por el roce con la hierba húmeda, aquel vestido que su madre se había afanado en lavar y planchar esmeradamente con sus propias manos.
Como de costumbre, la señora Durbeyfield, apoyando un solo pie junto a la artesa, ocupaba el otro en la tarea de mecer al pequeño. Las ballestas de la cuna estaban ya tan gastadas por el mucho uso, que casi habían perdido la curva, de suerte que cada balanceo era más bien una sacudida, que zarandeaba al niño de un extremo a otro como lanzadera de telar, cuando la señora Durbeyfield, enardecida por su canto, pisaba la ballesta con todos los bríos que le restaban tras laborar junto a la tina todo el día.
Tris, tras, tris, tras, gemía la cuna; se alargaba la llama de la vela y empezaba a temblequear; el agua goteaba por los codos de la matrona, y la canción seguía galopando hacia el fin de la estrofa, cuando la señora de Durbeyfield saludó con los ojos a su hija. Aun cargada de joven familia, Joan Durbeyfield amaba con pasión el canto. No llegaba al valle de Blackmoor canción alguna procedente del lejano mundo exterior que en una semana no la aprendiese la madre de Tess.
Aún fulguraba levemente en las facciones de la mujer algo de la frescura y el encanto de su juventud, adivinándose fácilmente que la belleza de que podía ufanarse Tess se la debía a su madre, no siendo, por tanto, de origen ni histórico ni caballeresco.
—Deje usted, madre, yo meceré al niño —le dijo Tess a su madre dulcemente—; si no quiere usted mejor que me ponga el vestido viejo y la ayude a aclarar. Yo creí que ya habría acabado hace mucho.