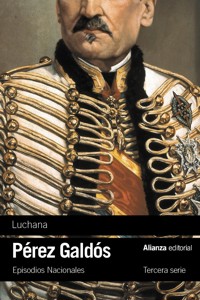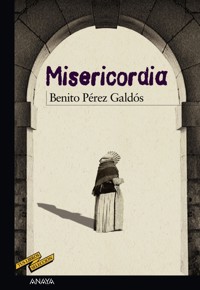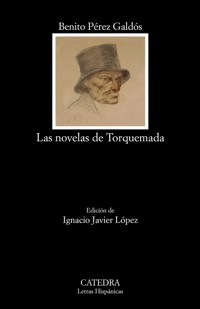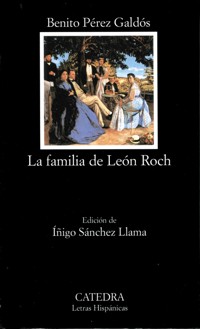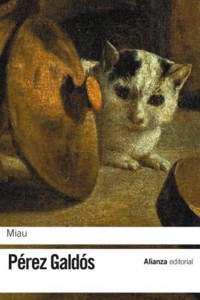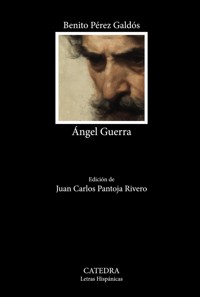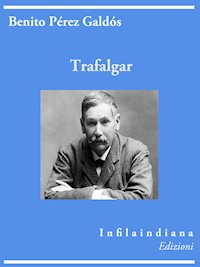
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Infilaindiana Edizioni
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
“Se me permitirá que antes de referir el gran suceso de que fui testigo,
diga algunas palabras sobre mi infancia, explicando por qué extraña
manera me llevaron los azares de la vida a presenciar la terrible
catástrofe de nuestra marina.”
Presentamos aquí la versión ebook de la obra maestra de Benito Pérez Galdós: Trafalgar.
Una de las novelas históricas por excelencia.
Vuelve a vivir la aventura del joven Gabriel Araceli.
Benito Pérez Galdós (Las Palmas de Gran Canaria 1843 – Madrid 1920) fue un escritor y dramaturgo español, una de las figuras más emblemáticas de la literatura realista de la España del siglo XIX, considerado el más importante después del escritor español Cervantes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
ISBN 9788899181505
© 2016 Infilaindiana Edizioni
Via Nuova 43/A – Santa Tecla
95024 Acireale
www.infilaindianaedizioni.com
Seguici anche sui Social Network:
Veste grafica, nota introduttiva e cenni biografici
a cura di Infilaindiana Edizioni.
Nota introductoria
Presentamos aquí la versión ebook de la obra maestra de Benito Pérez Galdós: Trafalgar.
Una de las novelas históricas por excelencia.
Vuelve a vivir la aventura del joven Gabriel Araceli.
Notas biográficas
Benito Pérez Galdós (Las Palmas de Gran Canaria 1843 – Madrid 1920) fue un escritor y dramaturgo español, una de las figuras más emblemáticas de la literatura realista de la España del siglo XIX, considerado el más importante después del escritor español Cervantes.
Trafalgar
di
Benito Pérez Galdós
I
Se me permitirá que antes de referir el gran suceso de que fui testigo,
diga algunas palabras sobre mi infancia, explicando por qué extraña
manera me llevaron los azares de la vida a presenciar la terrible
catástrofe de nuestra marina.
Al hablar de mi nacimiento, no imitaré a la mayor parte de los que
cuentan hechos de su propia vida, quienes empiezan nombrando su
parentela, las más veces noble, siempre hidalga por lo menos, si no se
dicen descendientes del mismo Emperador de Trapisonda. Yo, en esta
parte, no puedo adornar mi libro con sonoros apellidos; y fuera de mi
madre, a quien conocí por poco tiempo, no tengo noticia de ninguno de
mis ascendientes, si no es de Adán, cuyo parentesco me parece
indiscutible. Doy principio, pues, a mi historia como Pablos, el buscón
de Segovia: afortunadamente Dios ha querido que en esto sólo nos
parezcamos.
Yo nací en Cádiz, y en el famoso barrio de la Viña, que no es hoy, ni
menos era entonces, academia de buenas costumbres. La memoria no me da
luz alguna sobre mi persona y mis acciones en la niñez, sino desde la
edad de seis años; y si recuerdo esta fecha, es porque la asocio a un
suceso naval de que oí hablar entonces: el combate del cabo de San
Vicente, acaecido en 1797.
Dirigiendo una mirada hacia lo que fue, con la curiosidad y el interés
propios de quien se observa, imagen confusa y borrosa, en el cuadro de
las cosas pasadas, me veo jugando en la Caleta con otros chicos de mi
edad poco más o menos. Aquello era para mí la vida entera; más aún, la
vida normal de nuestra privilegiada especie; y los que no vivían como
yo, me parecían seres excepcionales del humano linaje, pues en mi
infantil inocencia y desconocimiento del mundo yo tenía la creencia de
que el hombre había sido criado para la mar, habiéndole asignado la
Providencia, como supremo ejercicio de su cuerpo, la natación, y como
constante empleo de su espíritu el buscar y coger, ya para arrancarles y
vender sus estimadas bocas, que llaman de la Isla, ya para propia
satisfacción y regalo, mezclando así lo agradable con lo útil.
La sociedad en que yo me crié era, pues, de lo más rudo, incipiente y
soez que puede imaginarse, hasta tal punto, que los chicos de la Caleta
éramos considerados como más canallas que los que ejercían igual
industria y desafiaban con igual brío los elementos en Puntales; y por
esta diferencia, uno y otro bando nos considerábamos rivales, y a veces
medíamos nuestras fuerzas en la Puerta de Tierra con grandes y ruidosas
pedreas, que manchaban el suelo de heroica sangre.
Cuando tuve edad para meterme de cabeza en los negocios por cuenta
propia, con objeto de ganar honradamente algunos cuartos, recuerdo que
lucí mi travesura en el muelle, sirviendo de a los muchos ingleses que
entonces como ahora nos visitaban. El muelle era una escuela ateniense
para despabilarse en pocos años, y yo no fui de los alumnos menos
aprovechados en aquel vasto ramo del saber humano, así como tampoco dejé
de sobresalir en el merodeo de la fruta, para lo cual ofrecía ancho
campo a nuestra iniciativa y altas especulaciones la plaza de San Juan
de Dios. Pero quiero poner punto en esta parte de mi historia, pues hoy
recuerdo con vergüenza tan grande envilecimiento, y doy gracias a Dios
de que me librara pronto de él llevándome por más noble camino.
Entre las impresiones que conservo, está muy fijo en mi memoria el
placer entusiasta que me causaba la vista de los barcos de guerra,
cuando se fondeaban frente a Cádiz o en San Fernando. Como nunca pude
satisfacer mi curiosidad, viendo de cerca aquellas formidables máquinas,
yo me las representaba de un modo fantástico y absurdo, suponiéndolas
llenas de misterios.
Afanosos para imitar las grandes cosas de los hombres, los chicos
hacíamos también nuestras escuadras, con, rudamente talladas, a que
poníamos velas de papel o trapo, marinándolas con mucha decisión y
seriedad en cualquier charco de Puntales o la Caleta. Para que todo
fuera completo, cuando venía algún cuarto a nuestras manos por
cualquiera de las vías industriales que nos eran propias, comprábamos
pólvora en casa de la tía Coscoja de la calle del Torno de Santa María,
y con este ingrediente hacíamos una completa fiesta naval. Nuestras
flotas se lanzaban a tomar viento en océanos de tres varas de ancho;
disparaban sus piezas de caña; se chocaban remedando sangrientos
abordajes, en que se batía con gloria su imaginaria tripulación;
cubríalas el humo, dejando ver las banderas, hechas con el primer trapo
de color encontrado en los basureros; y en tanto nosotros bailábamos de
regocijo en la costa, al estruendo de la artillería, figurándonos ser
las naciones a que correspondían aquellos barcos, y creyendo que en el
mundo de los hombres y de las cosas grandes, las naciones bailarían lo
mismo presenciando la victoria de sus queridas escuadras. Los chicos ven
todo de un modo singular.
Aquélla era época de grandes combates navales, pues había uno cada año,
y alguna escaramuza cada mes. Yo me figuraba que las escuadras se batían
unas con otras pura y simplemente porque les daba la gana, o con objeto
de probar su valor, como dos guapos que se citan fuera de puertas para
darse de navajazos. Me río recordando mis extravagantes ideas respecto a
las cosas de aquel tiempo. Oía hablar mucho de Napoleón, ¿y cómo creen
ustedes que yo me lo figuraba? Pues nada menos que igual en todo a los
contrabandistas que, procedentes del campo de Gibraltar, se veían en el
barrio de la Viña con harta frecuencia; me lo figuraba caballero en un
potro jerezano, con su manta, polainas, sombrero de fieltro y el
correspondiente trabuco. Según mis ideas, con este pergenio, y seguido
de otros aventureros del mismo empaque, aquel hombre, que todos pintaban
como extraordinario, conquistaba la Europa, es decir, una gran isla,
dentro de la cual estaban otras islas, que eran las naciones, a saber:
Inglaterra, Génova, Londres, Francia, Malta, la tierra del Moro,
América, Gibraltar, Mahón, Rusia, Tolón, etc. Yo había formado esta
geografía a mi antojo, según las procedencias más frecuentes de los
barcos, con cuyos pasajeros hacía algún trato; y no necesito decir que
entre todas estas naciones o islas España era la mejorcita, por lo cual
los ingleses, unos a modo de salteadores de caminos, querían cogérsela
para sí. Hablando de esto y otros asuntos diplomáticos, yo y mis colegas
de la Caleta decíamos mil frases inspiradas en el más ardiente
patriotismo.
Pero no quiero cansar al lector con pormenores que sólo se refieren a
mis particulares impresiones, y voy a concluir de hablar de mí. El único
ser que compensaba la miseria de mi existencia con un desinteresado
afecto, era mi madre. Sólo recuerdo de ella que era muy hermosa, o al
menos a mí me lo parecía. Desde que quedó viuda, se mantenía y me
mantenía lavando y componiendo la ropa de algunos marineros. Su amor por
mí debía de ser muy grande. Caí gravemente enfermo de la fiebre
amarilla, que entonces asolaba a Andalucía, y cuando me puse bueno me
llevó como en procesión a oír misa a la Catedral vieja, por cuyo
pavimento me hizo andar de rodillas más de una hora, y en el mismo
retablo en que la oímos puso, en calidad de ex-voto, un niño de cera que
yo creí mi perfecto retrato.
Mi madre tenía un hermano, y si aquélla era buena, éste era malo y muy
cruel por añadidura. No puedo recordar a sin espanto, y por algunos
incidentes sueltos que conservo en la memoria, colijo que aquel hombre
debió de haber cometido un crimen en la época a que me refiero. Era
marinero, y cuando estaba en Cádiz y en tierra, venía a casa borracho
como una cuba y nos trataba fieramente, a su hermana de palabra,
diciéndole los más horrendos vocablos, y a mí de obra, castigándome sin
motivo.
Mi madre debió padecer mucho con las atrocidades de su hermano, y esto,
unido al trabajo tan penoso como mezquinamente retribuido, aceleró su
fin, el cual dejó indeleble impresión en mi espíritu, aunque mi memoria
puede hoy apreciarlo sólo de un modo vago.
En aquella edad de miseria y vagancia, yo no me ocupaba más que en jugar
junto a la mar o en correr por las calles. Mis únicas contrariedades
eran las que pudieran ocasionarme un bofetón de mi tío, un regaño de mi
madre o cualquier contratiempo en la organización de mis escuadras. Mi
espíritu no había conocido aún ninguna emoción fuerte y verdaderamente
honda, hasta que la pérdida de mi madre me presentó a la vida humana
bajo un aspecto muy distinto del que hasta entonces había tenido para
mí. Por eso la impresión sentida no se ha borrado nunca de mi alma.
Transcurridos tantos años, recuerdo aún, como se recuerdan las medrosas
imágenes de un mal sueño, que mi madre yacía postrada con no sé qué
padecimiento; recuerdo haber visto entrar en casa unas mujeres, cuyos
nombres y condición no puedo decir; recuerdo oír lamentos de dolor, y
sentirme yo mismo en los brazos de mi madre; recuerdo también,
refiriéndolo a todo mi cuerpo, el contacto de unas manos muy frías, pero
muy frías. Creo que después me sacaron de allí, y con estas indecisas
memorias se asocia la vista de unas que daban pavorosa claridad en medio
del día, el rumor de unos rezos, el cuchicheo de unas viejas
charlatanas, las carcajadas de marineros ebrios, y después de esto la
triste noción de la orfandad, la idea de hallarme solo y abandonado en
el mundo, idea que embargó mi pobre espíritu por algún tiempo.
No tengo presente lo que hizo mi tío en aquellos días. Sólo sé que sus
crueldades conmigo se redoblaron hasta tal punto, que cansándome de sus
malos tratos, me evadí de la casa deseoso de buscar fortuna. Me fui a
San Fernando; de allí a Puerto Real. Junteme con la gente más perdida de
aquellas playas, fecundas en héroes de encrucijada, y no sé cómo ni por
qué motivo fui a parar con ellos a Medinasidonia, donde hallándonos
cierto día en una taberna se presentaron algunos soldados de Marina que
hacían la leva, y nos desbandamos, refugiándose cada cual donde pudo. Mi
buena estrella me llevó a cierta casa, cuyos dueños se apiadaron de mí,
mostrándome gran interés, sin duda por el relato que de rodillas, bañado
en lágrimas y con ademán suplicante, hice de mi triste estado, de mi
vida, y sobre todo de mis desgracias.
Aquellos señores me tomaron bajo su protección, librándome de la leva, y
desde entonces quedé a su servicio. Con ellos me trasladé a Vejer de la
Frontera, lugar de su residencia, pues sólo estaban de paso en
Medinasidonia.
Mis ángeles tutelares fueron D. Alonso Gutiérrez de Cisniega, capitán de
navío, retirado del servicio, y su mujer, ambos de avanzada edad.
Enseñáronme muchas cosas que no sabía, y como me tomaran cariño, al poco
tiempo adquirí la plaza de paje del Sr. Don Alonso, al cual acompañaba
en su paseo diario, pues el buen inválido no movía el brazo derecho y
con mucho trabajo la pierna correspondiente. No sé qué hallaron en mí
para despertar su interés. Sin duda mis pocos años, mi orfandad y
también la docilidad con que les obedecía, fueron parte a merecer una
benevolencia a que he vivido siempre profundamente agradecido. Hay que
añadir a las causas de aquel cariño, aunque me esté mal el decirlo, que
yo, no obstante haber vivido hasta entonces en contacto con la más
desarrapada canalla, tenía cierta cultura o delicadeza ingénita que en
poco tiempo me hizo cambiar de modales, hasta el punto de que algunos
años después, a pesar de la falta de todo estudio, hallábame en
disposición de poder pasar por persona bien nacida.
Cuatro años hacía que estaba en la casa cuando ocurrió lo que voy a
referir. No me exija el lector una exactitud que tengo por imposible,
tratándose de sucesos ocurridos en la primera edad y narrados en el
ocaso de la existencia, cuando cercano a mi fin, después de una larga
vida, siento que el hielo de la senectud entorpece mi mano al manejar la
pluma, mientras el entendimiento aterido intenta engañarse, buscando en
el regalo de dulces o ardientes memorias un pasajero rejuvenecimiento.
Como aquellos viejos verdes que creen despertar su voluptuosidad dormida
engañando los sentidos con la contemplación de hermosuras pintadas, así
intentaré dar interés y lozanía a los mustios pensamientos de mi
ancianidad, recalentándolos con la representación de antiguas grandezas.
Y el efecto es inmediato. ¡Maravillosa superchería de la imaginación!
Como quien repasa hojas hace tiempo dobladas de un libro que se leyó,
así miro con curiosidad y asombro los años que fueron; y mientras dura
el embeleso de esta contemplación, parece que un genio amigo viene y me
quita de encima la pesadumbre de los años, aligerando la carga de mi
ancianidad, que tanto agobia el cuerpo como el alma. Esta sangre, tibio
y perezoso humor que hoy apenas presta escasa animación a mi caduco
organismo, se enardece, se agita, circula, bulle, corre y palpita en mis
venas con acelerada pulsación. Parece que en mi cerebro entra de
improviso una gran luz que ilumina y da forma a mil ignorados prodigios,
como la antorcha del viajero que, esclareciendo la obscura cueva, da a
conocer las maravillas de la geología tan de repente, que parece que las
crea. Y al mismo tiempo mi corazón, muerto para las grandes sensaciones,
se levanta, Lázaro llamado por voz divina, y se me sacude en el pecho,
causándome a la vez dolor y alegría.
Soy joven; el tiempo no ha pasado; tengo frente a mí los principales
hechos de mi mocedad; estrecho la mano de antiguos amigos; en mi ánimo
se reproducen las emociones dulces o terribles de la juventud, el ardor
del triunfo, el pesar de la derrota, las grandes alegrías, así como las
grandes penas, asociadas en los recuerdos como lo están en la vida.
Sobre todos mis sentimientos domina uno, el que dirigió siempre mis
acciones durante aquel azaroso periodo comprendido entre 1805 y 1834.
Cercano al sepulcro, y considerándome el más inútil de los hombres,
¡aún haces brotar lágrimas de mis ojos, amor santo de la patria! En
cambio yo aún puedo consagrarte una palabra, maldiciendo al ruin
escéptico que te niega, y al filósofo corrompido que te confunde con los
intereses de un día.
A este sentimiento consagré mi edad viril y a él consagro esta faena de
mis últimos años, poniéndole por genio tutelar o ángel custodio de mi
existencia escrita, ya que lo fue de mi existencia real. Muchas cosas
voy a contar. ¡Trafalgar, Bailén, Madrid, Zaragoza, Gerona, Arapiles!...
De todo esto diré alguna cosa, si no os falta la paciencia. Mi relato no
será tan bello como debiera, pero haré todo lo posible para que sea
verdadero.
II
En uno de los primeros días de Octubre de aquel año funesto (1805), mi
noble amo me llamó a su cuarto, y mirándome con su habitual severidad
(cualidad tan sólo aparente, pues su carácter era sumamente blando), me
dijo:
«Gabriel, ¿eres tú hombre de valor?»
No supe al principio qué contestar, porque, a decir verdad, en mis
catorce años de vida no se me habíapresentado aún ocasión de asombrar
al mundo con ningún hecho heroico; pero el oírme llamar
“hombre” me llenó de orgullo, y pareciéndome al mismo tiempo
indecoroso negar mi valor ante persona que lo tenía en tan alto grado,
contesté con pueril arrogancia:
«Sí, mi amo: soy hombre de valor».
Entonces aquel insigne varón, que había derramado su sangre en cien
combates gloriosos, sin que por esto se desdeñara de tratar
confiadamente a su leal criado, sonrió ante mí, hízome seña de que me
sentara, y ya iba a poner en mi conocimiento alguna importante
resolución, cuando su esposa y mi ama Doña Francisca entró de súbito en
el despacho para dar mayor interés a la conferencia, y comenzó a hablar
destempladamente en estos términos:
– No, no irás... te aseguro que no irás a la escuadra. ¡Pues no faltaba
más!... ¡A tus años y cuando te has retirado del servicio por viejo!...
¡Ay, Alonsito, has llegado a los setenta y ya no estás para fiestas!
Me parece que aún estoy viendo a aquella respetable cuanto iracunda
señora con su gran papalina, su saya de organdí, sus rizos blancos y su
lunar peludo a un lado de la barba. Cito estos cuatro detalles
heterogéneos, porque sin ellos no puede representársela mi memoria. Era
una mujer hermosa en la vejez, como la Santa Ana de Murillo; y su
belleza respetable habría sido perfecta, y la comparación con la madre
de la Virgen exacta, si mi ama hubiera sido muda como una pintura.
D. Alonso, algo acobardado, como de costumbre, siempre que la oía, le
contestó:
«Necesito ir, Paquita. Según la carta que acabo de recibir de ese buen
Churruca, la escuadra combinada debe, o salir de Cádiz provocando el
combate con los ingleses, o esperarles en la bahía, si se atreven a
entrar. De todos modos, la cosa va a ser sonada».
– Bueno, me alegro-repuso Doña Francisca –. Ahí están Gravina, Valdés,
Cisneros, Churruca, Alcalá Galiano y Álava. Que machaquen duro sobre
esos perros ingleses. Pero tú estás hecho un trasto viejo, que no sirves
para maldita de Dios la cosa. Todavía no puedes mover el brazo izquierdo
que te dislocaron en el cabo de San Vicente.
Mi amo movió el brazo izquierdo con un gesto académico y guerrero, para
probar que lo tenía expedito. Pero Doña Francisca, no convencida con tan
endeble argumento, continuó chillando en estos términos:
«No, no irás a la escuadra, porque allí no hacen falta estantiguas como
tú. Si tuvieras cuarenta años, como cuando fuiste a la tierra del Fuego
y me trajiste aquellos collares verdes de los indios... Pero ahora... Ya
sé yo que ese calzonazos de Marcial te ha calentado los cascos anoche y
esta mañana, hablándote de batallas. Me parece que el Sr. Marcial y yo
tenemos que reñir... Vuélvase él a los barcos si quiere, para que le
quiten la pierna que le queda... ¡Oh, San José bendito! Si en mis quince
hubiera sabido yo lo que era la gente de mar... ¡Qué tormento! ¡Ni un
día de reposo!
Se casa una para vivir con su marido, y a lo mejor viene un despacho de
Madrid que en dos palotadas me lo manda qué sé yo a dónde, a la
Patagonia, al Japón o al mismo infierno. Está una diez o doce meses sin
verle, y al fin, si no se le comen los señores salvajes, vuelve hecho
una miseria, tan enfermo y amarillo que no sabe una qué hacer para
volverle a su color natural... Pero pájaro viejo no entra en jaula, y de
repente viene otro despachito de Madrid... Vaya usted a Tolón, a Brest,
a Nápoles, acá o acullá, donde le da la gana al bribonazo del Primer
Cónsul... ¡Ah!, si todos hicieran lo que yo digo, ¡qué pronto las
pagaría todas juntas ese caballerito que trae tan revuelto al mundo!»
Mi amo miró sonriendo una mala estampa clavada en la pared, y que,
torpemente iluminada por ignoto artista, representaba al Emperador
Napoleón, caballero en un corcel verde, con el célebre redingote
embadurnado de bermellón. Sin duda la impresión que dejó en mí aquella
obra de arte, que contemplé durante cuatro años, fue causa de que
modificara mis ideas respecto al traje de contrabandista del grande
hombre, y en lo sucesivo me lo representé vestido de cardenal y montado
en un caballo verde.
«Esto no es vivir – continuó Doña Francisca agitando los brazos –. Dios
me perdone; pero aborrezco el mar, aunque dicen que es una de sus
mejores obras. ¡No sé para qué sirve la Santa Inquisición si no
convierte en cenizas esos endiablados barcos de guerra! Pero vengan acá
y díganme: ¿Para qué es eso de estarse arrojando balas y más balas, sin
más ni más, puestos sobre cuatro tablas que, si se quiebran, arrojan al
mar centenares de infelices? ¿No es esto tentar a Dios? ¡Y estos hombres
se vuelven locos cuando oyen un cañonazo! ¡Bonita gracia! A mí se me
estremecen las carnes cuando los oigo, y si todos pensaran como yo, no
habría más guerras en el mar... y todos los cañones se convertirían en
campanas. Mira, Alonso – añadió deteniéndose ante su marido –, me parece
que ya os han derrotado bastantes veces. ¿Queréis otra? Tú y esos otros
tan locos como tú, ¿no estáis satisfechos después de la del 14?
D. Alonso apretó los puños al oír aquel triste recuerdo, y no profirió
un juramento de marino por respeto a su esposa.
«La culpa de tu obstinación en ir a la escuadra – añadió la dama cada
vez más furiosa –, la tiene el picarón de Marcial, ese endiablado
marinero, que debió ahogarse cien veces, y cien veces se ha salvado para
tormento mío. Si él quiere volver a embarcarse con su pierna de palo, su
brazo roto, su ojo de menos y sus cincuenta heridas, que vaya en buen
hora, y Dios quiera que no vuelva a parecer por aquí...; pero tú no
irás, Alonso, tú no irás, porque estás enfermo y porque has servido
bastante al Rey, quien por cierto te ha recompensado muy mal; y yo que
tú, le tiraría a la cara al señor Generalísimo de mar y tierra los
galones de capitán de navío que tienes desde hace diez años... A fe que
debían haberte hecho almirante cuando menos, que harto lo merecías
cuando fuiste a la expedición de África y me trajiste aquellas cuentas
azules que, con los collares de los indios, me sirvieron para adornar
la.
– Sea o no almirante, yo debo ir a la escuadra, Paquita – dijo mi amo –.
Yo no puedo faltar a ese combate. Tengo que cobrar a los ingleses cierta
cuenta atrasada.
– Bueno estás tú para cobrar estas cuentas – contestó mi ama – : un hombre
enfermo y medio baldado...
– Gabriel irá conmigo – añadió D. Alonso, mirándome de un modo que
infundía valor.
Yo hice un gesto que indicaba mi conformidad con tan heroico proyecto;
pero cuidé de que no me viera Doña Francisca, la cual me habría hecho
notar el irresistible peso de su mano si observara mis disposiciones
belicosas.
Ésta, al ver que su esposo parecía resuelto, se enfureció más; juró que
si volviera a nacer, no se casaría con ningún marino; dijo mil pestes
del Emperador, de nuestro amado Rey, del Príncipe de la Paz, de todos
los signatarios del tratado de subsidios, y terminó asegurando al
valiente marino que Dios le castigaría por su insensata temeridad.
Durante el diálogo que he referido, sin responder de su exactitud, pues
sólo me fundo en vagos recuerdos, una tos recia y perruna, resonando en
la habitación inmediata, anunciaba que Marcial, el mareante viejo, oía
desde muy cerca la ardiente declamación de mi ama, que le había citado
bastantes veces con comentarios poco benévolos. Deseoso de tomar parte
en la conversación, para lo cual le autorizaba la confianza que tenía en
la casa, abrió la puerta y se presentó en el cuarto de mi amo.
Antes de pasar adelante, quiero dar de éste algunas noticias, así como
de su hidalga consorte, para mejor conocimiento de lo que va a pasar.
III
D. Alonso Gutiérrez de Cisniega pertenecía a una antigua familia del
mismo Vejer. Consagráronle a la carrera naval, y desde su juventud,
siendo guardia marina, se distinguió honrosamente en el ataque que los
ingleses dirigieron contra la Habana en 1748. Formó parte de la
expedición que salió de Cartagena contra Argel en 1775, y también se
halló en el ataque de Gibraltar por el Duque de Crillon en 1782.
Embarcose más tarde para la expedición al estrecho de Magallanes en la
corbeta “Santa María de la Cabeza”, que mandaba Don Antonio de
Córdova; también se halló en los gloriosos combates que sostuvo la
escuadra anglo-española contra la francesa delante de Tolón en 1793, y,
por último, terminó su gloriosa carrera en el desastroso encuentro del
cabo de San Vicente, mandando el navío “Mejicano”, uno de los
que tuvieron que rendirse.
Desde entonces, mi amo, que no había ascendido conforme a su trabajosa y
dilatada carrera, se retiró del servicio. De resultas de las heridas
recibidas en aquella triste jornada, cayó enfermo del cuerpo, y más
gravemente del alma, a consecuencia del pesar de la derrota. Curábale su
esposa con amor, aunque no sin gritos, pues el maldecir a la marina y a
los navegantes era en su boca tan habitual como los dulces nombres de
Jesús y María en boca de un devoto.
Era Doña Francisca una señora excelente, ejemplar, de noble origen,
devota y temerosa de Dios, como todas las hembras de aquel tiempo;
caritativa y discreta, pero con el más arisco y endemoniado genio que he
conocido en mi vida. Francamente, yo no considero como ingénito aquel
iracundo temperamento, sino, antes bien, creado por los disgustos que la
ocasionó la desabrida profesión de su esposo; y es preciso confesar que
no se quejaba sin razón, pues aquel matrimonio, que durante cincuenta
años habría podido dar veinte hijos al mundo y a Dios, tuvo que
contentarse con uno solo: la encantadora y sin par Rosita, de quien
hablaré después. Por éstas y otras razones, Doña Francisca pedía al
cielo en sus diarias oraciones el aniquilamiento de todas las escuadras
europeas.
En tanto, el héroe se consumía tristemente en Vejer viendo sus laureles
apolillados y roídos de, y meditaba y discurría a todas horas sobre un
tema importante, es decir: que si Córdova, comandante de nuestra
escuadra, hubiera mandado orzar a babor en vez de ordenar la maniobra a
estribor, los navíos “Mejicano”, “San José”,
“San Nicolás” y “San Isidro” no habrían caído en
poder de los ingleses, y el almirante inglés Jerwis habría sido
derrotado. Su mujer, Marcial, hasta yo mismo, extralimitándome en mis
atribuciones, le decíamos que la cosa no tenía duda, a ver si dándonos
por convencidos se templaba el vivo ardor de su manía; pero ni por ésas:
su manía le acompañó al sepulcro.
Pasaron ocho años después de aquel desastre, y la noticia de que la
escuadra combinada iba a tener un encuentro decisivo con los ingleses,
produjo en él cierta excitación que parecía rejuvenecerle. Dio, pues, en
la flor de que había de ir a la escuadra para presenciar la indudable
derrota de sus mortales enemigos; y aunque su esposa trataba de
disuadirle, como he dicho, era imposible desviarle de tan estrafalario
propósito. Para dar a comprender cuán vehemente era su deseo, basta
decir que osaba contrariar, aunque evitando toda disputa, la firme
voluntad de; y debo advertir, para que se tenga idea de la obstinación
de mi amo, que éste no tenía miedo a los ingleses, ni a los franceses,
ni a los argelinos, ni a los salvajes del estrecho de Magallanes, ni al
mar irritado, ni a los monstruos acuáticos, ni a la ruidosa tempestad,
ni al cielo, ni a la tierra: no tenía miedo a cosa alguna creada por
Dios, más que a su bendita mujer.
Réstame hablar ahora del marinero, objeto del odio más vivo por parte de
Doña Francisca; pero cariñosa y fraternalmente amado por mi amo D.
Alonso, con quien había servido.
Marcial (nunca supe su apellido), llamado entre los marineros
Medio-hombre, había sido contramaestre en barcos de guerra durante
cuarenta años. En la época de mi narración, la facha de este héroe de
los mares era de lo más singular que puede imaginarse. Figúrense
ustedes, señores míos, un hombre viejo, más bien alto que bajo, con una
pierna de palo, el brazo izquierdo cortado a cercén más abajo del codo,
un ojo menos, la cara garabateada por multitud de chirlos en todas
direcciones y con desorden trazados por armas enemigas de diferentes
clases, con la tez morena y curtida como la de todos los marinos viejos,
con una voz ronca, hueca y perezosa que no se parecía a la de ningún
habitante racional de tierra firme, y podrán formarse idea de este
personaje, cuyo recuerdo me hace deplorar la sequedad de mi paleta, pues
a fe que merece ser pintado por un diestro retratista. No puedo decir si
su aspecto hacía reír o imponía respeto: creo que ambas cosas a la vez,
y según como se le mirase.
Puede decirse que su vida era la historia de la marina española en la
última parte del siglo pasado y principios del presente; historia en
cuyas páginas las gloriosas acciones alternan con lamentables desdichas.
Marcial había navegado en el “Conde de Regla”, en el “San
Joaquín”, en el “Real Carlos”, en el
“Trinidad”, y en otros heroicos y desgraciados barcos que, al
parecer derrotados con honra o destruidos con alevosía, sumergieron con
sus viejas tablas el poderío naval de España.
Además de las campañas en que tomó parte con mi amo, Medio-hombre había
asistido a otras muchas, tales como la expedición a la Martinica, la
acción de Finisterre y antes el terrible episodio del Estrecho, en la
noche del 12 de julio de 1801, y al combate del cabo de Santa María, en
5 de octubre de 1804.
A la edad de sesenta y seis años se retiró del servicio, mas no por
falta de bríos, sino porque ya se hallaba completamente desarbolado y
fuera de combate. Él y mi amo eran en tierra dos buenos amigos; y como