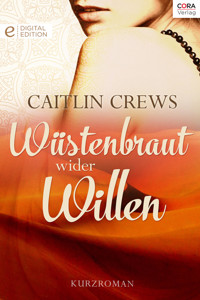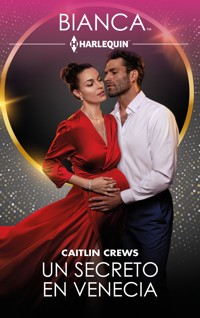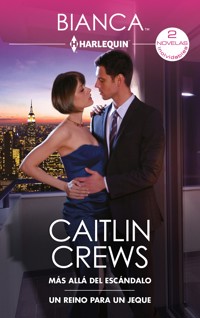3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Miniserie Bianca
- Sprache: Spanisch
La pasión incontenible que sentían superaba a la furia. Dario di Sione debería sentirse victorioso. Estaba a punto de llevarse unos pendientes muy preciados y cumplir el deseo de su abuelo, pero lo único que sentía era furia. La hermosa abogada que se ocupaba de la transacción era la mujer que lo traicionó hacía seis años... ¡su esposa! Dario, al descubrir que Anais le había ocultado el hijo que tenían, decidió ser el padre que él no tuvo, pero, al tenerla otra vez a su lado, vio el pasado con una perspectiva distinta y ya no quiso recuperar solo a su hijo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2016 Harlequin Books S.A.
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Traición y furia, n.º 128 - mayo 2017
Título original: The Return of the Di Sione Wife
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-9740-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Maui, la isla de Hawái, era tan tropical y exuberante como la anunciaban, algo que irritó a Dario di Sione en cuanto se bajó de su avión privado. Esa humedad era como un abrazo íntimo y no le gustaba la intimidad. Ese aire espeso se le pegaba a la piel y los vaqueros desteñidos y la chaqueta hecha a medida que había llevado desde Nueva York lo envolvían como un guiñapo mientras recorría la diminuta pista de aterrizaje hacia el Range Rover que lo esperaba, como había ordenado. La ligera brisa le llevó todos los olores de la isla, desde el verdor exultante hasta el más intenso de la caña de azúcar, como besos que no había solicitado. Solo quería mantener una conversación de negocios, no dejarse llevar por una sobredosis sensorial en una maldita pista de aterrizaje.
–¿Está esperándole el coche, como habían prometido? –le preguntó Marnie, su secretaria, por el teléfono de última generación que él se había llevado a la oreja. Era un usuario entusiasta de los codiciados productos de su empresa–. Quedó claro que necesitábamos un vehículo todoterreno. Al parecer, el camino hasta Fuginawa es abrupto y…
–No me importa que sea abrupto –le interrumpió Dario intentando contener la impaciencia.
No quería estar allí tan poco tiempo después de que, el fin de semana anterior, su empresa hubiese lanzado al mercado el último producto, pero eso no era culpa de su secretaria. Él no debería haber permitido que el sentimentalismo de un anciano se impusiera a su racionalidad, que tanto le había costado adquirir. Esa era la consecuencia. Estaba en la otra punta del mundo, cuando debería estar en su despacho, rodeado de palmeras y olores exóticos para satisfacer el capricho de un anciano.
–El Range Rover es más que suficiente y está aquí, como habíamos pedido.
Marnie pasó a la interminable lista de llamadas y mensajes que había acumulado durante la primera ausencia de él del despacho en el que, literalmente, había dormido durante los últimos meses. Fue como volver atrás, al estrés que había sufrido hacía seis años, cuando empezó con ICE. Él frunció el ceño al recibir otra ráfaga de brisa sofocante. No le gustaba volver atrás ni esa brisa. Era fragante y sensual, le acariciaba el pelo y se le metía por la camisa como los dedos de una mujer sugerente y desvergonzada. Puso los ojos en blanco por lo fantasioso que era y se pasó una mano por la barba incipiente. Sabía que no parecía el consejero delegado de una empresa informática que era la niña mimada del sector y del público. Además, estar allí le apetecía tanto como que le acariciara la brisa hawaiana, ni lo más mínimo.
Ese viaje era un desperdicio absoluto de su tiempo, pensó mientras Marnie seguía comentándole los mensajes y llamadas que exigían su atención inmediata. Debería estar en su despacho de Manhattan ocupándose de todo eso. En cambio, había volado diez horas por los recuerdos de su abuelo para satisfacer el peor de los sentimentalismos. Hacía muchos años, Giovanni había vendido su colección de joyas, que adoraba, y había hablado de ellas sin parar durante toda su juventud, la de Dario. En ese momento, cuando tenía noventa y ocho años y afrontaba su muerte inminente con su habitual teatralidad y dignidad, quería recuperarlas. Cuando le pidió que comprara esos pendientes, en persona, su abuelo le había dicho que le recordaban al amor de su vida. Los tenía un arisco multimillonario japonés en su aislada hacienda de Hawái.
Soltó un bufido al recordarlo mientras tiraba la bolsa en la parte trasera del Range Rover y se quitaba la chaqueta. Todavía no sabía por qué le había hecho caso a su abuelo cuando lo llamó, a principios de ese mes, y le había pedido algo tan disparatado. Sin embargo, ¿quién le negaba a un anciano lo que, según él, era su último deseo antes de morir?
–Mándame por correo electrónico esos datos, Marnie –le pidió a su secretaria antes de que ella pudiera preguntarle qué era ese ruido.
Bendita mujer. Era mucho fiable que cualquier otra persona que él conociera, incluidas las que formaban parte de su melodramática y agobiante familia. Se recordó para sus adentros que tenía que darle otra generosa y merecida bonificación, aunque solo fuese por no ser una de las pesadillas Di Sione que tenían la misma sangre que él.
–Dame un minuto para conectar el manos libres y empieza a pasarme las llamadas.
No esperó a que Marnie dijera algo y se remangó con la esperanza de aliviar un poco la humedad tropical. Conectó el auricular, se sentó detrás el volante del impecable Range Rover, lo puso en marcha, metió la dirección en el GPS y salió del aeródromo mientras recibía la primera llamada.
Sin embargo, seguía pensando en su abuelo y en el amor de su larga vida mientras escuchaba a uno de sus directores exponerle una situación que podía ser engañosa sobre el teléfono que habían presentado el fin de semana anterior. Los amores perdidos, según su propia experiencia, se perdían por un buen motivo. Normalmente, y para empezar, porque no habían sido dignos de tanto amor. Si no, y esa era su teoría preferida, porque el amor era una mentira descomunal que la gente se contaba a sí misma, y a los demás, para justificar que su comportamiento era espantoso y, normalmente, teatral y digno de lástima. Además, los amores perdidos no había que encontrarlos otra vez cuando la verdad que llevaban dentro salía a la luz como siempre salía. Era preferible dejar el pasado donde estaba y que se pudriese sin contagiar al presente, o eso era lo que él siempre había creído. Le había costado no decírselo a su abuelo cuando le contó esa historia tan sentimental sobre amores, secretos y todas esas cosas. La había contado, de una forma u otra, durante toda su vida. Luego, le había mandado a que hiciese ese absurdo recado que cualquiera, hasta esos recién licenciados afanosos que trabajaban ocupándose de su correo, podría haber hecho. Sin embargo, estaba acostumbrado a morderse la lengua en lo referente a esos ridículos sentimientos que los demás fingían que eran más que razonables. Razonables, racionales y, sobre todo, necesarios. No obstante, él sabía que decirlo no servía de nada. Aparte de que no iba a discutir con su anciano abuelo, quien se había ocupado de sus hermanos y él después de que sus padres murieran. También se había dado cuenta de que cuanto más daba su opinión sobre asuntos como ese más gente le decía lo escéptico que era, como si eso fuese una crítica a su forma de ser o les permitiera desdeñar su opinión sin más, o como si esa manía que tenía de ser realista debiera preocuparle. Hacía años que había dejado de preocuparle. Seis años para ser exactos.
Además, la verdad era que le importaba tan poco que lo más fácil era hacer lo que le habían pedido, en ese caso, volar hasta la otra punta del mundo para recuperar unos pendientes que podrían haber mandado por servicio de mensajería si, al parecer, no tuvieran esa carga sentimental. También sabía, vagamente, que su abuelo había mandado a todos los hermanos Di Sione para que recuperaran alguna de las que él llamaba sus amantes perdidas, pero él había estado tan ocupado con el lanzamiento de su último producto que no había prestado gran atención a los melodramas de la familia Di Sione. Ya llevaba toda la vida con eso y ya le hartaron cuando tenía ocho años, cuando sus imprudentes padres habían muerto en un accidente de coche espantoso, y que podían haber evitado perfectamente, y los paparazzi habían caído sobre ellos como un enjambre. Sus sentimientos sobre ese asunto no habían mejorado desde entonces.
Había una parte de él, una parte que no disimulaba mucho, que habría sido feliz si no hubiese vuelto a saber nada de sus familiares. Una parte que esperaba que eso sucediese de una forma natural cuando el anciano falleciera. Estaba impaciente. Estaría encantado de refugiarse en su trabajo como hacía siempre. Tenía bastante con dirigir ICE, la empresa informática más importante del mundo. Era un puesto que había alcanzado con decisión y mucho trabajo, como había conseguido todo lo demás que era suyo, todo lo que había perdurado.
Además, el único integrante de su familia al que había querido de verdad había sido Dante, su gemelo idéntico. Hasta que Dante también lo había hecho pedazos. No podía negar que la traición de su hermano le había dolido, pero también había aprendido que era preferible rodearse de personas a las que pagaba por su lealtad, no de personas que podían dársela o no según les conviniera. No quería pensar en su hermano. Ese era el inconveniente de participar en algo con su familia, le llevaba a pensar en cosas que intentaba evitar por todos los medios. Había dado por supuesto que, si cumplía el cometido que le había encomendado su abuelo, como se suponía que hacían el resto de sus hermanos, podrían dejar de comportarse como si lo que sucedió hacía seis años, y después, fuera culpa suya, o como si él tuviese parte de la culpa de lo que había sucedido porque había sido quien había roto su matrimonio y su relación con Dante. Él no le había pedido a su hermano que se acostara con su esposa durante una de las épocas más tensas de su vida. Además, se negaba a aceptar que hubiese hecho algo mal por no haber perdonado nunca ni a su esposa ni a su hermano, ni les perdonaría jamás. Los dos lo habían abandonado a su suerte, le habían hecho creer que la tensión entre ellos era porque intentaban resolver qué podían hacer con la empresa que habían creado Dante y él y si debían fusionarse o no con ICE, algo que a él le parecía una buena idea y a la que se oponía Dante. Toda esa tensión y desvelo para acabar descubriendo que los dos lo habían traicionado desde el principio…
En ese momento y allí, precisamente en Hawái, pensó que lo único que le pasaba era que todavía le prestaba atención a lo que decía, hacía o pensaba alguien de la familia Di Sione. Eso tenía que acabar.
–Eso se va a acabar –se prometió a sí mismo con la voz ronca en el silencioso interior del Range Rover–. Se acabará en cuanto le hayas entregado esos malditos pendientes al anciano.
Atravesó el barrio de oficinas de Kahului y siguió las instrucciones del GPS para salir de la zona comercial y dirigirse hacia el centro de la isla. Pronto se encontró en una carretera que se abría camino entre exuberantes plantaciones de caña de azúcar y ascendía por las colinas que, como él mismo tenía que reconocer, le presentaban unas vistas impresionantes. El Océano Pacífico resplandecía con el sol del verano y a lo lejos podía ver otra isla verde y dorada. La cordillera occidental de Maui, de montañas volcánicas, estaba cubierta de molinos de viento, palmeras que flanqueaban la carretera y flores de todos los colores. Él no se tomaba vacaciones, pero, si lo hiciera, suponía que ese sería un buen sitio a donde ir. Intentó imaginárselo mientras esperaba que entrase otra llamada. Jamás se había tumbado al borde de una piscina o en la orilla de una playa. La última vez que se tomó algo parecido a unas vacaciones fue para pasar un fin de semana dedicado a los deportes extremos con uno de los innumerables genios millonarios de Silicon Valley. Sin embargo, como había contratado a ese genio y a su tecnología de última generación después de lanzarse con paracaídas en el Cañón del Colorado, creía que no contaba. Además, tampoco había estado tumbado sin hacer nada durante aquel fin de semana. Siempre había trabajado. Era posible que, si no hubiese trabajado tanto hacía seis años, habría visto lo que se avecinaba. Quizá hubiese captado los indicios de que lo pasaba entre su esposa y su hermano en vez de suponer, ingenuamente, que ninguno de los dos le haría algo así… ¿Por qué le daba vueltas a historia tan vieja y aburrida? Sacudió la cabeza para aclarársela.
La carretera transcurrió por unos acantilados rocosos hasta que se desvió por un camino de tierra rojiza y aminoró la velocidad. Estaba escuchando a uno de sus ingenieros cuando se quedó sin señal y miró con el ceño fruncido la pantalla del GPS y se dio cuenta de que todavía le quedaba bastante camino. No entendía que alguien pudiera vivir allí, tan alejado de resto del mundo. Sabía que el propietario de los pendientes de su abuelo era un hombre adinerado famoso por sus excentricidades y por haber aumentado considerablemente la fortuna familiar, pero eso era llevar las cosas un poco demasiado lejos. No habría pasado nada por pavimentar el camino. Aunque, claro, a él le encantaba Nueva York. Le gustaba estar siempre donde pasaban las cosas, donde podía pasear a las cuatro de la madrugada y las calles seguían tan bulliciosas como si fuesen las cuatro de la tarde, donde podía pasar inadvertido por la calle y lo reconocían en cuanto entraba en un restaurante de moda. No entendía esa soledad silenciosa por muy bonito que fuese todo. No entendía para qué servía, dejaba demasiado sitio a la contemplación melancólica. Efectivamente, su idea de relajarse era cerrar una operación nueva y aumentar su cartera de valores, cosas que hacía muy bien.
Pasó por delante de una pequeña tienda, el único vestigio de civilización que había visto desde hacía muchos kilómetros, y siguió por el zigzagueante camino polvoriento que discurría a los pies de las amenazantes montañas. A la izquierda tenía muros de piedra y pastos verdes que ascendían por las laderas de las montañas y a la derecha unos campos más silvestres acababan en unos acantilados cada vez que el camino daba la vuelta en un recodo. Se sentía como si estuviese en otro planeta.
–Solo lo hago por ti, viejo –farfulló en voz baja.
Sin embargo, era la última vez que pensaba hacer un esfuerzo, ni siquiera por Giovanni, su abuelo. Ya había tenido bastante familia para toda la vida. Sin cobertura, se sentía dominado por los pensamientos sombríos, algo que evitaba siempre que podía, como había hecho al menos durante los últimos seis años. Apagó el aire acondicionado y bajó las ventanillas para que entrara esa brisa misteriosa que olía a la luz del sol y a flores desconocidas, que lo rodeaba y parecía como si lo llenara por dentro. Frunció el ceño por haber pensado ese dispararte y se concentró en el paisaje rural y abrupto que lo rodeaba. Le costaba creer que estuviese en uno de los destinos más turísticos de todo el mundo. Esa parte de Maui no era la meca de hoteles de lujo y campos de golf que había creído que se habían adueñado de toda la isla, o de todo el Estado de Hawái. Era un paisaje agreste e indómito. Siguió por el camino a los pies de las montañas hasta las playas de cantos rodados y paredes de piedra volcánica. Una iglesia, pequeña y orgullosa, se elevaba en el fin del mundo como si ella sola pudiese contener el mar y volvió a encontrarse subiendo colinas para sortear ensenadas rocosas.
Justo cuando estaba perdiendo la paciencia, encontró la resplandeciente entrada a la hacienda Fuginawa. Por fin. Tuvo una breve conversación a través del intercomunicador y las imponentes puertas de hierro se abrieron para dejarlo entrar. Ese camino tampoco estaba adoquinado, pero estaba mucho mejor cuidado que el anterior, al que llamaban carretera aunque estaba hecho de tierra rojiza y hierba. El camino privado lo llevó hasta un amplio círculo que había detrás de una finca impresionante que parecía extenderse a lo largo de kilómetros con vistas asombrosas del mar y el horizonte. Se bajó del Range Rover y no pudo evitar inhalar ese aire que lo mareaba. La niebla se descolgaba en jirones por la ladera de la montaña que tenía encima y le costó dominar el desasosiego, pero lo consiguió.
Sería muy bonito, pero eso no iba a dirigir su empresa por él y le daba igual que la sensación del sol en la cara fuese agradable después del larguísimo viaje en avión y de haberse pasado las dos semanas anteriores revisitando una y otra vez su pasado. Miró el reloj y vio que era mediodía, la hora a la que su secretaria había concertado la reunión con los representantes de Fuginawa. No había ningún motivo para que no pudiera conseguir los malditos pendientes de su abuelo y volver inmediatamente a su avión. Podría estar en Nueva York cuando empezara la jornada laboral del día siguiente. No tenía que quedarse en ese sitio más tiempo del necesario. Se pasó los dedos por el pelo y siguió el sendero que llevaba a la impresionante puerta de estilo ligeramente oriental. Sus pasos eran lo único que se oía en el silencio. Hasta la puerta se abrió sola y sin hacer el más mínimo ruido.
Un sonriente empleado lo recibió y lo acompañó por la elegante casa, que tenía techos altos con ventiladores y obras de arte, muy caras y reconocibles, colgadas en las paredes. Los espacios interiores se abrían al exterior con cristaleras correderas que dejaban entrar la luz y el aire y que hacían que la casa se mezclara con los elementos de una forma que le parecía… temeraria, casi inquietante dados los inestimables cuadros que había en las paredes. Sin embargo, ¿qué le importaba a él? No eran sus obras de arte, lo único que estaba desperdiciando era su tiempo, nada más. El empleado lo invitó a que se sentara en una terraza exterior que estaba cubierta por una parra y que tenía una vista muy amplia del Océano Pacífico y del camino serpenteante que acababa de recorrer. Todo estaba tan silencioso que casi creía que podía oír las olas que rompían contra los acantilados negros, algo que estaba seguro de que era imposible cuando estaba a esa altitud. Se metió las manos en los bolsillos. Si hubiese tenido que trepar por ese camino hasta ese punto dejado de la mano de Dios, suponía que una vista así casi habría merecido la pena. Casi.
Oyó unos pasos detrás de él y se dio la vuelta con ganas de llegar al fondo del asunto de ese viaje absurdo y volverse a Nueva York lo antes posible. No era un hobbit que se dirigía al Monte del Destino y le daba igual que la montaña que tenía encima fuese la ladera de un volcán inactivo. Era un hombre muy ocupado que no tenía tiempo para observar las vistas en el lugar más remoto del mundo… Entonces, se quedó petrificado. Por un instante pasmoso creyó que estaba imaginándosela porque no podía ser ella. El pelo liso y moreno le caía hasta los hombros con la perfección que recordaba. Ese cuerpo flexible y elegante con un traje negro largo y amplio, muy apropiado para el clima tropical, que le caía a lo largo de sus interminables piernas… y su rostro. Ese óvalo perfecto con unos ojos oscuros algo rasgados, unos pómulos ligeramente prominentes y una boca carnosa que todavía tenía la capacidad de conseguir que todo su cuerpo reaccionara descontrolada e inaceptablemente.
La miró fijamente. Era un hombre adulto, un hombre poderoso, y se quedó mirándola como si fuese un espectro mientras ese maldito viento hawaiano seguía azotándolo, como si ella pudiese salir volando, pero no lo hizo.
–Hola, Dare.
Ella lo saludó con esa calma exasperante que él recordaba muy bien y empleó el nombre que siempre había empleado, el nombre que solo ella había podido emplear. Solo Anais, su esposa. Su esposa traidora y a la que había pensado no volver a ver en su vida, y de la que tampoco se había divorciado porque le gustaba la idea de que permaneciera encadenada al hombre al que había traicionado tan rastreramente hacía seis años. Allí, en ese momento, cuando ella estaba delante de él como una bofetada de su memoria, eso no le parecía un descuido imperdonable, le parecía un error espantoso.
Anais Kiyoko llevaba seis años temiendo ese momento. Temiéndolo o soñándolo, daba igual. Aun así, nada la había preparado para eso, para él, para su Dario en carne y hueso. Nunca había adivinado sus intenciones, ni cuando lo había conocido en una tarde normal y corriente de invierno ni cuando se había convertido en un desconocido en pleno matrimonio, cuando la acusó de la peor traición imaginable y la abandonó. En ese momento pensó que tomaría las riendas, que no volvería a sorprenderla desagradablemente. Solo necesitaba reponerse de la impresión de volver a verlo cuando había dado por supuesto que no lo vería otra vez.
–¿Puede saberse qué haces aquí? –le preguntó él con un gruñido.
Era la misma voz grave y profunda que le dejaba un reguero de chispas por dentro. Era él sin ningún género de dudas. Naturalmente, lo había esperado, pero, en el fondo, también había creído que no se presentaría después de todos esos años, después de cómo había dejado las cosas, después de su deliberado y despiadado silencio. Sin embargo, era él. Dario estaba delante de ella en la terraza del señor Fuginawa, con la hierba del remoto distrito de Kaupo detrás y el océano azul y resplandeciente debajo, como alguien salido directamente de su fantasía. Además, y a pesar de sus fervientes plegarias a lo largo de los años, el tiempo no lo había hundido como le habría gustado a ella. No era un engendro desfigurado por su corazón frío y vacío y por sus imaginaciones sombrías, como se merecía sobradamente. No estaba encorvado por el peso de todo lo que había hecho. Todo lo contrario. Dario di Sione, injustamente, todavía era el hombre más hermoso que había visto en su vida. Irradiaba virilidad como otros hombres, mucho menos interesantes, olían a loción para después del afeitado o colonia. Llevaba esos vaqueros, informales en apariencia, que solo los hombres muy ricos y poderosos podían conseguir que parecieran una prenda formal y una de esa camisas suaves como un susurro que se ceñían a los maravillosos planos de su pecho con las mangas remangadas para mostrar su piel dorada y la fuerza de sus antebrazos. También sabía que las gafas de sol ocultaban unos ojos tan azules como el cielo de Hawái y que contrastaban con el pelo moreno y un poco largo y con la barba, de un par de días, que cubría su mandíbula perfecta.
Maldito fuese él y maldita fuese ella por ser tan sensible a él como lo había sido siempre, a pesar de todo.
–Te he hecho una pregunta.
Anais parpadeó para intentar dejar a un lado esa reacción tan inoportuna, pero clavó los dedos en el portafolios de cuero que llevaba y sospechó que no había engañado a nadie, y menos a sí misma.
–Espero que no tuvieras ningún inconveniente para encontrar este sitio.
Ella lo dijo como si fuese una reunión de trabajo de las muchas que tenía como abogada del señor Fuginawa. Era su primera línea de defensa y su manera preferida de comunicarse con el mundo exterior.
–El camino es un poco enrevesado.
Dario no se movió, pero ella tuvo la sensación de que la había agarrado del cuello. Le costó respirar, le costó dejar de contener la respiración como si soltarla fuese a hacerle daño. Sobre todo, cuando él se quitó las gafas de sol y clavó en ella sus ojos azules con un destello de furia.
–¿De verdad, Anais? ¿Así es como quieres tratar esto?
Él lo preguntó en un tono tan burlón como áspero, pero ella no retrocedió por el impacto. Ya estaba más curtida. Tenía que estarlo, ¿no?
–¿Retomamos la conversación donde la dejamos hace seis años, Dare? ¿Eso es lo que quieres? Que entonces me abandonaras sin decirme una palabra me da a entender que no.
–¿Aquello fue una conversación? –la voz de él adoptó ese tono letal que ella captaba en la forma tan tensa de dominarse–. Yo habría empleado una palabra más desagradable para describir lo que me encontré.
–Eso es porque tienes la mente podrida –replicó ella intentando mantener una voz fría y profesional–. Sin embargo, me temo que eso no tiene nada que ver conmigo, nunca lo tuvo.
Él se rio. No fue la risa que recordaba ella de la primera vez que se conocieron, cuando ella estaba en tercero de Derecho en la Universidad de Columbia y él estaba terminando su MBA. La risa que había conseguido que todo Manhattan pareciera quedarse inmóvil alrededor de él por ese sonido de pura felicidad varonil. No era esa ni se le parecía.
–No me preocupa lo bastante como para preguntarte qué quieres decir –Dario miró alrededor con una mirada tan implacable como el gesto de su mentón–. He venido hasta aquí por unos pendientes, no para jugar a los fantasmas del pasado contigo. ¿Puedes ayudarme con eso, Anais, o has organizado todo esto para tenderme una emboscada?
Ella, por algún milagro, consiguió no quedarse boquiabierta. Se daba cuenta de que lo había dicho en serio, lo captaba en la tensión beligerante de su cuerpo y en el brillo de rabia de su mirada.
–Sabías que esta reunión era conmigo –contestó ella aunque ya no podía fingir que estaba tranquila–. Nos hemos mandado correos electrónicos durante semanas.
–Mi secretaria ha mandado correos electrónicos durante semanas –le corrigió él sin disimular la impaciencia–. Yo he estado ocupado con cosas que me importan de verdad. Además, no te halagues a ti misma. Si hubiese sabido que ibas a estar aquí, yo no estaría.
Su voz era tan cortante como la que recordaba de aquel día espantoso en el que él se marchó de su vida sin avisar ni mirar atrás. Como si no hubiese pasado el tiempo, como si no hubiese cambiado nada, como si él creyese de verdad que era la ramera infiel que había decidido inmediatamente que era solo por un momento inocente, y fácil de explicar, con su atroz hermano. Ella no podía creerse que él nunca hubiese buscado una explicación… ni hubiese discutido. Sencillamente, se marchó.
Eso significaba que las esperanzas que había depositado en la reunión de ese día no eran más que los necios sueños que había mantenido vivos durante todo ese tiempo mientras fingía que se había olvidado de él y su asombrosa traición, y pensaba que quizá se hubiese arrepentido de lo que había hecho, que quizá hubiese dejado a un lado su orgullo por fin, que quizá fuese juicioso por fin. Bastante espantoso era que hubiese tenido esas fantasías que le indicaban lo penosa que era y lo desesperada que estaba, pero lo peor era que él seguía sin tener ni idea, sin saber nada sobre Damian. Él había ido hasta ese remoto rincón de Maui por unos pendientes, no por ella… y, desde luego, no por su hijo.