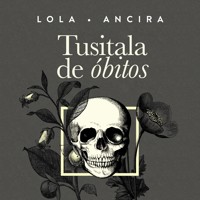Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Paraíso Perdido
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En este libro los cuentos dan voz a aquellos que han sido marginalizados y condenados a vivir entre las sombras de la locura, la nostalgia, la perdida y la desesperanza. Los personajes, vencidos por la vida misma, se refugian en el recuerdo de lo que tuvieron, en el abandono, las promesas caducas y el desaliento. El psiquiátrico "La Castañeda" y "El Palacio de Lecumberri" son los espacios que albergan el ultimo destino de cada protagonista cuyo final es la inevitable metamorfosis a sombras. "Las historias de " Tristes sombras " no exploran lo fantástico sobrenatural, y sin embargo, hay en sus escenarios y personajes una atmósfera siniestra cargada de otras formas del terror humano que avanzan por un laberinto mental, físico y emocional, recorriendo caminos llenos de recuerdos, angustia y dolor. En las celdas o en los patios, estos seres se convierten, precisamente, en la proyección oscura del cuerpo que dejaron en el mundo al que pertenecían, y sin embargo, acaso sea esa oscuridad la que les otorga un nuevo brillo y una vitalidad que destella gracias a la alienación como único modo de sobrevivencia". Iliana Vargas
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El pasado es una gran tiniebla llena de resonancias. Desde ella pueden llegarnos algunas voces…
MARGARET ATWOODEl cuento de la criada
Sólo en el libro hay espacio para lo que en el país ya no tiene lugar.
EDUARDO RUIZ SOSA,Anatomía de la memoria
El problema de un país como México (…) no era solamente el Mal, sino el hecho de que resultaba complicado separar la realidad de la ficción.Todo podía suceder porque todo era igualmente creíble.
BERNARDO ESQUINCA,Carne de ataúd
LA CASTAÑEDA
LA MUERTE NIÑA
Fue en el mercado de los domingos donde la viuda Rosa se enteró del prodigio antinatural que Eugenio Frey estaba ofreciendo a los clientes de su droguería: duplicar el aroma de cualquier ser amado que hubiera perdido la vida o, como el padre Santiago repetía en las misas, «capturar en pequeños frascos oscuros un poco del alma de quienes debían encontrar reposo». Estaba dispuesta a pagar con los cubiertos de plata o algunas de las joyas que aún conservaba para poder percibir de nuevo el aroma de José Luis, consciente de que Dios la castigaría por intentar traer de vuelta lo que él decidió llevarse. Pero, de momento, había gastos más apremiantes. Al contrario de lo que solían decirle, el dolor y la nostalgia por el que fuera su marido crecían más entre las altas paredes y los vitrales aderezados de incienso de la iglesia en la que pasaba la mayor parte del día en luto eterno. El oscuro lino de sus vestidos hacía juego con los tocados o sombreros con adornos de plumas, velos de tul, encajes o mallas en tonos azabaches.
La pérdida convirtió a Josefina, su única hija, en una puberta callada y cohibida. Heredó el mismo rostro de él, aunque los rasgos eran más delicados y su piel oscura. Desde pequeña, su madre y las mujeres que influyeron en su educación se encargaron de repetirle que lo primero que debían hacer al notar la menarca era buscarle un marido que la embarazara para así asegurar su sustento. A dicha instrucción se había añadido la de conseguir un hogar para llevarse a su madre, quien se encargaba de que no se perdiera las lecciones de bordado y tejido que le daba una criada. Para Rosa, Josefina era una contradicción: un obstáculo para rehacer su propia vida y su única salvación en ese momento. Sin ella, los Tardan no tendrían motivos para mantenerla. Quien se había encargado de la crianza era el padre, hacia quien la niña desarrolló un vínculo tan fuerte que a Rosa le resultaba imposible ocultar los celos. Josefina aprendió a esconderse del rechazo y la ira maternos colocando el rostro en el suave bombín de pelo de conejo que su padre ponía sobre la mesa del comedor para que ella lo pudiera agarrar sin problema, sabiendo que debía «cuidarlo como a un animalito vivo», frase que él le decía mirándola a los ojos mientras lo acariciaba con delicadeza.
Si bien ambas recibieron un trato cordial de los Tardan cuando José Luis vivía, en el primer aniversario luctuoso de éste a Rosa no le quedaban muchas cosas valiosas por empeñar y fueron expulsadas del primer piso de Casa Borda, en Madero. Pidieron asilo en la casona del linaje de ascendencia francesa y española, que rechazaba con cierto decoro a quienes ostentaban sangre y rasgos mexicanos.
Doña Margarita, obligada por la viudez a coronarse como cabeza de familia desde hacía más de ocho años, las alojó en una habitación amplia, pues temía un castigo divino o la ira de su difunto primogénito si las desahuciaba.
Rosa hablaba lo imprescindible y se abstraía en la religión, mientras que a Josefina le encantaba pasar largas horas en la inmensa cocina donde el fogón nunca se apagaba. Los olores del caldo de pollo, de tortillas recién hechas, especias, mole, chocolate caliente y pan dulce recién horneado eran sus preferidos. Se refugiaba en un mundo cálido de aromas que la cobijaban; jugaba a ser ciega y depender sólo de su olfato para adivinar qué estaban preparando las cocineras. Aunque Rosa, que nunca fue buena cocinando, le había dicho que a través de la comida se transmitía el amor, para ella éste se encontraba en los aromas. De cuando en cuando aún recordaba percibir el olor de su padre cuando él estaba por llegar, ése que pasaba horas memorizando al fijar la nariz al cuello perfumado de sus camisas y sacos, aunque su esencia natural se conservaba mejor en el bombín negro de pelo de conejo con bandana de piel y una cinta de grogrén en el mismo tono que él cuidaba con atención.
Una madrugada particularmente fría en la que los nubarrones ocultaban la luz del amanecer, estaba en la cocina cuando el olor del atole de pinole con canela le recordó el tacto suave del pelo fino y brilloso, y pensó en lo agradable que sería tener su propio bombín. Se preguntó qué habría pasado con el de su padre.
—Narcisa, ¿cuándo te toca preparar conejo enchilado?
—Esta semana hay dos días de lechón, tres de pato y dos de res. Yo creo que dentro de quince días, niña.
—¿Me guardas la piel de uno negro ya que te los traigan?
—Ay, niña, qué cosas dices. A mí la patrona me los entrega ya muertos y despellejados. Le han de salir más baratos así.
*
José Luis Tardan desarrolló un talento nato para la elaboración de sombreros en la Casa Chica —taller que formaba parte de la Casa Grande, vivienda estilo virreinal que compró su padre— desde los trece hasta poco antes de cumplir los treinta años. Pereció tras sufrir los mismos síntomas que acabaron con su progenitor: don Carlos agonizó por semanas a causa de repetidos cuadros de diarrea que contribuyeron, junto con su exigua alimentación, a que perdiera casi la mitad de su peso. Postrado en la cama sufría temblores constantes, se rehusaba a comer o tomar potingues y remedios caseros y rechazaba con vehemencia cualquier tipo de ayuda. Lo único que quería era volver a su taller, y no dejaba de repetir medidas absurdas, apellidos inventados y fechas de entregas inexistentes. Apenas dormía y, en los intervalos en los que estaba más sosegado, comenzó a desconocer a su esposa e hijos. Las características de su debacle llevaron a los especialistas a diagnósticos de demencia. Su primer vástago falleció siete años después exhibiendo las mismas características en una agonía de dos semanas. Desde entonces surgió el rumor de que en la sangre de la estirpe de sombrereros germinaba en terreno fértil la vesania.
Ni don Carlos ni José Luis fueron testigos del gran éxito que la frase «De Sonora a Yucatán se usan sombreros Tardan», del poeta Salvador Novo, tuvo décadas después tras ser emitida por radio en la XEW, ni del descubrimiento de su afección real: el eretismo mercurial o la intoxicación crónica por mercurio, ese líquido maleable, tan enigmático como mortal y necesario para las labores de la profesión.
A inicios de siglo, la muerte de los líderes del negocio fundado en 1865 provocó que el otro varón, involucrado sólo en aspectos administrativos, se estableciera en Veracruz con su familia para atender mejor los negocios del puerto, mas volvía por largos periodos.
Cuando estaba en la ciudad, en raras ocasiones dejaba que su sobrina Josefina lo acompañara al andador de la calle Plaza de la Constitución, frente a Palacio Nacional, donde estaba la tienda. Cuando esto sucedía, ella se fascinaba con los cientos de sombreros exhibidos en el comercio, mismos que coronaban cabezas de madera sostenidas por soportes de metal. Podía distinguir entre los de charro, de borde amplio, bombines, fedoras y de copa alta, de ala corta y ala ancha; si eran de piel, pelo o artificiales. Lo que sabía lo había aprendido de su abuelo y su padre. Las negativas reiteradas hacia sus intentos por trabajar en la tienda o en el taller la hicieron desistir de su empeño, así que se dedicó a ser una perseverante y discreta observadora: mirar la testa de un hombre le parecía un acto de intimidad que se acercaba, en su concepción del mundo, a la desnudez; la prenda era necesaria.
La mayoría de los clientes de los Tardan eran hombres vestidos de esmoquin con frac, levitas o sacos de tweed y chisteras, guantes, lustrosísimos zapatos y mancuernillas. Algunas veces los acompañaban mujeres que usaban guantes largos, abanicos, sombrillas, elaborados vestidos de seda y terciopelo con múltiples encajes y vistosos sombreros con plumas, cintas, flores artificiales y lentejuelas. Sin importar el género, diversas joyas brillaban entre los ropajes y los altos y claros cuerpos. Aquélla era una pequeña burbuja en medio de un espacio donde los huaraches, la ropa de manta blanca y los sombreros de paja de ala ancha uniformaban y diferenciaban al resto: personas de corta estatura, cabello crespo negro y pieles atezadas de más por el sol. Josefina, en quien se conjugaban características de ambos mundos, no se identificaba con ninguno.
Con la llegada de la primera menstruación de la adolescente, Rosa, que la consideraba desgarbada y poco hábil para la vida social, le enseñó algunos de sus secretos: solía blanquearse la piel con polvos de arroz que conservaba en pequeñas latas de metal y bebía el jugo de dos limones con vinagre cada mañana con la misma finalidad. Incluso había llegado a probar algunas sustancias con plomo o arsénico que debían ser ingeridas con suma precaución, mismas que no solía comprar por ser costosas. También le mostró cómo, con un pigmento azulado, se marcaba las venas del rostro, del cuello y del disimulado escote, y con un colorete le daba un poco de vida a sus pómulos. Le enseñó a decorar el centro de sus labios con una barra de carmesí y a limar y dar brillo a sus uñas con aceite de oliva. Antes de terminar, le regaló un pequeño frasco de colonia con base de lavanda: su propio aroma. Aquel conjunto le confería a Rosa una gracia que pocos hombres pasaban por alto. El toque final eran sus cabellos ondulados gracias a las tenazas que José Luis le regaló al regresar de uno de sus viajes a Francia antes de que se casaran, diseñadas por el mismo Marcel Grateau.
Pero Josefina no se sintió parte del gremio femenino hasta que usó un corsé: a pesar de entrecortar su respiración y no permitirle un movimiento libre, definía mucho más su cintura. Las punzadas agudas en el estómago y los desmayos pasaron a segundo término; debía ostentar un talle delicado, propio de la dama en la que se estaba convirtiendo. Además, esos dolores no se comparaban con los intensos cólicos menstruales que Narcisa le ayudaba a calmar con infusiones de manzanilla. Para Josefina, crecer era sinónimo de sufrimiento físico y de angustia, y sabía que no tardarían en encontrarle pareja.
Por entonces se rumoraba que Rosa, aún joven y de caderas y senos voluptuosos disimulados por vestidos oscuros, comenzó a mantener encuentros nocturnos con su cuñado. Doña Margarita había sido testigo, en sus noches de insomnio, de las visitas que ésta le hacía a su hijo, sin importar el sigilo con el que la mujer entrara o saliera. La octogenaria se santiguaba e invocaba a Dios y a su séquito de santos como si así lograra limpiar el doble pecado de la sangre de su sangre.
El hecho no nubló su avaricia. Aún sería ella quien decidiera con quién se casaría su nieta. El indicado era Bernardo, otro de sus nietos, un pulcro joven criado en Veracruz que no pasaba de los dieciocho. Tenía la firme esperanza de que el matrimonio convirtiera en hombre al amanerado muchacho y acentuara la personalidad apocada de Josefina, lo único que le quedaba de su primer hijo. La anciana se limitaba a repetirle a su otro heredero: «Recuerda que de ella depende la descendencia de tu hermano, a quien Dios tenga en su santa gloria», dicho lo cual se persignaba tres veces con mano temblorosa. «Es mansa y noble —continuaba—, al menos tiene cualidades femeninas que la miserable de su madre no».
Cuando Bernardo recibió la orden de Doña Margarita para casarse con Josefina, esa esquiva adolescente a la que había visto deambular por la cocina y los pasillos cuando iban a la ciudad, supo, apesadumbrado, que había poco que pudiera hacer para cambiar la decisión de su abuela. Consciente de los sacrificios que debía hacer para obedecerla, se obligó a ser cordial con Josefina.
Un domingo por la mañana, poco antes de la boda fechada para diciembre, doña Margarita insistió en ir a la primera misa del día. Rehusó con violencia que cualquier criada fuera con ella y decidió recorrer el tramo de dos kilómetros a pie, cubierta sólo con un chal. Rosa despertó con el escándalo y, a pesar del rechazo, decidió acompañarla a cierta distancia. Un carromato que transportaba cerdos al mercado pasó a gran velocidad siguiendo el mismo rumbo. Debido a la escasez de luz en una de las dos farolas eléctricas de la calle y a la confusión de sonidos, bramidos, chillidos y gritos, nadie pudo distinguir lo que ocurrió en segundos: una de las mujeres fue pisoteada por los cuatro percherones desbocados.
Los días que siguieron estuvieron saturados por la misma neblina que tomó el lugar del padre de Josefina, mas ahora era doblemente densa y oprimía su pecho. Sentía un ardor en los ojos que le impedía llorar. Sin emoción, se probó el vestido de bodas bordado con pedrería e hilos de oro, asistió a la ceremonia y, disfrazada con media sonrisa de porcelana, se presentó ante cientos de desconocidos que no paraban de adular a su abuela. Una cena ostentosa, fusión de la gastronomía mexicana con la europea, y tres copas de Chateau Margaux, sin importar lo amargo del nuevo sabor, le dieron el valor para irse a la cama con Bernardo a una de las habitaciones principales, pero él decidió dormir en el sillón de una pequeña sala de estar pues, al tocarla, las manos frías y sudorosas de la joven le habían indicado que ambos eran presa de la misma desazón.
El matrimonio se consumó un año más tarde. Bernardo no se acercaba a su mujer debido a los viajes de negocios y las visitas obvias a los ayudantes en la Casa Chica, de la que salía reflejando el placer en la piel sudorosa y el cuerpo agotado hasta que su abuela le dio otra orden: debía engendrar al menos un hijo para asegurar la descendencia. Comprendía sus gustos peculiares, pero le aseguró que cada Tardan habían hecho esfuerzos execrables por mantener a flote el negocio, y no estaba dispuesta a retirarse aún.
A fuerza de convivir, la inocencia de Josefina y la apatía de Bernardo fueron disminuyendo. Así surgió el afecto por ella, a quien comenzó a ver como a una hermana. Josefina, por su parte, aceptaba la vida a su lado. Finalmente, la pareja anunció el embarazo. Menuda y nerviosa, la joven no sabía cómo actuar y se dejó en manos de Narcisa y las criadas.
Un sano niño rubio tranquilizó a la expectante familia. Josefina pensaba que, de estar viva, su madre habría elegido el nombre de la pálida criatura cuyo aroma le provocaba un deleite tal que cerraba los ojos durante instantes que consumían el día. El hechizo sólo se rompía con un llanto que ganaba intensidad o con la interrupción de alguna de las sirvientas, que le recordaba que debía alimentar al bebé, mecerlo, tranquilizarlo, sacarle el aire o revisar el pañal de tela. Cuando acariciaba el fino cabello dorado, imaginaba con deleite que era el pelo del conejo más suave.
Transcurrieron semanas en aparente calma desde que la joven pareja cumplió con su deber biológico hasta que un miércoles de ceniza, durante la madrugada, Josefina despertó para amamantar a su bebé, mas éste no reaccionó. El rostro apacible y aún tibio la desconcertó; empezó a sacudirlo y a gritar, lo que alertó a Bernardo, quien le arrebató al bebé y notó cómo su cabeza se movía de un lado a otro sin resistencia. Salió de inmediato en busca de su abuela mientras Josefina no paraba de llorar hecha un ovillo junto a la cuna. Erraba en una vorágine interna que derivó en una confusión de la que le resultaría imposible salir.
El doctor de cabecera determinó que el bebé sufrió muerte de cuna, tan súbita como desconcertante para la medicina y los primerizos padres. Explicó que la criatura había conservado el calor corporal gracias a las múltiples frazadas que lo cubrían, mismas que habían sido la causa de la muerte al impedir que llegara el oxígeno suficiente hasta las diminutas vías respiratorias.
Antes de que la abuela comenzara a organizar el velorio del bebé, aún sin bautizar, y de que los padres y hermanos de Bernardo llegaran de Veracruz, Narcisa les recomendó viajar a Guanajuato para visitar a Romualdo García, un reconocido fotógrafo que retrataba «muertitos». Bernardo miró a Josefina, aferrada al pequeño difunto, y aceptó.
Esa misma tarde viajaron en un White descapotable de vapor. Recorrieron la carretera México-Querétaro-San Luis Potosí, tomaron la desviación hacia Guanajuato y, más de seis horas después, llegaron con el cadáver del crío hasta la puerta de la calle Cantarranas número 84.
El retratista, especializado en la fotografía de gabinete post mortem, no dejó de darles el pésame. Le pidió a Josefina que vistiera al bebé con algunas prendas que le proporcionó y se dispuso a tomar la fotografía. Les comentó que recibirían la tarjeta en la siguiente mensajería que partiera a la ciudad. El chofer recomendó buscar un sitio para pasar la noche, pero ambos se negaron. Sin tomar en cuenta el cansancio o la oscuridad y su pesadumbre, regresaron de nuevo a la carretera.
Los días que siguieron al velorio, al entierro y al novenario dedicados al Tardan más joven transcurrieron con la misma lentitud y tristeza que inundarían a Josefina el resto de su vida. Cargaba ya con demasiadas pérdidas y sentía que su alma se desmoronaba. Decidió volver al cuarto que compartió con su madre, y lo único a lo que se aferraba era a aquella fotografía sepia que mostraba a un joven serio y una mujer llorosa cargando en brazos a un Santo Niño de Atocha con los párpados cerrados.
Bernardo se esforzaba por reanimar a Josefina y, a pesar de la angustia que le oprimía la garganta al recordar a su bebé, le propuso tener otro hijo; pero la neblina no dejaba sitio en ella para ningún otro sentimiento o esperanza. Lo único que había considerado suyo le fue arrebatado repentinamente. No sabía qué terribles faltas estaba pagando, quizá su madre le había heredado su penitencia, así como su padre heredó la locura del abuelo. Josefina exhalaba una niebla casi imperceptible que contagiaba a quien estuviera a su lado.
Ella se abandonó en un mutismo que sustituyó a la desesperación y se refugió de nuevo en la cocina. El café molido durante las madrugadas frescas la entumecía hasta que el calor de la estufa de leña junto con el vapor del arroz cociéndose y los caldos espesos y rojos con granos y carne le abrían un poco el apetito. Comía una vez al día y dejó de asearse; se convirtió en una aparición que se lamentaba y estremecía envuelta en una frazada amarilla. Aunque Bernardo continuaba con sus labores, tenía presente la sombra de su esposa que, detenida en el tiempo, experimentaba la vida desde afuera de ese cuerpo abandonado. Ambos se empeñaban por lograr su afán: uno, recobrar una relación apenas existente; la otra, desaparecer a fuerza de silencio.
La abuela, pese a la senilidad, aún conservaba la perspicacia. Le ordenó a Bernardo que se deshiciera del espectro de Josefina. Le habló del hospital en la calle Canoa donde iban a parar las mujeres que sólo estorbaban y le pidió que no demorara mucho en realizar la tarea. El muchacho, que aún extrañaba la calidez de ese otro cuerpo al dormir, aceptó la encomienda con pesar; la tragedia compartida lo había unido más a la quebradiza Josefina y aceptó su responsabilidad: pensó que, de haber cumplido con su deber como esposo, hubieran tenido más hijos y el dolor no la cegaría.
El White los transportó hasta el siguiente hogar de Josefina, quien aspiraba hipnotizada y con fuerza la frazada raída. Una vez en Canoa, antes de que Bernardo diera aviso de que estaban ahí, se pararon frente a la puerta de madera tallada que exhibía dos rostros feroces. Sobre aquel frío recinto de piedra rojiza había una antigua placa de cerámica que rezaba: «Real Hospital del Divino Salvador, Para Mugeres, Dementes». Josefina notó el cuidado con el que Bernardo tomó su mano gélida para ayudarla a entrar, como si temiera hacerle daño o que ella se resistiera, aunque su temor más grande era estar cometiendo un error. Él mismo la describió al médico en turno como «una flor que se marchita con pasmosa rapidez». Aturdido, Bernardo llenó un formulario escueto donde respondió, en un espacio muy breve, los síntomas principales de Josefina: desgana, debilidad, una gran tristeza, palidez extrema, insomnio y falta de apetito. El médico indicó «neurastenia», la enfermedad del siglo que aquejaba principalmente a mujeres jóvenes.
En la oficina del director del hospital, Bernardo no necesitó explicaciones. Arguyó la pérdida repentina de su primer hijo y el estado actual de catatonia de Josefina. Firmó un pagaré por una cantidad de dinero que cubriría la estancia de la mujer por un mes para que no le asignaran una celda en el área común. Nervioso, también firmó en nombre de Josefina una responsiva en la que les otorgaba el poder legal para realizar los procedimientos necesarios durante su estadía.
Bernardo le pidió a una de las enfermeras, entregándole algunas monedas, que colocara la fotografía que llevaba en un sobre en la habitación de Josefina, y partió con amargura. La compadecía, mas no tenía el atrevimiento para contrariar la voluntad de su abuela, y comenzó a pensar en alguna forma de ayudarla a sobrellevar su estancia además de visitarla con regularidad.
Ya instalada en su rudimentaria habitación, Josefina no hacía más que preguntar por su bebé, «el conejito rubio», cuando alguien se dirigía a ella. No soltaba la pequeña frazada, y cada que intentaban quitársela la invadía el pánico.
La opulencia que conoció de niña se redujo a unos zapatos y un vestido sencillo de encaje con el que la internó su esposo, mismo que las enfermeras le cambiaron por un camisón blanco y un calzón que la igualaba al resto de las internas: mujeres atentas, expectantes, que si no contaban su historia a la menor provocación y pedían ayuda, sollozaban continuamente llevándose las manos al rostro o amenazaban con herir a alguien más o a sí mismas si no eran liberadas.
Recordaba constantemente a su niño y su olor. En la pared junto a la cama, sujetado con un clavo, contemplaba a diario el retrato tan necesario como dañino. De tanto tocar la carita del infante, ésta era ya una mancha informe.
Las enfermeras solían escuchar a Josefina decir por las mañanas: «Todavía lo puedo oler, quizá mi conejito rubio está en alguna parte de la cama durmiendo, calladito», mientras tanteaba su cama antes de salir de la habitación para dirigirse a la misa previa al desayuno. Gracias a su carácter dócil se libró de tratamientos severos como baños de agua fría, el confinamiento en celdas oscuras y lúgubres o la negación de alimentos, mas no de que las sombras, la soledad y los rumores terminaran por asediarla. Lo único que permanecía a salvo era la memoria y el dolor.
Bernardo hacía lo posible por visitarla con regularidad y aportar la cantidad necesaria para que permaneciera en una habitación individual, gesto que su abuela desaprobaba con irritación. Cada que se despedían, Josefina le pedía invariablemente que la próxima vez no olvidara llevarle su «conejito rubio».
Meses después, en 1910, durante las celebraciones por el centenario de la independencia del país, por órdenes de Porfirio Díaz los encargados del Hospital del Divino Salvador trasladaron a las internas al recién inaugurado Manicomio General La Castañeda, un amplio sitio de edificios afrancesados. En las festividades, el propio Díaz ostentó varios Tardan personalizados de copa alta a juego con sus trajes parisinos de saco largo, chaleco y corbata de seda.
El psiquiátrico más grande del país fue construido bajo la supervisión del hijo de Díaz en la zona de Mixcoac, y funcionaba como hospital y asilo. Allí, Josefina se convirtió en «una asilada desde el manicomio de la calle de la Canoa» de la que «nada hay referente a su enfermedad ni al interrogatorio» dentro del Pabellón de Tranquilas B. Lo único que ingresó con ella fue una fotografía desvanecida. Entre poco menos de un millar de hombres procedentes del Hospital de San Hipólito y mujeres del Divino Salvador, su figura triste se volvió cada vez más opaca hasta armonizar con la pesadumbre del sitio.
*
«Vuelva a disfrutar la esencia de aquellos a los que amó y ya no están, bajo garantía de la mayor pureza. Eugenio Frey, químico industrial. Farmacopea Germánica. Calle de Ortega número 27. Junto al Express Nacional».
Antes de las once de la mañana, tras haber almorzado con su abuela, Bernardo se dirigió al establecimiento de Frey con una prenda diminuta que extrajo del baúl de los enseres de Josefina.
Aunque no estaba muy retirado de su hogar, prefirió tomar el nuevo tren eléctrico que partía del Zócalo para evitar ser reconocido en la calle e importunado con preguntas necias. Bernardo había escuchado de las maravillas que ofrecían en aquel sitio: en las calles eran constantes los halagos al innovador profesionista, aunque últimamente el rechazo por parte de la religión hacia sus creaciones también era notable. Al ver el anuncio de la droguería en el periódico amarillento México Nuevo esa mañana, no quiso esperar más. La culpa llevaba tiempo fermentando en su pecho.
Frente a uno de los escaparates de la perfumería que, para su suerte, a esa hora estaba casi desierta, dudó en entrar. Finalmente empujó la puerta y el sonido estrepitoso de la campana delató su acción: un hombre alto, delgado, de cabello y bigote castaños bien peinados lo miró con sorpresa.
Después de las presentaciones y una breve conversación, el químico recibió un pedido que, hasta entonces, ningún cliente había solicitado. Suspiró al tomar la prenda con unas pinzas de metal y colocarla sobre una charola. Apenas negó con la cabeza y apretó los labios antes de soltar:
—¿Sabe, caballero? En el caso de infantes se complica un poco la situación porque su esencia corporal es mucho más ligera que la de los adultos. Incluso a veces es indistinguible. Pero no se preocupe, encontraré la mejor solución para trabajar con su prenda. Vuelva dentro de quince días y tendrá su pedido listo.
El químico era conocido por no rechazar encargo alguno. No era altruismo: la competencia desleal iba en aumento y los devotos no confiaban en él.
Bernardo agradeció y aceptó regresar en la fecha indicada. Al salir, se sintió satisfecho y feliz como pocas veces. Acababa de rechazar otro matrimonio arreglado por su abuela y había comenzado a llevarle alimentos, ropa y flores a Josefina, quien ya recibía un trato especial gracias a la fuerte aportación que él hizo al ver el estado en el que se encontraba en el nuevo sitio, donde conseguir una habitación personal resultaba casi imposible. Bernardo supo que había ganado la redención cuando le dio a Josefina una pequeña frazada de piel de conejo amarillo claro: notó cómo ella dejaba de temblar al aspirar lentamente la esencia de las gotas que él le había colocado antes de ingresar al manicomio, y envidió su entrega para encontrar la paz en el recuerdo.
VIDAS AJENAS
Al suroeste de la ciudad se encontraba la hacienda pulquera más prolífica del pueblo de Mixcoac, con campos inmensos para cultivar maguey. Ignacio Torres Adalid, el Rey del Pulque, permitía que cualquiera paseara por sus jardines a cambio de veinticinco centavos hasta que aceptó venderle el terreno a Porfirio Díaz, quien tenía en mente crear un formidable sitio para atender enfermos mentales. Díaz pretendía construir una réplica del Charenton, el hospital psiquiátrico más grande de Europa, ubicado en París.