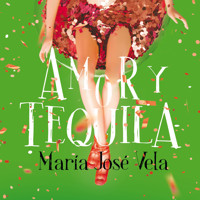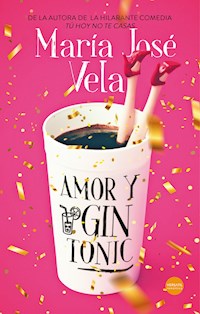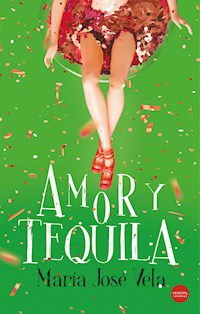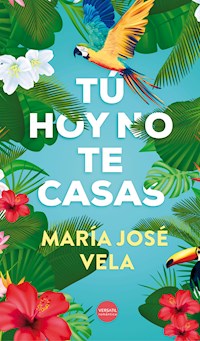
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Versatil Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Coco está fabulosa envuelta en su exclusivo vestido de novia. Incluso su madre, la editora de moda más poderosa del momento, parece dar su visto bueno. Pero algo falla. No es el peinado ni el maquillaje ni, por supuesto, el novio —un codiciado soltero de oro tan atractivo como millonario—; es algo que nadie ve es capaz de percibir hasta que aparece Lola, su transgresora mejor amiga. A la voz de "Tú, hoy, no te casas", Lola, obliga a Coco a bajarse de la limusina en la que se dirigen a la ceremonia. Dos días después, Coco despierta en Santa Teresa (Costa Rica), un paraíso en el que tendrá que aprender a vivir sin dinero ni móvil. Allí conocerá a Oliver, el dueño de un remanso de paz que esconde un secreto con nombre exótico: Evelyn. Coco tratará de desvelar no solo el misterio de Evelyn, sino el del amor y el de la vida. Para ello contará con la ayuda de María, una madre en apuros; el Chimuelo, un viejo inglés que canta rancheras; y Hernán, para quien el nombre de Evelyn es algo más que un secreto del que nadie quiere hablar. ¡Ah!, y con Max, un cachorro de dudoso pedigrí. ¿Será Coco capaz de encontrarse a sí misma antes de que su obsesiva madre la encuentre a ella? ¿Te puedes enamorar de alguien con la condición de no hacer nunca preguntas sobre el pasado?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A mi padre, mi mayor fan
Bienvenida, Mario Benedetti
Se me ocurre que vas a llegar distinta
no exactamente más linda
ni más fuerte
ni más dócil
ni más cauta
tan solo que vas a llegar distinta
como si esta temporada de no verme
te hubiera sorprendido a vos también
quizá porque sabés
cómo te pienso y te enumero
después de todo la nostalgia existe
aunque no lloremos en los andenes fantasmales
ni sobre las almohadas de candor
ni bajo el cielo opaco
yo nostalgio
tú nostalgias
y cómo me revienta que él nostalgie
tu rostro es la vanguardia
tal vez llega primero
porque lo pinto en las paredes
con trazos invisibles y seguros
no olvides que tu rostro
me mira como pueblo
sonríe y rabia y canta
como pueblo
y eso te da una lumbre
inapagable
ahora no tengo dudas
vas a llegar distinta y con señales
con nuevas
con hondura
con franqueza
1
Tenía que reconocerlo: estaba impresionante envuelta en mi vestido de novia. Y cuando digo impresionante quiero decir perfecta, magnífica, regia, divina, deslumbrante… En una palabra: tremenda.
Un repentino silencio se apoderó de la habitación y todos me miraron con la boca abierta. Reflejadas en el espejo, examiné las caras de asombro de las quince personas que habían obrado el milagro a base de horquillas, alfileres y cosméticos. Hasta la chica gótica con la cara llena de piercings que me había maquillado, una tal Loreto Neri, parecía emocionada de verdad. Sin embargo, nadie se atrevió a decir nada hasta que mi madre, la editora de moda más poderosa del momento, confirmó el éxito.
—¡Guau! —exclamó.
Todos respiraron aliviados.
—Querida, ha sido un placer vestir un cuerpo que merece mi talento —aseguró Dado Caruzzi.
Para ser un diseñador con apenas un año de carrera, su autocomplacencia era desmedida, pero la promesa que le había hecho mi madre de llevarlo a la fama a cambio de un maravilloso vestido gratis había desatado su vanidad.
—¡Coco, estás preciosa! —exclamó mi hermana Chris. Sí, ambas teníamos nombre de diseñadores de alta costura muertos y recordábamos la crueldad de nuestra madre cada vez que enseñábamos el DNI.
—Eso parece —murmuré, intentando reconocerme en aquella figura ideal que me miraba desde el espejo entornando los ojos.
—Voy a cambiarme —anunció mi madre al salir de la habitación.
—Y yo. ¡Vamos, equipo! Todos a mi cuarto —gritó Dado de pronto, lanzando palmadas al aire—. Yo también quiero brillar hoy.
En menos de diez segundos Chris y yo nos quedamos solas.
—Cuando te vea Jaime se va a caer redondo. Estás guapísima —afirmó frente mí.
—¿Tú crees? No estoy segura. Hay algo que…
—¿Bromeas? ¡Mírate bien, tonta! —exclamó apartándose a un lado.
Obedecí. Me miré de frente, de un lado, del otro, de espaldas a lo Elsa Pataky… Me miré de todas las formas posibles. Estaba espectacular, pero algo fallaba y no conseguía averiguar el qué. Tal vez fueran las lentillas. Las usaba tan poco que seguía sin acostumbrarme a ver el mundo tras ellas. Bajé del pedestal sobre el que me habían obligado a subir para retocar el vestido y fui directa al baño.
—Chris, ¿puedes traer mi bolso, por favor? —supliqué, retirando aquellos circulitos babosos de mis ojos con cuidado de que no se corriera el rímel.
—Toma. ¿Estás bien? —se interesó mi hermana.
—Sí, pero hay algo que…
Hurgué en mi bolso Eva de Louis Vuitton con manos temblorosas hasta que encontré mis gafas. Me las puse, volví a la habitación y me examiné de cerca en el espejo, buscando el fallo con detenimiento.
El vestido era una maravilla. Siempre me había sentido acomplejada por estar escuálida hasta rayar el mínimo aceptable por la Organización Mundial de la Salud, y odiaba cuando mi madre me recriminaba no haber aprovechado tal «bendición de la naturaleza» con una exitosa carrera de modelo, que ella misma habría dirigido. Sin embargo, aquel vestido de seda y escote palabra de honor convertía mi delgadísima figura en la de una mujer imponente.
A lo mejor el error estaba en el peinado, pero tampoco. Habían recogido mis indomables rizos negros en una trenza adornada con flores, excepto dos mechones que jugaban con gracia sobre mi frente, resaltando el encanto azul de mis ojos, que, esta vez, no podría esconder tras las gafas. En cuanto al maquillaje ¡Maldita sea! Aquella chica gótica era un verdadero genio.
Volví a subir al pedestal y di un par de vueltas observándome de arriba abajo. No había ningún fallo. Me veía sofisticada y altiva, no podía ser de otra manera. Todo lo relativo a la boda, incluida yo, debía ir acorde con el poder que mi madre ostentaba en la alta sociedad. Ella, la gran Minerva Capdeville, la reencarnación de Nerón en el mundo de la moda, la persona que decidía quién alcanzaba la fama y que con solo una llamada de teléfono podía enterrar en el olvido a quien fuera, no podía permitir que su primogénita se casara de forma discreta.
En cuanto a Jaime, Chris tenía razón. Se iba a caer redondo. Y sus amigas también. Mi futuro marido era una joven promesa de las finanzas tan atractivo que siempre éramos el centro de todas las miradas, especialmente las femeninas. Primero lo observaban a él con deseo y después me sondeaban a mí buscando el secreto, la clave del éxito, el «qué - tiene - ella - que - no - tenga - yo - para - cazar - a - un - hombre - como - ese». Cuando descubrían mi pelo rizado recogido en una cómoda coleta y el potencial de mi cuerpo de modelo envuelto en ropa tan cara como discreta, venían los gestos de mofa y los cuchicheos.
—Es la hija de Minerva Capdeville. Podría ser guapísima, pero no sabe sacarse partido. Es evidente que él está con ella por interés. ¿Sabías que es fisioterapeuta en la clínica de su padre? ¡Con la cantidad de dinero que tienen! —escuché una vez a mis espaldas.
Alcé la mano para contemplar mi anillo. Tenía tantos diamantes y era tan exclusivo que le había costado a Jaime una verdadera fortuna.
—Una pieza única para la única mujer a la que he amado y a la que amaré hasta el fin de mis días. ¿Quieres casarte conmigo?
Habría sido el momento más romántico de toda mi vida, pero las ciento cincuenta personas que esperaban mi respuesta le restaron encanto. Jaime pensó que sería fantástico sorprenderme con una pedida de mano por todo lo alto. Y acertó. Al menos en lo de sorprenderme. Me quedé tan impactada que no pude pronunciar ni una sola palabra. Jaime se tomó el silencio como un sí, me besó y todos aplaudieron. Al fin y al cabo, ¿quién en su sano juicio rechazaría a un hombre como aquel y la vida perfecta que había diseñado para nosotros? Porque Minerva y él lo tenían todo organizado y consensuado. La luna de miel por el océano Índico a bordo de un crucero de lujo, su brillante carrera en el banco de inversión de su familia y el máster en el que, ¡sorpresa!, ya me habían matriculado para que dejara de ser, al fin, la rebelde fisioterapeuta en la que me había convertido para llevar la contraria. Y no solo eso. Empezaría a trabajar en la revista de moda de mi madre que, ¡otra sorpresa!, algún día llegaría a dirigir yo misma. No, nadie podría rechazar algo así. Estaba claro que íbamos a ser muy felices. Todo nos favorecía, nos queríamos y se suponía que estábamos enamorados. Se suponía, sí. ¿O acaso alguien sabe qué significa estar enamorado?
Bajé del pedestal y me acerqué al espejo. Intenté sonreír. No pude. Asustada, di un paso atrás. Aunque todo fuera ideal, el vestido, el peinado, el maquillaje y el novio, algo fallaba. El tiempo se me echaba encima y yo no era capaz de encontrar qué era. Las manos empezaron a sudarme y mi corazón se puso a latir como loco.
—Chris —clamé.
Mi hermana se acercó con una sonrisa compasiva.
—Anda, vuelve a ponerte las lentillas. Como venga mamá y te vea con las gafas, las tira por la ventana —me aconsejó.
Obedecí en silencio. Fui hacia el baño respirando con dificultad, dejé las gafas en mi bolso e intenté ponerme de nuevo las lentillas. Temblaba tanto que tuve que pedirle a Chris que me ayudara. Ella se burló de mi tembleque y la risa me ayudó a sentirme mejor.
—¿Coco? ¿Estás aquí?
La voz de mi padre llegó con entusiasmo hasta el baño. Chris salió corriendo a recibirlo.
—¡Papi! No te muevas, siéntate y cierra los ojos —propuso entusiasmada—. Coco, ven.
Salí del baño y me coloqué frente a nuestro padre, que sonreía a ciegas sentado en una silla estilo rococó demasiado baja para su tremenda altura.
—Ya puedes abrirlos —anunció Chris.
Aunque intentó disimularlo, a papá se le llenaron los ojos de lágrimas nada más verme. Se levantó despacio y, cuando se acercó a mí para darme un abrazo, como siempre, Minerva nos estropeó el momento:
—Luis, si tocas ese vestido te denuncio —amenazó con su voz oscura, demasiado grave.
Irrumpió en mi habitación con el ramo de novia y los ojos desafiantes seguida de Pierre, su cuarto marido, un multimillonario francés que tenía nietos de mi edad.
El ambiente se tensó al máximo y mi estómago pidió a retortijones huir del campo de batalla. Chris y yo nos miramos con tristeza.
—Hola, Minerva. Estás… —No pudo seguir. Pobre papá.
—Ya. Tú también —replicó mi madre con indiferencia.
—Pierre, encantado de verte de nuevo —saludó mi padre.
—Lúiiis —contestó mi padrastro con su manía francesa de poner los acentos en el lugar equivocado—. Tengo que hasegte una consulta después. Sigo sintiendo esos dologues en el pecho.
—Mejor pásate por la clínica. Te haremos un examen completo —le ofreció.
—Los coches están a punto de llegar —interrumpió Minerva—. En cuanto aparquen frente al hall me avisarán para que bajemos. Chris, tú y yo iremos con Pierre en el Rolls-Royce. Tu padre y Coco vendrán detrás en la limusina.
—¿Y yo? ¿En qué coche voy?
Lola, mi transgresora mejor amiga, apareció de repente con un vestido espectacular y el pelo lleno de rastas. No contábamos con ella porque llevaba un año en la India y la sorpresa de verla allí fue un alivio bárbaro. Todos la adorábamos, incluida Minerva, aunque el motivo de su cariño tenía un porqué: Lola era el eslabón perdido en una dinastía de rancio abolengo, pero tenía tanto dinero y tantos títulos nobiliarios que mi madre siempre encontraba la forma de alabar sus extravagancias.
—¡Lola! —exclamamos todos.
—¡Ló-lá! —exclamó Pierre.
—Querida, tu nuevo look es tan original ¡Estás muy guapa! —mintió Minerva, que no pudo evitar poner cara de asco cuando le acarició las rastas.
—Estás preciosa —la saludó mi padre, y él sí era sincero.
—¿Qué tal por la India? —preguntó Chris al abrazarla.
—¡Muy bien! De allí me traje estos pelos. Bueno, ¿dónde está la novia? —preguntó entusiasmada. Todos se apartaron para que pudiera verme—. ¡Coco! ¡Qué guapa es…!
Se quedó sin palabras y yo di un par de vueltas para que pudiera contemplar el vestido. Hoy sé que ni siquiera lo miró, aunque entonces me negara a reconocerlo. Plantadas la una frente a la otra, el tiempo se detuvo para nosotras, mientras el mundo y mi boda giraban a nuestro alrededor con toda su insensatez.
Lola, solo Lola, se había dado cuenta de que algo fallaba.
—¿Te gusta? —le preguntó Chris.
El teléfono de Minerva impidió la respuesta. Los coches acababan de llegar a nuestra gigantesca mansión y todos nos pusimos en movimiento con los nervios a flor de piel. Minerva daba órdenes tajantes a cada paso, recordándonos el protocolo a seguir, el orden de entrada en la iglesia, el de salida, el momento de sonreír, el de estar serios… Bajamos al vestíbulo, frente al cual una limusina infinita y el impresionante Rolls-Royce de Pierre nos esperaban. Minerva me obligó a sentarme en una postura imposible para que no se arrugara el vestido y, tras prohibirme terminantemente que me pusiera el cinturón de seguridad, me dio el ramo y cerró la puerta dejándome, por fin, a solas con mi padre. Sin mediar palabra me giré hacia él y lo abracé con todas mis fuerzas.
—Coco, el vestido —advirtió nervioso.
—Que nos demande —contesté a punto de llorar.
—Voy con vosotros —anunció Lola entrando en la limusina.
—¡Lola! No puedes estar aquí, el protocolo dice…
—Adoro a Minerva —me interrumpió—. Es tan comprensiva cuando le recuerdo que soy grande de España que hasta se pasa el protocolo por el forro.
La limusina se puso en marcha. Mi padre y yo nos agarrábamos fuerte de la mano mientras Lola se movía traviesa por los asientos laterales, saltando de uno a otro, vigilando constantemente el Rolls en el que iban Minerva y los demás.
Tras unos minutos de emotivo silencio mi padre susurró:
—Coco, estás segura de lo que vas a hacer, ¿verdad?
—Papá, es un poco tarde para preguntarme eso, ¿no crees?
Me miró con tristeza.
—No te lo he preguntado antes porque Jaime parece un buen chico y tú eres lo opuesto a Minerva, por lo que el éxito está asegurado, pero…
—Papá —lo regañé.
—No, no lo digo con acritud, de verdad —afirmó apretando mi mano aún más—. Coco, desde que tu madre me dejó he intentado rehacer mi vida mil veces y nunca lo he conseguido. ¿Sabes por qué?
—Conociendo a mamá, es posible que una cláusula del convenio regulador te lo prohíba —bromeé, y en cuanto vi una mueca de dolor en su rostro me arrepentí.
—No, no es por eso —susurró—. Nunca he podido rehacer mi vida porque, aunque he intentado olvidarla de todas las formas posibles, sigo amando a Minerva como el primer día.
El aire de la limusina se hizo tan denso que se me cortó la respiración. Hasta Lola detuvo su baile de asientos por un instante, impresionada por lo que acababa de escuchar. Éramos amigas desde los trece años y sabía perfectamente las barbaridades por las que mi madre había hecho pasar a aquel hombre destinado a llevarme al altar.
—No puedo creerlo —fue todo lo que acerté a decir.
—Sí, a veces a mí también me cuesta —confesó él con mirada triste—. De hecho, he tardado años en reconocerlo.
—Papá —murmuré.
No quería escuchar más. La pena me estaba matando y él se dio cuenta. Apretó mi mano sonriendo y dijo:
—No, no sufras por mí. Te aseguro que, a pesar de todo, me considero un hombre afortunado. Casi nadie llega a sentir jamás algo tan intenso por otra persona y todo lo bueno que he hecho en la vida: como teneros a ti y a Chris, estudiar Medicina o montar la clínica, fue fruto de mi amor por Minerva. Además, en cuanto tenga la menor oportunidad de recuperarla volveré a luchar por ella y, esta vez, estoy seguro de que lo conseguiré. ¿Sabes por qué?
—Ni idea —confesé.
—Porque estar enamorado es sentir en el otro —afirmó, con los ojos brillantes de entusiasmo.
—Y eso, ¿qué significa? —pregunté sin comprender.
—Que eres invencible, Coco, porque esa conexión es el motivo más grande por el que vale la pena vivir. Por eso quiero preguntártelo una vez más: ¿estás segura de lo que vas a hacer?
Lola se revolvió nerviosa de nuevo. Miraba por la ventanilla como si en ello le fuera la vida y no dejaba de tocarse la parte baja de la espalda.
—¿Podrías estarte quieta, por favor? Me estoy mareando —supliqué.
—Solo será un momento —aseguró Lola.
Para evitar responder a mi padre miré por la ventanilla yo también, intentando averiguar qué demonios le pasaba a mi amiga. Estábamos a punto de pasar un semáforo en ámbar. El coche de Pierre giró a la derecha justo cuando el disco cambió a rojo y nuestro chófer se detuvo.
—Perfecto. ¡Vámonos! —exclamó Lola de pronto.
—¿Perdona? —murmuré.
No me hizo caso y abrió la puerta de la limusina, instándome a que saliera.
—El coche de Minerva se ha saltado el semáforo. No pueden vernos. ¡Vámonos! ¡Ahora!—insistió saltando a la calle.
Me quedé muerta.
—¿Irnos? ¿Adónde? —musité buscando en mi padre una respuesta imposible.
Lola asomó la cabeza al interior del vehículo.
—Tú, hoy no te casas. ¡Vamos! —exclamó tendiéndome la mano.
—¿Perdona? —pregunté alucinada.
—Lo que has oído —contestó mi amiga.
—¡Pero tengo que hacerlo! —afirmé con rotundidad, apretando tanto el ramo de flores que casi las dejo secas en un segundo.
Lola alargó su cuerpo pasando por encima de mí para enfrentarse, cara a cara, con mi padre:
—Luis, la respuesta es «no». No está segura de lo que va a hacer porque ni siquiera sabe quién es. Por eso debemos irnos. Díselo tú, por favor.
Me quedé sin palabras. Aquello era una solemnísima tontería. ¿Cómo que no estaba segura de lo que iba a hacer y de quién era? ¡Claro que lo estaba! Iba a casarme con Jaime porque me quería y yo era… Yo era… ¡Yo era…!
Todo se nubló por un instante a mi alrededor, el instante en que descubrí que la duda era la respuesta.
Sentí que me ahogaba y la postura rígida que debía mantener era ya insostenible. Sin embargo, no fui capaz de mover ni un solo músculo hasta que la voz de mi padre me hizo reaccionar:
—Vete. Yo me haré cargo de todo.
2
Un taxi esperaba nuevo cliente justo detrás de la limusina. Lola abrió la puerta del vehículo y entramos con tal premura que caímos en el asiento hechas una bola de brazos, seda y piernas. Deseé morir cuando mi cara se estampó contra aquella tapicería que olía a todo menos a Chanel N.º 5, pero no tuve tanta suerte.
—Al aeropuerto, lo más deprisa que pueda —ordenó Lola.
El taxista, un hombre demasiado mayor para la escena que protagonizábamos, se giró atónito hacia nosotras. Una rastafari aplastando a una novia en el asiento trasero de su coche no debía de ser algo habitual. Sin embargo, pareció extrañarle más nuestro destino.
—¿Ha dicho usted al aeropuerto? —preguntó.
—Sí, a la T4 —confirmó Lola, intentando levantarse para que yo pudiera moverme.
El hombre asintió y se aferró al volante con entusiasmo, pero algo hizo que se girarse de nuevo.
—Ese novio al que están plantando no será guardia de tráfico, ¿verdad? —quiso confirmar con cara de sospecha.
—No —contestó Lola apretujando el vestido contra mí para poder sentarse.
—¿Policía municipal? —insistió él.
—Tampoco.
—¿Inspector de Hacienda?
—¡Que no! —gritó Lola exasperada.
—Pues entonces ¡allá vamos! —exclamó emocionado.
Los coches que teníamos detrás empezaron a tocar el claxon. El semáforo ya se había puesto en verde y la limusina, junto con toda posibilidad de rectificación por mi parte, había desaparecido.
—Lola, ¿qué estamos haciendo? —musité con la voz a punto de romperse.
—Tranquila, está todo bajo control. Tengo tu bolso aquí —masculló a la vez que se tumbaba en el asiento y se metía la mano por debajo del vestido hasta llegar a su trasero.
Mi precioso bolso Eva de Louis Vuitton apareció ante mis ojos hecho un gurruño.
—¿Lo llevabas escondido en las braguitas? —pregunté.
—Peor. En el tanga. Menos mal que este me aprieta. Si no, se me habría caído.
Cuando quise recuperarlo, Lola me dio un manotazo. Lo abrió nerviosa y comprobó que dentro estaban mi pasaporte, mis tarjetas de crédito, mis gafas y mi móvil, que apagó con determinación. Fui consciente entonces de lo que acababa de hacer: huir. Abandonar a Jaime de una forma cobarde y cruel.
—¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? —me pregunté en voz alta.
—Lo correcto —aseguró Lola abriendo su cartera de fiesta.
—Jaime me estará esperando —afirmé con dificultad—. Va a hacer un ridículo espantoso y no se lo merece porque me quiere, me quiere de verdad. De eso estoy segura.
—Entonces no tendrá ningún problema en perdonarte.
¿Perdonarme? No, lo que le estaba haciendo no tenía perdón alguno. Dejarlo plantado en el altar delante de su familia, sus amigos y lo más selecto de la alta sociedad era una canallada imperdonable.
—Aún estamos a tiempo, Lola. ¡Tenemos que volver! —supliqué histérica.
Harta de mis lamentos, abandonó la cartera en su regazo, me cogió fuerte de los hombros y afirmó con rotundidad:
—Coco, escúchame. Hoy no vas a casarte porque no estás preparada. Asúmelo y punto.
—Pero… —murmuré.
El taxista intervino:
—Hágale caso a su amiga, señorita. Mi mujer y yo fuimos felices durante veinticinco años. ¡Luego nos casamos! —gritó muerto de risa.
—¡Gracias! —exclamó Lola, rebuscando de nuevo en su cartera.
—Pero… ¡Minerva me va a matar! —protesté.
—No si no te encuentra. ¡Cálmate ya!
—Claro que me encontrará, ¿es que no la conoces? —grité histérica, visto que me quedaba sin argumentos.
—¡Aquí están! —gritó Lola feliz, mostrando triunfal una tableta de pastillas—. Toma, abre la boca.
Obedecí sin pensar, sumisa, y me tragué una pastilla sin más ayuda que las lágrimas, el arrepentimiento y la angustia.
—Lola, tengo que volver —insistí.
—Pues ya no hay marcha atrás, salvo que quieras verte en las fotos de tu boda con cara de haberte fumado algo —me advirtió.
—¿Cómo? ¿Qué me has dado? —pregunté, sintiéndome una estúpida.
Me había tragado la pastilla así, por las buenas, tan acostumbrada estaba últimamente a someterme a la voluntad ajena.
—Confía en mí. En menos de una hora estarás grogui —aseguró.
—Oiga, no será una sustancia ilegal, ¿verdad? —preguntó el taxista—. Me jubilo la semana que viene y no me gustaría tener problemas ahora.
—¿La semana que viene? ¡Enhorabuena! —lo felicitó Lola, ignorando por completo mi estado de ansiedad.
—¿Enhorabuena? —gruñó el hombre—. Usted no sabe lo que me espera en casa, señorita. ¡Aguantar a mi mujer todo el día! Que si no fumes, que si no bebas, que si no respires… Ojalá alguno de mis amigos hubiera hecho por mí lo que está haciendo usted por esta chica.
—Seguro que no es para tanto, hombre. —Lola trató de consolarlo.
—Sí que lo es, señorita.
—¿Y por qué no hace algo? ¿Por qué no intenta reavivar la llama? —propuso mi amiga con picardía.
—Reavivar la llama, dice —repitió el hombre con sorna—. ¡La llama del infierno es lo que se va a reavivar cuando ella llegue! Porque esa mujer va derechita al averno, eso se lo aseguro.
—Vaya, lo siento mucho —se lamentó Lola.
Al son de las penas de aquel hombre, cruzamos Madrid y llegamos al aeropuerto. A pesar de que me dio todo tipo de argumentos contra el matrimonio y de que el incipiente efecto de la pastilla empezaba a envolver el dolor en una nube, yo me sentía una rata miserable por lo que le estaba haciendo a Jaime.
—¿Acepta tarjetas? —preguntó Lola al taxista sacando de su cartera una VISA oro.
—Por favor, invita la casa —contestó el hombre sonriendo.
—No, por favor —replicó ella.
—Insisto, señorita. En treinta y cinco años que llevo al volante, ha sido la única carrera que he hecho con sumo gusto. Ha sido un placer ayudarlas —sentenció orgulloso.
—Se lo agradezco mucho, de verdad. Es usted una buena persona y le deseo lo mejor —agradeció Lola—. Vamos, Coco.
—Un momento, señorita. —El taxista retorció su columna al máximo para poder mirarme a los ojos—. El único amor verdadero es el que es libre. Ponerle ataduras es el mayor de los errores. Se lo digo por experiencia.
—Gracias —murmuré.
—Espero que sea muy feliz.
En cuanto puse un pie en la calle me di cuenta de lo mareada que estaba. Lola tuvo que abrazarme para que no me cayera, me ayudó a caminar hacia la terminal y me dejó sentada en los primeros bancos que encontró.
—No te muevas de aquí. Ahora vengo a buscarte.
Obedecí. Me quedé allí sentada sujetando como una tonta mi ramo de novia. No sé cuánto tiempo estuve esperando, pero fue suficiente para pensar en muchas cosas. Jaime, Chris, los invitados, Minerva… Pero sobre todo pensé en mi padre y en el eco triste que sus palabras habían dejado en mi corazón. «Estar enamorado es sentir en el otro». Las repetí mentalmente intentando comprenderlas. «Estar enamorado es sentir en el otro». ¡Maldita pastilla! ¿Qué demonios significaba aquello?
Me concentré tanto en averiguarlo que no reparé en que un grupo de japoneses me tenía rodeada para hacerse un sefie conmigo, hasta que Lola apareció:
—¡Hey! ¡Fuera de aquí, maleducados! ¡Venga! ¡Al imperio del sol naciente! —les gritó enfadada.
Alcé la vista con la cara llena de lágrimas.
—Lola…
—Coco, deja el llanto para después. Tenemos que irnos. Ven, siéntate aquí —me ordenó señalando una silla de ruedas que empujaba un señor muy bajito.
—¡Una novia! —exclamó al verme.
—Sí. ¿Hay algún problema? —dijo Lola preocupada.
—No, claro que no —aseguró el hombre con amabilidad. Sus ojos eran pequeñitos, pero tan expresivos que parecían tener vida propia.
Necesité su ayuda para sentarme porque, entre el mareo y el cancán, subirme en una silla de ruedas fue casi como practicar tiro con arco.
—¿Adónde vamos? —pregunté.
—Al puesto de control —contestó Lola.
—Quiero decir después —insistí.
—Lejos.
—¿Te estás escapando? —se interesó el señor bajito.
—No —contesté.
—¿Seguro? —me preguntó con retintín, empujando la silla.
—No —admití.
—¡Cuánto lo siento, niña! —se lamentó—. ¿No serán los nervios? El día de mi boda estaba tan asustado que casi no consigo levantarme de la cama. Pero después, cuando vi a mi novia tan bonita entrar en la iglesia mirándome a los ojos, supe que seríamos felices. Eso fue hace veinte años y ¡mírame!, sigo encantado con mi matrimonio.
Sus palabras rezumaban tanto amor y eran tan sinceras que, por un momento, me devolvieron la esperanza.
—¿Lo ves, Lola? Tengo que regresar —afirmé, tratando de levantarme de la silla en marcha.
El hombre bajito y mi amiga tuvieron que sujetarme por los hombros para que no me rompiera la crisma.
—Estate quieta —me regañó Lola.
—Sí, por favor —suplicó el hombre—, todo lo que te pase sentada en esta silla podrá ser utilizado en mi contra y estamos en plena reestructuración de personal.
—Pero tengo que volver. Tal vez mirando a Jaime a los ojos sepa si estoy enamorada porque me siento en él o si soy verdadera por ser libre —murmuré.
—¿Qué dice? —le preguntó el señor bajito a Lola.
—Tranquilo, está delirando por el calmante —confirmó mi amiga.
En silencio, llegamos al puesto de control. Pasamos por un lateral preparado para gente con carritos de bebé o sillas como la mía. Asombrada, una enorme guardia de seguridad nos abrió la cancela. Lola se encargó de todo. Me quitó los zapatos, los colocó en una bandeja con nuestros bolsos y la dejó sobre una cinta para que la engullera el escáner. Otro guardia la obligó a pasar por el arco de seguridad. Después me señaló a mí. Me puse en pie con dificultad, dejé el ramo en otra bandeja y, cuando fui a pasar por el arco, todo empezó a pitar.
—Quítese las enaguas y páselas por la cinta. Tengo que cachearla —anunció la guardia gigante en un tono tan serio que entendí que no era ninguna broma.
Lola me levantó el vestido y soltó el cancán. Lo apretujó cuanto pudo para que cupiera en el escáner y la guardia procedió a cumplir con su deber. Aunque estaba aturdida, al cabo de un rato me di cuenta de que algo extraño ocurría. Tan enorme mujer no solo me estaba cacheando, sino que acariciaba embelesada la seda de mi vestido. Lola y el señor bajito contemplaron la escena con incredulidad, especialmente cuando la mujer se agachó para acariciar su rostro con la seda. No pude evitar que me entrara una risa tan tonta como involuntaria, imagino que por el efecto de la pastilla.
—Ja, ja, ja —reí, tapándome la boca.
La enorme mujer se puso en pie de muy mal humor. Me miró con tanto odio que consiguió arrugarme igual que una bola de papel.
El señor bajito intervino:
—¿Ha terminado? —preguntó acercándose—. Creo que está a punto de desmayarse.
La guardia gigante asintió con una sonrisa maléfica.
—No le van a permitir subir esas flores al avión —gruñó en mi cara con rencor.
Mis rodillas se doblaron, caí en la silla y Lola puso el cancán y el ramo en mi regazo. El hombre apretó el paso para sacarnos de allí con premura.
Unos metros más adelante me eché a llorar. El hombre detuvo el paso y se plantó frente a mí.
—Niña, el amor no se busca. El amor se encuentra, y cuando eso ocurre, no hay lugar para las dudas —dijo con ternura.
Aunque tampoco las entendí, me parecieron las palabras de consuelo más hermosas que había oído nunca. Por eso alcé el ramo de flores y murmuré con la cara llena de lágrimas:
—Tenga. Lléveselo a esa chica tan bonita con la que se casó.
Fue entonces cuando todo empezó a darme vueltas. Muchas, muchísimas vueltas.
3
Tengo un recuerdo borroso y desordenado de lo que ocurrió a continuación. Veo gente mirándome sorprendida por los pasillos del aeropuerto; veo un cajero automático y a Lola obligándome a marcar un número; veo el suelo de un probador demasiado cerca; veo el cancán, los zapatos y el vestido de Dado Caruzzi metidos a presión en una bolsa de boutique de aeropuerto; veo mi reflejo y el de Lola con ropa nueva en un ventanal tras el cual empieza a atardecer y, al fin, todo negro.
El ruido sordo de un motor me despierta. Estamos en el avión. Lola me ofrece agua, pero vuelvo a dormirme.
Despierto en otro aeropuerto. Me arden los ojos, todo lo veo borroso y empiezo a llorar. Lola me habla, pero me pitan los oídos y apenas la entiendo. Dice algo de mis lentillas mientras me mete los dedos en los ojos, me da mis gafas y me obliga a caminar. Entramos en un coche extraño, tan extraño como las calles, las casas y los olores que nos rodean. No tengo ni idea de dónde estoy. Intento decir algo, pero no me sale la voz y duermo sin querer.
Lola me zarandea para que despierte. Bajamos del coche y huele a mar sucio. Me ayuda a caminar entre un montón de gente que me aturulla. Cuando recupero algo de lucidez estamos en un barco. Nos sentamos en una fila de asientos de plástico que hay a babor. ¿O es a estribor? ¿Cómo saberlo cuando todo te da vueltas? Aunque hace calor, tiemblo. Aunque tengo los ojos secos, lloro sin parar. Lola me obliga a poner la cabeza en su regazo y me acaricia el pelo mientras repite durante una eternidad que ya estamos llegando. Lucho por no dormir más y me castigo pensando en lo que le estoy haciendo pasar a Jaime. Al final me rindo, dejando que Lola y el mar mezan mi cuerpo.
Despierto a duras penas. Caminamos entre otra marea de gente que nos devora y nos empuja fuera del barco. Ya en tierra, varios hombres nos acechan repitiendo con acento extraño: taxi, taxi, taxi… Estoy asustada. Lola se acerca a uno de ellos, zanjan una breve discusión con un nombre de santa y me da otra pastilla. La última.
Dos días después de escapar de mi perfecto futuro prediseñado, despierto sola en una habitación con dos camas, una mesita de noche y una cortina estampada que esconde un armario. Debo de estar en uno de esos hoteles de modesto encanto, porque no hay nada más, ni siquiera cuadros que rompan el beis estucado de las paredes. Siento esa breve y extraña paz que a veces conseguimos al despertar, antes de recordar dónde estamos o quiénes somos. Pero dura muy poco y enseguida tomo consciencia de mis recuerdos: el vestido, Minerva, Jaime, Minerva, mi padre, Minerva, Lola sacando mi bolso de su tanga, Minerva, ¡Minerva! ¡¡¡Minerva!!! El escándalo debe de ser de tal magnitud que mi madre ya se habrá convertido en una réplica de la niña del exorcista. Asustada, me siento en la cama. Instintivamente, busco mis gafas. No las encuentro y llamo a Lola con desesperación.
—Estoy aquí —contesta.
Su voz entra por la ventana. Respiro hondo para intentar calmarme, pero no lo consigo. Me froto las manos nerviosa y me doy cuenta de que están desnudas.
—¡Lola! ¡Mi anillo! —grito de nuevo.
Se asoma por la ventana.
—Tranquila, está a buen recaudo. ¡Buenos días, bella durmiente! —saluda con alegría.
No estoy de humor para contestar. Me siento débil, confusa y arrepentida. Lola entra en la habitación a través de una puerta que suena a metal y el olor del mar me hace tiritar. Tan solo llevo un pijama que no conozco, compuesto de camiseta de tirantes y pantaloncito corto, igual que el suyo.
—Venga, a desayunar. No has comido nada en dos días y pareces un saco de huesos. —Se sienta a mi lado con un plato lleno de fruta.
Apoyo la espalda en el cabecero de la cama. Es de madera y se me clava en la columna. Debería tener el estómago cerrado por el arrepentimiento, pero tengo tanta hambre que devoro cual náufrago ante un bufé libre.
Cuando termino, me doy cuenta de que mi amiga me observa más divertida de lo necesario. De hecho, hasta está sonriendo.
—¿Se puede saber de qué te ríes? —pregunto contrariada.
—De que nuestro destino sea evitar que la otra se case —contesta.
Sé por qué lo dice y no, no tiene gracia. Aún me duele la mirada con la que se despidió de mí después de lo que le pasó. Una mirada que pedía ayuda a gritos y que yo no supe interpretar.
Quiero enfadarme con ella, maldecirla por haber visto más allá de mi fabuloso vestido de novia y exigirle que dé marcha atrás en el tiempo para que pueda enmendar mi error. Pero no puedo. Aunque ella fue el detonante, lo cierto es que fui yo quien salió de la limusina por su propio pie. Yo abandoné a Jaime, yo puse a Minerva en evidencia, yo me marché dejando a mi padre y a Chris a merced de la ira de mi madre y de las terribles consecuencias sociales que mi huida nos traerá.
—¿Qué he hecho? —le pregunto al sentir de nuevo el sabor salado de mi amargura.
Lola me mira con lástima, deja el plato sobre la mesita de noche y me abraza con paciencia. La aprieto con fuerza, tratando de exprimir al máximo mi cuerpo y hacer que salga toda la culpa.
—Solo necesitas vivir —murmura.
—¿Cómo voy a vivir después de esto? —sollozo.
—Encontrarás tu camino. Ya lo verás.
—Ya tenía uno y era maravilloso —protesto.
—No, Coco. Eso no era un camino, era un plan.
—Pero lo tenía todo, Lola —grito deshaciendo el abrazo—. ¡Todo! Una carrera prometedora en la revista de mi madre…
—… para que dejaras de ser lo que a ti te gusta —apunta con ironía.
—Un novio guapo superatento… —prosigo haciendo oídos sordos.
—… tan atento que siempre decide por ti —afirma.
—Una luna de miel de ensueño…
—… en uno de esos cruceros que, según tú, debe de ser lo más aburrido del mundo.
—¡Maldita sea! —protesto.
—¿Te das cuenta? En ese plan no hay nada de lo que tú querías —suspira Lola.
¿A quién quiero engañar? Sé que tiene razón y lo sé desde hace mucho tiempo. Sin embargo, lejos de sentir alivio al reconocerlo, siento culpa y miedo.
—¡Lola, mi madre! —exclamo aterrada.
—¿Dónde? ¿Dónde? —pregunta jocosa, girando la cabeza en todas direcciones—. Yo no la veo.
La miro alucinada. Me parece el colmo que, encima, se burle de mí.
—Me va a matar —pronostico con voz temblorosa.
Mi sádica amiga me limpia las lágrimas con la mano.
—Tranquila. Voy a esconderte tan bien que no te encontrará ni Google —asegura.
—Minerva es muy poderosa, conseguirá encontrarme y entonces…
Lola sonríe misteriosa.
—Ven conmigo. —Tira de mi brazo para obligarme a salir de la habitación sin importarle que vaya descalza, en pijama y sin gafas.
La puerta metálica da a una terraza donde intuyo que hay colgado un trapo de mil colores. Lola lo aparta de un manotazo y, tras un manto verde formado por lo que creo que son copas de árboles, una playa infinita aparece frente a mí. Impresionada por lo que estoy viendo, aunque sea borroso, dejo de llorar.
—¿Dónde estamos? —pregunto.
—Donde tu madre jamás nos encontrará.
—¿Podrías especificar un poco?
—¡Bienvenida a Santa Teresa! —exclama emocionada.
No me suena de nada, pero intento adivinar:
—¿Bahamas? ¿Miami? ¿Seychelles?
Lola me mira levantando una ceja.
—¡No! ¡Costa Rica!
Ahora sí que me quedo muerta.
—¿Cos… Cos… Costa Rica? —tartamudeo.
—¡Sí! ¡Pura vida! —grita.
No entiendo ni jota y empiezo a asustarme de verdad.
—Pero eso está en Centroamérica. ¿Me has traído a Centroamérica? ¿Estás loca? ¿Cómo se te ocurre traerme aquí? ¿Y si hay un golpe de Estado? —grito fuera de control.
Lola pone los ojos en blanco y resopla:
—¿Cómo va a haber un golpe de Estado si aquí no tienen ejército? Definitivamente, Coco, tienes menos mundo que una abeja reina.
—¿Perdona? —protesto—. ¡Claro que tengo mundo! He estado diez veces en París, tres en Londres y dos en Nueva York.
—Acompañando a tu madre en desfiles de moda, ¿no?
—¿Y eso qué tiene que ver? —gruño.
—¡Todo! —afirma condescendiente—. Viajar no es encerrarse en hoteles de lujo y dar un paseo en limusina.
—No estoy de acuerdo —insisto, con la misma seguridad que un adúltero que promete ser fiel hasta la muerte.
—¿Al menos tuviste otra opción? —me pregunta Lola—. ¿Te permitió Minerva alguna vez dar un paseo? ¿Perderte en Central Park? ¿Subir a la torre Eiffel?
—No —murmuro—, pero porque no quise.
Lola me mira con tristeza porque sabe que eso no es verdad.
—Coco, ¿qué te ha pasado? ¿Dónde estás? ¿Dónde está la chica que se enfrentó al qué dirán y continuó siendo mi amiga después de lo que me ocurrió? Me cuesta creer que tu madre haya conseguido al fin transformarte en lo que no querías, pero lo ha hecho tan descaradamente bien que ni siquiera te has dado cuenta.
—Te equivocas. Mi madre es una persona muy dominante, es verdad, pero yo nunca he sido un títere. ¿O ya no te acuerdas de los enfrentamientos que tuve con ella para ser fisioterapeuta y trabajar en la clínica de papá? —pregunto llena de rabia.
—Por supuesto que me acuerdo, por eso me extraña que estuvieras dispuesta a tirarlo todo por la borda para ser la futura directora de «su» revista —enfatiza gritando.
¡Maldita sea! No tener más remedio que darle la razón hace que una ira espantosa se apodere de mí. Me giro tan indignada para volver a la habitación que me enredo en el trapo de colores y me caigo al suelo.
Lola intenta ayudarme muerta de risa, haciendo que mi enfado crezca por momentos. Cuando consigo ponerme de pie, estoy llorando de pura impotencia.
—Quiero volver a casa —exijo entre sollozos.
Mi pobre amiga deja de reír al verme así.
—¿Estás segura?
—Sí, Lola. En España me espera un infierno, pero quiero volver y arreglar las cosas. Sea mi camino o el plan que Minerva tiene para mí, conseguiré ser feliz —afirmo tajante.
Lola se queda pensativa. Sus neuronas están trabajando a toda velocidad para encontrar una forma de convencerme. Lo sé porque son muchos años de estar alerta, de detectar esos pequeños gestos que indican el estado de ánimo de los demás, de intentar anticiparme a las reacciones ajenas, especialmente a las de mi madre, para cuya cólera cualquier cosa podía ser un detonante.
—Lola —murmuro asustada al ver que me mira con cara de «¡eureka!».
—Perfecto. ¡Vámonos! —exclama.
¡Oh, no! Oír de nuevo esas dos palabras, las mismas que pronunció en la limusina, me pone en alerta máxima. Lola agarra con firmeza mi mano, tira de mí y me obliga a bajar corriendo por unas escaleras metálicas que salen desde nuestra terraza. Aterrada porque no veo bien, sigo en pijama y estoy descalza, bajo dos pisos, puede que tres. Lola sigue arrastrándome por un camino de tierra que pica, rodeado de palmeras, hasta que la caricia blanca de una arena más fina frena nuestros pasos.
—Venga, Coco, vamos a bañarnos antes de irnos —propone Lola retomando su carrera hacia el mar.
No contesto porque me quedo sin palabras contemplando lo que tengo alrededor. La extensión de arena es inmensa y la vegetación que la bordea tan frondosa que ya no distingo el hotel.
Hace mucho tiempo que no piso una playa, desde que Minerva se casó con Pierre. Ella nos obligaba a Chris y a mí a pasar las vacaciones en su aburrida villa de París. La idea era que cazáramos a alguno de los nietos de Pierre, millonarios de cuna que serían más millonarios aún cuando heredaran el imperio de su abuelo, pero había algo en esa villa que a nosotras nos atraía mucho más. Una enorme y silenciosa biblioteca en la que pasábamos horas y horas leyendo sin parar. Después empecé a salir con Jaime, amante de la montaña y los deportes de invierno. Cada vez que le proponía irnos juntos a la costa contestaba:
—El día que construyan una playa de azulejos viviremos junto al mar. Te lo prometo.
Por eso organizó nuestra luna de miel en un crucero, porque no le gusta tomar el sol en la playa ni sumergirse en el mar. Y yo acepté como una estúpida, a pesar de que la idea de vestirme de gala para cenar con la versión pija del capitán Pescanova me parece tan patética como las lágrimas que empiezan a recorrer mis mejillas.
Doy vueltas sobre mí misma contemplando el paisaje, invadida por una paz que me aturulla. Me siento pequeña, perdida y ¿observada? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Siento la mirada furtiva de millones de ojos escondidos tras la cortina vegetal. Allí puede haber desde serpientes hasta panteras, pasando por todo tipo de insectos coleópteros, ortópteros y, por tamaño, helicópteros. Yo odio los insectos y el sentimiento es mutuo. Lo sé porque son malos conmigo, siempre se posan en mi cuerpo, me pican y me obligan a gritar.
Motivada por el más primitivo instinto de supervivencia, corro hacia el mar cual versión femenina y paliducha de Usain Bolt. Al llegar, veo a Lola lanzarse al agua de cabeza y en pijama. ¡En pijama! ¿Vamos a bañarnos así? ¿En serio? Si la alternativa es morir devorada por insectos gigantes, no es tan mala opción, de modo que, tan asustada como sorprendida por lo que voy a hacer, imito a mi amiga y me lanzo de cabeza al mar.
Ruido, burbujas, frescor, una fuerza que me empuja, otra que tira de mí… Saco la cabeza. El calor del sol, el sabor salado y el olor a vacaciones con papá me transportan a un mundo de sensaciones olvidadas, a los únicos momentos de libertad que recuerdo haber vivido. En el mar no hay protocolo que seguir ni nada que aparentar. El mar no te juzga, es divertido y, por lo que veo, siempre te está esperando.
Un ruido me alerta. Otra enorme ola viene y tengo que atravesarla. El mar me zarandea a su gusto y cuando se cansa me expulsa hacia arriba. Saco la cabeza, feliz, estiro mi cuerpo y me dejo flotar. No hay ni una sola nube y me pierdo en la profundidad azul del cielo, que unos pájaros deciden interrumpir con su vuelo borroso. Pasan muy cerca de mí. Me pongo en pie para observarlos mejor. Son raros, enormes y vuelan casi a ras del agua, completando el paisaje idílico.
Viene otra ola, me lanzo contra ella y, esta vez, buceo. Me hundo en el mar dejando que me cure, que se lleve todo lo que me duele. Cuando mis pulmones no pueden más, salgo a la superficie. El aire salado entra en mi cuerpo en grandes bocanadas, abriendo un camino redentor por el que intenta escapar mi tristeza.
—Hey, chica de mundo. ¿Alguna vez te habías bañado en el Pacífico? —pregunta Lola acercándose a mí.
—No. Nunca. ¡Joder! ¡Nunca! —grito feliz con los ojos llenos de lágrimas.
—¡Coco! —exclama Lola—. ¿Has dicho una palabrota?
Me mira con la boca abierta. Yo nunca digo palabrotas y siento que me ruborizo cuando ella comienza a troncharse de risa. Ríe sin parar hasta que me lo contagia. Nado hacia ella y la abrazo. Una ola nos sorprende y nos atropella con fuerza. Cuando conseguimos sacar la cabeza del agua, seguimos riendo sin parar. Lola me hace una ahogadilla y huye despavorida. Voy tras ella, alcanzo su pie y tiro de él hasta que la tengo a mi altura y puedo devolvérsela. Más risas, más olas. El juego se torna calmado y terminamos dejándonos arrullar por el mar en este lugar infinito que parece burlarse de mi insignificancia, del protocolo y hasta de Minerva.
—¿Sigues queriendo volver a España? —me pregunta Lola al cabo de un rato.
Mi estómago desaparece solo de pensarlo. Siento dolor por lo que les estoy haciendo pasar a Jaime, a Chris y a papá, pero la respuesta es un rotundo no. No puedo, no quiero conformarme con ver el mar desde la barandilla de un barco.
—Será mejor esperar un poco, al menos hasta que la gente deje de hablar de nosotras. ¿No crees? —Sonrío con dificultad.
—¡Sí! —grita Lola lanzando los brazos al aire.
Se acerca a mí y me hace otra ahogadilla a traición. Esta vez me enfado con ella y se me pasa a medida que planeo una venganza. Salgo del agua y la veo huyendo mar adentro. La persigo a velocidad Michael Phelps, esquivando las enormes olas que vienen contra mí. Cuando estoy a punto de alcanzarla, cambia de dirección y nada en paralelo a la playa. Voy tras ella sin darme cuenta de que algo viene hacia mí por la izquierda y me golpea en la cabeza.
De nuevo, todo negro.
4
Oigo voces lejanas, una de ellas muy grave. Al concentrarme para escuchar lo que dicen, siento que algo aprieta una y otra vez mi pecho. Abro los ojos despacio y veo que una boca enorme se acerca a mí abierta de par en par. Me revuelvo contra mi destino, empiezo a toser como loca y vomito agua salada a borbotones.
—Al fin —suspira la voz grave a la vez que unos brazos firmes empujan mi espalda y me obligan a incorporarme.
Lola está arrodillada a mi lado. Me mira asustada.
—Coco, ¿estás bien?
No puedo contestar porque sigo tosiendo, pero en cuanto me recupero se lanza sobre mí y me abraza.
—Lola, me estás ahogando —protesto casi sin voz.
—¡Me has dado un susto de muerte! —gruñe enfadada.
—¿Qué ha pasado? —pregunto cuando consigo zafarme de su abrazo.
La voz grave que acabo de escuchar suena ahora a mi derecha:
—Ha sido todo culpa mía.
Giro la cabeza y casi me choco con un torso desnudo. Levanto un poco la vista. Me encuentro con el gesto apurado y borroso de un hombre que, por más que lo intenta para demostrar amabilidad, no consigue sonreír.
—¿El qué? —pregunto.
—Estaba haciendo surf y te he dado un golpe con la tabla. Lo siento, no te he visto. ¿Cómo te encuentras?
Escaneo mi cuerpo de arriba abajo. Los pulmones me arden y siento que algo suave y cálido acaricia mis pies. Me asomo por encima del hombro de Lola. Un precioso perro blanco y negro de dudoso pedigrí parece extasiado con el sabor de mi piel.
—¡Max! —lo regaña el hombre.
El perro deja de lamerme con desgana y se sienta a mi lado alzando las patas delanteras hacia mí sonriente. «Hola, me llamo Max. Tus pies están salados», parece decir.
—Lo siento, aunque ya ha crecido sigue comportándose como un cachorro —se disculpa su dueño.
—Hola, Max —lo saludo con voz débil tomando una de sus patas. El perro mira a su amo con una sonrisa de triunfo: «¿Ves? Soy adorable», afirma.
—¿Estás bien? —insiste el hombre.
—¿Cómo va a estar bien? —protesta Lola muy enfadada—. ¡Casi se ahoga!
—Lo siento —se disculpa de nuevo con preocupación en la voz—. Venid conmigo, os llevaré a vuestro hotel y llamaré a un médico.
Antes de que podamos alegar nada, el surfista me coge en brazos y emprende el camino hacia las palmeras. Aferrada a su cuello veo que Lola nos sigue a unos pasos. Debe de ser un hombre altísimo, porque la veo muy abajo, y el calor que desprende su piel desnuda sobre mi pijama (¡mi pijama!) me pone muy nerviosa.
—El perro no nos sigue —advierto.
—Tranquila, está vigilando mis cosas —me explica.
—¿En serio? ¿Hay muchos ladrones por aquí? —pregunto clavando una mirada asesina en mi amiga, la mujer de mundo.
—Sí, ladrones de cuatro patas —especifica él.
—¿Cuatro patas?
—Me refiero a los monos y los mapaches. Te dejan sin nada en cuanto te descuidas.
Aunque su voz es ronca y habla con acento claramente español, la suavidad con la que pronuncia las erres le da un aire casi sensual. Tal vez por eso y por lo bien que huele la sal en su piel, escondo un mechón de rizos tras mi oreja en un acto de coquetería que no comprendo. Al hacerlo, siento un bulto que late cuando lo toco. Imagino que es un chichón por el golpe, pero no digo nada para no empeorar las cosas entre Lola y el hombre alto.
—En serio, no quiero causarte más molestias —me apresuro a decir para disimular.
—No es ninguna molestia. He de reconocer que es puro egoísmo. No me quedaré tranquilo hasta confirmar que estás bien —confiesa.
Un escalofrío recorre mi cuerpo al sentir su voz grave retumbar por mis huesos.
—Hey, al menos eres un irresponsable sincero —aplaude Lola.
Aunque no me atrevo a mirarlo a la cara, sé que se siente avergonzado porque noto que sus músculos se tensan aún más con el comentario de mi amiga. Intuición de fisioterapeuta, supongo.
Llegamos hasta un todoterreno desvencijado. Sin soltarme, abre la puerta del copiloto y me deja con cuidado en el asiento.
—De verdad, esto no es necesario y te lo voy a llenar todo de arena. Nuestro hotel tiene que estar muy cerca. Podemos ir andando —insisto.
—¿Cerca? ¿Os alojáis en el PranaParadise? —nos pregunta.
—No —contesta Lola.
El hombre mira hacia la playa buscando una explicación.
—Hoy hay mucha corriente. Os habrá arrastrado lejos sin que os dierais cuenta —supone.
—Ah —contesto como una boba.
—Permiso —susurra él.
Pasa su torso por delante de mí para alcanzar una toalla que hay en el asiento del conductor. La desdobla con cuidado y me tapa con ella, consigue que me ponga roja al instante y provoca serios latidos en mi chichón. Después le abre a Lola la puerta trasera y nos pide que lo esperemos mientras va a recoger su tabla de surf. Me acurruco en la toalla. Está caliente y huele a él.
En cuanto se aleja lo suficiente Lola estalla:
—¡Joder, Coco! ¡Qué susto! Este imbécil casi te mata. Estás viva de milagro.
—Bueno, ya será menos, ¿no?
—Ha sido horrible. Hemos tardado una eternidad en sacarte del agua. ¡Cretino!
—Lola…
Consigo tranquilizarla para cuando el surfista regresa. Abre el portón del maletero para que Max entre de un salto. Coloca su tabla en el techo del todoterreno y comienza a atarla con unas gomas elásticas. En un momento dado se queda junto a mi puerta. De reojo, observo su cuerpo y maldigo mis dioptrías. Lola le pide a Max que deje de echarle el aliento en la nuca.
Cuando el surfista sube al coche me atrevo a mirarlo porque está de perfil. Aunque lo veo borroso me llama la atención su semblante serio, digno de una persona mucho mayor, de esas a las que les cuesta encontrar motivos para reír. ¡Qué raro! ¿No te estarás equivocando, Coco? Recuerda que no llevas gafas.
—¿En qué hotel os alojáis? —nos pregunta.
Antes de que Lola pueda decir nada contesto:
—En el Surfista Asesino.
No sé por qué he dicho semejante tontería y me tapo la boca con la mano intentando que no me dé la risa. Por suerte, a Lola le hace gracia y se empieza a reír a carcajadas, supongo que para descargar toda la tensión acumulada. El hombre, sin embargo, me mira con mucha atención. Aunque sigue muy serio y estoy convencida de que he metido la pata, la risa de Lola me hace soltar una carcajada.
—Lo siento —me disculpo sin poder parar de reír. ¿Qué demonios me pasa?—. Lo he dicho sin pensar. No suelo ser tan espontánea; perdóname, por favor.
Y entonces ocurre. El surfista sonríe y todo cambia. Aunque no veo ni torta percibo que tiene una sonrisa preciosa que acompaña a sus ojos.
—Sí. Espontáneo sí que ha sido —confirma Lola, y me obliga a estallar en un nuevo ataque de risa.
El hombre suelta una breve carcajada tan ronca y sonora que hasta Max da un ladrido, delatando lo poco acostumbrado que está a la risa de su dueño.
—Me gusta —afirma con su voz grave.
Arranca el coche. Su postura frente al volante es ahora más relajada y, con el eco de las risas y el ruido a lata vieja del motor, salimos a una carretera sin asfaltar que transcurre paralela a la playa.
Pasamos por un hotel con una entrada de ensueño. Es tan bonita que tiene que ser el nuestro, pero el surfista pasa de largo. Al cabo de unos doscientos metros, Lola señala un caminito que sale de la carretera hacia la derecha y desemboca en un edificio blanco con los marcos de las ventanas azules.