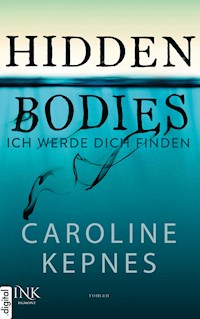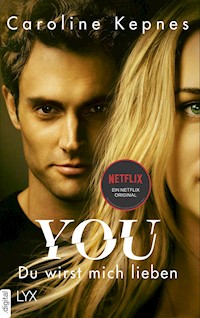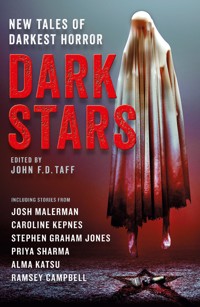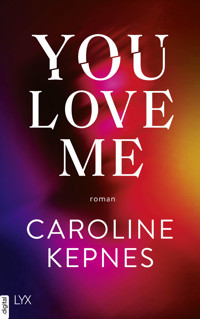8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: NOCHES NEGRAS
- Sprache: Spanisch
«Diabólico, trepidante y muy divertido». Paula Hawkins, autora de La chica del tren Joe quiere dejar atrás sus días entre rejas, la superficialidad de Los Ángeles... y a ciertos monstruos. Ahora abraza la naturaleza, los placeres simples en una acogedora isla al noroeste del Pacífico. Por primera vez en mucho tiempo, puede limitarse a respirar. Consigue un trabajo en la biblioteca local y ahí es donde la conoce: Mary Kay DiMarco. Bibliotecaria. Pero esta vez va a ser diferente, esta vez no va a obsesionarse. La conquistará a la vieja usanza y acabarán siendo felices para siempre. El problema es que Mary Kay ya tiene una vida. Es madre. Cuenta con sus propios amigos. Está ocupada. Joe sabe que el verdadero amor solo triunfa si ambas personas están dispuestas a hacer sacrificios. Él está listo. Tarde o temprano, Mary Kay acabará entrando en razón y lo aceptará en su vida. ¿Verdad? Tú me amas es la tercera entrega de You, la novela de Caroline Kepnes que la crítica ha comparado con Perdida, American Psycho, Girls y Misery. Los tres libros han sido adaptados por Netflix con gran éxito.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 706
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Título original: YOU LOVE ME
Copyright © 2020 by Caroline Kepnes All rights reserved throughout the world, including the rights
of reproduction whole or in part in any form.
© Netflix, 2024. Used with permission.
© de la traducción: Maia Figueroa, 2024
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: marzo de 2024
ISBN: 978-84-19680-58-7
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Para mi madre, la MonKon
TÚ ME AMAS
1
Creo que hablé contigo por teléfono: la bibliotecaria cuya voz era tan suave que fui a comprarme un jersey de cachemira. Calidez. Protección. Me llamaste hace tres días para confirmar que el puesto en la biblioteca pública de Bainbridge era mío. Se suponía que era una llamada corta. Funcional. Tú: Mary Kay DiMarco, jefa de la biblioteca. Yo: Joe Goldberg, voluntario. Pero hubo química. Nos reímos un par de veces. Esa cadencia de tu voz me llegó adentro y quise buscarte en Google, pero no lo hice. Las mujeres se dan cuenta de cuando un hombre sabe demasiado, y yo quería empezar fresco. He llegado pronto y estás buena, si es que esa eres tú. ¿Eres tú? Estás ocupada con un cliente (noto el olor de la naftalina y la ginebra) y eres sexi y sutil, presumes de piernas a pesar de ocultarlas con medias negras opacas que esconden tanto como dejaban ver las ventanas sin cortinas de Beck, DEP. Alzas la voz: quieres que el viejo pruebe con Haruki Murakami, y me he convencido. Eres la chica con la que hablé por teléfono, pero la madre que me parió, Mary Kay.
¿Eres mi media naranja?
Ya lo sé. No eres un objeto, bla, bla, bla. Y es posible que yo esté proyectando. Casi ni te conozco y he vivido un infierno. Me han retenido en la cárcel durante varios meses de mi vida. He perdido a mi hijo. He perdido a la madre de mi hijo. Es un milagro que no haya muerto y quiero hablar contigo en este puto preciso instante, pero me armo de paciencia y me alejo. En la pared del vestíbulo hay una foto tuya y la placa que la acompaña es definitiva, la confirmación. Eres Mary Kay DiMarco y llevas dieciséis años trabajando en esta biblioteca. Has cursado un máster en Biblioteconomía. Me siento nuevo. Desamparado. Pero entonces carraspeas (no estoy tan desamparado), y yo me giro, y tú me haces el signo de la paz y me sonríes. «Dos minutos». Te devuelvo la sonrisa de inmediato. «Tómate tu tiempo».
Sé lo que piensas: «Qué agradable, cuánta paciencia». Y por primera vez desde hace meses, joder, no me molesta tener que esforzarme en ser agradable y paciente. Verás, es que no me queda más remedio: tengo que ser el puto señor buenazo. Es la única manera de garantizar que no vuelvo a ser víctima de la Administración de Injusticia de Estados Unidos. Apuesto a que tú no has tenido ningún roce con la Injusticia estadounidense; en cambio, yo sé cómo están de amañadas las partidas de Monopoly. Usé la tarjeta de «quedas libre de la cárcel» (¡gracias a los ricachones de los Quinn!), pero también fui muy ingenuo (¡que les den por el culo a los ricachones de los Quinn!) y pienso esperarte todo el día porque si una sola de las personas que hay en esta biblioteca me ve como una amenaza… Pues eso, que prefiero no arriesgarme.
Delante de ti me hago el humilde, no miro el teléfono y me fijo en cómo te rascas la pierna. Sabías que hoy ibas a conocerme en persona, ¿no te habrás comprado esa falda para mí? Es posible que sí. Eres mayor que yo, más atrevida, como si fueses al instituto y yo aún estuviera en el colegio, y te imagino en los noventa, recién salida de la portada de la revista Sassy. Has seguido al mismo ritmo, en plena marcha todo este tiempo, esperando sin esperar a que aparezca un buen hombre. Y ahora estoy aquí, en el momento adecuado para ambos, y la bola de naftalina está leyendo el Murakami, por decir algo, y tú me miras («¿Ves lo que he conseguido?»), y yo asiento con la cabeza.
Sí, Mary Kay, te veo.
Eres la Madre de los Libros, rígida como un robot vestido de camarera francesa; la verdad es que llevas la falda un poco corta. Te agarras los codos mientras la bola de naftalina pasa las páginas del libro y parece que vayas a comisión, como si necesitases que se lo llevara en préstamo. Los libros te importan y este es mi sitio, aquí, contigo y con tus nudillos sobresalientes. Eres bibliotecaria, que es más que librero, y a la bola de naftalina no le hace falta sacar la tarjeta de crédito y eso está muy bien. Estados Unidos tiene cosas buenas. Me había olvidado del puto sistema Dewey de clasificación decimal y todos sabemos que Dewey era un tóxico, pero ¡mira lo que ha hecho por este país!
El viejo le da unas palmaditas al Murakami.
—Bueno, muñeca, ya te diré qué me parece.
Le sonríes un instante (te gusta que te llamen muñeca) y te estremeces. Te sientes mal por no ponerte hecha una furia. Tienes una parte de muñeca y otra parte de jefaza y eres lectora. Pensadora. Ves ambos lados. Me vuelves a hacer el símbolo de la paz («Dos minutos más») y presumes un poco más ante mí. Le dices a una madre lo mono que es su bebé (ejem, no lo es) y todo el mundo te quiere, ¿verdad? Tú y tu moño alto desaliñado, que quiere ser una coleta, y tu protesta sartorial contra las demás bibliotecarias, que llevan camisas anchas y pantalones de pinza; lo lógico sería que les cayeras mal, pero no. Dices «claro» muy a menudo, y estoy bastante seguro de que una Diane Keaton sabia se ha apareado con una Diane Keaton lela y te han hecho para mí. Me acomodo los pantalones («Con cuidado, Joseph») y he hecho una donación de cien mil dólares a esta biblioteca para conseguir el puesto de voluntario, y puedes preguntarle al estado de California o al barista de Pegasus o a mi vecino, cuyo perro ha vuelto a cagarse en mi jardín esta mañana, y todos te dirán lo mismo.
Soy una puta buena persona.
Es un hecho legal. Yo no maté a Guinevere Beck, DEP, y no maté a Peach Salinger, DEP. He aprendido la lección. Cuando la gente saca a relucir mi peor parte, huyo. Beck, DEP, podría haber huido: yo tampoco era la persona adecuada para ella, y ella no era lo suficientemente madura para el amor; sin embargo, se quedó y demostró ser digna de la clase de personaje femenino malhadado, autodestructivo y mal escrito de película de terror que era, y yo no fui mejor que ella. Debería haberle dado puerta el día que conocí a Peach, DEP. Debería haber cortado con Love en cuanto conocí al psicópata de su hermano.
Una adolescente entra corriendo en la biblioteca, choca conmigo y me devuelve al presente sin disculparse siquiera y es rápida como un suricata, pero tú le ladras:
—Nomi, nada de Columbine. Lo digo en serio.
Vale, el suricata es tu hija y las gafas le quedan demasiado pequeñas y seguro que las lleva porque tú le has dicho que no le valen. Es una insolente. Está más cerca de ser una niña peleona que una adolescente arisca y acaba de sacar un ejemplar blanco de Columbine de la mochila. Te hace una peineta, y tú se la devuelves, y qué familia tan divertida. ¿Llevas anillo en el anular?
No, Mary Kay. No llevas anillo.
Le coges el Columbine al suricata, y ella sale enfadada, y tú la sigues (un intermedio imprevisto), y me acuerdo de lo que me contaste cuando hablamos por teléfono.
Tu madre era representante de la marca Mary Kay, era despiadada y competitiva. Has crecido en el suelo de las salas de estar de Phoenix, jugando con Barbies mientras ella convencía a mujeres, cuyos maridos las engañaban, de comprar pintalabios que tal vez tentasen a esos desgraciados a quedarse en casa. «Como si pudieras salvar un matrimonio con pintalabios». A tu madre se le daba bien su trabajo, tenía un Cadillac rosa, pero entonces tus padres se separaron. Tú y tu madre os mudasteis a Bainbridge, y ella dio un giro de ciento ochenta grados y se puso a vender «Patagonia en vez de maquillaje compacto». Me contaste que falleció hace tres años, y después respiraste hondo y dijiste: «Vale, demasiados detalles».
Pero no eran demasiados, para nada, porque aún me contaste más: tu lugar favorito de la isla es Fort Ward y te gustan los búnkeres y mencionaste los grafitis. «Dios nos mata a todos». Yo respondí que era cierto, y tú quisiste saber de dónde era yo, y te conté que crecí en Nueva York, y eso te gustó, y te dije que había estado a la sombra en Los Ángeles, y pensaste que estaba en plan ocurrente y ¿quién soy yo para llevarte la contraria?
Se abre la puerta y has vuelto. En carne y falda. No sé qué le has dicho a tu suricata, pero se ha cabreado y agarra una silla y la pone de cara a la pared, y por fin te acercas a mí, cálida y suave como la cachemira que me roza el pecho.
—Disculpa todo este drama —me dices, como si hubieras preferido que no lo presenciase—. Eres Joe, ¿verdad? Creo que hablamos por teléfono.
No lo crees. Lo sabes. Claro. Pero lo que no sabías era que ibas a querer arrancarme la ropa y me estrechas la mano, piel con piel, y yo respiro tu aroma (hueles a Florida) y el poder que reside en mi cuerpo se restaura. ¡Tachán!
Me miras.
—¿Me devuelves la mano?
Te la he sostenido demasiado tiempo.
—Lo siento.
—Ah, no —contestas, y te acercas, más cerca, como en el título de la película Closer—. Soy yo la que lo siente. Me he comido una naranja en la calle y tengo las manos un poco pegajosas.
Me huelo la palma y me acerco.
—¿Seguro que no era una mandarina?
Te ríes de la broma y me sonríes.
—No se lo digas a nadie.
Ya está, ya somos nosotros contra los demás, y te pregunto si ya has terminado la novela de Lisa Taddeo (soy un buen chico y los chicos buenos se acuerdan de las cosas que les dicen las chicas por teléfono) y sí, la has terminado y te ha encantado, y te pregunto si puedo preguntarte por tu hija y lo de Columbine, y te sonrojas.
—Claro —respondes. Claro—. Bueno, como has visto…, está un poco obsesionada con Dylan Klebold.
—¿El del tiroteo en el instituto?
—Uy, el del tiroteo no —dices—. Verás, es que, según mi hija, era poeta y por ese motivo no pasa nada si hace un trabajo de la escuela sobre él.
—Vale, qué mala idea.
—Por supuesto. Yo se lo digo, pero ella me responde que soy una hipócrita porque, cuando tenía su edad, me la busqué por hacer un trabajo sobre Ann Petry en vez de sobre Jane Austen…
Te gusto tanto que empiezas a nombrar a gente.
—¿Me dijiste si tenías hijos? Ahora no me acuerdo.
Sí que te acuerdas.
A Stephen King no le hace falta asesinar a nadie para describir la muerte y no hace falta tener hijos para entender la paternidad y, técnicamente, yo tengo un hijo, pero no lo tengo como tal. No puedo llevarlo a cuestas como todos los putos papás de esta roca en la que vivimos que visten de caqui. Respondo que no con la cabeza, y te brillan los ojos. Esperas que esté libre y quieres que tengamos cosas en común, así que vuelvo al tema de los libros.
—Pero me encanta Ann Petry. La calle es una de mis novelas favoritas de todos los tiempos.
Se supone que eso tenía que gustarte, pero hay mucha gente que conoce La calle, y tú eres muy astuta. Reservada. Redoblo la apuesta y te digo que ojalá más gente hubiera leído The Narrows, y con eso te arranco una sonrisa (de puta madre), pero estamos en tu lugar de trabajo y posas las manos sobre el teclado. Frunces el ceño. Nada de bótox para ti.
—Hmm.
Has visto algo en el ordenador que te choca, ¿no sabrás lo mío? ¿Tengo algún aviso asociado?
No te alteres, Joe. «Absuelto. Inocente».
—¿Ya me vas a despedir?
—Pues no, pero acabo de ver una inconsistencia en tus datos…
No sabes lo del dinero que doné a la biblioteca porque insistí en que fuese anónimo y la mujer de la junta me juró que me ahorraría «la molestia de la revisión de antecedentes», pero ¿me ha mentido? ¿Has encontrado el blog conspiranoico del doctor Nicky? ¿Se ha dado cuenta la señora de la junta de que soy ESE Joe Goldberg? ¿Ha oído hablar de mí en el podcast de alguna tipa obsesionada con los asesinatos?
Me haces un gesto para que me acerque y la supuesta inconsistencia es mi lista de autores favoritos (menos mal) y chasqueas la lengua, pero muy bajito.
—No veo a Debbie Macomber en la lista, señor Goldberg.
Me sonrojo. El otro día te dije por teléfono que saqué la idea de mudarme a la zona Pacífico Noroeste de la puta serie de novelas de Cedar Cove de Debbie Macomber, y tú te reíste («¿En serio?»), y yo me mantuve firme en ese terreno suave y de verjas de madera blanca. No soy un dictador. No te ordené que leyeses uno de sus libros. Pero sí que dije que Debbie me había ayudado, que leer sobre la piadosa jueza Olivia Lockhart y su búsqueda de la justicia y su novio el quiosquero Jack me había devuelto la fe en el mundo. Tú dijiste que les echarías un vistazo, pero eso es lo que dice la gente cuando les recomiendas un libro o una puta serie y ahora estás aquí y me guiñas un ojo.
Me guiñas un ojo. Tienes el pelo rojo y amarillo. Tienes el pelo como el fuego.
—No te preocupes, Joe. Yo me como la ternera y tú, el brócoli. Nadie se enterará.
—Ah —respondo. Porque lo de la ternera y el brócoli es una referencia a la serie—. Diría que alguien ha ido a Cedar Cove a echar un vistazo.
Rozas el teclado con las yemas de los dedos, y el teclado es mi corazón.
—Ya te dije que lo haría…
Eres una mujer de palabra.
—Y tenías razón.
BINGO.
—Es un buen antídoto para este infierno de realidad en el que vivimos hoy en día.
Eso lo he dicho yo. Me estás citando a mí.
—Todas esas bicicletas y la lucha por la igualdad te bajan la tensión arterial.
Te enrollas hablando de los pros y los contras del escapismo: has aprendido a hablar mi idioma y quieres que lo sepa. Eres sexi, segura, y me había olvidado de la tensión sexual. Inicios.
—Bueno —digo—, podríamos fundar un club de fans.
—Claro —asientes—. Pero primero tendrás que explicarme cómo te aficionaste.
Las mujeres siempre queréis saber cosas del pasado, pero el pasado ya pasó. Adiós. Joder, no voy a contarte que Cedar Cove me ayudó a sobrevivir la etapa carcelaria. No voy a contarte que, mientras estuve encarcelado por error, fue mi bálsamo con olor al pueblo de Mayberry, no debería tener que dar tantos detalles. Todos tenemos etapas en las que nos sentimos atrapados, encerrados.
No importa dónde sufras. Encojo los hombros.
—No hay mucho que contar. —(¡Ja!)—. Hace unos meses, pasé una mala racha…
Un hecho: las mejores lecturas carcelarias son las playeras. Te digo que «Debbie me brindó su apoyo»… justo cuando Love Quinn no lo hizo.
No me pides más detalles (sabía que eras lista) y dices que ya sabes lo que se siente y tú y yo somos iguales, sensibles.
—Bueno, Joe, no quiero desilusionarte, pero te lo advierto… —Lo dices porque quieres protegerme—: Esto no es Cedar Cove ni mucho menos.
Me gusta, tienes chispa (quieres un poco de toma y daca), y yo señalo con la cabeza la mesa vacía donde estabas con el viejo.
—Eso cuéntaselo a la bola de naftalina que acaba de irse a casa con el Murakami que le has sugerido. Ha sido muy de Cedar Cove.
Sabes que tengo razón e intentas ofrecerme una sonrisa burlona, pero tu sonrisa burlona es una sonrisa sin más.
—Ya veremos qué opinas cuando hayas sobrevivido a un par de inviernos. —Te sonrojas—. ¿Qué llevas en la bolsa?
Te regalo mi mejor sonrisa, la que pensaba que jamás volvería a usar.
—La comida —respondo. Y, a diferencia de la jueza Olivia Lock-hart, he traído comida a espuertas. Puedes comerte el brócoli y la ternera.
Eso lo he dicho en voz alta (VETE A TOMAR POR EL CULO, CEREBRO OXIDADO), y te escondes detrás de la pantalla del ordenador mientras yo estoy ahí plantado: el tipo que acaba de decirte que puedes comerte su ternera.
Sin embargo, no me torturas mucho tiempo.
—Bueno —dices—, el ordenador está haciendo de las suyas. Ya te haré la placa más tarde.
Menuda puta cara dura la del ordenador, aunque tal vez sea una prueba. Me llevas a la sala de personal y me preguntas si he ido a comer a Sawan o a Sawadty. Cuando respondo que a Sawan, tu suricata levanta la vista de Columbine y hace como si se fuese a meter los dedos en la boca para vomitar.
—Agh, qué asco.
No, niña, ser grosera es lo que da asco. Habla las mil maravillas de Sawadty, y tú te pones de su parte, y yo no hablo vuestro idioma. Ahora mismo no. Me tocas la espalda (agradable) y después le tocas el hombro al suricata porque estás acercándonos el uno al otro y nos cuentas que tengo mucho que aprender sobre Bainbridge.
—Nomi es muy radical, pero aquí hay dos tipos de personas, Joe. Están los que van a Sawan y los que vamos a Sawadty.
Cruzas los brazos, y ¿de verdad os fijáis en esas pequeñeces?
—Vale —digo—, pero ¿no son los dos restaurantes de la misma familia?
El suricata se queja y se pone los auriculares (otra grosería) y tú me haces un gesto para que pase a la cocina.
—Bueno, claro —aceptas—. Pero la comida no es del todo igual en los dos. —Abres el frigorífico, y yo guardo la comida, y estás siendo irracional, pero lo sabes—. Venga, va. ¿No son este tipo de peculiaridades las que buscabas cuando viniste a vivir aquí?
—Hostia… —musito—. Vivo aquí.
Me pones las manos en los hombros y es como si no hubieras asistido a ningún seminario sobre acoso sexual.
—No te preocupes, Joe. Seattle está a treinta y cinco minutos de aquí.
Quiero besarte, y tú apartas las manos, y salimos de la sala de personal, y te digo que no me he mudado a la isla para coger el transbordador a la ciudad. Me miras.
—¿Por qué te has mudado aquí? En serio: Nueva York, Los Ángeles, Bainbridge… Tengo curiosidad, de verdad.
Me pones a prueba. Me exiges más.
—Bueno, con lo de Cedar Cove bromeo…
—Claro que sí.
—Pero supongo que me daba buenas sensaciones. Antes Nueva York era como un libro de Richard Scarry.
—Me encanta.
—Pero esa sensación desapareció. A lo mejor es culpa de Citi Bikes… —O por todas las chicas muertas—. A Los Ángeles fui porque es lo típico: ir de Nueva York a Los Ángeles. —Hace mucho tiempo que nadie quiere saber cosas sobre mí, y tú me haces sentir como en casa y, a la vez, como un forastero—. ¿Te acuerdas de aquellas fotos en blanco y negro de Kurt Cobain en una pradera con sus colegas? Eran del principio, de cuando Dave Grohl todavía no había entrado en Nirvana.
Asientes. Crees que te acuerdas, claro.
—Bueno, es que me acabo de acordar. Cuando yo era pequeño, mi madre tenía esa foto colgada en la nevera. A mí me parecía celestial, con esa hierba tan larga…
Asientes.
—Vamos —dices—. La mejor parte está abajo.
Te detienes donde los libros de cocina. Alguien te ha enviado un mensaje y tú respondes, y yo no veo quién es, y me miras.
—¿Tienes cuenta de Instagram?
—Ajá, ¿y tú?
Joder, Mary Kay, qué fácil es. Te sigo y tú me sigues y ya le has dado al corazón en algunas de las fotos de libros (corazón, corazón, corazón), y yo le doy uno a la foto en la que sales con Nomi en el transbordador, la que tiene el mejor puto pie de foto del mundo: «Las chicas Gilmore». En Instagram es oficial: estás soltera.
Te sigo hacia la escalera, y tú bromeas sobre mi cuenta.
—No me malinterpretes, que yo adoro los libros. Pero da la sensación de que tu vida está un poco descompensada.
—¿Qué me sugieres, chica Gilmore? ¿Que suba fotos de la ternera con brócoli?
Te pones roja.
—Ah —dices—, lo de las Chicas Gilmore que dice Nomi en broma. Pero yo me quedé embarazada en la universidad, no en el instituto.
Lo dices como si el padre fuese un donante de esperma sin nombre.
—No he visto la serie.
—Pues te gustaría —contestas—. Yo la usé para que mi hija pensase que leer era guay.
Ya sé lo que piensas. Que ojalá colgase más cosas sobre mí, joder, porque aquí estoy yo, viendo tu vida entera, fotos con tu mejor amiga Melanda en diversas bodegas, tú y tu suricata por ahí en plan #chicasGilmore. En Instagram no vas a averiguar mucho sobre mí y eso no es justo. Pero la vida tampoco lo es y no voy a aburrirte con ese rollo de falsa modestia sobre ser una persona reservada. Guardo el móvil y te cuento que he desayunado Corn Pops.
Te ríes (bien) y sales de Instagram (¡hurra!) y te alimento como tiene que ser: con el boca oreja. Te hablo de mi casa delante del mar, en Winslow, y tú te remangas un poco más.
—Somos casi vecinos —dices—. Yo vivo a la vuelta de la esquina, en Wesley Landing.
No me creo que seas así con todos los voluntarios, y llegamos abajo y me rozas el brazo, y veo lo que tú ves. Una cama roja: un colchón rojo que hay en un hueco empotrado en la pared.
Hablas en voz baja. Entre susurros. Hay niños delante.
—¿Qué te parece?
—Me parece una cama roja estupenda.
—Yo la llamo igual. Y sé que es más pequeña que la verde…
La verde es demasiado verde, del mismo tono que el cojín de Beck, DEP.
—Pero me gusta la roja. Además, tiene el acuario.
Como el acuario de Closer: Cegados por el deseo, y tú te rascas un picor que no existe porque quieres arrojarme sobre la cama roja ahora mismo, pero no puedes.
—Cuando yo era pequeño, en mi biblioteca no había nada parecido. Qué suerte tienen estos chavales, ¿no?
Por eso quería criar a mi hijo en esta isla, así que asiento.
—En mi biblioteca casi no había ni sillas.
Lo he dicho con un levísimo temblor en la voz (basta de frasecitas confusas, Joe), y tú te acercas, Closer.
—De noche es aún mejor.
No sé qué responder y contigo todo es demasiado bueno, es demasiado, como desayunar, comer y cenar helado, y tú también te das cuenta y señalas un armario.
—Por desgracia, un crío se ha hecho pis y el conserje está enfermo. ¿Te importa ensuciarte las manos?
—En absoluto.
Dos minutos más tarde, estoy frotando nuestra cama roja para limpiar la orina, y tú intentas no mirar, pero miras. Te gusto, ¿cómo iba a no gustarte? Hago el trabajo sucio con una sonrisa en la cara, y me mudé aquí porque pensaba que me sería más fácil ser buena persona si estaba rodeado de buenas personas. Me mudé aquí porque la tasa de asesinatos es baja; es decir, ni un solo puto asesinato en más de veinte años. La tasa de criminalidad es tan inexistente que en el Bainbridge Islander no hay uno, sino dos artículos sobre una pareja de arquitectos que le robó el cartel del despacho a otro arquitecto, y la población envejece, y la cama roja está como nueva, y yo guardo los productos de limpieza, y tú ya no estás.
Subo a buscarte, y tú das unos golpecitos en la pared de cristal de tu despacho («Entra») porque quieres verme en tu guarida, y tu guarida me gusta. Saludo a los pósteres (Whitney Houston, DEP, y Eddie Vedder), y me dices que me siente y te suena el teléfono, y pensaba que no volvería a sentirme así, pero la verdad es que tampoco pensaba que Love Quinn fuese a secuestrar a mi hijo y a darme cuatro millones de dólares por alejarme de ellos. Si las cosas increíblemente horribles son posibles, las cosas increíblemente buenas también.
Cuelgas y me sonríes.
—Bueno, ¿por dónde íbamos?
—Estabas a punto de decirme cuál es tu canción favorita de Whitney Houston.
—Uy, la misma que cuando era pequeña: «How Will I Know».
Tragas saliva. Yo trago saliva.
—Me gusta la versión que hicieron los Lemonheads.
Intentas no mirarme fijamente y sonríes.
—No la conozco. Tendré que escucharla.
—Claro. Está muy bien. Los Lemonheads.
Te lames los labios y me imitas.
—Los Lemonheads.
Lemonheads, como los caramelos dulces y ácidos de limón. Quiero lamerte el lemonhead en la cama roja, quiero lamerte el caramelo, y señalo el dibujo de una tienda pequeñita que hay en la pared.
—¿Lo ha hecho tu hija?
—Ah, no —contestas—. Aunque, ahora que lo dices, debería colgar algo que haya hecho ella. Pero sí, ese lo dibujé yo cuando era pequeña. Quería tener una librería.
Claro que sí, y yo soy rico. Puedo ayudarte a cumplir tu sueño.
—¿La librería tenía nombre?
—Fíjate bien —dices—. Está ahí, en la esquina… Burdel Empatía.
Sonrío.
—Conque un burdel.
Te tocas unas perlas que no llevas. Tú también te das cuenta y suena el teléfono. Dices que tienes que atender la llamada, y te pregunto si me voy, pero quieres que me quede. Lo coges y te cambia la voz, aguda como una maestra de jardín de infancia de un distrito escolar bien financiado.
—¡Howie! ¿Cómo estás, cielo? ¿En qué puedo ayudarte?
Howie te dice lo que quiere, y tú me señalas un libro de poemas, y yo cojo el libro de William Carlos Williams y te lo doy, y tú te lames un dedo, cosa que no te hacía falta, y te cambia la voz de nuevo. Le murmuras un poema y tu voz es helado derretido y luego cierras el libro y cuelgas, y yo me río.
—Se me ocurren muchísimas preguntas.
—Ya —contestas—. Era Howie Okin…
Me has dicho el nombre completo. ¿Él también te gusta?
—Es un anciano adorabilísimo.
¡No te gusta! Es una bola de naftalina.
—Y ahora mismo está pasando un infierno.
Nadie conoce el infierno mejor que yo.
—Su esposa ha fallecido y su hijo se ha mudado…
Mi hijo nació hace catorce meses y ocho días y ni siquiera lo he conocido. Y no es solo mi hijo. Es mi salvador.
—Qué triste —respondo, como si mi historia no lo fuese aún más.
Aquí la víctima soy yo, Mary Kay. La familia de Love Quinn metió la mano en las arcas para pagarme los abogados porque Love estaba embarazada de mí. Creía que tenía suerte de disponer de ese dinero. Creía que iba a ser padre. Aprendí a tocar la guitarra en la puta cárcel y reescribí la letra de «My Sweet Lord» («Hare Forty, aleluya») y le dije a Love que quería que nos mudásemos todos a Bainbridge, a un Cedar Cove de verdad. Busqué la casa perfecta en internet, con una puta casa de invitados para sus padres, aunque ellos no dejaban de recordarme que la cuenta la pagaban ellos, como si tuvieran que hipotecar la casa de la playa, rediós.
Verificación de información: no la hipotecaron.
Suena el teléfono. Es Howie otra vez. Y ahora llora. Le lees otro poema, y yo miro el móvil. Una foto que tengo guardada: mi hijo en su primer día de vida. Mojado y resbaladizo. Un pequeño dispuesto a correr riesgos. Un granujilla. La foto no la hice yo. No estaba presente cuando salió del útero «geriátrico» de Love (que os den por el culo, médicos), y soy un mal padre.
Ausente. Invisible. No aparezco en la foto, y no es porque la haya hecho yo.
Love me llamó dos días después: «Lo he llamado Forty. Es clavado a mi hermano».
Lo acepté. Lo adulé. «Me encanta, Love. Estoy ansioso por veros a Forty y a ti».
Nueve días después, mis abogados me sacaron de la cárcel. Sin cargos. El aparcamiento. Aire fresco, pero caliente y estancado. La canción en la cabeza. «Hare Forty, aleluya». Era padre de un bebé. Era papá. Me subí a una limusina. Estaba rodeado de mis abogados. «Tenemos que parar en el despacho para que firmes unos documentos». Siguiente parada: el aparcamiento de una fortaleza de hormigón en la puta Culver City. Bajo tierra, no había sol. No tenía a mi hijo en brazos, todavía no. «Unos pocos documentos». Subimos a la planta veinticuatro en ascensor. «Unos pocos documentos, no tardaremos». La sala de conferencias era amplia e indiferente. Cerraron la puerta, a pesar de que toda la planta estaba vacía. En un rincón había un gorila. Torso ancho. Americana de color azul marino. «Unos pocos documentos». Y entonces me enteré de algo que debería haber sabido desde el principio: mis abogados no eran míos. Los cheques los extendía la familia de Love. Los abogados mercenarios trabajaban para ellos, no para mí. «Unos pocos documentos». Pues no. Eran documentos de injusticias.
Los Quinn me ofrecieron cuatro millones de dólares por marcharme.
Por renunciar a cualquier tipo de relación con el niño. Sin contacto. Sin observar desde la distancia. Sin visitas.
«Los Quinn están dispuestos a pagarte una casa de ensueño en la isla de Bainbridge».
Chillé. «Sin mi puto hijo, no hay casa de ensueño que valga».
Lancé un iPad. Rebotó y no se rompió, y los abogados no gritaron. «Love Quinn cree que es lo mejor para el niño». Yo me negaba a renunciar a alguien de mi sangre, pero el gorila puso la pistola sobre la mesa. Un bailarín privado como ese, que baila al son del dinero de su amo, puede hacer lo que le plazca en la planta veinticuatro de un bufete de abogados en la puta Culvert City. Podían matarme. Lo habrían hecho. Pero yo no podía morir. Soy padre. Así que firmé. Me llevé el dinero, y ellos se llevaron a mi hijo, y tú das vueltas en la silla. Coges un bloc. Escribes: «¿Estás bien?».
Creo que sonrío. Al menos lo intento. Pero has puesto cara de triste. Escribes algo más.
«Howie es encantador. Me da mucha pena».
Asiento. Lo entiendo. Yo también era encantador. Estúpido. Me metieron en la cárcel, y yo me metía Cedar Cove en vena para mantener la positividad. Cuando Love me dijo que vendríamos a vivir aquí juntos, como una familia, me lo creí. ¡Ja!
Vuelves a escribir: «Qué injusto es el mundo. Lo de su hijo es increíble».
Sigues consolando a Howie Okin, y yo no soy un monstruo. Me compadezco de él. Pero el que ha educado a ese gilipollas es Howie. Yo ni siquiera he visto a mi pequeño Forty. No en persona. Solo lo veo en Instagram. Love está mal de la cabeza. Ha secuestrado a mi hijo, pero no me ha bloqueado. Me dan escalofríos cada vez que lo pienso. Bajo el volumen del móvil, abro una historia de Love y veo a mi niño darse en la cabeza con una pala. Su madre se ríe como si tuviera gracia, que no la tiene, e Instagram me sabe a demasiado poco porque no puedo olerlo, no puedo auparlo, pero también es demasiado grande porque está vivo. Eso acaba de hacerlo ahora mismo.
Paro. Cierro la aplicación. Pero no acaba ahí, la verdad.
Me convertí en padre antes de que él naciese. Me aprendí los poemas de Shel Silverstein de memoria y todavía me los sé, a pesar de que no puedo leérselos a mi hijo y lo echo de menos y la boa de Silverstein me ahoga, la boa se me desliza por la piel, se me desliza por el cerebro como un recordatorio constante de lo que he perdido, de lo que técnicamente he vendido, y está mal hecho, está muy mal, y la boa ya va por el cuello y no puedo vivir así, y tú cuelgas, me miras y coges aire de golpe.
—Joe, ¿estás…? ¿Necesitas un pañuelo?
No quería llorar (han sido las alergias, ha sido William Carlos William, ha sido la historia familiar del pobre Howie Okin), y me das un pañuelo.
—Me reconforta que lo entiendas. Ya sé que mi trabajo no es leerles poemas a los clientes cuando tienen un mal día, pero es una biblioteca. Es un honor estar aquí y hay tanto que hacer, y es que…
—A todos nos hace falta un poema de vez en cuando.
Me sonríes. Es una sonrisa para mí. Te la he provocado yo.
—Me das buenas sensaciones.
Te conmueve que yo me haya conmovido (crees que lloraba por Howie) y me das la bienvenida y nos estrechamos la mano (piel con piel), y yo me hago una promesa a mí mismo: voy a ser tu hombre, Mary Kay. Voy a ser el hombre que crees que soy, el tipo que empatiza con Howie, con la madre malvada de mi hijo, con cualquiera de este puto planeta terrible. No voy a matar a nadie que se interponga en nuestro camino; aunque, bueno… Da igual.
Te ríes.
—¿Me devuelves la mano, por favor?
Te devuelvo la mano y salgo del despacho, y quiero derribar las estanterías a patadas y rasgar todas las páginas porque ¡ya no necesito leer libros, joder! Ya sé de qué hablaban los poetas. Voy a conseguirlo, Mary Kay.
Llevo tu corazón en mi corazón.
He perdido a mi hijo. He perdido a mi familia. Pero a lo mejor es cierto eso de que no hay mal que por bien no venga. Todas esas mujeres tóxicas me conquistaron y me jodieron porque formaban parte de un plan que tenía que empujarme a venir a esta roca, a esta biblioteca.
Te veo en el despacho, otra vez al teléfono, con los dedos enredados en el cable. Te veo diferente. Ahora tú también me quieres a mí, puede ser que sí, y te lo mereces, Mary Kay. Has esperado mucho tiempo. Has dado a luz. Le lees poemas a Howie y no has podido abrir una librería (tiempo al tiempo) y le has endosado el Murakami a la bola de naftalina, como si la bola de naftalina fuese capaz de apreciar la sensación de estar «casi absorbidos». Llevas toda la vida en el despacho, mirando unos pósteres que tienes desde el instituto: la estrella del pop y la estrella del rock. La vida no está a la altura de sus letras, a la altura de esa pasión, pero ya estoy aquí. «Me das buenas sensaciones».
Somos iguales pero diferentes. Si yo hubiera tenido un hijo cuando era joven, habría sido como tú. Responsable. Paciente. Dieciséis años en el mismo puto trabajo en una puta isla. Y, de haber estado tan sola como yo, tú lucharías por mejorar las cosas, y esta mañana los dos nos hemos levantado de la cama. Los dos nos hemos sentido vivos. Yo me he puesto el jersey nuevo, y tú te has puesto ese sujetador azul y las medias, la faldita. Ya te gusté por teléfono. Puede que te hicieras un dedo mientras tenías la serie de Cedar Cove en la tele, sin volumen, y ¿no me habré sonrojado? Creo que sí. Recojo la placa y el cordón para colgármela en la recepción. Me gusta la foto. Tengo mejor aspecto que nunca. Nunca me he sentido mejor.
Cuelgo la placa en el cordón: qué satisfacción cuando la vida tiene sentido, cuando las cosas encajan, tú y yo, ternera con brócoli, la placa y el cordón. El corazón se me acelera y después me late un poco más despacio. Ya no soy un padre sin hijo. Tengo un propósito. Me lo has dado tú. Me has dado la placa. Hiciste un pedido especial y aquí estoy, etiquetado. Con cordón y todo. Y no tengo miedo de estar precipitándome. Quiero enamorarme de ti. Claro, lo he pasado mal, pero tú has tenido que mantenerte a flote por tu hija. Yo soy ese libro que te merecías desde hace tiempo, el que creías que no conseguirías. He tardado en llegar y el camino me ha dejado maltrecho, pero las cosas buenas solo les ocurren a las personas como nosotros, Mary Kay, a personas dispuestas a esperar y sufrir y aguardar su momento mirando las estrellas de las paredes, el hormigón desnudo de la celda. Me cuelgo la tarjeta del cuello y es como si la hubieran hecho para mí, porque es así, aunque no lo fuese. Es perfecto.
2
Ayer oí a un par de bolas de naftalina llamarnos tortolitos y hoy hemos salido a comer a nuestro sitio habitual: el banco para dos del jardín japonés. Todos los días comemos aquí y ahora tú te echas a reír porque siempre nos reímos, y esto es así, Mary Kay: eres mi media naranja.
—No —exclamas—. Dime que no es verdad. ¿Le has robado el periódico a Nancy?
Nancy es mi vecina, la de los ojos del color de la mierda; fuiste con ella al instituto. No te cae bien, pero sois amigas (mujeres), y te cuento que he tenido que robarle el periódico porque se me coló en Pegasus, la cafetería del barrio. Tú asientes.
—Entonces es el karma.
—Ya sabes lo que dicen, Mary Kay. Haz los cambios que quieres ver en el mundo.
Te ríes de nuevo y te entusiasma que por fin haya alguien que se enfrente a Nancy y todavía no te crees que viva en la casa de al lado de la suya, que viva a la vuelta de la esquina de la tuya. Masticas la ternera (todos los días comemos ternera con brócoli) y cierras los ojos y levantas un dedo. Necesitas tiempo (esta es la parte más seria de la hora de comer), y yo hago una cuenta atrás de diez segundos e imito un timbre.
—Veamos, señorita DiMarco: ¿Sawan o Sawadty?
Ladeas la cabeza como una crítica gastronómica.
—Sawan. Tiene que ser de Sawan.
Has vuelto a fallar, y yo hago el ruido del timbre otra vez y, como eres peleona, me dices que un día de estos me ganarás, y sonrío.
—Creo que hemos ganado los dos, Mary Kay.
Sabes que no me refiero a una estupidez como la cata a ciegas de comida tailandesa, y te secas una lágrima de felicidad de la mejilla.
—Ay, Joe, me matas. De verdad.
Todos los días me dices cosas así y a estas alturas deberíamos estar desnudos en la cama roja. Pero ya falta menos. Tienes las mejillas sonrosadas y ya me has ascendido. Soy el Especialista en Ficción y he creado una sección nueva en la biblioteca que se llama «Los que no hacen ruido», donde destacamos libros como The Narrows, de Ann Petry: las obras menos conocidas de autores famosos. Dijiste que te gustaba que la gente redescubriese los libros y, cuando te fuiste, sabías que me fijaba en cómo meneabas el culo. En la biblioteca no te alejas de mí, estás conmigo siempre que puedes y ahora, en el banco para parejas, no te despegas y me adviertes que Ojos de Mierda podría rajar de mí en la app Nextdoor.
—Venga ya —replico—. Le he robado el periódico, no me he llevado el perro. Además, son como todos los demás: a las diez ya han apagado las luces.
—No, venga tú —respondes insolente—. Te encanta ser el rebelde nocturno. Seguro que te pasas la noche despierto, fumando como un carretero y leyendo a Bukowski.
Me gusta cuando intentas chincharme, así que sonrío.
—Ahora que lo dices, Bukowski podría ser la manera de destetar a Nomi de Columbine.
—Qué gran idea, podría empezar con Mujeres…
Siempre valoras las ideas que tengo (adoro tu cerebro), y te pregunto qué crees que habría pensado Bukowski de la vecina de los ojos del color de la mierda, y tú te ríes y te atragantas con la ternera, mi ternera, y te sujetas el estómago: últimamente te duele con tantos nervios y bromas íntimas. Te doy unas palmadas en la espalda porque me preocupo por ti, y tú bebes un poco de agua y respiras hondo.
—Gracias —me dices—. Creía que me desmayaba.
Quiero cogerte la mano, pero no puedo. Todavía no. Coges el móvil (no) y hundes los hombros; ya conozco tu lenguaje corporal. Sé distinguir cuándo te escribe el suricata (te yergues un poco) y cuándo no es el suricata, como ahora. He hecho los deberes, Mary Kay. ¡Es alucinante lo fácil que es conocer a una mujer cuando ella también te sigue en las redes! Conozco a las personas que hay en tu vida, en tu teléfono.
—¿Todo bien? —pregunto.
—Sí —contestas—. Perdona, es mi amigo Seamus. Tardo solo un momento.
—No seas boba, tómate tu tiempo.
Ya lo sé, Mary Kay. Aquí tienes una vida y tiene que ver sobre todo con tu hija, pero también tienes amistades y el puto Seamus Cooley es una de ellas. Fuisteis juntos al instituto (bostezo), es el propietario de una ferretería. Corrección: heredó la de sus padres. Siempre que te escribe, es para quejarse de alguna de veintidós años que lo tiene loco de la cabeza (¡ja!), y tú te compadeces de él. Siempre dices que es muy sensible porque se metían con él por ser bajo (me juego lo que quieras a que esos abusones descerebrados lo llamaban Cortus), y yo me muerdo la lengua (Mira, ¡el puto Tom Cruise!), y tú sigues escribiendo mensajes.
—Perdona —me dices—, ya sé que es de mala educación.
—Para nada.
Hacer que te sientas mejor hace que yo me sienta mejor. Pero no es fácil, Mary Kay. Todas las veces que intento invitarte a un café o te digo que te pases por casa, me dices que no puedes, por Nomi o por tus amigos. Ya sé que me deseas (cada día llevas la falda más corta, tu Murakami tiene ganas de mí), y yo llego pronto y, cuando acabo el turno, me quedo más rato. No te hartas de mí y tienes suerte porque vengo casi a diario. Nunca me mandas a casa y, cuando estamos charlando en el aparcamiento y dices en broma que estamos perdiendo el tiempo, yo respondo que nos entretenemos. Eso te gusta. Además, te gustan todas las fotos que cuelgo, joder.
A LadyMaryKay le ha gustado tu foto.
A LadyMaryKay le ha gustado tu foto.
LadyMaryKay QUIERE FOLLAR CONTIGO Y ES SELECTIVA Y RESERVADA Y PACIENTE Y POR FIN HA ENCONTRADO UN BUEN HOMBRE Y ESE HOMBRE ERES TÚ, JOE. ERES EL ELEGIDO. TEN PACIENCIA. ES MADRE. ES TU JEFA. ¡PODRÍAN DESPEDIRLA POR LIGAR CONTIGO!
Por fin te guardas el móvil en el bolsillo.
—Uf, necesito un trago.
—¿Tan mal ha ido?
—Sí —contestas—. Creo que ya te conté que tiene una cabaña en la montaña…
Me has hablado de la puta cabaña y no me parece bien. He visto su cuenta de Instagram. No le gusta leer y se ha comprado los bíceps en el gimnasio de crossfit.
—Creo que sí.
—Bueno, pues se llevó a una chica que se ha pasado toda la estancia quejándose de que no había wifi. Y luego lo ha dejado tirado.
—Anda…
—Claro —dice—. Y ya sé que suena mal, la historia de siempre del tío de mediana edad que va a por las chicas de veintidós, pero… —No hay pero que valga, está mal y punto—. Bueno, ya sabes cómo son las cosas —continúas—. Para mí es como si fuese mi hermano. Es inseguro. —No, es un hombre, sin más—. Y me da pena. Hace mucho por la isla. En realidad, es un santo. No para de donar libros.
CIEN MIL PAVOS, CIELO.
—Es como nuestro propio árbol generoso.
No hay hombre que sea una isla y tampoco un árbol, pero sonrío.
—Eso me parecía —digo—. He visto carteles de lo de la carrera de cinco kilómetros y el equipo de limpieza de calles. Pero tal vez, en lugar de hacer tanto por los demás… —esto va a doler—, tal vez debería estar en la cabaña, aclarándose las ideas.
—Claro —asientes, claro—. Y seguro que sería lo mejor, porque la verdad es que tiene muy mala suerte con las mujeres.
Lo siento, Mary Kay, pero si supieses lo de mis ex…
—Tiene suerte de poder contar contigo.
Te sonrojas. Te quedas callada, demasiado callada, y no desearás a ese cabrón, ¿verdad? No. Si lo quisieras a él, ya estarías con él, porque mírate. Suspiras. Los suspiros son señal de culpabilidad. Bueno, vale. Él te desea y tú no lo deseas a él (me deseas a mí), y encoges los hombros.
—Yo no lo tengo tan claro. Para mí es natural, ¿sabes? Ayudo a la gente, como estoy aquí…
Somos iguales, Mary Kay. Aunque tengamos estilos diferentes.
—Te entiendo.
Hemos vuelto a quedarnos callados, pero más cerca de lo que estábamos hace una hora. Mi plan para convertirme en el señor Buenazo ya no tiene que ver solo conmigo. El plan es ser buenos los dos juntos. Te juro que por ti no le haré daño a nadie, ni siquiera al tipo que tiene una ferretería donde las dependientas se pavonean por ahí vestidas con tejanos estrechos y camisetas pegadas con un logo que dice: «Cooley». Soy bondadoso como tú. Soy bueno como tú. Trago saliva. Me la juego.
—Quizá luego podríamos ir a tomar algo.
Te tocas la camisa. Hoy llevas un jersey de pico con el escote demasiado pronunciado para una bibliotecaria que se agacha mucho. Di que sí.
—Qué más quisiera —respondes, y te levantas—. Tengo noche de chicas, y supongo que debería irme ya para dentro.
Me levanto porque tengo que levantarme.
—Sin presión —te digo—. Es una idea, nada más.
Nos entretenemos, como si la idea de entrar fuese insoportable, y el tiempo se ralentiza igual que justo antes de un primer beso, y nos hace falta besarnos. Deberías besarme o debería hacerlo yo, y es otoño y te enamoras de mí, y en toda mi vida no me había sentido menos solo que estando contigo. Hay un hilo invisible que tira de nuestros cuerpos, pero tú te vas hacia la puerta.
—Oye, si no te veo antes, ¡que vaya muy bien el finde!
Seis horas más tarde, EL PUTO FIN DE SEMANA NO ME ESTÁ YENDO NADA BIEN, MARY KAY. Quiero pasar el tiempo libre contigo, pero bueno, vale. No me has mentido. No estás con Seamus (está en un barucho viendo un partido de fútbol porque aquí a la gente le gusta el fútbol, pero no el americano), sino que estás en la bodega Eleven Winery con Melanda.
Es tu mejor amiga y en Instagram es @MelandaMatriarcado (madre mía) y ha celebrado el cumpleaños de Gloria Steinem con una foto de… Melanda. Esta mujer da clases de lengua, le da clase a tu hija, no para de hostigar a tu hija en los comentarios diciéndole que deje de idealizar a Dylan Klebold (¿alguien ha oído hablar de límites?), pero es que tú ves lo mejor de cada uno. Melanda es la primera amiga que hiciste en Bainbridge y, según dices, en el instituto te salvó la vida; así que, cuando en Instagram emite la orden de CREER A TODAS LAS MUJERES (es decir, que la orden está impresa en una camiseta que, con esas tetas más grandes de lo necesario, le queda estrecha), tú indicas que te gusta todas y cada una de las veces, joder.
Y lo haces pese a que a ella no le gustan todas tus fotos; eres la más generosa de las dos, eres como yo. Y, cuando quiere ir a Eleven Winery a poner a caer de un burro a los tíos de OkCupid con los que sale, cosa que en general ocurre todos los martes y viernes, vas con ella.
No hace falta ser un genio para darse cuenta de que yo debería estar contigo, de que Melanda debería estar con Cortus. Son dos caras de la misma moneda. A ella le gusta odiar a los hombres porque es demasiado precavida para encontrar el amor verdadero (lo has dicho tú, no yo), y ese niño grande quiere que una polluela le chupe el cortus. Y de pronto me suena el móvil. Eres tú.
Tú: ¿Qué tal la noche?
Yo: Tirando. ¿Qué tal la noche de chicas?
Tú: Querrás decir noche de mujeres.
Es la primera vez que chateamos (¡BIEN!) y se nota que estás un poco borracha. Me dan ganas de golpearme el pecho y enarbolar el puño porque llevo tiempo esperando que te pongas en contacto conmigo y no lo he hecho yo porque tengo que ser paranoico. Sé cómo son las cosas en este mundo antirromántico. No podía ser yo el que te mandase un mensaje a tu número personal porque, por un gesto tan inocente, el Sistema de Injusticia podría considerarme un acosador. Así es la vida cuando no tienes una tarjeta de «quedas libre de la cárcel», pero resulta que la vida está bien. ¡Lo has conseguido, Mary Kay! Has cruzado la línea y me has escrito fuera de horario laboral; la biblioteca está cerrada y tú, abierta. Gracias a Dios, me he arrastrado hasta Isla Bonita (¡otra victoria!), porque ahora verás que no estoy en casa echándote de menos. Soy como tú, salgo con mis amigos (en el vídeo de la cámara de seguridad, los demás tíos del bar podrían parecer mis amigos) y ahora tengo la oportunidad de subirte el nivel de FOMOOM (fear of missing out on me; o sea, de darte ganas de estar conmigo).
Yo: Pues yo estoy de noche de CHICOS. Cerveza, nachos y fútbol en Isla.
Tardas un momento en responder. Te mata darte cuenta de que yo también estoy en Winslow Way, a 75 metros de ti. Venga, Mary Kay. Derrama el vino y ven corriendo.
Tú: Me río contigo.
Yo: A veces los chicos y las mujeres beben en el mismo bar.
Tú: Melanda odia los bares deportivos. Es una historia muy larga, pero el camarero la trató con grosería.
Apuesto a que todos los camareros del estado habrán tratado a Melanda con grosería, aunque me imagino que ser Melanda no debe de ser fácil. Les hago una foto a las pegatinas para parachoques que hay en la barra («Mi camarero dejaría fino a tu terapeuta» y «Yo no tengo problemas de actitud, es que tú eres gilipollas») y te la mando y luego te escribo.
Yo: Dile a tu amiga Melanda que lo entiendo.
Tú: Te quiero.
Yo: Entumecido. Enamorado. Sin palabras. Como unas castañuelas. Me quedo mirando la pantalla del móvil, los tres puntitos que me indican que aún hay más y, de pronto, ¡bum!
Tú: El corrector. Era «te creo». Soy torpe lol, lo siento. Es que el vino…
El corazón me late a mil por hora, me quieres. Lo has dicho. A mi alrededor nadie se ha enterado, pero Van Morrison nos anima desde los altavoces. Me parece una velada totalmente distinta y me siento como en una velada totalmente distinta. ¿Qué coño hago?
Me deseas. Yo te deseo. A tomar por el culo.
Estoy en la calle, de camino a Eleven Winery, más cerca, Closer, pero me detengo en seco.
Sí, me has dicho dónde estabas, pero no me has invitado a ir. Supongamos que interrumpo la noche de mujeres: ¿es la forma correcta de empezar nuestra historia de amor? En el fondo, sé que, según la etiqueta isleña para los tíos majos, joder, tengo que darte espacio. Las paredes de Eleven son tan finas que oigo las risas de «tu bar». No estás solo con tu mejor amiga: conoces a muchos de los vecinos que visten camisa de franela y me gustaría rescatarte de ese tedio ruidoso que no tiene ni punto de comparación con cuando comemos como tortolitos en el jardín.
Pero no puedo salvarte, Mary Kay. Esta noche hemos avanzado (me has escrito, has empezado tú), y quiero que cuando te despiertes por la mañana pienses en eso. No es fácil, pero me meto en el callejón, me alejo del sonido de tu voz. Antes de llegar a casa, sonrío de nuevo porque, bueno, para nosotros ha sido una noche importante. Tenías un montón de gente con la que hablar, además de a tu puta mejor amiga, pero no te bastaba con eso, ¿verdad que no? Has cogido el móvil y me has escrito. Maleducada. Obsesionada. Pícara. No has podido evitarlo, cómo no.
A fin de cuentas, me quieres.
Y puedes insistir en que eso no era lo que querías decir. Puedes señalar que estabas bebiendo. Puedes decir que eres torpe. Pero cualquiera que tenga móvil sabe que, cuando uno se pone a escribir algo, en realidad se cometen muy pocos errores, sobre todo después de unas copas. Lo has dicho y, de un modo u otro, lo decías en serio y ahora tus palabras son mías y brillan en la pantalla de mi teléfono.
Duermo bien, para variar; como si la magia de tu amor ya estuviese ayudándome.
3
La canción que dice «Todo el mundo trabaja para llegar al fin de semana» me la paso por el forro. Odio los fines de semana en la isla: las paladas de tiempo y fofería que las familias aprovechan para reunirse a la hora del brunch y regodearse en su unión sin ningún miramiento en lo que a mí respecta, que estoy solo y te echo tanto de menos que me acerco a la tienda de comestibles Town & Country (adonde tú vas a comprar) con la esperanza de cruzarme contigo en algún momento del fin de semana, mientras aún tengo tu «te quiero» fresco y reciente en la cabeza.
Por desgracia, el sábado no nos encontramos y el domingo tampoco. Pero que os jodan a los defensores del fin de semana, porque ha llegado el lunes. Tengo buen aspecto, a pesar de que anoche no dormí bien (no cabe duda, estoy hasta las trancas), y me pongo un jersey de color naranja. Así te será más fácil verme entre las estanterías. Miro Instagram. Anoche colgué una frase llena de anhelo de Richard Yates. ¿Has tocado el corazón blanco que había debajo de Jóvenes corazones desolados para que se volviese rojo?
No lo has tocado. Pero no pasa nada.
A LadyMaryKay no le ha gustado tu foto porque le gustas TÚ, Joe.
Cierro la puerta con llave, a pesar de que las bolas de naftalina me aseguran que no hace falta cerrar la puerta con llave, y paso por delante del cine que hay en Madison (quiero hacerte sexo oral a oscuras) y entro en el Instagram de Love y veo a mi hijo destrozar un ejemplar de Buenas noches, Los Ángeles. Sé que, cuando tengo que estar en mi mejor forma, no me conviene meterme de lleno en el museo familiar en línea de Love y veo tu Subaru en el aparcamiento (¡has venido!) y acelero el paso y luego freno («Con cuidado, Joseph») y entro, pero no estás en la biblioteca ni en tu guarida. Grrrr. Me arrastro hasta la sala de personal, donde una bola de naftalina casada me cuenta que su mujer le da la tabarra con que se tome un ibuprofeno para la lumbalgia, y yo quiero que nosotros seamos así dentro de treinta años, aunque no va a pasar si no cerramos el puto trato ya.
Lleno de libros el Dolly Carton, me lo llevo a los pasillos de estanterías y ¡toma! Ahí estás. Apoyas las manos en Dolly y me miras.
—Eh.
Combato la tentación de hacer lo que quieres que haga, que es agarrarte aquí y ahora.
—Eh.
—¿Quieres comer por ahí o le tienes cariño al plato especial de Cedar Cove?
SÍ, QUIERO COMER FUERA.
—Vamos por ahí.
Tienes las mejillas ruborizadas como la cama roja y quieres comer conmigo y en el centro de la falda llevas una cremallera, una falda que no había visto, una falda que estrenas hoy para mí, para nuestra cita a la hora de comer. Toqueteas la cremallera. Quieres que yo te la toquetee.
—¿Te apetece ir ya?
Nos ponemos las chaquetas y somos unos tortolitos que pasean por Madison Avenue al son de una partitura clásica, como en una película. Quieres saber si Ojos de Mierda ya ha pasado a presentarse, y te respondo que no, y tú suspiras.
—Increíble —dices—. Claro, si estuviésemos en Cedar Cove, Nancy y su marido ya te habrían preparado una tarta.
Paso de dar lástima, así que te pregunto por el fin de semana, que es «¿Te acuerdas de cuando me dijiste que me querías»?, pero en código, y tú me cuentas que el suricata y tú habéis ido a Seattle. Me muestro alerta, interesado.
—Qué divertido. ¿Qué hicisteis?
—Bueno, ya sabes. Tiene esa edad en la que camina tres metros por delante de mí y, si yo quiero ir a un italiano, ella quiere ir al chino, y si digo que me parece bien…
—Quiere ir al italiano.
—Y estaba helada porque no quiso llevarse la chaqueta. Fuimos a ver a unos amigos que tienen una tienda de guitarras y son como de la familia… —Dejas la frase sin acabar y te encoges de hombros—. Y al final comimos unas pastas en el transbordador. Otro momento de orgullo para una madre, ¿no? —Te ríes—. Dime, Joe, ¿tú querías tener hijos?
Es una pregunta trampa. Nomi está acabando el instituto y, si digo que quiero tener hijos y tú no quieres más, tendrás motivos para alejarte de mí. Pero si digo que no quiero hijos, quizá pienses que no quiero ser padrastro de nadie.
—Siempre he pensado que, si tenía que pasar, pasaría.
—Esa es la diferencia entre los hombres y las mujeres. Vete a saber, igual un día aparece un chaval en tu casa en plan prueba de ADN y llama a la puerta: «¡Hola, papá!».
Si tú supieras… Sonrío.
—¿Y tú? ¿Quieres tener más hijos?
—Bueno… Nomi fue la sorpresa de mi vida. Últimamente he caído en que se me abre un nuevo capítulo. Otro crío no sé, pero lo de abrir una librería sí lo veo.
Te quedas callada. Nos estás imaginando en tu Burdel, y metes las manos en los bolsillos.
—Bueno —dices con la voz temblorosa como con los nervios de una primera cita—, ¿qué tal acabó tu noche de chicos?
Me gusta esta nueva faceta, Mary Kay. Estás celosa. Juguetona. Y yo, sarcástico.
—Pues ya sabes: cerveza…, nachos…, titis.
—Vaya, ¿quieres decir que has conocido a alguien?
Dios, te mueres por mí, y te sonrío.
—Pensaba que sí…
Tengo que fastidiarte un poco.