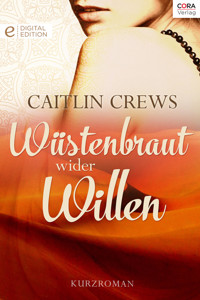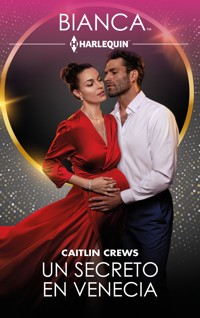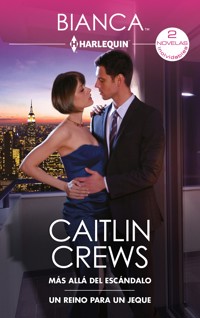2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Dejaría de trabajar en el infierno enseguida Drusilla Bennett estaba dispuesta a recuperar su vida y a irse muy lejos del demonio, quien, por el momento, estaba disfrazado de su jefe. Había reunido el valor para presentar su dimisión. Hasta ese momento, nada había conseguido tomar por sorpresa a Cayo Vila. Además, la palabra "no" no estaba en su vocabulario. Por eso, la dimisión de la mejor secretaria que había tenido era, sencillamente, inaceptable. Dru había oído hablar de su implacable atractivo, pero cuando lo dirigió hacia ella, entendió perfectamente por qué era tan difícil negarle algo a Cayo Vila.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Caitlin Crews. Todos los derechos reservados.
UN JEFE IMPLACABLE, N.º 2220 - marzo 2013
Título original: A Devil in Disguise
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2013
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-2679-3
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Capítulo 1
Claro que no va a dimitir –dijo Cayo Vila con impaciencia y sin levantar la mirada de la mesa de granito y acero.
La mesa de despacho estaba enfrente de un ventanal con vistas a la City de Londres, aunque nunca le había gustado especialmente. Se decía que lo que le gustaba era que los demás lo envidiaran, que eso le complacía más que las vistas. Lo que a Cayo Vila más le entusiasmaba era poseer cosas que los demás anhelaran. Drusilla Bennett, por su lado, estaba entusiasmada de no ser ya una de esas personas.
–No sea teatrera –añadió él con un gruñido.
Dru hizo un esfuerzo para sonreír al hombre que había dominado todos los aspectos de su vida durante cinco años, noche y día y en cada rincón del mundo al que llegaba su inmenso imperio. Había estado a su disposición a cualquier hora del día como asistente personal y había atendido todo lo que había necesitado, desde toda una serie de necesidades personales a su amplia gama de asuntos laborales. Lo odiaba, lo odiaba muchísimo, su piel casi se estremecía solo de pensarlo. En ese momento, al saber la verdad, le costaba imaginarse que había sentido algo hacia ese hombre, pero daba igual, ya había pasado. Él se había ocupado de ello, ¿no?
Sintió ese arrebato de dolor que se había adueñado de ella durante esos extraños meses que habían pasado desde la muerte de Dominic, su hermano gemelo. Se había dado cuenta de que la vida podía ser complicada, pero había seguido adelante. ¿Qué había podido hacer? Había sido la única que había quedado para atender a su hermano enfermo... por sus adicciones. Esa semana había terminado de pagar el montón de facturas médicas y había sido la única que había padecido el sufrimiento de su muerte, como la incineración y su triste final. Eso había sido doloroso y seguía siéndolo, pero lo que tenía delante era sencillo. Se trataba de dejar de tratarse como la persona menos importante de su propia vida. Intentaba por todos los medios dejar a un lado la sensación de humillación que la había dominado esa mañana al ver el expediente. Intentó convencerse de que habría dimitido pronto, de que descubrir lo que había hecho Cayo solo era un motivo secundario.
–Esta es mi notificación por escrito –replicó ella en ese tono tranquilo, imperturbable y profesional que era como una segunda naturaleza para ella.
Una naturaleza que pensaba olvidar en cuanto saliera de ese edificio y se alejara de ese hombre. Se olvidaría de ese exterior gélido que la había protegido de ella misma y de él. Sería todo lo caótica, emotiva y teatrera que quisiera y cuando quisiera. Sería completamente perturbable.
–Mi dimisión es efectiva inmediatamente.
Cayo Vila, consejero delegado y fundador del Grupo Vila, dueño de hoteles, líneas aéreas y de todo lo que le apetecía, inmensamente rico y despiadado, levantó la cabeza lentamente, con incredulidad y un aire amenazante cargado de poder que emanaba de él como un tipo distinto de electricidad. Dru contuvo la respiración. Él tenía las cejas negras fruncidas sobre los ojos de un color dorado oscuro y abrasador. Su rostro, inflexible e implacable, tenía una sensualidad atroz gracias a una boca ansiada por toda una serie de «famosas» recauchutadas y que en ese momento tenía una expresión que solo transmitía maldad. Como siempre, se sintió intimidada por haber captado toda su atención. Esa debilidad era algo que no podía soportar. Parecía como si el ambiente estuviera cargado de tensión y ese despacho, enorme y de líneas frías y contemporáneas, se achicara hasta oprimirla.
–¿Cómo ha dicho?
Ella captó el acento español que delataba su pasado y el humor inestable que solía dominar. Dru sofocó un estremecimiento. Lo llamaban el Satán español por algo. Ella lo llamaría algo peor.
–Me ha oído –contestó ella sintiéndose encantada por la firmeza.
–No tengo tiempo –replicó él sacudiendo la cabeza–. Mándeme un correo electrónico con sus quejas...
–Sí lo tiene –lo interrumpió ella.
Los dos se quedaron callados como si se diesen cuenta de que era la primera vez que se atrevía a interrumpirlo. Ella sonrió con frialdad como si no hubiera captado el asombro de él.
–Sí tiene tiempo –insistió ella–. Me he reservado este cuarto de hora de su agenda.
Él no parpadeó durante un rato y ella sintió que su mirada la atravesaba como un soplete.
–¿Esto es lo que usted llama una negociación, señorita Bennett? –preguntó él en un tono tan gélido como el de ella–. ¿He sido injusto en su análisis de rendimiento de este año? ¿Considera que se merece una subida de sueldo?
Él lo preguntó en tono seco y con un disgusto sarcástico y algo sombrío.
Dru, bajo su coraza profesional, notó que se le encogía algo por dentro y él sonrió como si lo hubiese percibido.
–No es una negociación y no quiero una subida de sueldo ni nada parecido. Ni siquiera quiero referencias. Esta conversación es de mera cortesía.
Ella replicó sin alterarse, aunque deseó que después de tanto tiempo, y de saber lo que sabía que había hecho, fuese inmune a él y a esa sonrisa.
–Si cree que va a llevarse mis secretos a alguno de mis competidores, deberá entender que dedicaré mi vida a destrozarla –dijo él en un tono despreocupado que ella conocía muy bien y no se creía–. Lo haré en los tribunales y fuera de ellos.
–Me encantan las buenas amenazas –replicó ella en el mismo tono que él–. Sin embargo, son innecesarias. No me interesa el mundo empresarial.
–Dígame su precio, señorita Bennett –propuso él con un gesto demasiado cínico para ser una sonrisa.
A ella no le extrañó que tantos desdichados rivales cayeran subyugados y le dieran lo que quisiera solo con pedírselo. Era una especie de encantador de serpientes. Ella, sin embargo, no era una de sus serpientes y no iba a bailar al son de su música independientemente de lo seductora que fuese. Ya había bailado demasiado tiempo.
–No tengo precio.
El día anterior, si él le hubiese sonreído, habría hecho cualquier cosa, pero en ese momento, se maravillaba, por decirlo de alguna manera, de lo ingenua y crédula que había sido.
–Todo el mundo tiene un precio.
Ella sabía que eso era verdad en el mundo de él y que era un motivo más para querer escapar.
–Lo siento, señor Vila, pero yo, no.
Ya no. Dominic había muerto y ella ya no era su único apoyo. La cadena invisible de sentimientos que la había atado durante tanto tiempo ya no podía retenerla allí cuando, además, había descubierto por accidente lo que Cayo pensaba de ella.
Él la observaba y esos ojos de color ámbar oscuro recorrían su cuerpo como sus manos, ardientes y exigentes. Sabía lo que él veía. Ella había modelado su imagen para satisfacer sus gustos. Se mantuvo impasible a su mirada y contuvo el deseo de alisarse la falda tubo o la blusa de seda de colores apagados, como le gustaban a él. Sabía que el engañosamente descuidado moño que le sujetaba el pelo era elegante y no llevaba joyas llamativas que a él pudieran parecerle exageradas. El maquillaje era casi imperceptible, como si su cutis tuviera un tono perfecto, los labios tenían un leve y atractivo color y los ojos dejaban escapar un brillo natural. Representaba muy bien el papel de ser exactamente lo que él quería, podría hacerlo dormida.
Se dio cuenta del momento preciso en el que él se dio cuenta de que estaba hablando en serio, de que no era una estrategia para sacarle algo, aunque le costara creerlo. La impaciencia se desvaneció de su inteligente mirada y dejó paso a algo más cauto, casi, pensativo. Se dejó caer contra el respaldo de su imponente butaca, apoyó la barbilla en una mano y la miró con esa intensidad que lo convertía en un oponente demoledor. Para Cayo Vila el «no» nunca era la respuesta definitiva. Era el principio, donde él cobraba vida. Esa vez, no obstante, ella iba a quedarse allí. No pudo evitar una punzada de placer al saber que iba a ser lo único que no podría conquistar nunca más.
–¿De qué se trata? ¿No está contenta? –preguntó él en tono comprensivo.
Evidentemente, había decidido que podría manipularla mejor si mostraba interés por sus sentimientos, pero a ella le pareció una pregunta absurda y se rio levemente. Él entrecerró los ojos con un fugaz brillo de ira que, como ella sabía, no pasaría de ahí. Rara vez desataba toda la fuerza de su ira, solía mantenerla soterrada como un augurio sombrío.
–Naturalmente, no estoy contenta. No tengo vida personal. En realidad, no tengo vida alguna ni la he tenido durante cinco años. He organizado la suya a cambio.
–Y se le paga extraordinariamente bien por ello.
–Sé que no me creerá y es algo que, evidentemente, nunca descubrirá por sus propios medios, pero en la vida hay más cosas aparte del dinero.
Él volvió a clavarle la mirada color ámbar.
–¿Se trata de un hombre? –preguntó él en un tono que a ella le habría parecido de fastidio en otra persona.
–¿Cuándo cree que habría podido conocer a un hombre? –preguntó ella riéndose otra vez–. ¿Entre citas y viajes de trabajo? ¿Mientras mandaba regalos de despedida a todas sus examantes?
–Ahora lo entiendo –comentó él con una sonrisa condescendiente y gélida a la vez–. Le propongo que se tome una semana de vacaciones, señorita Bennett... o dos. Encuentre una playa y algunos cuerpos... cálidos. Beba algo potente y mate el gusanillo. Tómese el tiempo que haga falta. No me sirve de nada en este estado.
–Es una oferta tentadora –dijo Dru entre unos labios blancos por la rabia–. Se la agradezco, naturalmente, pero yo no soy usted, señor Vila.
Lo miró fijamente mientras dejaba que la abrasara todo lo que sentía hacia él, todos los años de anhelos y sacrificio, todo lo que había pensado y esperado, todos esos sueños necios que hasta ese momento no sabía que él había machacado, entre ellos, aquella noche complicada y sentimental de hacía tres años en Cádiz y que no habían comentado ni nunca lo harían.
–No mato el gusanillo indiscriminadamente y dejando cadáveres a mi paso como una Godzilla del sexo. Tengo principios.
Él parpadeó. No movió ningún otro músculo, pero Dru tuvo que hacer un esfuerzo para quedarse donde estaba. Notó con toda su fuerza la descarga de su genio, el impacto de esos ojos color ámbar al clavarse en ella.
–¿Se siente mal o se ha vuelto completamente loca? –preguntó él en tono de velada amenaza.
Su furia creciente solo se reflejaba en su granítica mandíbula y en que su acento era ligeramente más fuerte, pero ella conocía muy bien las señales de peligro cuando las veía.
–Se llama sinceridad, señor Vila –replicó ella con una naturalidad que se contradecía con las alarmas que habían saltado dentro de ella–. Entiendo que no está acostumbrado a ella, sobre todo viniendo de mí, pero es lo que pasa cuando alguien es tan indiferente y dominante como se precia de ser usted. Está rodeado de una camarilla de acólitos aduladores que temen demasiado decir la verdad. Lo sé porque durante años he fingido ser uno de ellos.
Él se quedó aterradoramente inmóvil. Ella notó que la tensión llenaba toda la habitación, que el cuerpo delgado y musculoso de él vibraba por el esfuerzo que estaba haciendo para no explotar. Lo miró a los ojos. Era una mirada oscura y cargada de furia, infinitamente más letal de lo que quería reconocerse a sí misma. Quizá todavía fuese demasiado vulnerable a él.
–Le aconsejo que piense muy bien lo siguiente que vaya a decir o puede lamentarlo.
Esa vez, la risa de Dru fue auténtica, aunque un poco nerviosa, tuvo que reconocerse a sí misma.
–Eso es lo que no entiende. Me da igual. ¿Qué va a hacer? ¿Va a despedirme? ¿Va a negarme unas referencias? Adelante, ya me he marchado.
Entonces, por fin, cumplió el sueño que había abrigado desde que aceptó ese espantoso y destructivo empleo para poder pagar las facturas de Dominic. Dio la espalda a Cayo Vila, su demonio personal y la maldición de su existencia, y se marchó de su vida para siempre, como siempre pensó que haría algún día. Debería haber oído trompetas en vez de sentir una especie de desasosiego que le complicaba eso como no debería complicárselo.
Ya había llegado casi a la puerta de salida de la antesala, donde la mesa de ella hacía guardia en ese inaccesible santuario, cuando él la llamó. Fue una orden tajante y ella, muy bien adiestrada, le hizo caso. Se detuvo, se destetó a sí misma por obedecerlo e intentó convencerse de que sería la última vez y de que no podía pasarle nada. Se dio la vuelta y se quedó paralizada al verlo tan cerca sin haberlo oído, pero lo que le impresionó fue su expresión convulsa y el corazón se le desbocó.
–Si no recuerdo mal –dijo él con una frialdad que no encajaba con su abrasadora mirada–, su contrato dice que tiene que darme dos semanas después de la notificación.
–No lo dirá en serio...
–Puedo ser un Godzilla del sexo, señorita Bennett...
Él soltó cada palabra como una bala que ella no debería haber sentido, pero le dolieron y, además, su mirada la traspasaba y hacía que se acordara de todas las cosas que prefería olvidar.
–Eso, sin embargo, no impide que pueda leer un contrato –siguió él–. Dos semanas en las que, si no me equivoco, entra la cena en Milán con ese inversor que llevamos meses preparando.
–¿Por qué iba a querer eso? –preguntó ella con los puños cerrados–. ¿Tan perverso es?
–Me sorprende que no le hayan dado la respuesta mis examantes, a las que, al parecer, tan unida se siente –le espetó él con un sarcasmo hiriente–. ¿Acaso no ha pasado muchas horas de su desperdiciada vida apaciguándolas?
Él se cruzó los brazos y ella, como siempre, se fijó en lo esbelto que era su atlético cuerpo. Era un aspecto más de lo que lo hacía tan mortífero, tan indoblegable. Era como un arma perfectamente afilada y no tenía reparos en emplear la parte de esa arma que mejor le sirviera. Por eso estaba intimidándola con su estatura, con la anchura de su espalda, con el poder de su implacable virilidad. Parecía capaz de cualquier cosa aunque llevara un traje hecho a medida que debería darle aspecto de dandy. Tenía cierto aire indómito y amenazante que exhibía con orgullo, pero no quería verlo como un hombre, no quería recordar la calidez de sus manos sobre su piel ni su ávida boca en la de ella. Todavía sentía cómo la abrasaba.
–Ya sabe lo que dicen –murmuró ella en un tono que le pareció sereno–, quienes se acuestan con alguien por dinero, se ganan hasta el último penique.
Él no reaccionó aparentemente, pero ella notó que algo intenso brotó entre ellos, algo que casi consiguió que retrocediera, pero eso se había acabado, como él. No iba a acobardarse ante él ni iba a obedecerlo sin rechistar.
–Tómese libre el resto del día –le propuso él con cierta aspereza que dejaba vislumbrar la furia que intentaba contener–. Haga algo para dominar esa nueva necesidad de hacer comentarios sinceros. Hasta mañana a las siete y media, como siempre.
De repente, Dru se sintió iluminada por una luz nueva y casi cegadora. Todo se aclaró con nitidez. Lo tenía a un metro, sombrío, imponente y aterrador aunque sereno y alerta. Entendió que toda su vida era un testimonio de su incapacidad para aceptar una negativa, para aceptar lo que le dijeran los demás si no era lo que él quería oír. Nunca se había topado con un impedimento, fuera el que fuese, que no pudiera sortear o derribar por haberse puesto en su camino. Él se adueñaba. Se había adueñado de parte de ella sin que lo hubiese sabido hasta ese mismo día. Por un lado, le gustaría no haber abierto ese archivador, no haber descubierto cómo había desviado su carrera profesional sin que ella se diese cuenta. Sin embargo, lo había abierto.
Podía ver el resto de su vida como una deprimente sucesión de imágenes.
Si aceptaba esas dos semanas, podía morirse en ese momento. Él se adueñaría de su vida como había hecho durante los cinco años anteriores y eso nunca acabaría. Sabía muy bien que era la mejor asistente personal que él había tenido. No era vanidad, no le había quedado otro remedio porque había necesitado el dinero para poder ingresar a Dominic en las mejores clínicas de desintoxicación, aunque no hubiese servido de gran cosa. Aun así, creía que había merecido la pena aunque en ese momento se sintiese vacía y deshecha. Lo que importaba era que Dominic no había muerto en un callejón sin que nadie lo hubiese identificado, llorado o echado de menos.
Sin embargo, Dominic solo había sido el primer motivo. El segundo, y mucho más espantoso, habían sido sus lamentables sentimientos hacia Cayo, por eso se había hecho tan indispensable para él. Se había enorgullecido de servirlo tan bien. En ese momento, le quedaba un regusto amargo, pero era verdad. Era así de masoquista y tendría que convivir con ello. Si se quedaba un día más, ese agujero negro que era Cayo Vila se tragaría todas las posibilidades de encauzar su vida, de hacer algo por sí misma, de vivir, de salir de ese mundo atroz en el que se había metido.
Él compraría y vendería más cosas, ganaría millones y destrozaría vidas por capricho, entre otras, la suya. Ella seguiría haciendo lo que él quisiera, allanándole el camino, previendo lo que necesitaba y desapareciendo poco a poco hasta no ser nada más que una fachada bonita y con voz agradable. Sería un robot, una esclava de unos sentimientos que él nunca podría ni querría corresponder, pese a pequeños destellos de lo contrario en ciudades lejanas, en noches complicadas de las que nunca se hablaba en voz alta una vez terminadas. Peor aún, ella querría hacer todo eso. Ella querría ser cualquier cosa que pudiese ser solo por poder estar cerca de él. Como había hecho desde aquella noche en la que vio una parte muy distinta de él en Cádiz. Se aferraría a cualquier cosa e, incluso, fingiría que no sabía que le había machacado los sueños con un correo electrónico brutal. Sabía que era así de patética, así de ridícula. ¿Acaso no se lo había demostrado a sí misma durante todos y cada uno de los días de los tres años pasados?
–No –dijo ella.
Naturalmente, esa era una palabra que oía muy pocas veces. Frunció las cejas negras, sus ojos dorados dejaron escapar un destello de asombro y sus carnosos labios se apretaron.
–¿Qué quiere decir con «no»?
El acento español hacía que sus palabras parecieran casi musicales, pero ella sabía que cuanto más se notaba ese acento, más cerca estaba de entrar en erupción. Debería haberse dado media vuelta y salir corriendo, debería haber hecho caso al pánico que se apoderaba de ella.
–Entiendo que no esté acostumbrado a oír esa palabra. Significa discrepancia, rechazo. Dos conceptos que le cuesta aceptar, lo sé, pero me alegro de decirle que eso ya no es asunto mío.
–Será asunto suyo –replicó él entrecerrando los ojos como si no la hubiese visto nunca–. La...
–Adelante, demándeme –volvió a interrumpirlo ella con un gesto de la mano que lo enfureció visiblemente–. ¿Qué cree que ganará?
Por primera vez desde que lo conocía, Cayo Vila se quedó mudo. El silencio fue sepulcral y ensordecedor a la vez. Parecía vibrar. La miró fijamente, estupefacto, con una expresión que nunca había visto en su implacable rostro.
–¿Va a quitarme el piso? –siguió ella envalentonada por su inaudito silencio–. Es un estudio alquilado. Es todo suyo. Si quiere, ahora mismo le hago un cheque por todo el valor de mi cuenta corriente. ¿Es lo que quiere? –ella se rio estruendosamente–. Ya le he dado cinco años y no voy a darle dos semanas más. No voy a darle ni un segundo. Prefiero morirme.
Cayo siguió mirándola fijamente como si no la hubiese visto nunca. Su forma de ladear la preciosa cara ovalada, el brillo de rabia de sus ojos grises y normalmente serenos, su boca... todo tenía algo que le impedía dejar de mirarla. Un recuerdo indeseado se le presentó en la cabeza. Ella le acariciaba la mejilla con los ojos grises cálidos y con algo parecido al cariño, sus labios... No. No podía repasar semejante disparate. Se había esforzado mucho para borrarlo de su consciencia. Solo era una noche lamentable en cinco años sin incidentes.
–Prefiero morirme –repitió ella como si creyera que no la había oído.
–Entonces, eso puede solucionarse –replicó él mirándola como si quisiera saber por qué había ocurrido todo eso en ese día–. ¿Se ha olvidado? Soy un hombre temible.
–Si va a amenazarme, señor Vila, por lo menos tenga la consideración conmigo de ser creíble. Será muchas cosas, pero no un matón.
Por primera vez desde que podía recordar, desde que fue un niño sin padre cuya madre era tan conocida y tan deshonrada en el pueblo que se metió en un convento al nacer él para que no sufriera su pecado en sus inocentes carnes, Cayo se sintió perdido. Podría haberle divertido que hubiese sido su venerada asistente personal quien lo hubiese desarmado hasta ese punto cuando nada más lo había conseguido. Nada lo había desequilibrado, ni un contrato de millones de libras ni uno de los escándalos publicados voraz e inexactamente por la prensa sensacionalista ni una de sus nuevas y visionarias aventuras empresariales. Solo esa mujer, como ya lo hizo otra vez antes.
Tenía gracia y estaba seguro de que se reiría dentro de mucho tiempo, pero ¿hasta entonces? La necesitaba donde había estado, en el papel que él quería que representara. No hizo caso de la vocecilla que le decía que eso no tenía solución, que ella no sería tan placenteramente invisible como había sido, que ya era demasiado tarde, que había ido ganando tiempo desde lo que pasó en Cádiz hacía tres años y que eso solo era la consecuencia pospuesta...
–Me marcho –dijo ella mirándolo a los ojos como si fuese un niño que tenía una rabieta–. Tendrá que hacerse a la idea y si quiere demandarme, hágalo. Esta mañana reservé un billete a Bora Bora. Lo tengo claro.
Entonces, por fin, su cerebro empezó a funcionar otra vez. Una cosa era que se fuese a donde viviera en Londres o, incluso, a Ibiza a pasar una semana de vacaciones, pero ¿a la Polinesia Francesa? ¿A un mundo de distancia? Eso era inaceptable. No podía dejar que se marchara y quería analizarlo tan poco como la última vez que se enteró de que ella quería abandonarlo. Hacía tres años, una semana después de aquella noche en Cádiz, no vio ningún motivo para ahondar en el asunto. No era nada personal, ni lo fue entonces. Ella era un activo, en muchos sentidos, el activo más valioso que tenía. Sabía muchas cosas de él. En realidad, lo sabía todo, desde su desayuno favorito hasta los servicios de asistencia personal que más le gustaban en las principales ciudades del mundo, por no decir nada de los entresijos de su manera de llevar los asuntos empresariales. No quería mi imaginarse el tiempo que tardaría en enseñarle todo eso a su sustituta ni iba a comprobarlo. Haría lo que había hecho siempre, haría lo que hiciese falta para proteger sus activos.
–Le pido disculpas por mi comportamiento –Cayo se metió las manos en los bolsillos para no parecer agresivo–. Estaba desprevenido.
Ella entrecerró los ojos y él lamentó no haberle dedicado tanto tiempo a aprender a interpretarla como le había dedicado ella a él. Eso lo ponía en desventaja y era otra sensación que desconocía.
–Naturalmente, no la demandaré. He reaccionado mal, como haría cualquiera. Es la mejor asistente personal que he tenido y, quizá, la mejor de todo Londres. Estoy seguro de que lo sabe.
–Bueno, tampoco es algo de lo que estar orgullosa –farfulló ella bajando la mirada.
Cayo quiso seguir por ese camino hasta descubrir el último de sus secretos para que nunca más volviera a tomarlo desprevenido, pero no en ese momento. No hasta que hubiera dominado esa situación y la hubiera hecho suya como fuese.
–Como sabrá bien –siguió él–, habrá que firmar muchos documentos antes de que se marche de la empresa. Entre ellos, compromisos de confidencialidad –él miró su reloj–. Es pronto, podemos irnos inmediatamente.
–¿Irnos? –preguntó ella con el ceño fruncido.
Entonces, él se dio cuenta de que nunca le había visto hacer eso, que siempre parecía muy serena y que, como mucho, un extraño destello de sus ojos le insinuaba lo que pasaba por su cabeza. Nunca había querido saberlo, pero esa vez tenía las cejas muy juntas y los labios apretados y se sintió casi incómodo, como si fuese una persona de verdad y no su posesión más preciada. Peor aún, como si fuese una mujer. Sin embargo, no quería pensar en eso. No quería pensar en la única vez que no la consideró su asistente. No la quería en su cama, en absoluto. La quería a su lado, a su disposición, donde tenía que estar.
–Todo mi equipo legal está en Zúrich –le recordó él con delicadeza–. No lo habrá olvidado con las prisas por marcharse...