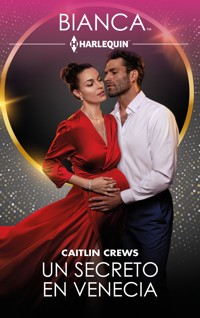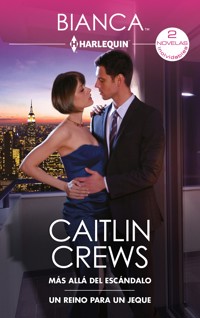2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Era el hombre más libertino del reino de Kitzinia… si no del mundo entero Adriana Righetti, secretaria personal de palacio, no era ajena al escándalo, pero el príncipe Pat llevaba el libertinaje a un nivel desconocido. Sus infames relaciones con mujeres de mala fama iban más allá de lo escandaloso. Su último encargo era mantener a raya al príncipe, pero evitar que saliera en la prensa antes de la boda de su hermano, el príncipe heredero, era una misión imposible. Sin embargo, cuando las cámaras no estaban mirando, Adriana miraba tras la fachada de hombre despreocupado y disoluto y se preguntaba… ¿habría algo más en aquel príncipe rebelde de lo que todo el mundo conocía?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2013 Caitlin Crews
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Un príncipe libertino, n.º 2325 - julio 2014
Título original: A Royal Without Rules
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4544-2
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Capítulo 1
Su Alteza Real el príncipe Patricio, el ser más libertino del reino de Kitzinia, si no del mundo entero, y la cruz de la existencia de Adriana Righetti, estaba tumbado sobre la suntuosa y principesca cama de su apartamento en el palacio, profundamente dormido a pesar de que era más de mediodía.
Y no estaba solo, comprobó Adriana al entrar en la habitación.
Según la leyenda y los cotilleos de las revistas, Pat, como era conocido por todos, sin la presión y las responsabilidades de su hermano mayor, el heredero de la corona, y sin una onza de conciencia o sentido de la responsabilidad, no había dormido solo desde que era adolescente.
Adriana había esperado encontrarlo abrazado a la golfa de turno, la pelirroja con la que había escandalizado a todos por la noche, durante la celebración del compromiso de su hermano.
«Imbécil».
Pero cuando miró la gran cama delante de ella, la frustración que la había llevado hasta allí se convirtió en furia. No solo estaba la pelirroja sino también una morena, las dos mujeres desnudas y tiradas sobre lo que se conocía como «el tesoro de Kitzinia», el ancho y dorado torso del príncipe, de esculpida belleza masculina, con una sábana escandalosamente colocada sobre sus partes íntimas.
Aunque «escandaloso» en aquel contexto era algo relativo.
–No tienes por qué asustarte –escuchó la voz del príncipe, que la miraba con ojos de alcoba y una sonrisa torcida en los labios–. Hay sitio para otra más.
–Muy tentador –replicó ella, intentando que su voz sonase calmada–. Pero me temo que debo declinar la invitación.
–Este no es un deporte para espectadores.
Pat apartó a la morena con una habilidad conseguida con la práctica y se apoyó en un codo, sin notar o sin que le importase que la sábana se deslizase hacia abajo. Adriana contuvo el aliento, pero la sábana preservó lo que quedaba de su modestia.
–Ven a la cama o vete –la retó él.
Adriana observó esa piel bronceada, tentadora. El príncipe Pat, libertino de fama internacional y oveja negra de la familia real de Kitzinia, era absolutamente insoportable. No le importaba nada salvo su propio placer, y a ella le gustaría estar en cualquier otro sitio.
Durante los tres últimos años, había sido la ayudante personal del príncipe Lenz, un trabajo que le encantaba a pesar de que a menudo tenía que solucionar problemas que creaba Pat. Las demandas de paternidad, la vengativa aparición de una examante en televisión, coches que valían millones destrozados, titulares escandalosos... era la espina en el costado de su responsable hermano mayor y, por lo tanto, también en el suyo.
Y gracias a su incapacidad para comportarse durante un solo día, ni siquiera en la fiesta de compromiso de su hermano, Pat sería su problema durante dos meses, hasta la boda de Lenz y Lissette, una boda real esperada por todos.
Adriana no podía creer que aquello estuviera ocurriendo. Había pasado de trabajar al lado del futuro rey de Kitzinia a tener que sacar la basura de la familia. Después de años de lealtad y duro trabajo, cuando empezaba a creer que de verdad había borrado la histórica mancha que había caído sobre la una vez orgullosa familia Righetti...
–Pat necesita que alguien cuide de él –le había dicho el príncipe Lenz esa mañana, en su estudio privado.
Adriana sufría por él, por la carga que llevaba sobre sus espaldas. Haría cualquier cosa que le pidiera, cualquier cosa; solo desearía que le hubiera pedido algo diferente. Pat era la única parte del palacio que no podía soportar.
–Solo quedan dos meses para la boda y no puede haber un escándalo diario en la prensa. Hay demasiadas cosas en juego.
Lo que estaba en juego, y Adriana lo sabía bien, era el matrimonio de Lenz con la princesa Lissette, que el mundo entero veía como un cuento de hadas. O lo vería si Pat pudiera contenerse durante cinco minutos. Kitzinia era un pequeño país en los Alpes, con famosas estaciones de esquí, preciosas montañas, lagos y castillos. Una economía turística como la de Kitzinia necesitaba cuentos de hadas, no príncipes disipados y dispuestos a autodestruirse delante de las cámaras.
Dos meses en ese infierno, pensó, bajo la burlona mirada de Pat. Dos meses soportando un desfile de mujeres, bromas de mal gusto y aquella falta de propiedad y preocupación por nada que no fuera su propio placer.
Pero Lenz quería que hiciera aquello. Lenz, que había creído en ella, olvidando su infausto apellido cuando la contrató. Lenz, por quien caminaría sobre brasas encendidas. Lenz, que merecía un hermano mejor.
Tendría que hacerlo.
–Preferiría caminar a gatas sobre un mar de cristales rotos que ese circo al que usted llama cama –replicó, sonriendo amablemente–. Lo digo con todo el respeto, Alteza.
Pat echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada.
Y Adriana tuvo que admitir, a regañadientes, que su risa era increíblemente atractiva, como todo en él. No era justo. Si el interior hiciese juego con el exterior Lenz tendría ese aspecto. El espeso pelo de color castaño oscuro con reflejos dorados, esa boca de pecado, esa estructura ósea que hacía que un artista se emocionase. Lenz, no Pat, debería haber heredado la famosa belleza de su madre. Esos pómulos, esos ojos dorados, la sonrisa que provocaba mareos y la risa que iluminaba una habitación.
Sencillamente, no era justo.
Pat saltó de la cama, envolviéndose perezosamente la sábana en la cintura. Para tentarla, pensó Adriana, mientras lo veía estirarse como un gato arrogante.
–¿Qué hace tan temprano en mi dormitorio el perrito faldero de mi hermano? –le preguntó, con esa voz ronca suya–. Y con expresión de censura, como siempre.
–Para empezar, son más de las doce. No es temprano sino todo lo contrario.
–Eso depende de a qué hora te hayas acostado –replicó él.
Adriana miró la cama y su desnudo contenido enarcando una ceja y Pat rio de nuevo, como si le pareciese divertidísimo. Pero lo último que ella quería era servirle de diversión. Si pudiera, no tendría que verlo en absoluto.
Pero eso no dependía de ella.
–Y, para terminar –siguió–, es hora de que sus acompañantes se vayan, por bien que lo haya pasado esta noche. Y, por favor, no comparta conmigo los detalles, no me interesan. ¿Hará usted los honores o debo llamar a la guardia real para que las eche de palacio?
–¿Te estás ofreciendo a ocupar su sitio? –la desafió él.
Sin darse cuenta, Adriana clavó la mirada en su bronceado torso de pectorales marcados y...
«Por el amor de Dios, espabílate», se regañó a sí misma. «Lo has visto antes, como todo el que tenga televisión o conexión a Internet».
Incluso había visto fotografías tan subidas de tono que no podían publicarse, algo que, según Lenz, había hecho reír a su hermano. De modo que había visto todo lo que tenía que ver, pero nunca había estado tan cerca, en su dormitorio, con él medio desnudo.
Y era diferente. Muy diferente.
Tuvo que hacer un esfuerzo para levantar la mirada y, cuando sus ojos se encontraron, en los de Pat casi podía leer sus propios pensamientos.
–En la cama, me gustan las cosas a mi manera –empezó a decir él, el rictus de su boca demasiado burlón para ser una simple sonrisa–. Pero no te preocupes, si cumples mis reglas, merecerá la pena.
El aire se cargó de algo; Adriana no sabía de qué.
–No tengo el menor interés en su vida sexual –replicó. Pero no había esperado que la afectase tanto tenerlo cerca. Había pensado que sentiría repulsión. Y así era, naturalmente–. Y, en cualquier caso, es innecesario porque ha salido en las portadas de todas las revistas.
Pat dio un paso adelante y la sorprendió por completo tirando de las solapas de su chaqueta. Una, dos, tres veces. Se quedó de piedra, sin saber qué hacer.
Unos segundos después, él bajó las manos y Adriana vio que le había desabrochado la chaqueta, dejando al descubierto la camisola rosa de seda. Lo único que se interponía entre su piel y la ardiente mirada de Pat.
–Regla número uno –siguió él, su voz más ronca que antes–. Vas demasiado vestida. Yo prefiero ver algo de piel.
Adriana llevó oxígeno a sus pulmones, pero tuvo que hacer un esfuerzo. Ese era el juego de Pat, eso era lo que hacía, desconcertar a la gente. Y ella no estaba allí para seguirle el juego.
–No va a funcionar –le advirtió, intentando mostrarse serena. Eso era lo que él quería, que saliera corriendo como habían hecho otras ayudantes. Pero no iba a ser una de ellas.
–¿Ah, no? ¿Estás segura?
–No soy el perrito faldero de su hermano –replicó Adriana, irguiendo los hombros–. Gracias a su desastroso comportamiento de anoche, que ha ofendido no solo a su hermano, sino a su futura cuñada y su familia, por no hablar del cuerpo diplomático, soy suya hasta la boda de su hermano.
Los ojos de Pat se volvieron más dorados de repente, como oro líquido, ardiente. Tan perversos como él.
–¿No me digas? ¿Toda mía?
Pensando que su corazón iba a salir disparado de su pecho, Adriana tuvo que hacer un esfuerzo para mantener la serenidad.
«Esto es lo que hace siempre», se recordó a sí misma. «Está intentando ponerte nerviosa.
–Por favor, cálmese. Soy su nueva ayudante, secretaria o niñera, como quiera llamarlo. Da igual, el trabajo es el mismo.
–Yo no necesito un perro faldero –replicó Pat–. Y si lo necesitara no elegiría uno aburrido que se dedica a regañarme y mostrarse indignada cada vez que respiro.
–No cuando respira, solo cuando actúa. O cuando abre la boca y... –Adriana miró su torso desnudo– cuando se quita la ropa ante la menor provocación.
–Bueno, ya puedes irte –Pat señaló la puerta–. Corre a mi noble y buen hermano y dile que me como a los perritos falderos de desayuno.
–Entonces es una pena que se haya saltado el desayuno, como de costumbre –replicó ella–. Porque no pienso ir a ningún sitio, Alteza. Llámeme lo que quiera, usted no puede insultarme.
–Insulté a Lissette y su familia sin intentarlo siquiera. O eso dices tú –Pat arqueó una ceja, invocando pecados, invitándola a cometerlos–. Imagina lo ofensivo que puedo ser cuando elijo un objetivo.
–No tengo que imaginarlo, he sido yo quien ha tenido que enmendar sus cinco últimos escándalos. Y eso solo este año.
–Varios médicos a los que no conozco de nada han dicho que soy un adicto a la adrenalina –siguió Pat, estudiándola–. Creo que eso significa que me gustan los retos. ¿Quieres que pongamos a prueba esa teoría?
–No tengo intención de desafiarlo –dijo Adriana–. Puede insultarme todo lo que quiera, me da igual lo que piense de mí.
–Pero soy un príncipe y supongo que tu deber como súbdita y miembro del equipo de palacio es satisfacer todos mis caprichos. Y se me ocurren varias posibilidades.
¿Por qué la afectaba de ese modo? No era la primera vez que hablaban, aunque sí la conversación más larga y a solas. Además, ella nunca había sido el centro de atención, solo había estado cerca. Esa era la diferencia.
–Lo único que importa es que deje de ser un problema para la boda de su hermano. Mi papel es asegurarme de que sea así –Adriana sonrió de nuevo, pensando que había lidiado con cosas mucho peores que un príncipe libertino y que, mucho tiempo atrás, había aprendido a mantener la calma. ¿Por qué iba a ser aquello diferente?, se dijo–. Y debo advertirle, Alteza, que hago muy bien mi trabajo.
–Pero yo solo oigo un desafío detrás de otro. Te confieso que es como un canto de sirena para mí.
–Resístalo –sugirió ella, irónica.
Pat sonrió entonces y Adriana tuvo la extraña sensación de que estaba jugando con ella. Que era algo más que un libertino, que había algo detrás de esa fachada. Era desconcertante.
–No es solo su hermano quien me quiere en este puesto –siguió, intentando encontrar algo en lo que apoyarse–. Su padre también lo ha dejado bien claro.
–Ah, mi padre. ¿Vas a sacar la artillería pesada? ¿Significa eso que he conseguido alterarte? Pues como táctica es un desastre. No deberías hacérmelo saber.
–Le estoy explicando la situación –replicó ella, aprensiva. Como si lo hubiera subestimado.
–No tengo intención de desobedecer al rey –dijo Pat, con un tono que no pudo interpretar–. Si el rey desea cargarme con la tediosa policía moral, que así sea. Pero que sea precisamente una Righetti... en fin, adoro las ironías.
Adriana apretó los labios. No había esperado que usase su apellido, pero debería. «Qué tonta», pensó, intentando contener una oleada de angustia. Debería haberse ido de Kitzinia como habían hecho sus hermanos y primos para vivir felizmente en el anonimato. ¿Por qué había imaginado que ella sola podría limpiar la mancha que había caído sobre su familia; una mancha que nadie en el reino olvidaba por un instante? ¿Por qué seguía creyendo que podía cambiar eso?
Pero lo único que le mostró fue la sonrisa que había aprendido con los años.
–Y yo pensando que no sabía el nombre del perrito faldero...
–Todo el mundo conoce tu nombre, Adriana. La sangre es la sangre –Pat se encogió de hombros.
No sabía por qué, pero eso fue como un puñetazo. Era la verdad y no había sido particularmente grosero. Aun así le dolió.
–Almado Righetti cometió un terrible error hace cien años –dijo ella. No se puso colorada y, por supuesto, no derramó una sola lágrima. Había superado todo eso en el colegio–. Si espera que salga corriendo porque ha mencionado la historia de mi familia, me temo que va a llevarse una desilusión.
De nuevo, vio ese algo desconcertante en su hermoso rostro. Pero desapareció de inmediato.
–Yo ni quiero ni necesito un perrito faldero –le espeto él de repente, con tono helado.
–Yo no trabajo para usted, Alteza. Es, sencillamente, una tarea que me ha encargado el príncipe Lenz.
Pat seguía mirándola con aparente tranquilidad, pero había algo en el aire, no sabía qué. Una bobada. Aquel hombre era un amoral, nada más. Una molestia para ella durante los próximos dos meses.
–No recuerdo que haya ningún mártir en la familia Righetti –replicó Pat–. Tus antepasados eran más bien traidores, asesinos o insidiosas amantes reales, ¿no? Si quieres, podemos hablar de esto último. Odio una cama vacía.
–Evidentemente –murmuró Adriana.
–Regla número dos: soy un príncipe y siempre es apropiado arrodillarse ante un príncipe. Podrías empezar ahora mismo.
De repente, como si hubiera conjurado esa imagen, Adriana se imaginó haciéndolo. Se imaginó de rodillas ante él, apartando la sábana y haciendo lo que claramente estaba sugiriendo que hiciera...
Sintió que le ardía la cara y Pat esbozó una burlona sonrisa.
Lo sabía.
Que Dios la ayudase, lo sabía.
Cuando oyó que una de sus compañeras de cama lo llamaba, se agarró a eso como si fuera un salvavidas.
–Parece que lo necesitan –murmuró, la adrenalina haciendo que su voz sonase falsamente calmada. Sabía que no podía mostrar miedo. Pat era como un animal salvaje que se lanzaría sobre ella a la primera oportunidad.
–Es así a menudo –dijo él, en su tono un mundo de sensuales promesas–. ¿Quieres que te demuestre por qué?
Adriana miró a la pelirroja, que se había sentado en la cama, tan despreocupada por su desnudez como Pat.
Adriana lo odiaba y odiaba aquello. No sabía por qué Pat la afectaba de tal modo. Quería hacer su trabajo y luego seguir odiándole desde lejos.
–Sugiero que se libre de ellas, se vista y se reúna conmigo en su estudio –le dijo, con tono seco–. Tenemos que discutir cómo vamos a hacer esto.
–Ah, lo haremos –asintió él, con un brillo travieso en los ojos–. Podemos empezar por cuánto me desagrada que alguien me diga lo que tengo que hacer.
–Puede decir lo que quiera, yo le escucharé. Incluso asentiré con la cabeza. Pero luego, de una manera o de otra, usted tendrá que comportarse.
Pat se libró de sus compañeras y llamó a su hermano después de darse una ducha.
–Durante todos estos años pensé que era amor verdadero –empezó a decir, irónico–. La descendiente del más infame traidor del reino y el futuro rey manteniendo un romance destinado al fracaso. ¿No es eso lo que se rumorea por todas partes?
No sabía por qué estaba tan enfadado cuando él no se enfadaba nunca. Cuando a menudo lo habían acusado de no enfadarse porque nada le importaba.
Y, sin embargo, lo enfadaba pensar en Adriana Righetti, en sus ojos oscuros, en el tono en que le había hablado.
–¿A qué te refieres? –preguntó Lenz.
–A tu última idea –respondió Pat, mirando su vestidor con el ceño fruncido. ¿Qué le pasaba? Se sentía tenso, inquieto, como si aquello no fuera parte del plan–. Gracias por la advertencia.
–¿Necesitas ser advertido? –preguntó Lenz, burlón–. ¿El príncipe playboy ha perdido su toque mágico?
–Estoy considerando cómo debo proceder, pero solo puedo pensar en esas famosas amantes de la familia Righetti. Adriana se parece a ellas. Dime, hermano, ¿qué otros dones ha heredado? Por favor, dime que son perversos.
–¡Para de una vez! –replicó Lenz, airado–. Ten un poco de respeto. Adriana no es así. Ella nunca...
Pero no terminó la frase.
–¿Eso significa lo que creo que significa? ¿Es posible? ¿Adriana Righetti solo es tu ayudante personal?
–¿Tan difícil resulta creerlo?
–Desafía a la razón –replicó Pat. Pero sonreía con profunda satisfacción, pensando en cómo lo había mirado Adriana–. La has tenido aquí durante tres años. ¿Qué hacías con ella?
–Trabajar –respondió Lenz–. Es una ayudante personal estupenda, además de una cara bonita –su hermano se aclaró la garganta–. Por cierto, la prensa lo está pasando en grande intentando descubrir la identidad de la mujer misteriosa.
–¿Cuál de ellas?
Lenz suspiró.
–Y el público te sigue adorando, es incomprensible.
–Cada uno hace su papel –dijo Pat, inquieto de nuevo; una inquietud que apenas podía contener.
Su hermano mayor dejó escapar un suspiro cargado de amargura. Y lo entendía porque la amargura nunca estaba demasiado lejos, especialmente en aquel momento.
–Pensé que sería diferente, que me sentiría triunfante, victorioso... algo –dijo Lenz–. Pero no soy más que un impostor.
Pat tomó un pantalón y una camisa y salió del vestidor. Había demasiada historia, demasiados intereses. Piezas de ajedrez colocadas en su sitio y manipuladas durante años. Decisiones y promesas...
Estaban al final de una larga partida y había demasiado en juego. Demasiado que perder.
–No pierdas la fe ahora –le dijo, con voz ronca–. Ya casi hemos terminado.
–¿Qué tiene que ver la fe? Todo son mentiras, manipulaciones.
–Si no tienes fe, todo habrá sido en vano. Todo lo que hemos hecho durante estos años. ¿Y entonces qué?
Pat escuchó un ruido, tal vez la puerta del estudio de su hermano.
–Debo irme –dijo Lenz un segundo después–. Sé que esto es un sacrificio, y no creas que no me tiene en vela, preguntándome por mi propia vanidad. Si fuera un buen hombre, un buen hermano...
No terminó la frase. ¿Para qué? Pat se pasó una mano por los ojos.
–La decisión está tomada. Somos lo que somos y no hay forma de volver atrás.
Al otro lado hubo una larga pausa.
–Sé tan amable con Adriana como te sea posible. Me cae bien, es una chica estupenda.
–Todos somos peones, hermano –le recordó Pat.
–Sé amable con ella de todas formas.
–¿Es una orden?
–Si tiene que serlo... ¿serviría de algo?
Pat rio, aunque no era un sonido alegre. Pensó en los movimientos del juego, en todo lo que habían hecho y todo lo que aún debían hacer antes de que terminase. Y luego pensó en la sonrisa de Adriana Righetti, en su cortesana boca, en su expresión cuando le dijo que se arrodillase... y el calor que sentía por dentro se convirtió en un incendio.
–Nunca antes ha funcionado, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿no?
Encontró a Adriana esperándolo en el estudio como había prometido. Estaba lleno de antigüedades y obras de arte para proclamar su importancia a todo el que allí entrase. Pat prefería su apartamento en Londres, donde no tenía que dar clases de historia cada vez que invitaba a alguien a tomar café.
Y Adriana era tan guapa como sus famosas antepasadas, pensó, estudiándola en silencio. Más aún. Estaba frente a una ventana, mirando las frías y azules aguas del lago que rodeaba el palacio, la espalda recta, la cabeza bien alta. Y no había nada aburrido en ella. Había vuelto a abrocharse la chaqueta, por supuesto, y Pat admiró el corte tanto como lo que había debajo: la elegante forma de su cuerpo, de caderas ligeramente marcadas, los zapatos de tacón que hacían que sus piernas pareciesen interminables... unas piernas que pronto se enredarían en su espalda.
Tenía el arsenal genético de la seductora más célebre del reino. ¿Cómo iba a resistirse?