
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: El Barco de Vapor Roja
- Sprache: Spanisch
La familia de Arlequín sigue una arraigada costumbre: por generaciones han sido veladores y él heredará el oficio. Pero el chico no quiere velar, sino volar. Huyendo de su destino, emprende un inesperado viaje. En el camino, encuentra dificultades y seres maravillosos, hasta llegar a Algonquín, un remoto y enigmático archipiélago. ¿Podrá dar un giro a su vida o volverá derrotado para ser velador? Una sorprendente novela sobre el crecimiento y la búsqueda incansable de los sueños.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Acosta, Andrés
Velar el vuelo / Andrés Acosta. – México : SM, 2021 Primera edición digital – El Barco de Vapor. Serie Roja
ISBN : 978-607-24-4308-2
1. Novela mexicana 2. Desarrollo de la personalidad – Literatura infantil 3. Viajes imaginarios – Literatura infantil
Dewey M863 A36
A mi madre, por el carácter
que ha forjado en mí
ALETEO
¿CUANDO FUE LA PRIMERA VEZ que escuché sobre la Escuela de Voladores? No tengo idea. Pensaba que era de esas cosas con las que uno nace, como la nariz o un ojo; sentí que yo ya traía integrada esa —¿cómo llamarla? — inquietud. “Su hijo es muy inquieto”, les decían a mis papás. Tan inquieto que una vez me quedé colgado de la ventana del cuarto de servicio donde vivíamos. Era un quinto piso y yo estaba sentado en el borde, con las piernas colgando hacia fuera, mientras jugaba con mis cochecitos; uno se me salió de la carretera y se fue al vacío. Al estirar el brazo para salvarlo, yo también salí volando. ¡De veras volé!, aunque fuera sólo por un segundo, porque mis manos, solitas, se agarraron del marco de la ventana. El tiempo se hizo de chicle, porque el tiempo no es lo que la gente dice. Mientras mi cuerpo flotaba en el aire, sentí una libertad como nunca había soñado. Mis pies estaban lejos de la tierra. Sólo me faltó abrir los brazos para aletear, pero no quisieron; al contrario, se cerraron como si mi vida dependiera de ellos, y pues sí, pero al mismo tiempo yo quería abrirlos...
Había dos impulsos en mí: volar y vivir, que en ese momento eran contrarios.
Sentí las manos de papá sosteniéndome por detrás. Me atrapó justo cuando mis dedos engarrotados ya no podían más y se iban abriendo, uno por uno. Papá me salvó. En la calle, abajo, los mirones estaban ansiosos por atestiguar mi caída. Les echamos a perder el espectáculo en el que ya tenían su lugar en primera fila y hasta saldrían salpicados. Mala suerte para ellos, buena para mí, y todo gracias a que papá era velador: era pleno día y él estaba dormido. Lo despertaron los gritos, y juro que la gente pedía que me tirara. Mamá quién sabe dónde estaba; si no hubiera sido por papá, yo habría estado solo. Y, bueno, más bien, ya no habría estado. No habría estado allí ni en ninguna parte, excepto como calcomanía en el suelo.
Papá era velador. Y su papá también lo había sido, así como su abuelo y quién sabe cuántos de su estirpe lo fueron antes. Él lo mencionaba con orgullo y aseguraba que yo también lo sería, al igual que mis hijos. ¿Hijos? ¿Yo? Pensar en eso, en ser velador y en tener hijos veladores, para mí era como cuando pones un espejo frente a otro: me agarraba un mareo espantoso. Pero nunca decía nada. Aún faltaba mucho tiempo para que yo creciera y tuviera que enfrentarme a asuntos tan poco agradables.
Papá salía de casa a la hora en que yo me iba a la cama. Bajo el brazo, acunaba su termo de café que mamá le preparaba para que se mantuviera despierto. Pasaba la noche en la fábrica de uniformes en la que lo habían contratado desde antes que yo naciera. A mí no me habría hecho falta café para mantenerme despierto en un lugar como ése, que llegó a convertirse en el escenario de algunas de mis pesadillas.
Soñaba que a papá se le olvidaba el termo y tenía que ir a entregárselo. La fábrica era un lugar oscuro lleno de maniquíes vestidos de enfermeras y de soldados. Mi papá no aparecía por ningún sitio y yo caminaba entre esas figuras, hasta que lo encontraba, pero él estaba tan tieso como los demás maniquíes. Detrás de él estaba mi abuelo y, en fila, otros monigotes, cada uno más viejo que el anterior, y todos usaban el mismo uniforme de velador. Era un traje de una sola pieza, negro y con el escudo de una vela encendida en el pecho. Uno de los monigotes más antiguos, con pelos saliéndole de la nariz y de las orejas, estiraba sus brazos hacia mí para aferrarme, tal como papá lo había hecho una vez, sólo que el monigote, en lugar de salvarme, quería atraparme. Yo le aventaba el termo en la cara y echaba a correr para escapar.
Lo primero que conocí de papá fueron sus ronquidos y su manera de voltearse sobre el colchón, como si nadara braceando en sueños, persiguiendo algo que nunca alcanzaba. Mamá me dejaba ver la tele sin volumen y caminar de puntitas para que no lo molestara, porque si él se despertaba durante el día, entonces se iba a quedar dormido en su trabajo, lo despedirían y nosotros nos quedaríamos sin comer. A mi familia la acechaba una enfermedad; una enfermedad espantosa, muy temida en el gremio de veladores, del que papá formaba parte con orgullo: la enfermedad del sueño. ¿Qué sería de un velador que podía quedarse dormido en un tris y sin pretexto alguno? Un velador que la hubiera contraído podía ir en el transporte público o estar disfrutando del emparedado que se había preparado para llevarse al trabajo o estar hablando con su jefe y dormirse. Porque eso era la enfermedad del sueño: estar hablando o comiendo o cualquier cosa y, de un segundo a otro, empezar a roncar, en un sueño profundo.
En cada familia hay secretos y miedos innombrables; en la mía era esta enfermedad, que había atacado al tatarabuelo y no se sabía quién podía ser el siguiente en sufrirla. ¿Mi padre o yo o algún hijo mío? Estaba en nuestra sangre, circulaba por nuestro cuerpo y podía desarrollarse tarde o temprano. De pronto, mi madre me daba un zape:
—¿Estás dormido?
—¡No!
—Pues abre bien los ojos. No andes por ahí con los ojos medio cerrados, porque pareces dormido. ¡Qué mala impresión das! ¡Así no tendrás futuro alguno!
La enfermedad era vieja, tan vieja como los veladores, sólo que antes se creía que era producto de un embrujo. Si un velador se empezaba a quedar dormido en su trabajo, acudía con un brujo para que neutralizara el maleficio que seguramente algún envidioso le había lanzado. En aquellas épocas, las rivalidades entre familias de veladores eran comunes, así como las venganzas, que pasaban de generación en generación. Incluso se contaba la historia de un chico y una chica de familias rivales que se enamoraron y tuvieron un final demasiado triste. El amuleto que el brujo le daba al velador era una vela encendida, la cual no debía apagarse durante siete días. Por eso el escudo actual del gremio de los veladores es una vela encendida.
Los días previos a que papá se realizara la prueba para detectar la enfermedad, el ambiente en casa resultaba insoportable. Si se comprobaba que la tenía, estaríamos arruinados. Mamá encendió una vela y no debía apagarse durante siete días, el tiempo exacto en que se consumiría por completo. No podíamos caminar rápido porque la flama se inclinaba peligrosamente y cualquier movimiento brusco la hacía bailar y flaquear. Ahora, aparte de no hacer el menor ruido para no turbar el sueño de papá, apenas podía respirar y casi no debía moverme. Teníamos la esperanza de que sólo le hicieran falta unas vacaciones, pues los turnos a menudo resultaban agotadores y papá ya no era tan joven.
—Dentro de poco —dijo mamá con una seriedad que me asustó— tú tendrás edad para ir a la Escuela de Veladores.
—¡¿Yo?!
La pregunta sobraba, pero el tiempo no. Pronto sería mi cumpleaños número doce y, por primera vez, no me hizo ninguna ilusión pensar en mi pastel favorito ni en la fiesta a la que podría invitar a la niña que me gustaba, no sólo porque no quería ser velador, sino por lo que ella me dijo un día en la escuela:
—¡No puedes llamarte así! ¡Ése ni siquiera es un nombre! —exclamó arrugando la nariz; haciendo gestos se veía más bonita todavía.
—¿Por qué?
—¡Porque sólo un tonto se llamaría así!
Dio media vuelta y caminó con rapidez para alejarse, como si la avergonzara que la vieran conmigo: el hijo de un simple velador y, además, con nombre de tonto.
¿En qué momento se me ocurrió que una niña tan distinguida querría subir a un cuarto de azotea como en el que vivíamos? Mis orejas estaban calientes: parecía como si me hubieran crecido en un segundo. Necesitaba que me echaran una cubeta de agua o algo, porque hasta humo debió salirme. Entonces, de invitarla a mi cumpleaños, ya ni hablar. Me quedé parado a medio patio, sin saber qué hacer. Sentía que todos me miraban.
Para arruinar más las cosas, desde que pasé al frente para contar a qué se dedicaba papá, mis compañeros me miraron distinto. A muchos les parecía que su mamá o su papá tenían la mejor profesión del mundo, a otros, no tanto o les daba igual, pero ¿a quién se le ocurría tener un papá que se la pasaba dormido el día entero y que, para acabarla de fastidiar, cuidaba que nadie se metiera a robar unos mugrosos uniformes? Porque, eso sí, en la escuela odiábamos nuestro uniforme. Yo también lo detestaba. Entonces, ¿para qué desvelarse cuidando algo así de indeseable? ¡No, que mejor se robaran los uniformes! Luego estaba el problema de mi nombre. Nombre de monigote, me decían.
Con los días, mis papás esperaban con ansias los resultados de la prueba, que mandaron a un laboratorio de otro país, porque en el nuestro no era posible hacerla. Debido al precio de la prueba tuve el cumpleaños más desabrido de mi vida. Hasta el pastel, en vez de chocolate, sabía a engrudo y cartón: yo creo que me llevaron uno de esos que exhiben en los aparadores, pero que no se comen.
Mi fiesta se convirtió en la versión pirata de un festejo ya de por sí ahorrativo. Para colmo, había ropa tendida a la entrada de nuestro cuarto. Los pocos amigos que fueron tuvieron que agarrarse a codazos con la ropa interior de los vecinos, que escurría agua todavía, para pasar al cuarto y desilusionarse con los globos medio desinflados que anunciaban la fábrica de uniformes de papá. De cualquier manera, los globos no eran para mí: ya no me sentía niño.
Mi cumpleaños fue de una tristeza enfadosa, pues no pude ni soplar las velitas del pastel, para no apagar también la de papá. Sin embargo, al día siguiente llegó la felicidad a casa y se presentó en forma de telegrama; lo malo fue que se trataba de una felicidad que no me alcanzó a mí. Por fin habían mandado los resultados de los estudios de papá: ¡no era portador de la enfermedad del sueño! Sólo le faltaba tomar vitaminas. Mis papás se abrazaron y celebraron al ritmo de un vals que nada más ellos escuchaban, deslizándose a lo largo y ancho de la azotea, como si se tratara de un regio salón de baile. Al principio, yo estaba contento por papá y porque creí que ya no sería necesario que lo sustituyera en su trabajo para no morirnos de hambre.
Días antes, incluso había tenido una de mis pesadillas típicas, aunque ahora era yo el que estaba vestido con el uniforme ridículo de los veladores, desvelándome para cuidar monigotes. Al escuchar el contenido del telegrama, que mamá leyó con voz temblorosa, sentí alivio porque creí que me había librado de mi cruel destino de niño velador, así que, ingenuamente, celebré con ellos. Pero no, no me había salvado de nada; mi sentencia sólo se retrasó.
Poco después, llegó un segundo telegrama y, justo cuando comenzaba a parecerme raro que llegaran dos tan seguidos —de hecho, que llegara uno, porque pensaba que la oficina de telégrafos había cerrado desde hacía años—, escuché lo que me esperaba:
—¿Qué crees, querido Arlequín? Después de que celebraste con tus amiguitos el mejor de tus cumpleaños y de saber que tu papá está sano, siguen llegando las buenas noticias. Me complace anunciarte que has sido aceptado en la Escuela de Veladores. ¿Estás contento? ¿Por qué te quedas así? Bueno, sabemos que no es la mejor del país. No tenemos suficiente dinero para pagar la Real Academia de Veladores, de donde se gradúan los que llegan a cuidar las residencias palaciegas y los grandes museos, pero la Escuela de Veladores es decorosa para gente como nosotros. Tu papá estudió ahí y comenzó desde jovencito a trabajar en sitios modestos, subiendo los escalafones, uno por uno, y pasó de ser un simple aprendiz de velador a maestro velador. La Escuela de Veladores le ofreció una forma de ganarse la vida, tal vez humilde, pero honrada. ¡Arlequín! ¿Me escuchas? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no dices nada? ¡Responde! ¡Respira! ¡Estás poniéndote morado! ¡No me asustes! ¿Tengo que despertar a tu papá? ¡Mira que si lo despierto...! ¡¿Llamamos una ambulancia?!
Tuve que respirar de nuevo, aunque no lo hice a propósito, y se me ocurrió algo. ¿Me atrevería o no me atrevería? ¿Cómo iba a reaccionar papá? Que yo recordara, nunca me había acercado para hablar con él, excepto cuando de bebé pedía a gritos que me cargara, según mamá, aunque yo no lo recuerdo. Crecí un poco y papá sólo se dirigía a mí para reprenderme por no saber amarrarme las agujetas de los zapatos o para que no hiciera ruido.
Fui hacia su cama y, antes de llegar, di la vuelta, con las manos sudorosas y mordiéndome los labios. Lo hice tantas veces que mamá me vio mientras tendía la ropa y me hizo señas de que mejor saliera a jugar a la azotea. Pensaba en lo que le diría a mi papá y las palabras se agolpaban en mi cabeza; entre más lo pensaba, mi confusión era mayor. Mi cabeza era un volcán a punto de volar en pedazos. De pronto, ya no supe dónde estaba, atrapado entre telas húmedas, olorosas a lavanda: sólo alcancé a ver blanco a mi alrededor.
Así, con la mente en blanco, fui hasta papá y me planté ante él. Dormía. Su cuerpo bajo las cobijas era el de un gigante. Su respiración sonaba como cuando mamá abría el horno encendido. Casi pude ver las flamas dentro del pecho de papá. Él estaba repleto de velas, él sí era un velador; en cambio, yo no era más que una nube de interrogaciones y titubeos. Hubiera preferido saltar por la ventana y volar lejos. En vez de eso, abrí la boca.
Le confesé que no quería ir a la Escuela de Veladores; le dije que no quería ser velador; le conté lo que pensaba. Mientras que mis compañeros seguirían estudiando en la misma escuela, yo tendría que ir a una distinta. Y aunque ellos no eran los mejores compañeros y se burlaban de mí, ya los conocía. ¡Qué pesar! Mis compañeros seguirían con sus estudios, como niños normales, porque no tenían que empezar a trabajar tan jóvenes, y podrían llegar a la universidad para convertirse en médicos, arquitectos o abogados. En cambio, yo tenía que estudiar un oficio para ponerme a trabajar lo antes posible.
También le dije a papá que si tenía que irme a otra escuela, prefería la Escuela de Voladores, porque ésa sí me entusiasmaba. Volar sí era para mí y podría trabajar en una de esas compañías internacionales que van por el mundo dando espectáculos grandiosos o, al menos, podría quedarme en un circo local; no me importaba, con tal de aprender a volar y no a velar edificios. Dije todo esto y sentí alivio, a pesar de que papá no parecía escucharme.
Él, por respuesta, soltó un gorgorito cantarín. Luego aspiró profundo, resopló y entreabrió los ojos, pero no me miraba a mí: miraba algo lejano que sucedía en sus sueños. Papá dejó escurrir un hilo de saliva y cerró un ojo. Debido a que su cabeza descansaba de lado sobre la almohada y a que el ojo que quedó arriba era el abierto, se convirtió en un cíclope. Hablaba yo con un papá-cíclope que no parecía entender lo que decía. “¿Cuál será el idioma de los cíclopes?”, me pregunté. De cualquier manera, papá nunca tuvo tiempo para hablar conmigo.
Más tarde, papá despertó de mal humor. Se asomó por la ventana, la misma por la que estuve a punto de caer, y la única que teníamos en casa; luego consultó su reloj varias veces, como si no creyera lo tarde que se le había hecho. Cada noche, coincidíamos despiertos sólo unos instantes, mientras yo cenaba y él se preparaba y se vestía para ir a trabajar. Se despidió agitando la mano como si yo fuera un conocido de la calle, al que se mira pasar, se le hace un gesto y asunto acabado. Tal vez no era su culpa que nunca habláramos, pues vivíamos en mundos separados: el del sueño y el de la vigilia. Papá cerró la puerta y me levanté para ir al baño a lavarme los dientes. Todo apuntaba a que sería otra noche típica, pero cuando ya estaba en piyama, con las cobijas hasta el cuello, escuché a mamá gritar:
—¡El termo de tu papá!
Mamá me envolvió en un abrigo y me encajó el termo bajo el brazo. Dijo que tenía una misión que cumplir: entregarle el termo a papá. Y es que el termo no sólo contenía café, sino sus vitaminas, indispensables para que no se quedara dormido. Ahora, la familia dependía de que yo cumpliera esa misión. Desde el principio, me pareció mala idea: en la calle hacía un frío que empañaba nuestra ventana.
—¿Y por qué no vas tú, mamá?
—Tengo que cuidar la vela. Hoy es su última noche encendida.
—Pero papá no está enfermo, ¿de qué sirve ya?

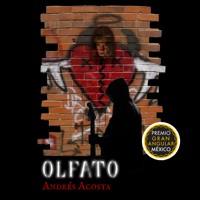













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













