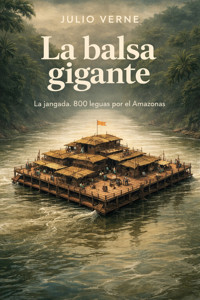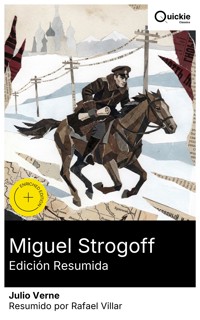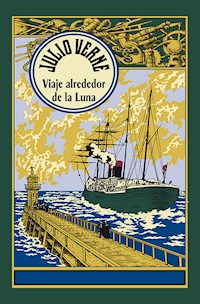
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
La loca aventura por el espacio interplanetario emprendida por los tres audaces pasajeros protagonistas de De la Tierra a la Luna ,el solemne presidente del Gun Club, Barbicane, el capitán Nicholl y Michel Ardan, tiene en Alrededor de la Luna su apasionante continuación. El formidable circo montañoso de Tycho, el insoldable cráter de Platón, la cara oculta de la Luna son los maravillosos paisajes que aguardan a los intrépidos viajeros. Su destino, sin embargo, no es tan halagüeño, ya que, tras fracasar su propósito de llegar a la superficie lunar, no parecen tener más alternativa que perderse para siempre en las profundidades del espacio o girar eternamente alrededor del astro nocturno.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Autour de la Lune.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2014.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona
www.rbalibros.com
Ref.: OEBO580
ISBN: 978-84-2720-697-7
Composición digital: Editec
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
INTRODUCCIÓN
BREVE RESUMEN DE LA OBRA DE LA TIERRA A LA LUNA,
AVENTURA PREVIA A ÉSTA Y QUE LE SIRVE DE PRÓLOGO
Durante el curso del año 186... sorprendió al mundo la noticia de una tentativa científica sin parangón en los anales de la ciencia. Los individuos del Gun-Club, círculo de artilleros fundado en Baltimore después de la guerra de Secesión, imaginaron el proyecto de ponerse en comunicación nada menos que con la Luna, enviando hasta dicho satélite una bala de cañón. El presidente Barbicane, promotor de la empresa, después de consultar a los astrónomos del observatorio de Cambridge, tomó todas las medidas necesarias para el éxito de aquella empresa extraordinaria, empresa que la mayor parte de las personas competentes declararon realizable, y después de abrir una suscripción pública que produjo cerca de treinta millones de francos dio principio a sus tareas gigantescas.
Siguiendo la nota redactada por los individuos del observatorio, el cañón destinado a lanzar el proyectil debía colocarse en un país situado entre los 0º y 28º de latitud Norte o Sur, a fin de apuntar a la Luna en el cenit. La bala debía recibir un impulso capaz de comunicarle una velocidad de doce mil yardas por segundo; de manera que, lanzada por ejemplo el 1 de diciembre a las once menos trece minutos y veinte segundos de la noche, llegase a la Luna cuatro días después de su salida, o sea el 5 de diciembre, a las doce en punto de la noche, en el momento en que el satélite se hallara en su perigeo, es decir, en su menor distancia a la Tierra, o sea ochenta y seis mil cuatrocientas diez leguas exactamente.
Los principales individuos del Gun-Club, el presidente Barbicane, el mayor Elphiston, el secretario J.T. Maston y otros hombres de ciencia, celebraron repetidas sesiones en que se discutió la forma y composición de la bala, la disposición y naturaleza del cañón, y por fin la calidad y cantidad de la pólvora que había de emplearse. Las discusiones dieron por resultado los siguientes acuerdos: 1.º que el proyectil fuese una bomba de aluminio, de ciento ocho pulgadas de diámetro, y sus paredes de doce pulgadas de espesor, con un peso de diecinueve mil doscientas cincuenta libras; 2.º que el cañón había de ser un Columbiad de hierro fundido, de novecientos pies de largo y vaciado directamente en el suelo; 3.º que la carga se haría con cuatrocientas mil libras de algodón pólvora, las cuales, produciendo seis mil millones de litros de gas bajo el proyectil, podrían fácilmente lanzarle hasta el astro de la noche.
Resueltas estas cuestiones, el presidente Barbicane, auxiliado por el ingeniero Murchison, eligió un punto situado en Florida a los 27º 7’ de latitud Norte y 5º 7’ de longitud Este, en el cual, después de maravillosos trabajos, quedó fundido el cañón con toda felicidad.
A este punto habían llegado las cosas, cuando ocurrió un incidente que vino a aumentar sobremanera el interés de aquella empresa.
Un francés, un parisino caprichoso, artista de talento y audacia, manifestó el deseo resuelto de ser encerrado dentro del proyectil a fin de llegar a la Luna, y practicar un reconocimiento del satélite terrestre. Aquel intrépido aventurero se llamaba Michel Ardan; llegó a América, fue recibido con entusiasmo, celebró reuniones públicas, se vio aclamado triunfalmente, consiguió reconciliar al presidente Barbicane con el capitán Nicholl, de quien era enemigo mortal, y como prenda de reconciliación, lo decidió a embarcarse con él en el proyectil.
Entonces se modificó la forma del proyectil, que en vez de ser esférico, fue cilíndrico-cónico. Colocáronse en aquella especie de vagón aéreo, muelles de gran resistencia y tabiques movibles que amortiguaran el golpe de la salida. Proveyósele de víveres para un año, de agua para unos cuantos meses, y de gas para algunos días. Un aparato automático elaboraba y producía el gas necesario para la respiración de los tres viajeros. Al mismo tiempo, el Gun-Club hacía construir por su cuenta en una de las más altas cumbres de las Montañas Rocosas un telescopio gigantesco, a favor del cual se podría observar la marcha del proyectil a través del espacio.
El 30 de noviembre, a la hora anunciada, y en medio de un concurso extraordinario de espectadores, se verificó la salida, y por primera vez tres seres humanos abandonaron el globo terráqueo, lanzándose a los espacios interplanetarios, casi con la seguridad de llegar a su objetivo.
Aquellos audaces viajeros, Michel Ardan, el presidente Barbicane y el capitán Nicholl, debían recorrer su camino en noventa y siete horas, trece minutos y veinte segundos. Por consiguiente, su llegada a la superficie del disco lunar no podía efectuarse hasta el 5 de diciembre a media noche, en el momento mismo de ocurrir el plenilunio, y no el día 4, como lo habían anunciado algunos periódicos mal informados.
Pero sobrevino una circunstancia inesperada, a saber: que la detonación del Columbiad produjo una alteración en la atmósfera terrestre, acumulando en ella gran cantidad de vapores. Este fenómeno llenó de despecho a todo el mundo, porque la Luna estuvo cubierta unas cuantas noches a los ojos de los que la examinaban.
El digno J.T. Maston, el más valiente amigo de los viajeros, se encaminó a las Montañas Rocosas, en compañía del respetable J. Belfast, director del observatorio de Cambridge, y llegó a la estación de Long’s Peak, donde se alzaba el telescopio que acercaba la Luna hasta la distancia de dos leguas. El secretario del Gun-Club quería observar por sí mismo la marcha del vehículo que conducía a sus amigos.
La acumulación de nubes en la atmósfera impidió toda observación durante los días 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de diciembre. Llegó a creerse que sería preciso aplazar las observaciones hasta el 3 de enero siguiente, porque como el 11 de diciembre entraba la Luna en su cuarto menguante, no presentaría ya más que una porción cada día menor de su disco, insuficiente para poder examinar la marcha del proyectil.
Pero al fin, con gran satisfacción de todos, una fuerte tempestad limpió la atmósfera en la noche del 11 al 12 de diciembre, y la Luna, iluminada en su mitad, se dejó ver perfectamente sobre el fondo negro del cielo.
Aquella misma noche, los señores Maston y Belfast enviaron un telegrama desde la estación de Long’s-Peak a los individuos del observatorio de Cambridge.
Aquel telegrama participaba que el día 11 de diciembre, a las ocho y cuarenta y siete minutos de la noche, los señores Maston y Belfast habían distinguido el proyectil lanzado por el Columbiad de Stone’s-Hill; que la bala, desviada de la trayectoria por una causa desconocida, no había llegado a su término, si bien había pasado bastante cerca para ser detenida por la atracción lunar, y, en su consecuencia, su movimiento rectilíneo se había trocado en movimiento circular, empezando a recorrer una órbita elíptica en torno del astro de la noche, y convirtiéndose en satélite suyo.
El telegrama añadió que los elementos de este nuevo astro no habían podido calcularse todavía; y en efecto, para determinarlos se necesitaban tres observaciones que tomaran el astro en tres posiciones diferentes. Después indicaban que la distancia entre el proyectil y la superficie lunar, «podía» evaluarse en unas dos mil ochocientas treinta y tres millas, o sea unas cuatro mil quinientas leguas.
Y terminaba, por último, emitiendo estas dos hipótesis: o la atracción lunar vencería y los viajeros llegarían a su destino, o el proyectil, detenido en una órbita inmutable, gravitaría en torno del disco lunar hasta el fin de los siglos.
¿Cuál podría ser la suerte de los viajeros en estas alternativas? Es verdad que tenían víveres para cierto tiempo. Pero, aun en el caso de que su empresa tuviera el mejor éxito, ¿cómo volverían? ¿Podrían, acaso, volver? ¿Habría noticias suyas? Todas estas cuestiones, debatidas por las plumas más competentes, interesaban en alto grado a la opinión pública.
Conviene hacer aquí una observación que deben tener en cuenta los impacientes. Cuando un sabio anuncia al público un descubrimiento puramente especulativo, debe proceder con mucha prudencia. Nadie está obligado a descubrir un planeta, ni un cometa, ni un satélite, y el que se equivoca en casos semejantes, se expone justamente a las burlas de la multitud. Por lo tanto, es preferible esperar, y esto es lo que debió de hacer el impaciente J.T. Maston, antes de expedir aquel telegrama que, según él, decidía ya el resultado definitivo de aquella empresa.
En efecto, aquel telegrama contenía errores de dos clases, como se demostró después: en primer lugar, errores de observación respecto a la distancia entre el proyectil y la superficie lunar, porque a la fecha del 11 de diciembre era imposible verle, y lo que J.T. Maston creía haber visto no podía en manera alguna ser la bala del Columbiad. En segundo lugar, error de teoría acerca de la suerte que podría correr el citado proyectil, porque el suponerle convertido en satélite de la Luna, era ponerse en contradicción con las leyes de la mecánica racional.
Una sola hipótesis de los observadores de Long’s Peak podía realizarse; la que preveía el caso de que los viajeros, si aún existían, combinaran sus esfuerzos con la atracción lunar a fin de llegar a la superficie del astro.
Pues bien, aquellos hombres, tan inteligentes como atrevidos, habían sobrevivido al terrible golpe que determinó su salida, y vamos a referir su vida dentro del proyectil-vagón con todos sus dramáticos y singulares pormenores. Este relato destruirá muchas ilusiones y muchas previsiones; pero dará una idea exacta de las peripecias reservadas a semejante empresa, y pondrá en evidencia los instintos científicos de Barbicane, los recursos del industrioso Nicholl y la audacia humorística de Michel Ardan.
Además, probará que su digno amigo J.T. Maston perdía lastimosamente el tiempo cuando, inclinado sobre su gigantesco telescopio, observaba la marcha de la Luna por los espacios estelares.
I
DESDE LAS DIEZ Y VEINTE HASTA LAS DIEZ Y CUARENTA Y SIETE MINUTOS DE LA NOCHE
Cuando sonaron las diez, Michel Ardan, Barbicane y Nicholl se despidieron de la multitud de amigos que habían ido a despedirlos. Los dos perros destinados a aclimatar la raza canina en los continentes lunares, habían sido ya encerrados en el proyectil. Los tres viajeros se acercaron a la boca del enorme tubo de hierro fundido, y una grúa volante los descolgó hasta el vértice del proyectil.
Una abertura practicada con este objeto en aquella parte les permitió penetrar en el interior del vagón de aluminio. Apenas estuvieron fuera los aparejos de la grúa, se desmontaron apresuradamente los andamios que rodeaban la boca del Columbiad.
Así que Nicholl se vio introducido con sus compañeros en el proyectil, se ocupó en cerrar la abertura por medio de una gran placa sujeta interiormente con fuertes pernos de presión. Otras placas, sólidamente adaptadas, cubrían los cristales lenticulares de los tragaluces. Los viajeros, encerrados herméticamente en su prisión de metal, se hallaban sumergidos en la oscuridad más profunda.
—Y ahora, queridos compañeros —dijo Michel Ardan—, procedamos como quien está en su casa; yo soy un hombre muy casero, y mi fuerte es el arreglo de las habitaciones. Es menester sacar el mejor partido posible de nuestra vivienda, y encontrar comodidades en ella. ¡Ante todo, tengamos luz; qué diablo! El gas no se ha hecho para los topos.
Y diciendo así, el alegre mozo encendió una cerilla fosfórica, y la acercó a la llave de un recipiente lleno de hidrógeno carbonado, a una elevada presión y en cantidad suficiente para suministrar luz y calor por espacio de ciento cuarenta y cuatro horas, o sea, seis días con seis noches.
Encendióse el gas, y el proyectil, así iluminado, presentó el aspecto de una habitación bastante decente, con las paredes cubiertas de un tapiz acolchado, divanes circulares alrededor y techo abovedado.
Las armas, los útiles, los instrumentos y demás objetos que contenía iban sujetos al tapiz almohadillado, y podían sufrir sin riesgo el choque de la salida. Se habían tomado, en fin, todas las precauciones humanamente posibles para llevar a término feliz aquella temeraria tentativa.
El gas se encendió.
Michel Ardan lo examinó todo y se manifestó muy satisfecho de su disposición.
—Es una prisión —dijo—, pero una prisión que viaja, y con la condición de poder asomar la nariz a la ventana no tendría inconveniente en hacer el contrato de arrendamiento por cien años. ¿Por qué te ríes, Barbicane? ¿Qué piensas? ¿Que esta prisión puede ser nuestro sepulcro? En hora buena, pero yo no lo cambiaría por el de Mahoma que flota en el espacio y no se mueve.
Mientras hablaba en estos términos Michel Ardan, Barbicane y Nicholl hacían los últimos preparativos.
El cronómetro de Nicholl marcaba las diez y veinte minutos de la noche, cuando los tres viajeros se encerraron definitivamente en el proyectil. Aquel cronómetro estaba arreglado a la décima de segundo con el del ingeniero Murchison. Barbicane lo consultó.
—Amigo —dijo—, son las diez y veinte. A las diez y cuarenta y siete, Murchison lanzará la chispa eléctrica sobre el hilo que comunica con la carga del Columbiad, y en aquel momento abandonaremos nuestro planeta; tenemos todavía veintisiete minutos de permanencia en la Tierra.
—Veintiséis minutos y trece segundos —respondió el metódico Nicholl.
—¡Pues bien —exclamó Michel Ardan en tono alegre—, en veintiséis minutos se pueden hacer muchas cosas! Se pueden discutir las más graves cuestiones de moral y de política, y hasta resolverlas. Veintiséis minutos bien empleados valen mucho más que veintiséis años sin hacer nada. Unos cuantos segundos de Pascal o de Newton son más preciosos que toda la existencia de esa multitud de imbéciles...
—¿Y qué deduces de eso, charlatán sempiterno? —preguntó el prudente Barbicane.
—Deduzco que tenemos veintiséis minutos —respondió Ardan.
—Veinticuatro solamente —respondió Nicholl.
—Veinticuatro, si te empeñas, querido capitán —respondió Ardan—, veinticuatro minutos, durante los cuales se podría profundizar...
—Michel —dijo Barbicane—, durante la travesía que hemos de hacer, tendremos tiempo de sobra para profundizar las cuestiones más arduas. Ahora ocupémonos en lo relativo a nuestra partida.
—¿No estamos ya dispuestos?
—Seguramente; pero hay que tomar todavía algunas precauciones, a fin de atenuar en lo posible el efecto del primer choque.
—No tenemos esos almohadones de agua dispuestos entre las paredes movedizas, y cuya elasticidad nos protegerá lo bastante.
—Así lo espero, Michel —respondió Barbicane—, pero no estoy completamente seguro.
—¡Así! ¡Farsante! —exclamó Michel Ardan—. Espera... ¡Pero no está seguro! Y aguarda el momento en que estemos encerrados para hacer esta lastimosa confesión. Yo quiero marcharme.
—¿Y cómo te las apañarías? —preguntó Barbicane.
—¡En efecto! —dijo Michel Ardan—. Es difícil. Estamos en el tren, y el silbato del conductor va a sonar antes de veinticuatro minutos.
—Veinte —dijo Nicholl.
Los viajeros se miraron unos a otros por algunos instantes. Después se pusieron a examinar los objetos encerrados con ellos.
—Todo está en su sitio —dijo Barbicane—; ahora hay que pensar cómo nos colocaremos para sufrir mejor el primer choque. La posición que adoptemos es cosa de gran importancia, porque es necesario evitar en lo posible el que nos afluya la sangre a la cabeza.
—Justamente —dijo Nicholl.
—Entonces —dijo Michel Ardan, disponiéndose a hacer lo que decía—, pongámonos cabeza abajo, como los clowns del Great Circus.
—No —dijo Barbicane—, es mejor que nos tendamos de lado, así es como mejor resistiremos el choque; debéis tener presente que en el momento de partir el proyectil, el hallarnos dentro de él viene a ser poco más o menos lo mismo que si estuviéramos delante.
—El «poco más o menos» es lo que me tranquiliza.
—¿Aprobáis mi idea, Nicholl? —preguntó Barbicane.
—Enteramente —respondió el capitán—; todavía faltan trece minutos y medio.
—Este Nicholl no es un hombre —exclamó Michel—, es un cronómetro de segundos, con escape y ocho centros sobre...
Pero sus compañeros no le escuchaban, y tomaban sus últimas disposiciones con admirable sangre fría. Parecían dos viajeros metódicos, que se encuentran en un coche ordinario, y tratan de acomodarse lo mejor que pueden. No se comprende, en efecto, de qué materia están hechos esos corazones americanos, que no dan una pulsación más de lo ordinario ante un peligro espantoso.
Habíanse dispuesto dentro del proyectil tres camas blandas y sólidamente aseguradas, como todo lo que iba allí. Nicholl y Barbicane las colocaron en el centro del disco que formaba el piso movible; en ellas debían acostarse los viajeros, pocos momentos antes de partir.
Entre tanto, Ardan, que no podía estarse quieto, daba vueltas en su estrecha prisión, como una fiera en su jaula, hablando con sus amigos, o con los perros Diana y Satélite, a los cuales, como se ve, había dado nombres significativos y en armonía con la expedición de que formaban parte.
Diana y Satélite.
—¡Hola, Diana! ¡Hola, Satélite! ¡Vamos a ver si enseñáis a los perros selenitas los buenos modales de los perros terrestres! Esto hará honor a la raza canina. ¡Pardiez! Si alguna vez volvemos a la Tierra quiero traer un tipo cruzado de «perro lunar», que estoy seguro hará furor.
—Si es que hay perros en la Luna —dijo Barbicane.
—Los hay sin duda —aseguró Michel Ardan—, como hay caballos, vacas, asnos y gallinas. Apuesto desde luego a que encontramos gallinas.
—Cien dólares a que no las encontramos —dijo Nicholl.
—Apostados, mi capitán —respondió Ardan, apretando las manos de Nicholl—. Y a propósito, tú has perdido ya tres apuestas con nuestro presidente, supuesto que se han reunido los fondos necesarios para la empresa, puesto que se ha hecho bien la fundición, y en fin, puesto que el Columbiad ha sido cargado sin accidente; total, seis mil dólares.
—Sí —respondió Nicholl—; las diez y treinta y seis minutos y seis segundos.
—Corriente, capitán; pues antes de un cuarto de hora tendrás que dar nueve mil dólares más al presidente; cuatro mil porque el Columbiad no reventará, y cinco mil porque el proyectil se elevará a más de seis millas.
—Tengo el dinero —respondió Nicholl, dando con la mano en el bolsillo de su levita—, y no deseo más que pagar.
—Vamos, Nicholl, ya veo que eres hombre de orden, cosa que nunca he podido ser. Pero, en resumidas cuentas, me permitirás te diga que has hecho una serie de apuestas poco ventajosas para ti.
—¿Y por qué? —preguntó Nicholl.
—Porque si ganas la primera, es que habrá reventado el Columbiad y con él la bala, y Barbicane no se hallara en situación de reembolsarte.
—Mi apuesta se halla depositada en el banco de Baltimore —respondió simplemente Barbicane—, y a falta de Nicholl, serán sus herederos los que la perciban.
—¡Ah, hombres prácticos! —exclamó Michel Ardan—. ¡Espíritus positivos! Os admiro, aunque no os comprenda.
—¡Las diez y cuarenta y dos! —dijo Nicholl.
—¡No faltan más que cinco minutos! —respondió Barbicane.
—¡Sí! ¡Cinco pequeños minutos! —replicó Michel Ardan—. ¡Y estamos encerrados en una bala, y en el fondo de un cañón de 900 pies! ¡Y debajo de esta bala hay cuatrocientas mil libras de algodón pólvora que valen por un millón seiscientas mil libras de pólvora común! Y el amigo Murchison, con el cronómetro en la mano, la vista fija en la aguja, y el dedo en el aparato eléctrico, cuenta los segundos y va a lanzarnos a los espacios interplanetarios...
—¡Basta, Michel, basta! —dijo Barbicane gravemente—. Preparémonos; sólo nos faltan unos cuantos instantes para el momento supremo; las manos, amigos míos.
—¡Sí! —exclamó Michel Ardan, más conmovido de lo que aparentaba.
Y los tres animosos compañeros se abrazaron estrechamente.
—¡Dios nos asista! —dijo el religioso Barbicane.
Michel Ardan y Nicholl se tendieron en las camas dispuestas en el centro del disco.
—¡Las diez y cuarenta y siete! —murmuró el capitán.
—¡Veinte segundos todavía! —Barbicane apagó rápidamente el gas y se tendió cerca de sus compañeros.
Reinó en seguida un silencio profundo, interrumpido únicamente por los movimientos del cronómetro, que marcaba los segundos.
De repente, se verificó un choque espantoso, y el proyectil, impulsado por seis mil millones de litros de gas, producido por la deflagración de la piroxilina, se elevó en el espacio.
II
LA PRIMERA MEDIA HORA
¿Qué había pasado? ¿Qué efecto había producido aquella terrible sacudida? El ingenio de los constructores del proyectil, ¿había obtenido un resultado feliz? ¿Se había logrado amortiguar el choque por medio de los muelles, de los obturadores, de las almohadillas de agua y los tabiques elásticos? ¿Se había conseguido dominar el terrible impulso de aquella velocidad inicial de 11.000 metros, suficiente para cruzar de París a Nueva York en un segundo? Esto era, indudablemente, lo que se preguntaban los miles de testigos de aquella pasmosa escena, olvidando por un momento el objeto del viaje para no pensar más que en los viajeros. Y si alguno de ellos, por ejemplo J.T. Maston, hubiera podido mirar al interior del proyectil, ¿qué habría visto?
Nada por el momento. La oscuridad era completa dentro del proyectil, cuyas paredes habían resistido perfectamente, sin producirse en ellas la más simple abertura, flexión o deformación. El magnífico proyectil no se había alterado en nada a pesar de la intensa deflagración de las pólvoras, ni fundido, como algunos temían, produciendo una lluvia de aluminio líquido.
En cuanto a los objetos que encerraba, alguno que otro había sido lanzado hacia la bóveda; pero la mayor parte de ellos habían resistido perfectamente el choque; sus asideros se hallaban intactos.
Sobre el disco movible, que había descendido hasta el fondo, por haber cedido los tabiques elásticos y salido del agua, yacían tres cuerpos sin movimiento. ¿Respiraban todavía Barbicane, Nicholl y Michel Ardan, o aquel proyectil no era ya más que un sepulcro de metal que llevaba tres cadáveres a través del espacio?
Pocos minutos después de la salida, uno de los tres cuerpos se movió, agitó sus brazos, levantó la cabeza, y por fin se puso de rodillas. Era Michel Ardan, que después de palparse y lanzar un suspiro estrepitoso, dijo:
—Michel Ardan está completo; vamos a ver los demás.
Y el animoso francés quiso levantarse, pero no pudo tenerse en pie; su cabeza vacilaba, y sus ojos inyectados de sangre no veían; parecía un hombre ebrio.
—¡Demonio! —dijo—. Esto me hace el mismo efecto que dos botellas de «Corton»; pero me parece menos agradable al tragadero.
Pasándose luego la mano por la frente y frotándose las sienes, gritó con fuerza:
—¡Nicholl! ¡Barbicane!
Esperó un rato con ansiedad y sin obtener respuesta; ni siquiera un suspiro que indicara que el corazón de sus amigos seguía latiendo; volvió a llamarlos, y continuó el mismo silencio.
El valeroso francés.
—¡Diablo! —dijo—. ¡Parece que han caído de un quinto piso cabeza abajo! ¡Vaya! —añadió, con su imperturbable confianza—. Si un francés ha podido ponerse de rodillas, dos americanos bien podían ponerse en pie. Pero ante todo veamos lo que hacemos.
Ardan sentía que recobraba la vida por momentos, su sangre se calmaba y recobraba su circulación acostumbrada. Haciendo nuevos esfuerzos consiguió mantenerse en equilibrio; se levantó, encendió una cerilla, y acercándola al mechero lo encendió. Entonces pudo asegurarse de que el recipiente no había sufrido desperfecto alguno, ni el gas se había salido; lo cual, además, ya se lo habría revelado el olor, y tampoco habría podido encender la luz impunemente en semejante caso, porque el gas, mezclado con el aire, habría formado una mezcla detonante, cuya explosión habría acabado lo que tal vez había empezado a hacer la sacudida.
Cuando tuvo encendida la luz, se acercó Ardan a sus compañeros, cuyos cuerpos estaban uno sobre otro, como masas inertes; Nicholl encima y Barbicane debajo.
Ardan cogió a Nicholl, le incorporó, le recostó contra un diván y empezó a darle friegas vigorosamente. Por este medio, practicado con inteligencia, consiguió reanimar al capitán, que abrió los ojos, recobró instantáneamente su sangre fría, tomó la mano de Ardan, y mirando luego en torno suyo:
—¿Y Barbicane? —preguntó.
—Ya le llegará el turno —respondió tranquilamente Michel Ardan—, he empezado por ti, que estabas encima; vamos ahora con él.
Y diciendo así, Ardan y Nicholl levantaron al presidente del Gun-Club y le colocaron sobre el diván. Barbicane no parecía haber sufrido más que sus compañeros: veíase que había vertido sangre, pero Nicholl se convenció pronto de que aquella hemorragia provenía de una herida leve en el hombro. Barbicane, sin embargo, tardó algún tiempo en volver en sí, lo cual no dejó de sobresaltar a sus compañeros, que continuaban dándole friegas sin cesar.
—Respira, sin embargo —decía Nicholl, acercando su oído al pecho del presidente.
—Sí —respondió Ardan—, respira como el que tiene costumbre de hacerlo todos los días; frotemos, Nicholl, frotemos sin parar.
Y los improvisados enfermeros lo hicieron tan perfectamente, que Barbicane recobró el sentido, abrió los ojos, tomó la mano a sus amigos, y formuló su primera pregunta:
—¿Caminamos, Nicholl?
Nicholl y Ardan se miraron, recordando que no habían pensado en el proyectil, porque su primer cuidado habían sido los viajeros y no el vehículo.
—¡Dice bien! ¿Marchamos? —repitió Michel Ardan.
—¿O reposamos tranquilamente sobre la tierra de Florida? —preguntó Nicholl.
—¿O en el fondo del golfo de México? —añadió Michel Ardan.
—¡Vaya una idea! —exclamó el presidente Barbicane.
Y aquella doble opinión de sus compañeros le devolvió los sentidos inmediatamente.
De todos modos, no podían afirmar nada acerca de la situación del proyectil, pues su aparente inmovilidad y la falta de comunicación con el exterior no permitían esclarecer la situación. Tal vez el proyectil desarrollaba su trayectoria por el espacio; tal vez, después de una corta ascensión, había vuelto a caer en tierra o en el golfo de México, lo cual no era imposible, atendida la poca anchura de la península floridana.
El caso era grave, y el problema de interés, y urgía resolverlo. Barbicane, sobreexcitado, y venciendo por su energía moral su debilidad física, se levantó y escuchó; nada se oía por fuera. Pero el grueso tapiz que cubría las paredes interiormente bastaba para interceptar todos los ruidos terrestres. Una circunstancia, sin embargo, sorprendió a Barbicane. La temperatura del interior del proyectil se había elevado notablemente; el presidente sacó un termómetro de su estuche y lo consultó; el instrumento marcaba cuarenta y cinco grados centígrados.
—¡Oh! —exclamó entonces—. ¡Marchamos! ¡Ya lo creo! Este calor sofocante que atraviesa las paredes del proyectil es producido por su rozamiento con las capas atmosféricas. Pero pronto disminuirá, porque ya flotamos en el vacío, y después de haber estado a punto de ahogarnos, vamos a sufrir intensos fríos.
—Así pues —preguntó Michel Ardan—, ¿supones que debemos hallarnos ya fuera de los límites de la atmósfera terrestre?
—Sin duda alguna, querido Michel. Calcula: son las diez y cincuenta y cinco minutos; hace aproximadamente unos ocho minutos que hemos partido. Ahora bien, si nuestra velocidad inicial no hubiera disminuido por efecto del rozamiento, nos habrían bastado seis segundos para atravesar las dieciséis leguas de atmósfera que rodean el planeta.
—Perfectamente —respondió Nicholl—, pero ¿en qué proporción calculas que ha disminuido esa velocidad por efecto del rozamiento?
—En la proporción de un tercio —respondió Barbicane—, que es una gran disminución, pero exacta, según mis cálculos. Así pues, si hemos tenido una velocidad inicial de once mil metros, al salir de la atmósfera esta velocidad ha de haberse reducido a siete mil trescientos treinta y dos metros. Pero sea como quiera, hemos atravesado ya ese espacio...
—Y entonces —dijo Michel Ardan—, el amigo Nicholl ha perdido sus dos apuestas: cuatro mil dólares porque el Columbiad no ha reventado; y cinco mil porque el proyectil se ha elevado a una altura superior a seis millas; conque, paga, Nicholl.
—Demostremos primero —replicó el capitán—, y luego pagaremos; es muy posible que sean exactos los razonamientos de Barbicane, y que yo haya perdido mis nueve mil dólares; pero se me ocurre una nueva hipótesis que anulará la apuesta.
—¿Qué hipótesis? —preguntó vivamente Barbicane.
—La de que, por una causa cualquiera, no hayan ardido las pólvoras y no hayamos partido.
—Pardiez, amigo mío —exclamó Michel Ardan—, vaya una hipótesis digna de haber nacido en tu cerebro. ¡No podéis decir eso formalmente! ¿Pues no hemos sido casi aplastados por la sacudida? ¿No te he hecho yo recobrar los sentidos? ¿No está ahí patente la herida del hombro del presidente por el golpe que ha sufrido?
—Es verdad, Michel —replicó Nicholl—, pero se me permitirá hacer una pregunta.
—¡Venga!
—¿Has oído la detonación, que sin duda alguna habrá sido formidable?
—No —respondió Michel Ardan, sorprendido—, la verdad es que no he oído la detonación.
—¿Y usted, Barbicane?
—Tampoco.
—¿Y entonces? —dijo Nicholl.
—¡Cierto! —murmuró el presidente—. ¿Por qué no hemos oído la detonación?
Los tres amigos se miraron algo desconcertados, porque se presentaba un fenómeno inexplicable. El proyectil había partido, luego la detonación debía haber sonado.
—Sepamos primero dónde estamos —dijo Barbicane—, y abramos las escotillas.
Esta operación, sumamente sencilla, se hizo en seguida. Los pernos que sujetaban los pasadores sobre las planchas exteriores del tragaluz de la derecha, cedieron a la presión de una llave inglesa. Los pasadores fueron empujados hacia afuera, y los agujeros que les daban paso fueron tapados con obturadores forrados de caucho. Al punto, la placa exterior giró sobre su charnela como un ventanillo, y apareció el cristal lenticular que cerraba el tragaluz. En la parte opuesta del proyectil había un tragaluz idéntico, y otros dos en el vértice y en el fondo, con lo cual se podía observar en cuatro direcciones distintas: el firmamento por los cristales laterales, y más directamente, la Tierra y la Luna por las aberturas superior e inferior.
Barbicane y sus compañeros se precipitaron al momento hacia el cristal descubierto, por el cual no penetraba el más leve rayo luminoso. Una profunda oscuridad reinaba en torno del proyectil, lo cual no impidió que el presidente Barbicane gritara:
—¡No, amigos míos, no hemos caído en la Tierra; no nos hemos sumergido en el golfo de México! Continuamos remontándonos en el espacio. Mirad esas estrellas que brillan en las sombras de la noche, y esa impenetrable oscuridad que se extiende entre la Tierra y nosotros.
—¡Hurra! ¡Hurra! —exclamaron a un tiempo Michel Ardan y Nicholl.
En efecto, aquellas tinieblas compactas probaban que el proyectil había abandonado la Tierra, porque, de no ser así, los viajeros hubieran visto el suelo iluminado por la luna. Aquella oscuridad demostraba igualmente que el proyectil había pasado de la última capa atmosférica, porque, de lo contrario, la luz difusa esparcida en el aire se habría reflejado en las paredes metálicas de aquél y sería visible por el cristal del tragaluz. No había duda, pues; los viajeros habían dejado la Tierra.
—He perdido —dijo Nicholl.
—Y te doy por ello la enhorabuena —respondió Ardan.
—Ahí están los nueve mil dólares —dijo el capitán sacando un fajo de billetes.
—¿Quiere recibo? —preguntó Barbicane tomando la suma.
—Si no le causa molestia —respondió Nicholl—, siempre es una formalidad.
Y con el ademán más serio y flemático, ni más ni menos que como si se encontrara en su casa, el presidente Barbicane sacó su cartera, arrancó una hoja, extendió con el lápiz un recibo en toda regla, lo fechó y firmó y lo entregó al capitán, quien a su vez lo guardó cuidadosamente en su cartera.
Michel Ardan se quitó el gorro, y se inclinó sin decir palabra ante sus compañeros. Tantas formalidades en circunstancias semejantes le dejaban mudo de admiración; jamás había visto nada tan americano.
Terminada la operación, Barbicane y Nicholl volvieron a colocarse junto al vidrio y a mirar las constelaciones. Las estrellas se destacaban como puntos brillantes sobre el fondo negro del cielo. Pero por aquella parte no se percibía el astro de la noche, que se elevaba hacia el cenit. Así que su ausencia provocó una reflexión de Ardan.
—¿Y la Luna? —dijo—. ¿Se atrevería a faltar a nuestra cita?
—No tengas cuidado —respondió Barbicane—. Nuestro futuro esferoide se halla en su puesto; pero no lo podemos ver por este lado; vamos a abrir el tragaluz opuesto.
En el momento en que Barbicane iba a separarse del vidrio para abrir el tragaluz del otro lado, le llamó la atención un objeto brillante. Era un disco enorme cuyas colosales dimensiones no podían apreciarse bien. La parte que miraba a la Tierra se hallaba vivamente iluminada; diríase que era una Luna pequeña que reflejaba la luz de la Luna grande. Adelantábase con prodigiosa velocidad y parecía describir en derredor de la Tierra una órbita que cortaba la trayectoria del proyectil. A su movimiento de traslación se agregaba otro de rotación sobre sí mismo, pareciéndose en esto a todos los cuerpos celestes abandonados en el espacio.
—¡Oh! —exclamó Michel Ardan—. ¿Qué es eso? ¿Otro proyectil?
Barbicane no respondió; pero le inquietaba la aparición de aquel enorme cuerpo, porque era posible un encuentro con él, y los resultados debían ser funestos, ya porque el proyectil sufriera una desviación, ya porque un choque, rompiendo su impulso, le precipitase de nuevo hacia la Tierra; ya en fin, porque se viera irresistiblemente arrastrado por la potencia atractiva de aquel esferoide.
Era un disco enorme.
El presidente Barbicane había calculado rápidamente las consecuencias de aquellas tres hipótesis, que de una o de otra manera harían fracasar su tentativa. Sus compañeros, sin hablar palabra, contemplaban el espacio. El objeto aumentaba prodigiosamente de volumen, según se iba acercando, y por efecto de una ilusión óptica, parecía que el proyectil se dirigía a su encuentro.
—¡Dios nos asista! —exclamó Michel Ardan—; van a chocar los trenes.