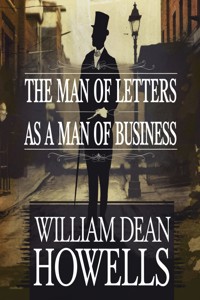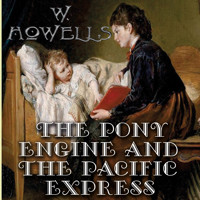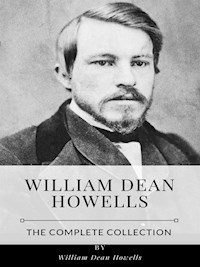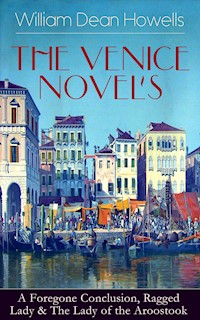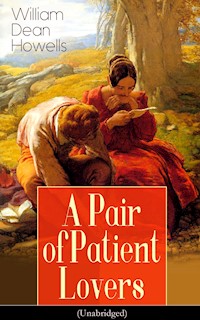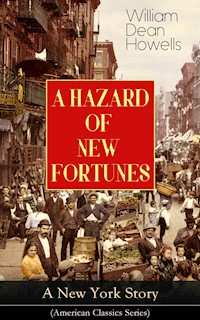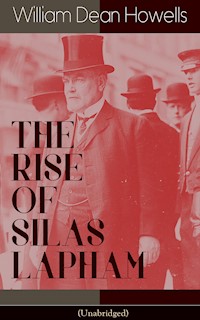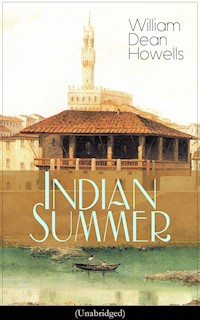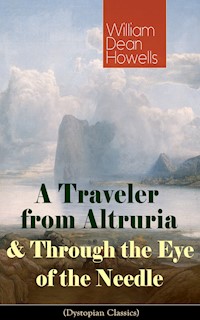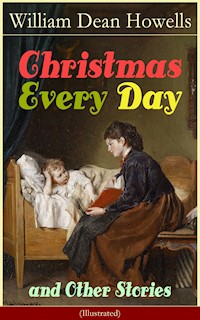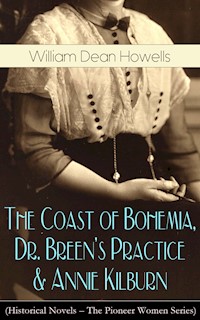9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Howells recoge en Vida veneciana sus recuerdos de los dos años en que, en la segunda mitad del siglo XIX, residió en Venecia como miembro del cuerpo diplomático estadounidense. En estas páginas, según Henry James, Howells se muestra como uno de los escritores norteamericanos con mayor encanto, gracias a su agudeza y a su vivacidad como observador, y como un viajero sentimental, que nos sirve de guía por los lugares menos conocidos pero más cotidianos de la ciudad de los canales. Aunque los gloriosos años de la Serenísima República ya han pasado y la ciudad, tras perder su fulgor y su poder, permanece adormilada en manos de la dominación austríaca, aún son muchos los rincones y anécdotas donde late una vida llena de pasión y belleza. El libro está impregnado de cierto tono poético, y por sus mejores pasajes circulan personajes anónimos muy comunes de la vida cotidiana de la ciudad. Observador incansable y detallista, Howells nos llama la atención hacia gran cantidad de cosas insignificantes que conforman el día a día de una ciudad que no se resiste a olvidar las cosas que hacen que la vida resulte agradable. Howells, según Henry James, está a la altura de Hawthorne, y logra que la literatura sea una parte fascinante de nuestras vidas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
William Dean Howells
Vida veneciana
Traducción
Nuria Gómez Wilmes
Prólogo
Henry James
Edición a cargo de
Primera edición digital: abril de 2018
ISBN epub: 978-84-8393-620-7
Colección Voces / Ensayo 120
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com
© Marlboro Press, 1989
© De la traducción: Nuria Gómez Wilmes, 2009
© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2018
c/ Madera 3, 1.º izq. 28004 Madrid
Teléfono: 915 227 251
Correo electrónico: [email protected]
Nota a la edición
Cien soledades profundas conciben juntas
la imagen de la ciudad de Venecia.
Friedrich Nietzsche
Ese es su encanto. Una imagen para los hombres del futuro.
Philippe Sollers
Con Vida veneciana, de William Dean Howells, no sólo estamos ante el diario de un joven diplomático norteamericano en la Venecia de mitad del siglo xix.
Hijo de un impresor y editor de periódicos, Howells fue, además de viajero, hispanista, periodista, poeta, novelista y traductor. Su erudición y sobre todo sus dotes de agudo observador logran que, cual viajero sentimental, nos descubra la vida íntima y más pintoresca de los venecianos, verdaderos protagonistas de sus recuerdos.
En la edición de este libro debo agradecer su colaboración inestimable a P. F. Amigot, por compartir su sabiduría veneciana; a Susana Pulido y Cuqui Weller por su atenta corrección; y a la traductora por la pasión volcada en este trabajo. Las notas a pie de página, aparte de las del propio autor y de la traductora, son responsabilidad del editor.
Francisco Javier Jiménez
Prólogo
Gracias a su obra, Vida veneciana, el señor Howells se inscribe como uno de los escritores americanos de mayor encanto y sin duda como uno de sus viajeros más eficientes. No se trata en absoluto de uno de esos viajeros que van desde Dan hasta Beersheba sólo para lamentarse de que todo es árido. Gracias a la agudeza de su observación y a la vivacidad de su percepción, traza con un frescor renovado las rutas más batidas sin que sus mayores o menores decepciones se transformen en cinismo y sin buscar apoyo en la conocida alternativa que propone el Barón Munchausen. El señor Howells observa las pequeñas cosas de la naturaleza, del arte y de la vida del ser humano con una visión que le permite extraer toda la esencia y el provecho que ofrecen una serie de aventuras, en su mayoría triviales, y que lo sitúa como el digno sucesor del autor de Un viaje sentimental.
De hecho, el señor Howells es un viajero sentimental. Acepta las cosas tal y como se presentan ante él, como el resultado de la historia, y no intenta valerse de ellas para establecer una teoría o deformarlas para enunciar sus prejuicios. Las toma como un hombre de mundo, no como un moralizador de pequeña envergadura. Él es un moralizador moderado, en gran medida un humorista y, por encima de todo, un poeta, y las deja como sólo un hombre que posee una genuina autoridad literaria y una delicadeza artística sabe hacerlo: con nuevos recuerdos que, para nuestro deleite, se mezclan con antiguos recuerdos que se han acumulado con el tiempo, añadiéndoles una fresca pincelada de color que, modestamente, brilla en medio de la profusión de colores locales e históricos. Su indiscutible mérito literario es lo que hace que su obra tenga tanto valor, un valor incrementado por la escasa frecuencia con la que lo hallamos en los libros de viaje escritos en nuestro idioma. No hay nada más descuidado y chapucero que el estilo que se utiliza habitualmente en este tipo de publicaciones. Las cartas y los diarios simplemente se encadenan y se envían a la imprenta. Si el escritor es una persona inteligente, una persona observadora, exploradora y manifiesta un cierto entusiasmo por todo lo pintoresco, su obra proporcionará sin duda una lectura entretenida, pero a pesar de ello su carácter seguirá siendo fundamentalmente ordinario. El libro resultará interminable, demasiado largo, impreciso; nada que ver con la literatura.
El encanto del que están repletos los dos libros que el señor Howells ha escrito sobre Italia1 radica en su perfección, forman parte de la creación literaria, de la verdadera, de la esencia misma de esa creación, surgen de esa zona en la que los hombres piensan y sienten, casi diríamos que respiran, una buena prosa; esa zona en la que los clásicos montan la guardia. Bajo ningún concepto el señor Howells es un economista, ni un estadista, ni un historiador, ni tampoco un propagandista; es un mero observador a quien sólo puede acusarse de tener un bondadoso corazón, una viva imaginación y una sana conciencia. Por ello, ciertamente puede deducirse que este libro no tenía muchas probabilidades de estar mal escrito. Percibía lo que le agradaba, mencionaba lo que le agradaba y lo hacía exactamente de la manera que le agradaba. No tenía necesidad alguna de sacrificar su estilo a causa de los hechos, al contrario, quizás sean los hechos los que, sometiéndolo a una fuerte provocación (cuya fuerza ya habrá sentido un lector solidario), se vean sacrificados en aras de su estilo. Pero, por supuesto, semejante privilegio implica, consecuentemente, una obligación; obligación que un hombre provisto de una profunda conciencia literaria como nuestro autor será el primero en admitir y en cumplir. Debe de haber sentido cuán importante era la elaboración de este libro, sobre todo porque no iba a ser una obra que proporcionase meramente una información sino una obra de entretenimiento puro y generoso.
Estos recuerdos constituyen una relación de una docena de excursiones a distintas partes de la península durante su larga estancia en Venecia. Acompañan al lector a través de caminos muchas veces recorridos y lo conducen hasta santuarios gastados por los pies (por no hablar de las rodillas) de miles de peregrinos, muchos de los cuales en estos últimos tiempos han comunicado sus impresiones al mundo. Es obvio que el mundo no se cansa de leer sobre Italia y aún menos de visitarla, por eso, mientras ese país extremadamente interesante mantenga su actual relación, estética e intelectualmente, con las demás civilizaciones, el tema no se habrá agotado. En él se desencadenó ese gran momento de la historia en el que Italia se colocó a la cabeza del resto de la cristiandad y las otras naciones nunca han podido recuperar el terreno que ganó durante su extraordinario impulso. Vamos a Italia para ver algunos de los logros más eminentes del talento del hombre, unos logros que, dada su naturaleza visible y tangible, se adaptan particularmente bien a lo que la imaginación se representa como «la plenitud» de la fuerza creativa del hombre. La distancia que separa a las grandes obras de arte italianas del frío genio de las naciones vecinas es tan amplia, que nos sentimos inclinados a considerar a las primeras como el ideal del esfuerzo humano y su perfección, y a investir a su país de una especie de carácter sagrado. Pero esto tan sólo es la mitad de la historia. A través del pasado reciente de Italia nos llega el resplandor de la asombrosa imagen de su pasado más remoto; tras el espléndido florecimiento del Renacimiento podemos detectar la riqueza de un apogeo en el que el esfuerzo y la voluntad del ser humano son el origen de la gran manifestación estética del siglo xix, igual que esta última lo es respecto a nuestro tiempo. Así, al pensar en la gloria de Italia pensamos también en sus sufrimientos, al pensar en sus obras maestras, pensamos en los dones que le ha concedido la Naturaleza, y junto con estos temas profanos, recordamos a la Iglesia. Al final, en medio de esta admiración y esta nostalgia, entre compasión y veneración, no es extraño que nos sintamos hechizados y conmovidos sin remedio.
De la manera más sencilla, sin discursos, sin ostentación ni hipocresías, sino alternando de manera exquisita el humor y la tragedia, Howells consigue reflejar el persistente mutismo de la elocuencia italiana. No nos aclara cuál es la opinión final que se ha forjado sobre el carácter italiano, pero uno percibe que siente una profunda ternura por las flaquezas y los vicios de esa tierra a través de la riqueza de su inagotable belleza y del placer que experimenta con cada aliento. Es cierto que a la hora de realizar una evaluación exacta de sus valores intrínsecos y, para desdicha de los italianos, uno no puede pensar en ellos, ni escribir sobre ellos, de la misma manera juiciosa que emplearíamos con otros pueblos: de igual a igual. Nuestra imaginación insiste en entrar en juego haciendo que nos sintamos menos justos y más magnánimos. Tal vez el señor Howells no haya conseguido resistirse completamente a esta tentación y tiende a pensar, al igual que la mayoría de los seres sensibles que llegan a Italia por primera vez, incluso sin expresarlo así, que hay muchas cosas que pueden perdonársele a este pueblo a causa de su carácter pintoresco. Sin embargo, el señor Howells no es en modo alguno indiferente al elemento humano presente en todo lo que observa. Muchos de los mejores pasajes de su libro y la mayoría de los toques más delicados tratan sobre los personajes más comunes con los que se encuentra y sobre las costumbres y la moral del pueblo. Por ellos va a observar una gran cantidad de cosas insignificantes y en consideración hacia ellos va a ignorar un gran número de cosas importantes. No le gusta generalizar, ni ofrecer puntos de vista ni opiniones. El libro está impregnado de un cierto tono poético poco concluyente. Relata lo que ha visto con sus propios ojos y lo que sintió e imaginó en ese momento, por eso el libro está repleto de impresiones personales. De hecho son una serie de pequeñas aventuras personales, unas aventuras tan triviales y breves que sólo permanece la impresión del momento y, consecuentemente, el capítulo que las recoge. Por supuesto el interés y el mérito de estos capítulos difieren en función del tema, pero su estilo encantador está siempre presente y resulta aún más evidente cuando el autor se rinde completamente ante su propio talento para la escritura y trabaja su contenido hasta alcanzar la perfección en la forma.
El señor Howells, en conclusión, es un escritor de descripciones cuyo sentido y perfección, en nuestra opinión, ningún otro escritor americano, excepto Hawthorne, puede reclamar. Ciertamente, Hawthorne encarnaba la perfección, pero era medianamente descriptivo. No perdía de vista un mundo invisible y sus puntos de contacto con temas reales eran escasos e intrascendentes. A través de todas sus descripciones, especialmente en su libro sobre Inglaterra, uno siente que no era un hombre de mundo; al menos no de este mundo que a nosotros nos gusta más que cualquier otro. Pero uno no puede deshacerse de Hawthorne en un solo párrafo, así que volvemos a centrarnos en nuestro autor. El señor Howells domina con maestría la elegancia de su estilo y la delicadeza de sus propósitos (propósitos en los que el humor juega un papel importante), algo poco común en esta época de escritura tosca y precipitada.
Howells impone un toque impalpable pero evidente a todo lo que toca. Es el toque de ese escritor que es dueño de sus escritos y, dada la escasez de autores de este tipo, no podemos ignorar la auténtica calidad cuando esta se presenta. Somos nosotros los que salimos perdiendo cuando miramos de manera distraída hacia las cosas que hacen que la vida resulte agradable. Howells posee esas cualidades que convierten a la literatura en una parte fascinante de nuestras vidas; el buen gusto, la cultura, la imaginación y la imposibilidad de ser alguien común. Se nos obliga a percatarnos de que alguien a quien la literatura ha dado tanto está obligado a pagar con creces a su bienhechor.
Henry James
North American Revue 106
enero de 1888
1. Vida veneciana y Viajes por Italia.
Capítulo I Venecia en Venecia
Una noche, en el pequeño teatro de Padua, el hombre que vendía las entradas nos ofreció el proscenio (el cual elogió sobremanera), hecho que nos permitió asistir no sólo a la obra de teatro, sino también a la escena que se desarrollaba detrás del escenario. Desde este particular punto de vista fuimos testigos de la importancia del apuntador en el drama (cosa que siempre sucede con el apuntador en el teatro italiano), y de cómo los tramoyistas pasaban a formar parte de los personajes principales. No podíamos evitar el ver cómo la esposa virtuosa, ardientemente perseguida por el villano de la obra, se tomaba sus pausas entre bambalinas para después salir corriendo a escena hecha un mar de lágrimas y de desesperación, y observamos con consternación cómo, detrás del escenario, el marido ultrajado y su enemigo jugaban alegremente a pelearse. El lado más pobre del teatro se hizo patente; vimos la vulgaridad de las pinturas y la irrealidad de los decorados. Y, aun así, puedo afirmar que la obra no perdió ni un ápice de su encanto y que el manejo de la maquinaria, a pesar de su inevitable torpeza, no me impidió disfrutar al máximo. Era tanta la belleza y la verdad que había en la actuación, que me despreocupé de lo engañoso de las cuerdas y los dorados y pronto dejé de prestarles atención. El carácter ilusorio que me parecía tan esencial en un espectáculo dramático se reveló como una condición sin importancia.
En ocasiones me ha parecido que la suerte me ha otorgado otro proscenio para ser testigo de un espectáculo mucho mayor, y que se me ha permitido observar esta venecia, que muestra, con respecto a otras ciudades, la misma grata inverosimilitud que el teatro muestra hacia la vida diaria; el mismo efecto que el melodrama de Padua. Por supuesto, me era imposible vivir durante tres años2 en un lugar sin aprender a conocerlo de una manera distinta a la descrita por los autores de romances, poemas y libros de viajes hechos con prisa; tampoco podía evitar ver, desde mi puesto de observación, la pobreza y el engaño con el que Venecia se nos presenta, si puedo decirlo así, en la literatura. A pesar de todo, para mí nunca ha perdido su capacidad de sorpresa permanente ni la consideración que se merece, la fascinación de su magnífica belleza, su incomparable naturaleza pintoresca, ni su única y excepcional grandiosidad. Es cierto que las calles de Venecia son canales; aun así se puede llegar andando a cualquier parte de la ciudad y no es necesario coger un barco cada vez que se sale, tal como antes creía inocentemente. A pesar de todo, y aun habiendo encontrado suficiente tierra firme, no por ello el lugar me parece menos único, misterioso o menos encantador. Durante el día los canales continúan siendo las principales vías de comunicación, y si estas avenidas no están tan llenas de luz y color como algunos pretenden que creamos, al menos no tienen el repugnante olor que otros les prestan. ¡Y por las noches se mantienen tan oscuros y silenciosos como en tiempos de la Serenísima República, cuando los cuerpos de las víctimas, tras una secreta venganza, eran arrojados a la silenciosa profundidad del Canalazzo!
Pero ¿verdaderamente se concluían así las venganzas de la Serenísima? Posiblemente. En Venecia uno aprende a no poner en entredicho esa reputación de vengativas y oscuras crueldades, que los historiadores extranjeros imputan a un gobierno que perduró tantos siglos con la obediencia complaciente de sus súbditos; al contrario, se aprende a creer que ese estudiante concienzudo del viejo sistema republicano la condenará por unas faltas bien distintas de aquellas por las que es fundamentalmente acusada. Sea como fuere, me cuesta trabajo entender por qué, si la Serenísima República fue una oligarquía profundamente egoísta y despótica, su caída ha provocado tanto pesar y tanta pena en todos los venecianos.
Así pues, si el lector tiene a bien acompañarme en mi proscenio, me imagino que le será difícil ver cómo el telón se levanta delante de la Venecia de sus sueños –la Venecia de Byron3, de Rogers4 o de Cooper5–; o delante de la Venecia de sus prejuicios –la despiadada Venecia de Darù6 y de los historiadores que le sucedieron–. Sin embargo, mantengo la esperanza de que le guste la Venecia que ve, y que compartirá mi opinión de que este lugar apenas desmerece, aun retirándole su carácter ilusorio. Y para terminar ya con las metáforas teatrales, prometo no cansarlo con asuntos personales, salvo cuando una alusión me permita ilustrar esta «vida veneciana»; y, por supuesto, no sufrirá ninguna molestia por parte de las pulgas y chinches que tan a menudo en los países latinos saltan de la cama del viajero a sus libros.
Empecemos por mencionar aquí algunos de los errores sentimentales que conciernen al lugar, errores con los que no necesitamos molestarnos de aquí en adelante pero que sin duda forman parte de lo que todos asociamos con el nombre de Venecia. Tomemos como ejemplo esa patética estafa que es el Puente de los Suspiros. Me imagino que pocos oirán ese nombre sin establecer una conexión entre su misterio y secretismo y la taciturna justicia de los Tres7 o cualquier otro cruel mecanismo de la política de la República. La primera vez que penetré en él sufrí al sentir la triste compañía de aquellos que recorrieron sus pasillos desde la prisión hasta la muerte y, sin duda alguna, muchos turistas extasiados tuvieron la misma impresión. Poco después no pude dejar de avergonzarme al descubrir las pocas luces de quienes me rodeaban, y al darme cuenta de que ese conjunto melancólico que había evocado se componía exclusivamente de pícaros, que sin duda habrían presentado unas excusas para su infortunio tan graciosas e ingeniosas como las de los galeotes8 rescatados por Don Quijote –ciertamente pintorescos–, pero con los que una imaginación bien pautada no podría tratar. El Puente de los Suspiros no fue construido hasta finales del siglo xvi9 y ningún episodio romántico, ni ningún encarcelamiento por razones políticas, ni ningún castigo (excepto el de Antonio Foscarini10) tienen lugar en la historia veneciana después de ese periodo. En modo alguno, dichos episodios habrían dejado un gusto por lo sentimental en el Puente de los Suspiros, puesto que este era meramente el medio de comunicación entre el Tribunale Criminale, situado en el Palacio Ducal, y las prisiones del lado opuesto del estrecho canal11 que los dividía. Ladrones de casas, bellacos atracadores de bolsas y asesinos no suelen propiciar el interés poético por los lugares en que han sido conocidos y, sin embargo, estas son las únicas víctimas hacia las que el mundo romántico ha dirigido su mirada llena de patetismo desde que a Byron le llamara la atención. La abundancia de compasión del pueblo, la misma que permite a los italianos apiadarse incluso de los truhanes en dificultad, fue la que dio su nombre al puente12.
Los presos políticos no eran recluidos en «la prisión a ambos lados» como la llamaba el poeta13, sino en los famosos pozzi o en los calabozos contiguos al Palacio Ducal. ¡Y cuántas fábulas acerca de estas celdas han sido relatadas y creídas! Yo, por mi parte, había reservado mis escalofríos más helados para explorarlas, y no podría asegurar que antes de penetrar en su tenebrosidad, una literatura mentirosa y absurda no se insinuase en mi mente, para luego plasmarla en mis emociones, una vez que las visité. No estoy diciendo que estén calculadas para que el espectador se sienta embargado por la vida en la cárcel, pero están lejos de ser tan malas como yo esperaba. No están alegremente iluminadas ni especialmente ventiladas, pero sus ocupantes no padecían una incomodidad física extremada y el grueso revestimiento de madera de las paredes manifiesta el deseo por parte del Estado de no infligir penas gratuitas de frío y humedad.
¿Y quién despertaría mi interés por los pozzi? Era una tarea difícil salvo si aceptaba la palabra de ciertos rumores sentimentales. Comencé con Marino Faliero14, pero la historia no permitió que el Dogo languideciese mucho tiempo en estas mazmorras. Fue encarcelado en sus habitaciones, tan sólo durante una noche, mientras que los que conspiraron con él fueron ahorcados tan pronto como fueron hechos prisioneros. Habiendo fallado de manera tan flagrante con Faliero, lo intenté con otros presos políticos de triste memoria, pero con apenas mejores resultados, puesto que se esforzaron por evitar la notoriedad que su encarcelamiento les proporcionaba y escapaban de los pozzi con las más variadas estratagemas. Los Carrara15 de Padua fueron sentenciados a muerte en la ciudad de Venecia y su historia es la más patética y romántica de toda la historia veneciana. Pero no fueron las celdas bajo el Palacio Ducal los testigos de su desaparición: fueron estrangulados en la prisión llamada Torresella, ya existente en lo alto del palacio16.
Sin embargo, es probable que Jacopo Foscari17 fuese confinado en un pozzi en distintos momentos a lo largo del siglo xv. Con tan sólo su destino, el horror de estas celdas puede asociarse satisfactoriamente con quienes saborean el oscuro romance de los anales venecianos, puesto que no puede esperarse que el destino menos trágico de Carlo Zeno18 y Vettor Pisani19, quienes probablemente fueran también prisioneros de los pozzi, pueda conmover al verdadero sentimental.
Es cierto que ha habido suficiente tormento en las cárceles del Palacio Ducal, pero es poco lo que conocemos de manera fehaciente y por lo tanto no podemos relatarlo con rigor histórico.
En presencia de la Escalera de los Gigantes en el patio del palacio, la irrevocabilidad de las fechas no me permitiría mantenerme en el error de creer que la cabeza de Marino Faliero las habría manchado de sangre mientras rodaba hacia el suelo –como sucede al final de la tragedia de Lord Byron20–. Como tampoco pude mantener intacta mi visión del Consejo de los Diez blandiendo la espada de la justicia mientras proclamaba ante el pueblo la muerte del traidor, situándose en medio de las dos columnas rojas en la galería sur del palacio21; esta fachada no se construyó hasta casi un siglo más tarde.
Supongo –siempre basándome en mi propia experiencia– que, al margen de estas oscuras conexiones, el nombre de Venecia evocará también escenas de desenfrenada y arrolladora felicidad y que en primer término de la escena más alegre estará el Carnaval de Venecia, rebosante de bufonadas deliciosas, aventuras románticas y travesuras ingobernables. Pero el carnaval y todas sus antiguas festividades están completamente obsoletos y por eso la Venecia convencional, la de las máscaras y la del amor placentero, se ha convertido en una burda ficción, como si esa otra Venecia convencional de la que tanto he hablado no hubiese existido nunca. No hay sociedad más triste e insípida, ya sea en el mar o en la tierra, que la de la Venecia contemporánea.
Las causas de este cambio radican en parte en las modificaciones en el carácter de la civilización en todo el mundo, en parte en el aumento de la pobreza en las ciudades, condenadas durante cientos de años a una decadencia comercial y, principalmente (aunque los venecianos podrían decir totalmente), en la ira implacable, en el descontento inconsolable con que la gente observa su condición política actual. En caso de que hubiera diversas opiniones sobre los métodos con los que Austria adquirió Venecia y la tenencia con la que dirige esta provincia, esta diversidad de opinión ciertamente no se daría en Venecia.
Para el extranjero que se interroga por primera vez sobre el sentir público, hay algo casi sublime en la unanimidad con la que los venecianos parecen creer que estos métodos fueron inicuos y que esta tenencia es abominable; y aun cuando un estudio más perspicaz y una observación más cuidadosa mostraría cierto apego interesado hacia el gobierno, e incluso una oposición interesada; aun cuando un conocimiento posterior pondría de manifiesto en ese odio por Austria suficiente mezquindad, indiferencia e ignorancia egoísta como para quitarle su carácter sublime, ese odio todavía se percibe maravillosamente unánime y amargo.
Digo esto deliberadamente y sin ánimo de discutir sobre la cuestión ni de exagerar los hechos. Estando en el ejercicio de funciones oficiales, con el permiso y la confianza del gobierno austriaco, no puedo considerar la suspensión de estas funciones como una liberación de las obligaciones que tengo hacia ese gobierno y el mío propio, y sería improcedente por mi parte, mientras los austriacos permanezcan en Venecia, criticar su gobierno o contribuir con mis comentarios a envenenar un sentimiento en su contra en cualquier otra parte. Puedo, no obstante, hablar de modo desapasionado sobre hechos que conciernen la irregularidad social y política de este lugar, y en efecto puedo hacerlo, puesto que la situación actual resulta muy desagradable para un extranjero obligado a vivir aquí: ese odio desapaciguado de los italianos hacia los austriacos es tan intolerante, cuando se aplica a aquellos que se asocian con ellos, tan ridículo y pueril en tantos aspectos, que creo que la irritación que provoca en un extranjero puede fácilmente desalentar la pasión con la que habría defendido esta causa.
La intensidad de este odio hacia los austriacos surge con la pérdida de toda esperanza patriótica de unión con Italia en 1859, cuando Napoleón se encontró con el Adriático en Peschiera y se firmó la paz de Villafranca22. Pero no hay que suponer que un sentimiento tan general y tan concienzudamente entretejido en el carácter veneciano sea del todo reciente. Concedida a los austriacos por Napoleón I23, confirmado el sometimiento en el que cayó una segunda vez tras la ruina de Napoleón con los tratados de la Santa Alianza24, derrotada en los distintos intentos por liberarse de su yugo, y abrumada por la carga de servidumbres impuestas tras la caída de la efímera República de 184925, Venecia siempre ha odiado a sus amos con una exasperación que se hace más y más profunda cada vez que sus esperanzas de independencia se desvanecen, y ahora los detesta con un rencor que tan sólo la total renuncia a un dominio podría apaciguar. Por lo tanto, en vez de encontrar esa alegría pública y esa hospitalidad privada que hizo famosa en su día a Venecia, el extranjero se encuentra entre dos campos hostiles sin apenas posibilidad de escoger uno de los dos lados. La neutralidad implica soledad y falta de amistad con uno y otro partido, la sociedad sólo resulta posible a través de la asociación en exclusiva con los austriacos o con los italianos. Estos últimos no disculpan a ninguno de los suyos si este apoya a sus amos, e incluso un extranjero raramente puede esperar una cierta tolerancia. Ser visto en compañía de oficiales se considera como un signo de enemistad hacia la libertad de Venecia, y en el caso de los italianos, esto es considerado como una traición hacia su país y hacia su raza.
Por supuesto, en una ciudad que cuenta con una amplia guarnición y con buen número de oficiales, resulta inevitable algún amorío de tipo internacional, aun cuando los oficiales austriacos son severamente excluidos de toda asociación con los ciudadanos. La italiana que se casa con un austriaco rompe los más fuertes lazos que la atan a la vida y se convierte en una exiliada en el corazón de su propio país. Sus amigos la rechazan sin piedad del mismo modo que lo hacen con todos aquellos que se asocian con la raza dominante. En raras ocasiones he conocido italianos que hayan recibido a forasteros que tuvieran amigos austriacos, pero esto se hacía bajo el acuerdo explícito de que no se reconocerían si estos se encontraban en compañía de tan detestados conocidos.
El odio veneciano alcanza todos los niveles; es posible oír a ciertas personas verter la hiel más amarga sobre los austriacos y poco después tener la ocasión de ver a estas mismas personas tachadas de tibieza patriótica por otras con un odio aún más fiero. Y a pesar de todo, uno no debe asumir el hecho de que los italianos odian a los austriacos individualmente. Al contrario, les tienen cierto aprecio –un aprecio desdeñoso puesto que los consideran lentos y poco ingeniosos– e individualmente el austriaco es una persona amable y que no pretende ofender. El gobierno es también muy estricto en lo que se refiere al control militar. Nunca he sido testigo de la más mínima afrenta hecha por un soldado a un ciudadano, y ciertamente su motivación no es la mala voluntad.
A los austriacos se les odia simplemente porque un gobierno extranjero y despótico le ha sido impuesto a un pueblo que cree haber nacido para ser libre e independiente. Este odio nace pues de un sentimiento meramente políticos, y existe una maquinaria política suficiente como para que se mantenga en un perpetuo estado de tensión.
El Comitato Veneto lo forma un cuerpo de venecianos con residencia en la provincia y en el extranjero, que se encargan de velar por los intereses italianos y que trabajan afanosamente para promover la unión con los dominios de Víctor Manuel26. La mayoría vive en Venecia, aquí poseen una imprenta secreta en la que publican sus direcciones y sus proclamas, la policía desconoce su identidad y su red de espionaje se nutre de los propios espías policiales. La presencia del Comitato se hace sentir cada vez que la ocasión lo merece y, de vez en cuando, la gente se descubre a sí misma en posesión de circulares impresas llevando el sello del Comitato, pero sin que nadie sepa cómo o por qué vía llegaron a sus manos.
Las detenciones de personas sospechosas son constantes, pero hasta el momento ningún miembro del Comitato ha sido identificado, y se dice que este misterioso cuerpo tiene agentes infiltrados en todos los departamentos del gobierno, que lo mantienen informado de cualquier acción que les sea perjudicial. Las funciones del Comitato son múltiples y variadas. Se preocupa de que en todos los aniversarios patrióticos (como el advenimiento de la República en 1848 y el de la unión de los Estados italianos bajo Víctor Manuel en 1860) las salvas sean disparadas en Venecia y de que se despliegue una cantidad apropiada de luces rojas, blancas y verdes. Deja patente el sentimiento revolucionario escribiendo en los muros, y cualquier intento por parte de los austriacos de restablecer una fiesta popular se ve frustrado por el Comitato, que enciende una salva de petardos en la Plaza de San Marcos y en distintos lugares de paseo.
Ni siquiera las iglesias están exentas de sufrir estas demostraciones: yo mismo estaba presente en el tedeum cantado en el cumpleaños del emperador27 en San Marcos. El momento de alzar la sagrada forma quedó marcado por la explosión de un petardo en el mismo centro de la catedral.
Todo esto, que parece ser de dudosa utilidad y de aún más dudoso gusto, es plebiscitado por los más fieros Italianissimi y, aunque posiblemente la severidad de la disciplina patriótica en la que los miembros del Comitato mantienen a sus conciudadanos los mortifique, cualquier demostración pública de contento, como ir a la ópera o a la Piazza mientras toca la banda de música austriaca, es rápidamente suspendida bajo la amenaza del Comitato. Por supuesto, es labor del Comitato el mantener informado al mundo de ese sentimiento público en Venecia y de cualquier acto de severidad llevado a cabo por los austriacos. Sus miembros son hombres inflexibles cuyo talento es tan evidente como su patriotismo.
Por consiguiente, los venecianos son ahora una nación que se viste de luto y que ha dejado caer en desuso sus antiguos placeres y festividades. Todas las clases sociales, exceptuando una pequeña parte de la nobleza que aquí reside (la mayoría de los nobles viven en un exilio forzado o voluntario), parecen compartir ese sentimiento de desaliento e incertidumbre. Anteriormente, los pobres de la ciudad encontraban un poco de respiro y diversión en los numerosos días festivos que se sucedían a lo largo del año, que, aun siendo en su mayoría de carácter religioso, seguían teniendo un origen fuertemente vinculado a las ideas de patriotismo y gloria nacional. Los días festivos relacionados con las victorias y el orgullo de la República, por supuesto desaparecieron con la caída de la misma. Otros muchos sobrevivieron y mantuvieron su esplendor, pero ninguno se celebra como antaño. Cierto es que la Iglesia sigue desfilando con todo su boato en la Piazza en el día de Corpus Christi, cierto es que los barcos siguen formando un puente28 por encima del Canalazzo para acceder a la iglesia de Nuestra Señora de la Salvación29, y por encima del canal de la Giudecca hasta el templo del Redentor en sus respectivos festivos, pero la concurrencia es escasa y el regocijo pálido y forzado. Los Italianissimi han influido tanto en las ideas y sentimientos de la gente que los famosos festivos ahora tan sólo despiertan en ella un lamento por el pasado y un incierto anhelo por el futuro.
En lo que se refiere al carnaval, que en otro tiempo duraba seis meses y que hechizaba aquí y allá a toda la gente ociosa, con su particular esplendor y sus más variados placeres, ya no existe. Está muerto, y su miserable y raído fantasma es un grupo de mendigos, horriblemente disfrazados con máscaras, cuernos y ropa de mujer, que va de comercio en comercio salmodiando de forma monótona una canción ridícula y exigiendo el pago de un tributo a los comerciantes. La multitud que a su paso cruzan estos melancólicos bufones les concede una mirada triste y desdeñosa, y continúa con sus asuntos sin dejarse tentar por las delicias del carnaval.
Todos los entretenimientos sociales han compartido, en mayor o menor medida, el destino del carnaval. En algunas casas todavía se mantienen las conversazioni y, lógicamente, de vez en cuando siguen organizándose fiestas y bailes. No obstante, la mayor parte de los nobles y de las clases más ricas lleva una vida de reclusión apática, y cualquier intento por aliviar esta melancolía y este letargo no está bien visto. Y, ni que decir tiene, los austriacos o los Austriacanti nunca están invitados a participar en las diversiones de la sociedad veneciana.
Dado que la vida social en Italia, y especialmente en Venecia, se disfrutaba principalmente en los teatros, en los cafés y en otros lugares de reunión pública, su ausencia se hace ahora más patente en estos mismos lugares. Ninguna dama que se precie va a la ópera y los hombres no van a los palcos. Si alguna vez van al teatro, sacan las entradas para el patio de butacas, para dar una imagen lo más desierta y deprimida posible. De vez en cuando, una bomba explota en el teatro, una especie de advertencia y un medio para mantener a distancia a aquellos nobles que no fueran enemigos del gobierno. Asistir a una comedia es menos ofensivo, puesto que los austriacos tienen más dificultades para comprender su humor, pero sigue siendo considerado como una falta de italianismo.
En lo que respecta a los cafés, hay un acuerdo tácito por el que los austriacos frecuentan uno y los italianos otro, y tan sólo el Café Florian30 en la Piazza parece ser el único terreno común en la ciudad en el que los dos bandos hostiles aceptan encontrarse. Esto es porque está atestado de turistas de todas las naciones, y el ir allí no se considera significativo. Los otros cafés de la Piazza no gozan de la inmunidad del Florian y nada causaría más asombro en Venecia que ver a un oficial austriaco en Specchi31, salvo si acaso el ver a un buen italiano en el Quadri32.
Esta demostración tácita de odio y descontento tiene lugar principalmente en la Piazza. Aquí, tres veces por semana, tanto en verano como en invierno, las bandas militares tocan esa música tan exquisita que da renombre a los austriacos. Generalmente, se seleccionan temas de las óperas italianas, lo cual hace que sea todavía más difícil para el italiano amante de la música el resistirse a su atractivo. Pero lo hacen. Algunas damas de la nobleza no han vuelto a pisar la Piazza durante un concierto desde la caída de la República en 1849, y ningún buen patriota ha asistido a esos conciertos desde el tratado de Villafranca en 185933.
Hasta hace poco, los únicos que paseaban por la plaza eran exclusivamente los extranjeros o los familiares de los oficiales del gobierno, quienes estaban obligados a mostrarse en público. Pese a todo, el verano pasado, antes de que la convención franco-italiana para la desocupación de Roma reavivase las marchitas esperanzas de los venecianos, su resistencia empezó a vacilar, aunque esto puede considerarse como una flaqueza leve y transitoria. De modo general, al empezar la música dejan atrás la Piazza y pasean a lo largo del muelle que bordea el Palacio Ducal o, si permanecen en la Piazza, pasean de un lado a otro bajo las arcadas; el patriotismo veneciano hace un distingo bastante sutil entre el escuchar la banda austriaca en la Piazza y el escucharla bajo las Procuratie. Se prohíbe lo primero y se autoriza lo segundo. Tan pronto como la música cesa, los austriacos desaparecen y los italianos regresan a la Piazza.
Dado que una lista de manifestaciones similares no podría establecerse por entero, no hay razón para seguir alargándola. El sentir político de Venecia afecta a su prosperidad en una medida mucho mayor de la que puedan estimar todos aquellos que no tengan una noción clara de la fuente de ingresos que la ciudad obtenía de sus distintas fiestas. La gente pobre lamenta no sólo la pérdida de los festivos sino también los empleos jugosos y las generosas primas que estas ocasiones les aportaban. El exilio o la reclusión de las familias más poderosas y la desgana de los extranjeros por establecerse en una ciudad lóbrega y abatida han provocado la ruina de los mercaderes, el comercio más importante también ha ido menguando año tras año y, mientras, el coste de la vida ha ido aumentando y se han incrementado los impuestos de una población empobrecida y deprimida. En este aspecto, Venecia es sólo una muestra de lo que sucede en toda la provincia del Véneto.
La vida de origen extranjero que puede encontrarse en la ciudad apenas merece ser mencionada. Los austriacos tienen un casino34 en el que organizan bailes y fiestas y de vez en cuando manifiestan públicamente una cierta alegría. No obstante, aborrecen Venecia como lugar de residencia y naturalmente son reacios a vivir entre gente que los evita como si tuvieran la peste. Como ya he dicho, a los forasteros se les obliga a tomar partido a favor o en contra de los venecianos y resulta bastante divertido ver cómo los pocos residentes ingleses se dividen en Austriacanti e Italianissimi35.
Es del dominio público que incluso los cónsules de diferentes naciones, que deberían mantenerse dentro de los límites de la neutralidad y la indiferencia, se ponen de parte de unos u otros y mi predecesor36, a quien desgraciadamente a su llegada sus conocimientos de alemán lo enviaron directamente a los brazos de esta raza, fue siempre considerado como un enemigo de la libertad veneciana. Y sin embargo creo que sus ideas estaban arraigadas en la más pura tradición republicana en Estados Unidos.
La situación actual se tolera desde hace cinco años, con tan sólo ligeras modificaciones y el tenue murmullo de los más impacientes –bisogna, una volta o l’altra, rompere il chiodo («antes o después se romperá el clavo»)–. Dado que los venecianos son un pueblo de una perseverancia indómita, que ha aprendido a ser obstinado a fuerza de ser oprimido, me imagino que la situación se mantendrá hasta que se unan al reino de Italia. No son dueños de sí mismos, pero parecen contentarse con esperar eternamente viviendo en un oscuro presente. Su actitud afecta profundamente al carácter de la nación, tal y como veremos más adelante cuando analice más atentamente los ánimos en los que este se manifiesta.
Por ahora, digamos que el descontento de la gente tiene un efecto bastante peculiar en la vida de la ciudad tal y como la percibe un forastero. El hechizo que este descontento proyecta la convierte en algo aún más fantasmagórico y triste, invistiéndola de un encanto patético que difícilmente puedo plasmar en estas páginas, pero al que me mantendré fiel en todas mis descripciones de Venecia y, consciente de mis limitaciones, ruego al lector lo tenga presente.
2. W. D. Howells permanecerá destinado en Venecia, en calidad de cónsul de la embajada de Estados Unidos, durante cuatro años, desde finales de 1861 hasta finales de 1865. Durante su estancia en Venecia contraerá matrimonio, en 1862 y en París, con Elinor Mead, una joven de familia adinerada de Battleboro (Vermont), a la que conoció en Columbus (Ohio). Cuando, como en este primer capítulo, Howells utiliza el plural en su narración, se debe entender que el autor está en compañía de Elinor, personaje que no aparecerá explícitamente en la narración hasta el capítulo vii, dedicado a la vida doméstica, cuando entra en escena la asistenta Giovanna.
3. George Gordon Byron, sexto Lord Byron (1788-1824), poeta inglés, residió en Venecia desde diciembre de 1816 a diciembre de 1819.
4. Samuel Rogers (1763-1855), poeta inglés.
5. James Fenimore Cooper (1789-1851), novelista norteamericano.
6. Pierre-Antoine-Noël-Bruno Darù (1767-1829), militar e historiador francés.
7. El autor se refiere a los tres Inquisidores del Estado nombrados en 1539, popularmente conocidos como «i tre babài» (los tres demonios).
8. Don Quijote de la Mancha, parte I, capítulo 22.
9. El Puente de los Suspiros fue construido en piedra de Istria, en estilo barroco, por el arquitecto Antonio Contino di Bernardino, por encargo del dogo Marino Grimani (1532-1605).
10. Durante los dos primeros decenios del siglo xvii, Antonio Foscarini (1570-1622) estuvo al servicio de Venecia en distintos destinos distinguidos, bien como senador, bien como embajador en la corte de Enrique IV de Francia (1533-1610) y de Jaime I de Inglaterra y de Irlanda (1566-1625). En 1622, el Consejo de los Diez le encontró culpable de traición. Alegando que había divulgado secretos de Estado a España, por lo que fue ejecutado. Diez meses más tarde, el Consejo lo exoneró completamente de los cargos contra él, sentando un precedente insólito al proclamar su error en las cortes europeas. El affaire Foscarini se convirtió en una leyenda veneciana, reforzando el mito de Venecia, modelo para los republicanos de toda Europa.
11. Se trata del nuevo palazzo que se construyó a principios del siglo xvii, al ser insuficientes las viejas prisiones del sótano del Palacio Ducal.
12. El lector recordará que Mr. Ruskin dijo en pocas palabras, mucho mejor que yo con muchas, lo mismo sobre los errores sentimentales a propósito de Venecia: «La Venecia de la ficción moderna y el drama es algo que pertenece al ayer, una simple eflorescencia de la decadencia, un sueño puesto en escena que con el primer rayo de sol se convierte en polvo. Ningún prisionero que merezca recordar su nombre, o cuyas penas hayan provocado compasión, ha cruzado nunca ese Puente de los Suspiros que constituye el centro del ideal de Venecia concebido por Byron; ningún gran mercader de Venecia vio el Rialto bajo el que el viajero se demora ahora sobrecogido de interés; la estatua que Byron hace que Faliero atribuya a uno de sus antepasados fue de hecho erigida a un soldado desconocido ciento cincuenta años después de la muerte de Faliero», Las piedras de Venecia (N. del A.).
13. El autor se refiere al verso «A palace and a prison on each hand da Childe Harold’s Pilgrimage», canto IV, de George G. Byron.
14. Marino Faliero, o Marin Falier (1285-1355), quincuagésimo dogo de la República de Venecia (1354-1355). Producto de una conspiración, fue destituido y arrestado el 15 de abril de 1355, para ser condenado y ajusticiado a muerte en el Palacio Ducal, de manera fulminante, dos días después.
15. Nombre de una rica familia, entre los siglos xii y xv, de carácter militar y feudal y de origen longobardo.
16. Galliciolli,Memorie venete(N. del A.). Se trata de Francesco Novello Carraresi (1359-1406), señor de Padua, y de sus hijos Francesco III y Jacopo, capturados y ejecutados por oficiales venecianos en la Torresella, durante el conflicto armado entre Venecia y Padua, en la primera campaña de la guerra de Lombardía, que enfrentó a la República de Venecia con el Ducado de Milán). La Torresella era una sala añadida al Palacio Ducal en el siglo xiv. Se distingue por los dos ventanales cuadrados en la fachada que da al Molo (muelle).
17. Jacopo Foscari era hijo del dogo Francesco Foscari (1373-1457). En 1450, Jacopo fue acusado del asesinato de Almorò Donà; a pesar de su total inocencia, fue exiliado, aunque intentó regresar a su patria. El Consejo de los Diez descubrió el complot y le procesó y condenó a un año de cárcel. El Dogo, su padre, no se interesó por su hijo, quien murió en la cárcel en 1457. Su historia inspiró el drama The Two Foscari (1821), de Lord Byron, un poema en el libro Italy (1822), de Samuel Rogers, y la ópera I Due Foscari (1844), del compositor Giuseppe Verdi.
18. Carlo Zeno (1333-1418), almirante de la Armada veneciana.
19. Vettor Pisani (1324-1380), capitán general de la flota veneciana.
20. Se refiere al drama de Lord ByronMarino Faliero: Doge of Venice (1821).
21. En realidad se trata de la fachada occidental.
22. Tratado firmado en 1859 entre Napoleón III y Francisco José de Austria, a espaldas de Italia, por el que Venecia quedó en manos austriacas.
23. El último dogo, Ludovico Marin, fue depuesto por Napoleón en 1797.
24. El tratado de la Santa Alianza fue firmado el 26 de septiembre de 1815, por el emperador Francisco I de Austria, el rey Federico Guillermo III de Prusia, y el zar Alejandro I de Rusia, que fue su principal promotor.
25. La República presidida por Daniele Marin (1804-1857) se proclamó el 26 de marzo de 1848 y claudicó el 24 de agosto de 1849, con la rendición y el armisticio ante las tropas austriacas.
26. Víctor Manuel II (1820-1878), rey de Italia.
27. Se refiere a Francisco José I de Habsburgo-Lorena (1830-1916), y la fecha de su cumpleaños es el 18 de agosto.
28. Se refiere a la fiesta tradicional veneciana conocida como la Fiesta del Redentor, que se celebra el tercer domingo de julio. Recuerda la construcción, por orden del Senado veneciano, de la basílica del Redentor, en la isla de la Giudecca, como exvoto de la liberación milagrosa de la ciudad de la peste de 1576. Ese día se tiende un puente de barcos sobre el canal de la Giudecca, hacia la iglesia del Redentor.
29. Más conocida como Santa Maria della Salute o, simplemente, della Salute.
30. El Café Florian fue inaugurado el 29 de diciembre de 1720, y fueron sus clientes asiduos Casanova, Goldoni, Lord Byron, Goethe o Rousseau, entre otros.
31. El Specchi fue un café que ya no existe. En aquel tiempo se encontraba situado en el ángulo entre las Procuratie Vecchie y los pórticos del Arco Celeste, hacia el Bacino Orseolo.
32. El Café Quadri fue abierto al público en 1775 por Giorgio Quadri como café turco.
33. Véase nota 22.
34. Una mezcla entre círculo privado y casa de juego.
35. Los Austriacanti son miembros del sistema político austriaco sin por ello ser austriacos de nacimiento. Los Italianissimi son los que están a favor de la unión con Italia a cualquier precio (N. del A.).
36. Ferdinand L. Sarmiento, cónsul americano en Venecia entre 1858 y 1860, autor de Life of Pauline Cushman (1865).
Capítulo II Llegada y primeros días en Venecia
Creo que el saber cuándo llegué a Venecia carece de importancia37. Ayer y hoy son lo mismo aquí. Llegué una mañana de invierno sobre las cinco, con menos espíritu del que habría tenido si el clima hubiese sido más cálido38.
Aun así, estaba decidido a no ir al hotel en el ómnibus (así llaman a un barco ancho y lleno de asientos) sino en una góndola tan sólo para mí y mi equipaje. El mozo de la estación que asió mi maleta dedujo, a través de mi italiano un tanto políglota, la naturaleza de mi deseo y, saliendo con paso apurado, arrojó mi escaso equipaje al interior de la góndola. Yo seguí el camino que me iluminaba un mendigo vestido con un traje pintoresco y caprichoso.
Formaba parte de una de las clases de indigentes que mejor acabé conociendo en Venecia y que, me atrevo a decir, todo viajero recuerda; esa tribu despiadada que sujeta la góndola en la orilla, que finge haceros un favor y no cometer una ofensa, y que pretende no ser una tribu de estafadores desamparados. Los venecianos les llaman cangrejeros o pescadores de cangrejos39, pero, aunque aún no sabía ni el nombre que les daban, ni con qué propósito del poverino40, en la estación sólo pude constatar que tenía el gusto de los venecianos por el color: en el arreglo y la distribución de los fragmentos de su traje había conseguido producir un efecto rojizo y, en conjunto, resultaba una figura tan infame como la de ese amigo de un bandolero con la que uno no querría encontrarse en un lugar solitario.
No me propuso apuñalarme ni ahogar mi cuerpo en el Gran Canal tal y como yo pensé que debería hacer para encajar en el ambiente veneciano, sino que me pidió una limosna y, aún hoy, no sé si alegrarme o lamentar el no haberle entendido y haberle dejado con las manos vacías. Me imagino que retiró todas las bendiciones que me había otorgado mientras se adentraba en el canal, pero no le oí, porque la maravilla de la ciudad ya me había sobrecogido.
Mis más bajos instintos, por así decirlo, estaban embotados y cansados a causa del largo y frío viaje en tren desde Viena, mientras que todos mis sentidos se vieron atrapados por la novedad y el brillo desconcertante de Venecia. Creo que no existe nada en el mundo lleno de sorpresas tan relucientes y exquisitas como esa primera vista de Venecia que percibe el viajero cuando sale por la noche de la estación del ferrocarril y observa su incomparable rareza.
Hay algo en el aliento bendito de Italia (¡qué pronto lo descubrimos al ir hacia el sur, qué suave lo encontramos tras el áspero aire transalpino!) que nos prepara para esta llegada nocturna. ¡Tú! ¡Quienquiera que seas, déjame decirte cuán feliz serás en tu primer viaje a esta ciudad encantada! Ante ti, para tu placer, se extiende el espectáculo de una belleza tan singular que ningún cuadro podrá reflejar ni ningún libro plasmar; una belleza que tan sólo podrás sentir perfectamente una vez y que lamentarás para siempre.
Por mi parte, mientras la góndola se deslizaba alejándose del resplandor y del bullicio de la estación hacia la oscuridad y el silencio del ancho canal, olvidé el frío que me atenazaba desde hacía dos días y dos noches, y me olvidé de que en ese momento seguía sintiendo frío y nostalgia por mi país. En un primer momento no sentí nada más que la belleza del silencio, tan sólo roto por los remos al sumergir en el agua el reflejo plateado de las estrellas. A ambos lados vi palacios majestuosos, elevándose grises y orgullosos en las oscuras aguas. Sólo alguna que otra lámpara en sus fachadas me permitía momentáneamente ver balcones, columnas y arcos tallados, y lanzaba un chorro de luz que dejaba en el canal una estela carmesí. Bajo esa tenue luz pude ver cuán bello era todo, pero también cuán triste y cuán viejo. Sin embargo, al no estar todavía atormentado por la punzada de dolor que el decaimiento de la abandonada belleza de Venecia me produciría más adelante, seguí deslizándome tranquilamente sobre las aguas.
Sin duda, era un momento adecuado para pensar en todas las cosas fantásticas que hay en el mundo, y de hecho lo hice, pero apenas atravesaron mis pensamientos, y en absoluto interrumpieron todas las sensaciones producidas por la vista y el oído. Aquí, pasado y presente se entrelazan y el aspecto moral y el material se funden en un sentimiento de profunda sorpresa y novedad. El barco se deslizó rápidamente por encima de mis preocupaciones, y acontecimientos inesperados le dieron el impulso que lo llevó sin riesgos más allá de los acerados rincones de la vida. Todo ese tiempo fui consciente de mi progresión a través de canales estrechos y tortuosos que dejaban atrás las esquinas de mármol de los palacios. Pero entonces aún no sabía que esta confusión de los sentidos y el espíritu era la primera pálida impresión del encanto de la vida en Venecia.
Barcazas oscuras y fúnebres como la mía pasaban velozmente y, en cada esquina, los gondoleros se avisaban unos a otros con gritos roncos y lúgubres. La hilera de balcones aún no se había terminado. Aquí y allí las barcas amarraban con destreza, y sombrías imágenes de hombres se movían a su alrededor.
Finalmente, habíamos pasado bruscamente del Gran Canal a otro más pequeño, de una luz relativa a una oscuridad apenas afectada por el chorro de luz del farol de una esquina. Pero siempre los mismos pálidos y majestuosos palacios, arriba siempre ese cielo oscuro con sus estrellas parpadeantes, y abajo las estrellas parpadeando en el agua oscura. Ahora había innumerables puentes, una profunda soledad y un incesante girar por los meandros del canal.
Uno no puede evitar una vaga impresión de ansiedad al recorrer estos estrechos y solitarios pasadizos, pero esto formaba parte del extraño placer del momento y tenía relación con la novedad, el silencio, la oscuridad, el aspecto pirático y las innumerables paradas de los gondoleros. ¿Acaso esta Venecia, Venecia en general, no ha estado siempre asociada con bravuras e inesperadas puñaladas? Mi equipaje representaba quizás una riqueza fabulosa a los ojos de una imaginación poco cultivada. ¿Quién, si me pusiese a gritar, podría entender «la realidad de la situación», tal como dicen en los periódicos?
Seguir avanzando era un alivio, hacer una pausa era lamentar antiguos pecados y hacerse buenos propósitos cara al futuro. La más viva mezcla de todas estas emociones se hizo sentir cuando, dejando atrás la protección de un puente, la góndola se deslizó hasta los pies de una escalera situada ante una puerta firmemente atrancada. Los gondoleros llamaron una y otra vez mientras que su pasajero «mantenía dividido su espíritu ligero»41, preguntándose si una puerta con tan encarnizados cerrojos y tan severamente atrancada podía dar paso a un hotel que cobraría un precio excesivo por las velas y el servicio.
No obstante, en cuanto la puerta se abrió, y contempló el honrado semblante de estafador del portero del hotel, se sintió a salvo de todo menos de las falsas apariencias, y todas sus conjeturas y dudas más disparatadas se desvanecieron de su mente cuando el portero consintió en pagar un florín de más a los gondoleros.
Así pues, había llegado a Venecia y había sentido la fuerza de su hechizo. Había podido entrever su belleza más seductora, esa que no puede perecer por completo mientras haya un fragmento de sus muros esculpidos que se incline hacia las sombras del canal. El misterio del lugar me había invadido, y ya me había percatado de lo incongruente que resultaba la vida moderna en una escena en la que su presencia aportaba, dependiendo del humor, disgusto o deleite, entusiasmo o tristeza.
Aunque me imagino que apenas es necesario poner por escrito las falsas impresiones de los primeros días que siguieron a mi llegada, no quisiera olvidar completamente cómo, aun sin conocer a nadie y siendo un extranjero en el lugar, curiosamente, Venecia me hizo sentirme como en casa desde un principio. Supongo que se debe a que, de acuerdo con mi estilo, adoré la belleza que aquí encontré suprema, repleta de sociedad y amistad, hablando un idioma que, aun sin ser familiar, entendía en parte, y que me convirtió en ciudadano de esa Venecia de la que nunca sería desterrado.
No fue tan sólo la presencia de grandes y famosos monumentos de arte lo que hizo sentirme en casa –sobre todo porque mi capacidad para entender su excelencia y su grandeza era muy imperfecta–, sino que, allí donde fuese en esta singular y maravillosa ciudad, siempre me encontré con la buena compañía de los justos, de los viejos, que es, para ser sincero, la mejor sociedad de Venecia, tanto que fue hacia la que, después de dejar de lado otras amistades, me volví con un cierto alivio. Mis primeras excursiones, antes de conocer el lugar, poseían un encanto particular que desde entonces les ha sido arrebatado. Normalmente empezaban con algún propósito o destino y terminaban por perderme en lo intrincado de las más estrechas, retorcidas e irrelevantes callejuelas del mundo, o me hacían naufragar en las aguas desconocidas de un canal totalmente alejado del lugar que había previsto.
Entraba a ciegas en oscuros y secretos patios y constantemente me veía sorprendido y obligado a rendirme ante caminos engañosos y sin salida, o ante los repentinos bordes de un canal. Los amplios campi que hay delante de las innumerables iglesias de la ciudad también salían victoriosos y me aprisionaban continuamente. Pero todos y cada uno de esos lugares tenía algo especial que merecía la pena ver: cuando no era la belleza de la escultura o la arquitectura, era una miseria y una desgracia pintoresca.
El placer de visitar auténticos «lugares de interés» fue menor que el que me proporcionaron los barrios bajo los cuales hedían humedades insanas, y a los que se asomaban detrás de las contraventanas unas cabezas desaliñadas y unos ojos bellísimos. Cada patio, en medio del ruido armonioso de los portadores de agua y de desaseados chismosos, escondía algún elemento tallado. Los lejanos y malolientes canales resultaban patéticos con sus viejos y abandonados palacios, ahora ocupados por hordas de pobres que decoraban los balcones esculpidos con andrajos de ropa blanca y remendaban las nobles ventanas con sombreros anticuados.
La noche me pareció tan llena de belleza como el día, cuando el azar me condujo desde el brillo de San Marcos y el resplandor de las calles de comercios que salen de la Piazza, y me perdió en singulares escondrijos de los patios y en la maraña de alejadas callejuelas, donde deslustrados farolillos de aceite competían con los cirios que ardían en los altares de la Virgen42, oscurecían el camino y aumentaban las sombras de las puertas y de los numerosos arcos.
Recuerdo perfectamente una de las más bonitas noches de esa época, una noche suave, a finales de invierno, que por primera vez me mostró la escena que se puede contemplar desde los Jardines Públicos, al final de la larga curva de la Riva degli Schiavoni. Paseando despacio por el parapeto sur de los jardines, di la espalda a los sombríos campanarios de las difuminadas islas situadas hacia oriente (una góndola solitaria se deslizaba sobre las aguas tranquilas rompiendo la plateada luz de la luna en una multitud de ondas) y, al mirar más allá del transporte marítimo de la dársena de San Marcos, pude ver cómo las luces que van desde la Piazzetta hasta la Giudecca formaban una media luna de fuego en el cielo, y hundían en el agua un esplendor carmesí que se hundió también profundamente en mi corazón, iluminando todos mis recuerdos de belleza y placer.