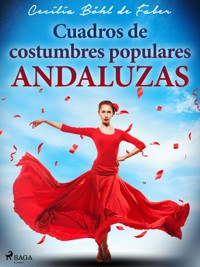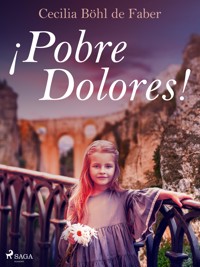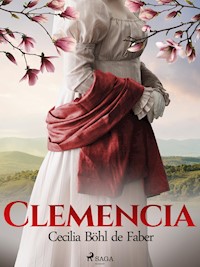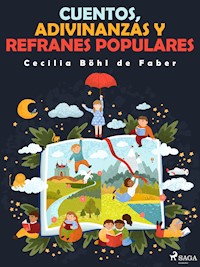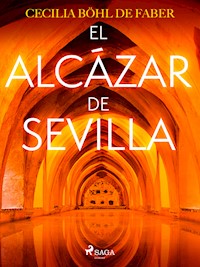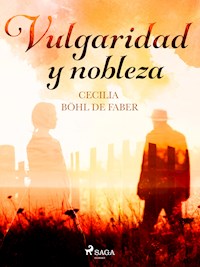
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Cecilia Böhl de Faber lo tenía claro: el éxito y la riqueza no dan la virtud. «Vulgaridad y nobleza» narra la llegada de un indiano a Andalucía, un hombre insensible que compra una hacienda y quiere deshacerse de una pordiosera del pueblo, la humilde y honrada tía Ana.En esta recopilación también se incluyen otros relatos de la gran autora española como «La corruptora y la buena maestra», «La maldición paterna», «La viuda del cesante», «Las mujeres cristianas» o «Leonor», historias llenas de reflexiones sobre la sociedad española de mediados del siglo XIX.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cecilia Böhl de Faber
Vulgaridad y nobleza
Saga
Vulgaridad y nobleza
Original title: Vulgaridad y nobleza
Original language: Castilian Spanish
Copyright © 1861, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726875195
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Dedicatoria
El autor suplica al afamado y erudito Barón Wolf, tan admirado y respetado en su sabia patria como en todos los países cultos, y el que con tanta benevolencia ha juzgado y dado a conocer el primero en Alemania sus sencillos escritos, que le permita dedicarle este cuadro, en muestra de una gratitud que quisiera y no sabe demostrar de una manera más expresiva y digna.
Fernán Caballero.
Prólogo
No son los extranjeros (que eso nada de extraño tendría), son los españoles, que nos hacen un cargo de pintar las cosas de nuestro país sólo por su lado favorable.
Es muy cierto, y todo el mundo sabe, que en España, como en todas partes, hay gentes y cosas malas; nunca hemos pensado en negarlo, ni en hacer de España una Arcadia, y esto lo prueban los muchos tipos malos que, si bien no en primer término, se encuentran en nuestras novelas y cuadros de costumbres, como necesarias sombras en la composición. Lo que sí no hemos querido es tomarnos la ingrata, poca interesante y menos útil tarea de poner en primer término los tipos malos y de dar publicidad a las cosas que lo son. Lo hemos dicho ya en otras ocasiones: la crítica y la pintura de lo malo, que rebaja al hombre, es un correctivo ineficaz al mal; el elogio o la pintura de lo bueno, que lo enaltece, es el más dulce de los estímulos al bien. Otros críticos, poco benévolos, dicen que inventamos lo que damos por cosas ciertas. Agradecemos el favor grande que con esta censura se hace a nuestro ingenio, pero sin admitirlo: lo uno, porque tenemos en mucho más el ser verídicos que ingeniosos, y en más alta estima el que se nos crea que el que se nos admire; y lo otro, que es cosa de harta más importancia el que se tenga dentro y fuera de España un exacto conocimiento de la índole, del carácter, de las costumbres y hasta del modo de expresarse de nuestro pueblo meridional, que puede serlo el que un escritor de nuestra insignificancia esté o no esté dotado de ingenio. Téngase en cuenta que rebuscamos los granos de la buena semilla en un campo que se está cegando, y déjesenos conservarla en estas hojas, puesto que estatuas, monedas y otros efectos de pasadas épocas se suelen extraer de excavaciones, pero no así las cosas de la esfera intelectual, que son sentimientos que se entierran para siempre con los corazones que los abrigaron, palabras que se pierden en el aire en que se pronunciaron y usos que pasan sin dejar rastro. Es de advertir que si diésemos al público como fruto de nuestra inventiva los cuadros de costumbres que trazamos, se nos echaría en cara con la misma hostilidad que dábamos por nuestro lo que no lo era, y entonces la crítica tendría razón1 .
El sencillo argumento del presente cuadro, del que puede decirse que se encierra todo en la última frase de la mendiga, lleva consigo su auténtica en la imposibilidad que hay del que tal frase se invente; semejante energía, laconismo y profundo sentido en la locución, no los halla sino el noble corazón de una madre del pueblo español. Las gentes cultas comprendemos lo sublime y solemos ahogarlo en las flores de la retorica; el pueblo católico español, sin comprenderlo, lo realiza a veces y lo presente en toda su verdad y sencillez, como lo hace la Biblia.
Se nos vitupera igualmente nuestro patriotismo por aquéllos que, llenos del espíritu cosmopolita moderno, clasifican el amor a la patria de necia preocupación de los siglos bárbaros; y adviértase que así lo hacen cuando se trata del que nos apega al país que nos vio nacer, a su carácter, a sus costumbres, a sus tradiciones, a sus creencias, a sus instituciones, al respeto y cariño a la enseñanza de nuestros mayores; pero cuando la palabra patriotismo se escribe en la bandera enarbolada por los que quieren destruir todo esto, entonces es a sus ojos sublime, santo, padres de héroes, y apuran para aplicársela las calificaciones más retumbantes. Entonces existe. No; entonces se profana su nombre.
Dice el pueblo que para todo se necesita entendimiento, hasta para barrer; y nosotros decimos que para todo se necesita justicia, pero sobre todo para la crítica, so pena que ésta produzca el efecto contrario al que se propone el que la ejerce.
Nada que argüir tenemos a aquéllos a quienes nuestros cuadros no gustan, no sólo porque en materia de gusto no cabe discusión, sino porque participamos de su opinión, ya que no en cuanto a los argumentos (que son todos, en parte o por entero, ciertos y muy buenos), pero sí en el modo de presentarlos, que es inhábil y defectuoso, y que pocas veces nos dejan satisfechos. Pero ya que no hay cajas de plata en qué conservar cosas tan bellas, consérvense aunque sea en caja de peltre.
En éste, como en los más de nuestros cuadros, el argumento es cosa sencilla y poco complicada, por lo que carece de ese movimiento, de esas intrigas, de esas pasiones, que son, en particular en Francia, la esencia de la novela; por eso hemos tenido cuidado de no denominar a estas composiciones novelas, sino cuadros, para que todo aquél a quien no agrade el estudio de las costumbres, del carácter, de las ideas y del modo de expresarlas de nuestro pueblo, no las lea. El que quiera brillantez, movimiento, bien urdidas intrigas, pasiones y artes, búsquelo donde lo halle, y no se venga a sentar al sol de Dios con nosotros.
Réstanos el dar las gracias a las simpáticas y benévolas personas que con tanta indulgencia han acogido nuestros escritos, empezando por los dignos y sabios sacerdotes, y a los distinguidos literatos españoles y extranjeros que se han servido darnos su aprobación inapreciable, la que, como los rayos del sol al arbusto, a quien vigorizan y hacen producir nuevas ramas, nos han alentado tiempo ha, con su benevolencia, a seguir publicando nuestros escritos.
- I -
El cuerpo lo viste el oro,
pero el alma la nobleza.
(Calderón.)
Después de haber atravesado Córdoba, ve el Guadalquivir al camino de hierro acercársele y saltarle por encima en su afanosa carrera de trajinero, y sin cuidarse de él, prosigue en su pausado andar de caballero, dejándose llevar de las inclinaciones del terreno como el que pasea, y llegando con esa majestad de todo lo que es grande y tranquilo a la vega de Sevilla.
A la izquierda, y como prólogo de su historia, que cuenta Sevilla con sus monumentos, encuentra el río al magnífico convento de San Jerónimo, que, abandonado y falto del cuidado que le prestaban sus monjes, se desmorona como un cuerpo en que ya no late el corazón; y más abajo, a la derecha, halla a la Cartuja metida entre sus naranjos, como si no habiéndole bastado la soledad y el silencio, hubiese buscado la sombra. Baña después los robustos pies del hermoso puente de piedra y hierro que lo vadea, se acerca a las Delicias, cuyos frondosos árboles refleja en sus aguas como una dulce impresión que recibe, e inclinándose a la derecha, camina entre mimbrales hacia San Juan de Alfarache, sentado al pie de la vertiente de un monte, que unido a otros forma un grandioso vallado al llano de Triana.
Vestidas las vertientes de aquéllos de apiñados olivares, como los merinos de su crespo y espeso vellón, ostentan sus cimas blancos pueblecitos, como si intentasen estos pigmeos imitar a las nevadas cumbres de los Alpes.
Entre Tomares y Castilleja de Guzmán se halla el más considerable de estos pueblecitos, Castilleja de la Cuesta, a quien atraviesa el camino que conduce a Aljarafe, esa comarca tan fértil, tan hermosa y tan rica en viñedos.
En ocasión de anotar aquí, ya que en Castilleja de la Cuesta nos encontramos, que el Pedro Jiménez, ese vino que es hoy día el de más precio que crían las afamadas viñas de Jerez fue, trasplantado a ellas de Castilleja, donde primero fue aclimatada la vid que lo da por un vecino del mismo pueblo llamado Pedro Jiménez, soldado de los tercios de Flandes, y que, hombre industrioso, se hizo a su regreso de sarmientos de las viñas del Rhin, las cuales, perdiendo en este suelo y bajo este sol el sabor acidulado de su mosto, lo trocaron en el pastoso y dulce del vino generoso que hoy se conoce con el nombre de su introductor en nuestro país.
Tampoco olvidemos que en este pueblo murió Hernán Cortés, y que la casa en que tan insigne y esforzado varón dio su último suspiro ha sido comprada y restaurada por los serenísimos señores infantes duques de Montpensier, con ese atinado buen gusto y ese celo por los recuerdos gloriosos y religiosos del país, que hacen de los augustos señores los ángeles reparadores de las santas históricas ruinas.
Si hubiese en nuestra triste y revuelta época más amor a la verdadera patria, habría más gratitud hacia los que la enaltecieron en sus pasadas grandezas, y ya se habrían levantado estatuas a príncipes tan admirables en todos conceptos. Pero el tiempo venidero se encarga siempre de pagar con creces las deudas que el presente no salda por completo.
Desde Castilleja empieza la mencionada comarca del Aljarafe, llamada por los romanos los Jardines de Hércules. Cubren este gran distrito muchos pueblecitos, que deben con preferencia su bienestar al cultivo de la viña. La inmensa cantidad de uva y la no menos considerable de mosto que suministran a Sevilla, son origen de su modesta prosperidad.
Años atrás, no obstante, y cuando se hallaba España en la postración y abandono que fue natural consecuencia de la heroica guerra de la Independencia, en que la nación entera, cual aquellos grandes y nobles caballeros que iban a la guerra santa, todo lo abandonó para defender su independencia, y probó venciendo
Que en tocando a Dios y al rey,
a nuestras casas y hogares,
todos somos militares
y formamos una grey2 .
Años atrás, decimos, aquellas fincas rurales, como todas las demás, estaban abandonadas, destruídos sus edificios, perdidos sus plantíos y habían caído por improductivas en gran menosprecio. Sus dueños, arruinados como ellas, no se hallaban en disposición por entonces de hacer los costosos adelantos de reparación que plantíos y edificios necesitaban, y que, según la expresión del país, pedían aquéllos, pues la tierra de Dios es tan agradecida y propicia, que sólo pide al hombre que la labre y cultive a sus hijas las plantas para cumplir la misión que de Dios recibiera de colmarlo de sus dones.
En esa época, pues lo que vamos a referir es de fecha atrasada, vendíanse las fincas arruinadas en bajo precio, y un sujeto de clase humilde, pero que había adquirido en América un bonito capital, con el que regresó a la Península, escogió a Sevilla para su residencia, y determinó hacerse allí propietario. Entre las fincas que le fueron propuestas, lo fue una hacienda de viña en un pueblo de Aljarafe, la que determinó ir a ver con el corredor que le había propuesto su compra.
- II -
Hallábase esta hacienda de viña a la entrada de un lugar, y, como ya hemos observado, gracias a la solidez de su fábrica, manteníase en pie en su lucha con el tiempo, como un gladiador que no se rindiese, doblase ni cayese sino para morir.
Veíanse en sus erguidos muros las arrugas que imprime la vejez y el color mustio que dan los temporales a los edificios, como se lo dan a los rostros de los hombres que viven de continuo a la intemperie.
La grandiosa portada se alzaba tan derecha, entera y altiva, cual si quisiera ocultar a las miradas de los transeúntes el abandono y ruina que tenía a sus espaldas; pero la puerta, desvencijada y rajados sus tablones, las ponía, bien a pesar suyo, a la vista de todos.
Sobre la puerta de la portada había practicado un nicho, en el que, detrás de un enrejado de alambre, se veía una pequeña imagen de bulto de la Virgen, de cuya advocación, que era la de la Paz, tomaba la hacienda su nombre.
El cuerpo alto de la casa estaba inhabitable, a causa de las muchas goteras, así como el lagar y las vacías bodegas anexas a la casa, que parecían tener cribas por techumbre.
En los bajos vivía con su numerosa prole el hijo del que había sido capataz de la viña cuando se labraba, el que, aunque no recibía salario, seguía guardando el edificio por la ventaja de vivir en casa sin tener que pagarla.
Las tapias que como guardianas rodeaban a los corrales, confiadas en que nada había que guardar en aquel edificio abandonado, por complacer a sus amigos los lagartos, habían abiertos grietas que les sirviesen de albergue, las que habían aprovechado también las preciosas plantas parásitas para extenderse y florecer a sus anchas, formando sobre las tapias pabellones y colgaduras que imitan en sus ornatos los tapiceros, pero nunca con tanta gracia.
En los corralones habían crecido a su amor las higueras silvestres, las zarzas, los solanos, las adelfas, el lentisco y otras hijas naturales de la tierra, que formaban un rústico vergel para recreo de los pájaros cantadores, de las gallinas buscavidas y de unos tímidos y silenciosos conejos caseros, que llevaban todos allí una vida de príncipes.
A espalda de la casa, la parra, que había perdido los sostenes del emparrado, se había agarrado a los hierros de una ventana para trepar, sin miedo de la podadera, como una volatinera, al tejado, mientras dejaba colgar, como lo hace el sauce, otra de sus ramas, en las que bailaban las ligeras pespitas, sirviéndoles sus colas de balancín; daba con sus ramas menores sombra a los nidos de golondrinas, que, agradecidas, le contaban con su gran verbosidad maravillas de lejanas tierras. Las malvas crecían por todas partes, ofreciendo sus buenos y suaves servicios como hermanas de la Caridad. Las amapolas, a quienes preguntaba el viento si lo querían, respondían moviendo sus ruborizadas cabezas que no, que no.
Los gorriones se peleaban sin reparo y con insolentes pitidos delante de los comedidos y finos palomos, que huían al tejado escandalizados. Los conejitos formaban círculo, como convidados a un festín, alrededor de los desperdicios de la verdura de la olla que les había tirado la casera. Las gallinas se apresuraban a acudir al llamamiento del gallo, que había encontrado una mina en las barreduras de la cuadra.
Entre las matas pastaba silenciosa y grave una burra blanca, que era la decana de aquella colonia, sin cuidarse de las carreras y saltos con que gozaba a su lado su precioso ruchillo, del brevísimo ocio concedido a la miserable existencia de este tan inofensivo, manso, paciente cuanto infeliz animal.
Una porción de niños, que venían a unirse a los del casero, reían, jugaban y cantaban sin freno y a su albedrío, como crecían allí las plantas, sin estorbar y sin ser estorbadas por nadie.
Formaba, pues, todo lo referido el más completo desorden, mas no el desorden que constituye en la vida ordinaria un vicio, que, como la polilla, es muy pequeño, pero que así en las cabañas como en los palacios causa grandes estragos, que en los negocios es la ruina y en las ideas el enemigo de la lógica y del buen sentido, sino aquél que en la naturaleza es un encanto más, como es en los niños una gracia más su misma torpeza y confusión de ideas.
Pero el más bello comensal de aquel lugar era un grandioso moral. Aquel árbol magnífico, encumbrado como un rey, elevado y majestuoso como un patriarca, rico, pródigo, lozano y airoso como un joven caballero digno y firme como un anciano hidalgo, se hallaba situado al lado de un pozo, cuyo brocal había caído por tierra. Formaba así caído un lecho para solaz de la hiedra, cuyas ramas habían trepado por el tronco del moral hasta enlazarse con las suyas, formando una espesa selva negra para ocultar los nidos de los pájaros.
El casero y su familia formaban en medio de esto una pacífica colmena; así es que el que veía medrar a la colonia, a la colmena y al vergel en aquella perdida y desatendida hacienda, podía convencerse de que Dios y la Naturaleza no conocen lo que el hombre débil, inconstante, cruel e inexorable ha creado, y nombra... ABANDONO.
- III -
Delante de la puerta de la cocina, que era la que daba al descrito corral, hallábase una mañana sentada al sol Cipriana, la mujer del casero. Tenía colocado sobre su cabeza, para preservarla del contacto inmediato de los rayos del sol, un pañuelo doblado en cuatro dobleces cuadrados, de manera que caía uno de sus picos hacia adelante como una visera. Estaba ocupada en remendar una camisa de mujer que había lavado, y que era un conjunto de remiendos de telas blancas de varios gruesos y géneros.
Desde el moral a una de las rejas de la casa se extendía un tendedero, del cual colgaban pañales, fajas y camisitas, a quienes el sol acababa de dar un blanco esplendente. Una gallina cacareaba dando parte que había dado a luz con toda felicidad un robusto huevo, mientras las demás se solazaban al sol. Las abejas y su parodia las avispas zumbaban por el aire como diminutas zambombas. Un suave viento poniente vivificaba aquella tranquila naturaleza, ya meciendo suavemente los pañales y camisitas, como en su cuna mecía su madre al pequeño dueño de estas prendas; ya introduciéndose en la copa del moral y despertando a las dormidas hojas que de esta libertad murmuraban entre sí; ya entrándose a aullar por una encrucijada para asustar a los niños; ya obligando a las erguidas adelfas a bajarle sus bellas cabezas en un cortés saludo; ya subiendo quedito a la torre del lagar para coger descuidado y por detrás al gallo puesto allí de veleta, lo que nunca había podido conseguir, y después, como veleidoso, queriendo ausentarse, ir para despedida a besar la frente de los niños, arrebatar su fragancia a una mata de reseda nacida en la vieja y recta pared, como una sonrisa en el rostro de un austero anacoreta, trayéndosela para su solaz a Cipriana, y murmurando suave y sonsoladoramente al oído de una pobre anciana que a la sazón entraba agobiada: La vida y las penas son un soplocomo yo, y acabar por remontarse a altas regiones a buscar celajes diáfanos y nubecillas transparentes para trastornarlos a su fantasía.
Un grupo de niños había sentado sus reales debajo del potente moral, y uno de ellos, como de tres años, estaba tendido a la larga, sirviéndole como de almohada un perro, acostado como él en el suelo.
-Juaniquillo- le dijo su hermana, que tenía cinco años -no te eches sobre Cubilón, que te va a dar pulgas.
-¡Qué había de dar!- opinó un mozo de siete años -; se llevará las que tenga, que las pulgas están más a gusto con los perros, que no se meten con ellas, que no con las gentes, que las cogen y las matan.
-¿Sabes tú, Purita, que el coco y la pulga se quieren casar?
-¿Quién te lo ha decío?
-La gente. Pero es el caso que
La pulga y el coco
se quieren casar,
y no se han casado
por falta de pan.
Salió una hormiga
de su hormigal:
«Hágase la boda,
que yo pongo el pan».
Albricias, albricias,
que ya pan tenemos;
ahora la carne,
¿dónde la hallaremos?
Asomose un lobo
por aquellos cerros:
«Hágase la boda,
yo pongo un carnero».
Albricias, albricias,
ya carne tenemos;
ahora la berza,
¿dónde la hallaremos?
Saltó un cigarrón,
de entre aquellas huertas:
«Hágase la boda,
yo pongo la berza».
Albricias, albricias,
ya berza tenemos;
pero ahora el vino,
¿dónde le hallaremos?
Saliose un mosquito
de un calabacino:
«Hágase la boda,
que yo pondré el vino».
Albricias, albricias,
que vino tenemos;
ahora la cama,
¿dónde la hallaremos?
Acudió un erizo
tendiendo sus lanas
«Hágase la boda,
yo pongo la cama».
Albricias, albricias,
que cama tenemos;
por falta de cura
no nos casaremos.
Se asomó un lagarto
por una hendedura:
«Hágase la boda,
que yo seré el cura»
Albricias, albricias,
que cura tenemos;
ahora el padrino,
¿dónde lo hallaremos?
Salió un ratoncito
de un montón de trigo:
«Hágase la boda,
yo seré el padrino».
Albricias, albricias,
padrino tenemos;
ahora la madrina,
¿dónde la hallaremos?
Salió una gatita
de aquella cocina:
«Hágase la boda,
yo soy la madrina».
En mitad de la boda
se armó un desaliño:
saltó la madrina
y se comió al padrino.
Mientras Pura escuchaba con la boca abierta la relación de la boda de la pulga y el coco, había entrado en el corral una anciana, que era de tan pobre traza y humilde aspecto, que, sin hablar, pedía elocuentemente socorro.
-Ahí está -dijo Pura- la tía Ana Panduro. Joselillo, bien podías darle el cuarto que te ha dado tu madrina.
-Conque estoy juntando desde ayer para marcar un trompo, y no he juntao naa -respondió su hermano-, ¡y le iría a dar mi cuarto! Caramba contigo, ¡y qué dadivosa eres con lo que no es tuyo!...
-Y de lo mío lo propio; y para que lo sepas, roñoso, le voy a dar el huevo que me puso mi gallina.
Y esto diciendo, encaminose la niña hacia la pobre vieja, llevando su huevo en la mano, tan radiante y ufana cual si llevase a la reina un estandarte ganado en Tetuán.
Entretanto, decía Cipriana a la recién venida:
-Siéntese usted, tía Ana, que ya le estoy acabando de remendar la camisa que la he lavado, y le sacaré, en remantando, unas habitas de un guiso que tengo puesto.
-Dios te lo pague -contestó la mendiga- ¡Ay, hija mía! Si no fuese por las buenas almas, ¿qué sería de tantos pobres que, como yo, ni lo tienen ni lo pueden ganar?
-Por eso mismo manda Dios que nos socorramos los unos a los oros y nos miremos como hermanos.
-¡Las penas me están crucificando sin acabarme de matar, Cipriana! ¡No hallo descanso ni de día ni de noche, pues los dolores del cuerpo y las penas del alma a la par me acosan!
-Señora -contestó Cipriana-, ya sabe usted que el camino del cielo es cuesta arriba y muy penoso y cansado, y el del infierno es cuesta abajo, muy gustoso y ligero de andar. Así vamos caminando con valor cuesta arriba, que mientras más agria, empanada y penosa de subir sea la cuesta, más pronto y seguro se llega.
En este instante, como las puertas estaban enfiladas y abiertas, vieron pararse ante la portada una calesa, de la que bajaron dos señores, al propio tiempo que lo hacía de su caballo un hombre que los acompañaba, y que llamó a Joselillo para que llevase aquél a la cuadra.
-¿Qué es esto? -preguntó la anciana.
-Pascual, que ha ido hoy a Sevilla -contestó Cipriana-, porque el encargado de los herederos del difunto marqués lo mandó llamar para que viniese con ese señor y le enseñase la posesión; por lo visto, la quiere comprar.
-Mujer, me alegraría que la comprase -repuso la anciana-, para que tome a Pascual de capataz, como corresponde a éste y conviene al comprador.
De los dos que se habían apeado de la calesa, el uno era un corredor, y el otro un sujeto, ni bajo ni alto, ni grueso ni flaco, ni viejo ni mozo, y que venía vestido de pies a cabeza de una tela gris, habiendo atendido en la forma y tela de su traje antes a la comodidad que a la moda.
Este sujeto, cuya fisonomía y modales no eran ni altaneros ni amables, ni vivos ni parados, empezó, sin detenerse, a inspeccionarlo todo con no interrumpida atención, sin que demostrasen ni su rostro ni sus palabras la impresión que le causaban las cosas que examinaba, sin celebrar la grande extensión y solidez del edificio, y sin que su deterioro y abandono le diesen pábulo a menospreciarlo.
Por la tarde, después de haber ido a ver la viña y tierras pertenecientes a la hacienda, y habiendo descansado el caballo de la calesa, de seguida emprendieron los dos viajeros su regreso, sin más saludo al casero y su familia que una ligera y silenciosa inclinación de cabeza.
-Oye, Pascual -dijo Cipriana a su marido cuando se hubo alejado la calesa-, ¿quién es ese caballero?
-No es un caballero, es un rico -respondió el marido.
-Ya me lo quiso a mí parecer -repuso la mujer-, pues no tiene ni pizca de crianza. ¡Ni dijo al entrar Dios guarde a usted, ni al salir quédese usted con Dios! ¿Es de Sevilla?
-No. Es un indiano, que dicen que trae de por allá más onzas que arenitas tiene el mar.
-Quiéreme parecer, Pascual, que ese hombre ha estado por allá avecindado con los indios bravos3 ; apostaría una peseta contra dos cuartos a que ese señor, con la cara parada como Juanillo el tonto, que vio aquí a la pobre tía Ana, que es la estampa de la miseria, que está que parece que va caminando por sus pies al cementerio, y que siendo tan rico no le dio una limosna, tiene el alma de corcho. ¡No permita Dios que compre la hacienda!
-Calla, Cipriana, que ustedes las mujeres son más súbitas en sus juicios que un arcabuz, y parece que tienen en la boca un nido de avispas. Acuérdate siempre, mujer, antes de sacar la tijereta, que... de buenos es honrar.
- IV -
Al querer empezar la no interesante biografía del sujeto que venía en la calesa (y cuyo nombre era don Anacleto Ripio) por indicar el pueblo de su nacimiento, tenemos que confesar que no hemos podido averiguar cuál fuese; baste saber que había nacido en una provincia del norte de España, y que un maestro de escuela, hermano de su madre, a costa de mucho tiempo y trabajo, le había enseñado a escribir mal, a leer pésimamente y a contar muy bien, por tener una aptitud grande para ello. Niño aún, embarcole su padre para América, en donde fue colocado por un paisano suyo, a quien iba recomendado detrás de un mostrador, donde permaneció más de veinte años vendiendo efectos navales, tiznado de brea y llevando cuentas, después de lo cual, consumado en éstas y con nota de trabajador y honrado, salió de la casa con un pequeño capital a practicar sus cálculos en propio provecho. Hízolo, aunque siempre sobre seguro, a las mil maravillas, contestando a los que le reconvenían sobre su pusilanimidad en negocios, que la gala del nadador era guardar la ropa.
Colocose, en consecuencia de su asiduo trabajo, prudentes y atinados cálculos, en la honrosa categoría de los hombres independientes, es decir, independientes, no en la esfera de las ideas, sino de la realidad; no de los hombres no asalariados por el Gobierno, categoría que tanto estima y anhela el, en este caso, bien entendido orgullo y amor a la independencia de los ingleses, y que es una de las causas de la prosperidad, riqueza y orden de que goza su país.
En aquella época hizo don Anacleto por fines mercantiles un viaje a Norte América, donde no trató sino con gentes de su categoría y donde adquirieron sus ideas positivas diez arrobas más de peso y se ensancharon sus cálculos y conocimientos desde la circunferencia de un real hasta la de un peso duro. De lo dicho se deducirá que don Anacleto, aunque entonces sólo contaba poco más de treinta años, tenía ya toda la prudencia, la calma, la solidez y el estacionamiento de un señor mayor, como una fruta que se pasa sin madurar.
De la misma manera que antes de constituir la Oceanía la quinta, se reducía el mundo para los geógrafos a cuatro partes, así para don Anacleto se reducía éste (y quizá el otro) a las cuatro reglas de la aritmética. No obstante, don Anacleto no era avaro, porque la avaricia es una pasión, y este buen sujeto (pues de tal fama gozaba, y con razón lo habría sido, si bastase la ausencia de lo malo para constituir lo bueno), porque este buen sujeto, decimos, no era capaz de sentir ninguna, por lo cual se hallaba exento de los siete pecados capitales, siendo de esta suerte uno de esos buenos sujetos, cuyo valer consiste en cualidades negativas y que tienen el mismo mérito en el mal que dejan de hacer que aquéllos que ayunan, no por espíritu evangélico, ni por intención de hacer penitencia, ni por acatamiento al precepto, sino por natural inapetencia.
Era el señor Ripio el más perfecto tipo de la insensibilidad, por lo que no sabemos si tenía buen o mal corazón, puesto que éste jamás tomó parte en ninguna de las cosas que hizo su dueño. Podría suceder que, por una distracción de la Naturaleza, hubiese nacido sin ninguno; pero, caso que lo tuviese, podemos afirmar que lo tenía cloroformizado a perpetuidad.
Don Anacleto, que sólo gozaba en los números a la manera que Rossini en las notas de música y Murillo en los colores de su paleta, no comprendía absolutamente otros goces que la realización de sus cálculos, gozando más en el éxito de sus operaciones que en la ganancia que le pudieran reportar.
Para don Anacleto el dinero era únicamente hijo y padre de los negocios, y no conocía ni los goces ni las ventajas que pueden proporcionar, ni el de los gastos superfluos, ni la satisfacción del obsequio o ayuda al amigo, ni la dulzura del socorro al necesitado. Comprendía a la perfección la regla de substraer, pero con su peculiar definición de quiendebe y paga, que nunca hubiera podido substituir con la de quien tiene y da.
Don Anacleto, a quien la Naturaleza había dotado de cortísimos alcances y de sangre muy pausada, criado exclusivamente en la monotonía de los negocios, era, por tanto, rutinario como un reloj, siguiendo en todo el giro que aquéllos le habían dado. Si hubiese caído soldado, hubiera aprendido a marchar al son del tambor y habría seguido haciéndolo sin oírlo.
Nunca don Anacleto se había reído, no porque estuviese abstraído de las cosas de la tierra que a risa mueven, ni porque fuese hipocondríaco, adusto ni menos melancólico, sino por absoluta falta de propensión a este festivo desahogo, así como la del triste desahogo del llanto. De la misma manera que en un retrato de fotografía, en vano se hubiese buscado en su fisonomía moral color alguno, pues sólo presentaba medias tintas y sombras. A nada con más propiedad podemos comparara ese individuo de la variada especie humana que a un día de calma y nublado que carece de sol, de brillo y de calor, de rosada alegría en su oriente y de purpúrea majestad en su ocaso.
Finalmente, don Anacleto, por lo material y poco elevado de sus aspiraciones, lo estrecho y positivo de sus ideas y lo mezquino y personal de su círculo de acción, por su completa inaptitud para comprender y apreciar lo bello, así en la esfera social como en la física, tenía pleno derecho a personificar lo anti-ideal.
Nunca habría pensado este original señor en casarse, a no haberle propuesto un amigo suyo, corredor, un casamiento, desde el interesante punto de vista de un negocio.
-La hija de don Fulano conviene a usted por estas y otras razones -dijo este corredor universal a don Anacleto-; cásese usted.
-No tengo inconveniente -contestó éste, que nunca había visto a la propuesta novia.
Ésta, que era la más impasible de las americanas de escalera abajo, y que tampoco conocía al novio que la propusieron, contestó en los mismos términos, y al mes estaban unidas estas dos sosas y secas medias naranjas. A los tres días convinieron en paz y concordia en apartar aposentos, porque don Anacleto, que no conocía la pereza, se levantaba temprano, lo que incomodaba a su mujer, y porque la señora, que todo lo hacía tarde, hasta el acostarse, incomodaba con ello a su marido.
Pensamos que nuestros lectores no dejarán de conocer personas que se asemejen al tipo que hemos diseñado, aunque tengan mejor educación y que por su más frecuente roce con la sociedad hayan adquirido ese barniz que disimula lo áspero de la corteza y el cinismo en la forma de su espantosa vulgaridad.
La antítesis de la vulgaridad es la nobleza, de la que ha dicho un autor francés que, después de la santidad, es la flor más bella del alma. Pero ¡qué perdida anda! Vamos a buscarla; ¿podremos hallarla? No la encontraremos, por cierto, tan a mano como hemos encontrado la vulgaridad.
- V -
En el antes descrito estado, entró en el dominio de su nuevo dueño la hacienda de la Paz, que los herederos de su joven amo, muerto en la guerra de la invasión de Napoleón, le vendieron. Pero un año después, nadie la hubiese reconocido; tal era la transformación que en ella había obrado el hábil y acertado restaurador don Anacleto Ripio.
Veíase ahora el caserío deslumbrado con el descarado y económico blanco de la cal; admirábanse sus grandes y pesadas rejas negras, pintadas de un verde del mes de Abril, como viejas compuestas; habíase achicado su grandiosa portada, porque, ruinosa como estaba, habría ocasionado un gasto tan cuantioso como inútil consolidarla, habiendo quedado sólo los dos pilares y caja de umbral, necesarios a la sujeción de la puerta, lo que le daba, cuando ésta se hallaba abierta, la amena y pintoresca apariencia de una horca. Había quedado, por consiguiente, suprimido el nicho y la imagen de Nuestra Señora de la Paz que contenía, la que fue recogida con gran devoción por la familia del capataz, y colocada en su habitación en una urna de caoba y cristales, que imponiéndose gozosa mil privaciones, le costeó. El nombre de la Paz, que de dicha efigie tomó la hacienda, había sido substituido por el de La Abundancia, que simpatizaba más a su nuevo dueño, que lo había mandado escribir en el umbral con humo de pez, sobre la quebradiza superficie de la cal. Las armas del dueño anterior, esculpidas en mármol y colocadas sobre la puerta de la casa, se habían quitado, porque, daban, al parecer de don Anacleto, un aire de antigüedad y vejez nada ventajoso al edificio, y gravaban sus muros con innecesario peso.
En el interior no era menos notable el tino, acierto y buen gusto de la restauración, dirigida por el ínclito nuevo poseedor.
Las tapias, a las que habían arrancado todas las floridas plantas hijas de sus entrañas mal remendadas, mal enlucidas y coronadas de pedacitos de cristal para que no se pudieran escalar, desafiaban todo asalto como las murallas de Sebastopol.
En el gran corral, las zarzas, higueras, adelfas, solanos, malvas, amapolas y demás intrusos habían sido desterrados sin piedad, ocupando su lugar un liliputiense sembrado de cebada, cuya cosecha, según esperaba su amo, bastaría durante un año a la manutención del mulo del capataz.