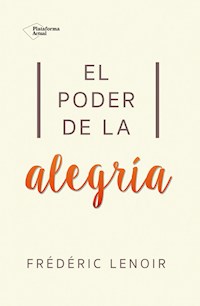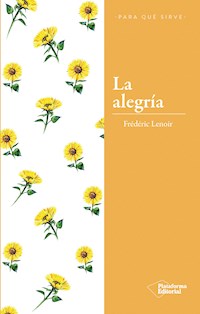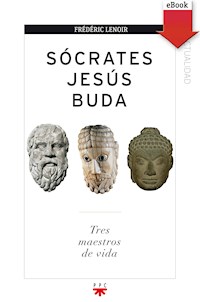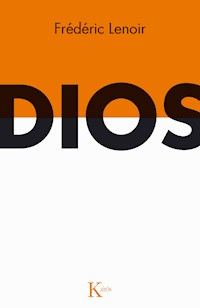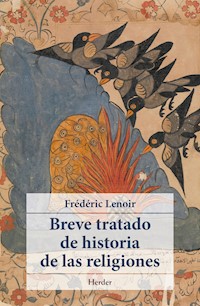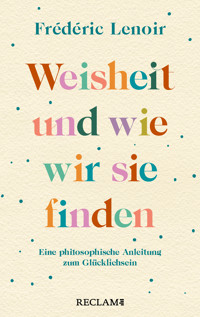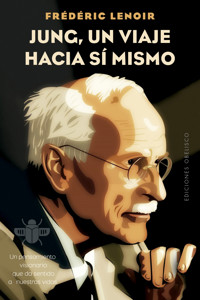
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Obelisco
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Psicología
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Carl Gustav Jung (1875-1961), médico suizo y pionero del psicoanálisis, es uno de los grandes pensadores del siglo xx. En Francia sigue siendo bastante desconocido, aun cuando sus ideas han ejercido una profunda influencia en nuestra cultura contemporánea y aun cuando fue él quien acuñó numerosos conceptos revolucionarios, como la sincronicidad, el inconsciente colectivo, los arquetipos o los complejos. Es, junto con Spinoza, uno de los autores que más me han marcado, y ha tenido un impacto decisivo en mi visión del mundo y de mí mismo. He ahí por qué he puesto tanto empeño en hacer accesible a un público amplio su pensamiento visionario, que tiende el puente entre psicología y física cuántica, que muestra cuánta necesidad de sentido y de una vida simbólica o espiritual tiene el ser humano para desarrollarse plena y profundamente. Esta convicción alejará a Jung de Freud y le conducirá a experimentar y a elaborar su proceso de individuación: un extraordinario viaje interior en el que cada uno de nosotros aprende a hacer dialogar a su consciente y su inconsciente para convertirse plenamente en sí mismo y acceder a un sentimiento de unidad y de gozo profundo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Ähnliche
Frédéric Lenoir
JUNG, UN VIAJE HACIA SÍ MISMO
«Un pensamiento visionario
Si este libro le ha interesado y desea que le mantengamos informado de nuestras publicaciones, escríbanos indicándonos qué temas son de su interés (Astrología, Autoayuda, Ciencias Ocultas, Artes Marciales, Naturismo, Espiritualidad, Tradición...) y gustosamente le complaceremos.
Puede consultar nuestro catálogo en www.edicionesobelisco.com
Colección Psicología
JUNG, UN VIAJE HACIA SÍ MISMO
Frédéric Lenoir
1.ª edición en versión digital: marzo de 2023
Título original: Jung, un voyage vers soi
Traducción: Susana Cantero
Corrección: M.ª Jesús Rodríguez
Diseño de cubierta: Enrique Iborra
Maquetación ebook: leerendigital.com
© 2021, Éditions Albin Michel
(Reservados todos los derechos)
© 2023, Ediciones Obelisco, S.L.
(Reservados los derechos para la presente edición)
Edita: Ediciones Obelisco S.L.
Collita, 23-25. Pol. Ind. Molí de la Bastida
08191 Rubí - Barcelona - España
Tel. 93 309 85 25 - Fax 93 309 85 23
E-mail: [email protected]
ISBN EPUB: 978-84-1172-003-8
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada, trasmitida o utilizada en manera alguna por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o electrográfico, sin el previo consentimiento por escrito del editor. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Índice
Portada
Jung, un viaje hacia sí mismo
Créditos
Introducción
Primera parte. Un explorador del alma humana
1. Juventud
2. Un médico humanista
3. Sigmund Freud
4. Inmersión en el inconsciente
5. Una nueva geografía del alma
6. Oriente y alquimia
7. Un final de vida accidentado
Segunda parte. La experiencia interior
I. Lo sagrado
1. Homo religiosus
2. Del Dios exterior al divino interior
3. El cristianismo y el problema del mal
4. Bajo el fuego de las críticas
II. El proceso de individuación
1. El Sí-mismo
2. Los lenguajes
3. Los mediadores
4. El camino
Conclusión
Obras de Jung citadas
Agradecimientos
INTRODUCCIÓN
CUANDO PUBLIQUÉEl milagro Spinoza (2017), ya sabía que mi siguiente biografía intelectual estaría dedicada a Carl Gustav Jung. Son éstos, en efecto, los dos pensadores modernos que más me han marcado y que me parecen haber llegado más lejos en la comprensión del ser humano y del sentido de su existencia. El primero es filósofo y vivió en el siglo XVII. El segundo es psicólogo y vivió a finales del siglo XIX y en el siglo XX. A pesar de haber tenido personalidades y vidas muy diferentes –Spinoza era un sabio que llevó una existencia sobria y casi ascética, mientras que Jung mordía la vida a dentelladas y distaba mucho de ser un dechado de virtud–, tienen varios puntos comunes fundamentales. Spinoza y Jung crecieron en medios muy religiosos (judío en el caso del primero, protestante en el del segundo) de los que se emanciparán con cierta brutalidad, pero ambos, después, procurarán redefinir un tipo de espiritualidad ajeno a cualquier creencia religiosa. Además, Spinoza y Jung extrajeron cada uno lo esencial de su pensamiento de la minuciosa observación que hicieron de sí mismos y de los demás. Aunque ambos hayan acuñado numerosos conceptos y producido sendas obras de gran profundidad, el conocimiento que tienen del alma humana es fruto de su experiencia, al igual que el pensamiento de cada uno de ellos tuvo un impacto decisivo en su vida. «De nada sirven las más hermosas verdades del mundo mientras su tenor no se ha convertido para cada uno en una experiencia interior original»,[01] precisa Jung. Finalmente, y sobre todo, comparten una pasión por la búsqueda de la verdad, sin ningún a priori ni concesión alguna al espíritu del tiempo, que en vida los abocó a la soledad y a la incomprensión por parte de la mayoría de sus contemporáneos. «La soledad en absoluto nace de no estar rodeado de seres –escribe también Jung–, sino mucho más de no poder comunicarles las cosas que nos parecen importantes, o de estimar como válidos pensamientos que los demás tienen por improbables».[02] Habrán hecho falta más de tres siglos para que se reconozca el genio de Spinoza. Y mientras conmemoramos en 2021 los sesenta años de la desaparición de Jung, aún sigue siendo poco conocido para el gran público, sobre todo en Francia, cuando, precisamente, sus ideas impregnan vetas enteras de nuestra cultura.
Estoy, no obstante, convencido de que su visionaria obra constituye una de las mayores revoluciones del pensamiento humano y de que su importancia alcanza hasta mucho más allá del terruño en el que germinó: la psicología de las profundidades. A través de los grandes conceptos que elaboró –la sincronicidad, los complejos, el inconsciente colectivo, los arquetipos, los tipos psicológicos, el anima y el animus, la sombra, la persona y el proceso de individuación–, Jung aporta una mirada sobre el ser humano y su relación con el mundo que no solamente da un vuelco a los conocimientos psicológicos, sino que también concita a la filosofía, la antropología, la física, las ciencias de la educación, la teología y la historia de los mitos y las creencias. Algunas grandes mentes de entre sus contemporáneos no se engañaron sobre esto y mantuvieron fecundos intercambios de opiniones con él –como el premio Nobel de física Wolfgang Pauli–, y su obra inspiró también a numerosos artistas, como el escritor y premio Nobel de literatura Hermann Hesse o el pintor estadounidense Jackson Pollock.
Son comprensibles la importancia y el impacto de su pensamiento en el contexto de un mundo descalabrado, a la búsqueda de sentido y de nuevos referentes que ya no provinieran del exterior, sino del interior del individuo. Como subraya con toda pertinencia la historiadora de las religiones Ysé Tardan-Masquelier: «La personalidad de Jung exige que se lo sitúe en un contexto mucho más amplio, en una conciencia aguda del momento histórico que vivimos y que puede definirse como un tiempo privilegiado para la búsqueda del sentido. Época en la que ya nada cae por su propio peso, ni sistema filosófico, ni dogma religioso; en la que nuestra existencia ya no se concibe según una certeza, sino según una pregunta: ¿quién soy yo para mí mismo? ¿Cuál es mi ser en el mundo?».[03] En un mundo que aún estaba muy institucionalizado, Jung consagra en efecto la experiencia personal como fundamento de todo recorrido existencial auténtico. Critica el formalismo y la intolerancia de las grandes religiones, sin por ello negar la dimensión religiosa del alma humana y su necesidad de sagrado. Se erige en científico que no cesa de recabar hechos, pero subraya también los límites de la razón y de la ciencia.
Jung es así, para mí, el primer pensador de la posmodernidad: no recusa los vectores fundamentales de la modernidad –la razón crítica, la globalización y el advenimiento del individuo–, pero sí muestra los límites de la razón, las ambigüedades de los progresos tecnológicos, el callejón sin salida del individualismo. Es a la vez un testigo y un pensador de la búsqueda de sentido contemporánea, que también inspiró en gran parte él mismo mediante sus escritos sobre las filosofías orientales, el esoterismo y las corrientes místicas, el nexo entre ciencia y espiritualidad, el lenguaje simbólico, el diálogo del consciente y del inconsciente, los fenómenos paranormales, la exploración de los confines entre la vida y la muerte, la conjunción de los contrarios o de las polaridades: sombra/luz; razón/ sentimiento; bien/mal; masculino/femenino; individuo/cosmos; espíritu/materia, etc.
Ello no obstante, si bien en vida Jung fue traducido a numerosas lenguas y distinguido por prestigiosas universidades que le otorgaron el título de doctor honoris causa (Oxford, Harvard, Yale, Benarés, Calcuta, Ginebra, etc.), no por ello es menos cierto que su pensamiento sigue enseñándose poco en la universidad. Yo veo varias razones para esto.
Amigo y colaborador cercano de Sigmund Freud de 1906 a 1912, Jung rompió con su prestigioso predecesor y, aun adhiriéndose a su filiación, se distinguió de él en cuestiones esenciales, redefiniendo en profundidad la libido y el inconsciente. Esto tuvo para el psiquiatra suizo dos consecuencias negativas. La primera fue que la revolución intelectual que operó llegó justo después de la, también importantísima, de Freud. Pero durante decenios la comunidad intelectual redujo el psicoanálisis únicamente a las teorías de este último. La segunda fue que los freudianos (y, en Francia, los lacanianos) jamás le perdonaron a Jung su ruptura brutal con Freud (quien lo había designado como su sucesor a la cabeza del movimiento psicoanalítico) y que, a partir de 1912, Jung fue puesto en el índice en los medios psicoanalíticos. Incontables son ya los libros o los artículos nacidos del movimiento freudiano que buscan desacreditar la seriedad del trabajo de Jung, desde Karl Abraham, que denuncia «el tinte religioso» y «el trasfondo místico»[04] del pensamiento junguiano, hasta Dominique Bourdin, quien afirma que Jung «abandonó deliberadamente el terreno de las ciencias humanas y del pensamiento racional».[05]
Lo que sí es cierto, y ésta es otra razón por la que Jung sigue siendo difícil de leer y de enseñar, es que su pensamiento es complejo y prolífico, y que no siempre se formula según un método racional lógico. Jung, que es psiquiatra y científico de formación, se fue percatando progresivamente, en efecto, de que una comprensión y un método puramente lógicos no podían dar cuenta de la complejidad de lo real, y de que una investigación o una presentación académica demasiado reduccionista podían empobrecer la reflexión. Por ese motivo, al lado de publicaciones científicas de psicopatología muy clásicas que le dieron su notoriedad como psiquiatra y le atrajeron la estima de Freud, publicó numerosos artículos y trabajos que siguen un pensamiento más circular y paradójico que lineal y demostrativo. En esto está muy cercano al pensamiento chino, cuyo descubrimiento en 1924 fue para él un impacto profundo e influyó en el resto de su obra. En la mayoría de sus libros, Jung utiliza numerosos materiales (el estudio de los sueños de sus pacientes, los mitos, los símbolos, ejemplos históricos, reflexiones filosóficas) y va pasando de uno a otro, lo cual puede tener un efecto desconcertante para el lector. Por ejemplo, en su obra Psicología y religión, cuando quiere demostrar la diferencia entre la religiosidad natural –que se expresa en el psiquismo adoptando la forma de lo numinoso– y la religión cultural –que se despliega a través de todo un corpus dogmático para domesticar la religiosidad natural–, se dedica al análisis de dos sueños de un paciente. Lo cual le conduce a explicitar uno de los símbolos presentes en estos sueños (la cuaternidad) ¡mediante una revisión de la mitología griega reinterpretada por Platón y Empédocles, la Biblia hebrea, la gnosis antigua, la alquimia y la teología medievales, el yoga o la cosmogonía de los pieles rojas! Y solamente después de ese inmenso rodeo reanuda el hilo de su razonamiento inicial, evidentemente enriquecido por todas esas consideraciones empíricas y eruditas.
Asimismo, siempre se negó a crear un sistema (y ésta es su gran diferencia con Spinoza, pero también, en cierta manera, con Freud). Con modestia, explora numerosas pistas, acumula los datos empíricos, formula hipótesis, pero nunca cierra la interpretación. En una carta enviada en 1946 al Dr. Van der Hoop, escribe: «Tan sólo puedo esperar y anhelar que nadie sea “junguiano”. No defiendo doctrina alguna, sino que describo hechos y propongo ciertas afirmaciones, que tengo por susceptibles de ser discutidas. No anuncio una enseñanza preconcebida y sistemática y me horrorizan los –seguidores ciegos–. Dejo a cada uno la libertad de lidiar con los hechos a su manera, porque reivindico igualmente esa libertad».
Pero, más en profundidad, y en esto se puede comprender el malestar de los freudianos y de otros filósofos, Jung emite una crítica radical de la confianza ciega que Freud tenía en la razón, tal como la comprendía la filosofía de las Luces.
A raíz de Kant y de Nietzsche, de los que es un ferviente lector, Jung es un gran deconstructor. «Una afirmación filosófica es el producto de una personalidad determinada que vive en un tiempo determinado y en un lugar determinado –afirma–. No resulta de un proceso puramente lógico e impersonal. En esta medida, la propuesta es, antes que nada, subjetiva. El hecho de que tenga un valor objetivo o no depende de la cantidad de personas que piensen de la misma manera […]. Este tipo de crítica no es muy del agrado de los filósofos, porque éstos suelen considerar el intelecto filosófico como el instrumento perfecto e imparcial de la filosofía. Empero, ese intelecto es una función que depende de la psique individual y que está determinada por todos lados por condiciones subjetivas, por no hablar de las influencias del entorno»[06].
Arremete también contra la visión cientificista, heredada del siglo XIX y aún muy ampliamente difundida, de la que Freud es un representante perfecto, según la cual las teorías científicas comúnmente admitidas presentan una visión perfectamente objetiva y definitiva de lo real. En esto Jung está muy adelantado a su tiempo. La visión de la ciencia que tenemos hoy ha quedado, en efecto, desbaratada por los trabajos determinantes de los filósofos de las ciencias como Karl Popper, que mostró los límites del conocimiento científico, o Thomas Samuel Kuhn, que elaboró la noción de paradigma: descubrimientos científicos universalmente reconocidos que, durante un tiempo, proporcionan a la comunidad científica problemas tipo y soluciones, hasta que un nuevo paradigma venga a aportar un marco teórico nuevo y concepciones nuevas. Esto fue lo que vivió la física en el siglo XX con la revolución traída por Einstein, y más tarde con la de la mecánica cuántica, que derrocaron las teorías anteriores, admitidas universalmente hasta entonces. Jung ya lo había comprendido perfectamente: «Es una ilusión común el creer que lo que conocemos hoy representa todo lo que podremos conocer nunca. Nada hay más vulnerable que una teoría científica, porque no es sino una tentativa efímera de explicar hechos, y no una verdad eterna en sí misma».[07]
Es importante señalar que Jung distingue claramente los hechos de su interpretación. Es ante todo un empirista que se pasó la vida coleccionando hechos: para intentar comprender mejor la psique humana, no dejó de observarse a sí mismo y, en el transcurso de su larga carrera como psiquiatra, ¡atendió a decenas de miles de pacientes e interpretó más de ochenta mil sueños! En ese mismo tiempo, comparó ese material empírico con los mitos, las creencias y los símbolos de numerosas culturas del mundo, que estudió durante decenios. A partir de estos hechos, intentó elaborar interpretaciones y teorías, que a veces fueron evolucionando a lo largo de su vida. No nos pone en guardia contra la realidad de los hechos, sino contra su interpretación, que siempre seguirá siendo relativa porque es dependiente de nuestra psique: «No hay ningún punto de vista que se sitúe por encima o fuera de la psicología a partir del cual pudiéramos emitir un juicio definitivo sobre la naturaleza de la psique».[08]
Jung no sólo se granjeó enemistades por el lado de los freudianos o de los pensadores racionalistas, también sufrió violentos ataques por parte de los teólogos y las autoridades religiosas. Porque, no contento con señalar los límites de la razón, emitió también una crítica radical de la religión, en especial la cristiana, de la que subrayó la pérdida de interioridad y de fervor espiritual auténtico. «La civilización cristiana se ha revelado hueca en un grado aterrador: ya no es otra cosa que un barniz externo –escribe–. «El hombre interior se ha quedado aparte y, por consiguiente, permanece inalterado. El estado de su alma no se corresponde con la creencia que profesa. Exteriormente, está todo, en efecto, en imágenes y palabras, en la Iglesia y en la Biblia, pero todo eso falta en el interior».[09] Esta crítica de las religiones, con todo, es de naturaleza radicalmente diferente de la de Freud o la de los filósofos materialistas, que perciben cualquier forma de religiosidad o de creencia como una mera ilusión. Jung critica la actitud falsa de las religiones, pero no por ello es antirreligioso. Esa crítica del formalismo y de la excesiva exterioridad de lo religioso (que atrae sobre él los rayos de los teólogos) va acompañada en Jung de la convicción de que el alma posee de modo natural una función religiosa, y de que el rechazo de esa función es uno de los mayores dramas del hombre moderno europeo (como ya había subrayado Nietzsche a su manera). Ahora bien, Jung piensa que el europeo sin religión puede redescubrir en las profundidades de su psique ese acceso a lo sagrado, a lo «numinoso», de cuya carencia tanto se resiente.
Y vuelve a convertirse en el blanco de los filósofos materialistas, esta vez porque subraya la dimensión antropológica religiosa del ser humano. Atacado desde todas partes, porque su pensamiento revienta las concepciones y las controversias tradicionales, Jung no deja de recordar que él nunca ha sido otra cosa que un médico empirista y que no ha elaborado teoría alguna que no haya sido extraída de la tenacidad de los hechos. Responde así a Martin Buber, quien le cuelga la etiqueta peyorativa de «gnóstico paleocristiano» y le reprocha su visión negativa de las religiones: «Mi censor me permitirá que le haga notar que otros, sucesivamente, me han considerado no solamente ora como un gnóstico, ora como su opuesto, sino asimismo como deísta y como ateo, como místico y materialista. En este concierto de opiniones diversas, no quiero conceder demasiada importancia a lo que yo mismo pienso de mí: citaré más bien un juicio procedente de una fuente cuya objetividad manifiestamente no puede ponerse en duda: se trata de un editorial del British Medical Journal fechado el 9 de febrero de 1952: “Facts first and theories later is the keynote of Jung’s work. He is an empiricist first and last”. Apruebo enteramente esta opinión».[10]
Si bien siempre se negó a construir un sistema, no por ello dejó Jung de hacer descubrimientos fundamentales que enriquecen, incluso revolucionan, nuestra comprensión del ser humano, y cuya veracidad y consecuencias apenas estamos empezando a calibrar. Las iré exponiendo todo a lo largo de este trabajo, pero señalo ya brevemente que redefinió la noción freudiana de libido, comprendiéndola más como impulso vital que como pulsión sexual, y la de inconsciente, descubriendo sus propiedades creadoras y añadiendo al inconsciente personal la noción de inconsciente colectivo, que nos vincula a nuestros antepasados y a los símbolos de nuestra cultura.
Estudió los mitos y los símbolos universales y desarrolló la noción de arquetipo, como imagen primordial inscrita en el inconsciente humano. Elaboró la teoría de la sincronicidad, que muestra que dos acontecimientos pueden estar conectados entre sí no de manera causal, sí a través del sentido, lo cual postula que existe una dimensión de lo real que todavía se le escapa a nuestro conocimiento científico. Mostró que el diálogo del consciente y del inconsciente (en especial a través del análisis de nuestros sueños y de las sincronicidades de nuestras vidas, nuestra imaginación activa y la creación artística) favorece el acceso a un conocimiento de nosotros que nos permite «individuarnos», es decir, convertirnos plenamente en nosotros mismos y realizar lo que los hindúes llaman «el Sí-mismo», la totalidad del ser. El proceso de individuación permite desenmascarar la falsa imagen de nosotros mismos que deseamos dar a los demás (la persona), integrar nuestra parte masculina (animus para las mujeres) y nuestra parte femenina (anima para los hombres) y atravesar nuestra sombra –es decir, la parte oscura y reprimida de nosotros mismos– y reconciliar nuestras polaridades. Se trata, pues, de una experiencia interior, una alquimia del ser, que reviste un carácter eminentemente espiritual.
Jung no se conforma con describir ese proceso desde el interior: lo ha experimentado él mismo. «Mi vida es la historia de un inconsciente que ha completado su realización»,[11] escribe como preámbulo a su libro autobiográfico publicado justo después de su muerte. Y más adelante precisa: «Mis obras pueden considerarse como otras tantas estaciones de mi vida; son la expresión de mi desarrollo interior, porque el consagrarse a los contenidos del inconsciente forma al hombre y determina su evolución, su metamorfosis. Mi vida es mi acción; mi denodado trabajo dedicado a la mente[12] es mi vida; no podríamos separar a uno de la otra. Todos mis escritos son, por así decir, tareas que me fueron impuestas desde el interior. Nacieron bajo la presión de un destino. Lo que escribí se me vino encima desde el interior de mí mismo. Le he prestado palabra al espíritu que me agitaba».[13]
Tras su ruptura con Freud, Jung atravesó un período de depresión que marcó el inicio de una confrontación extraordinariamente fecunda con su propio inconsciente, de la que brotaron todas sus grandes intuiciones y sus descubrimientos posteriores. Es el carácter «místico» de Jung, pero una mística «salvaje», como gustaba de calificarla el filósofo Michel Hulin, que no proviene tanto de las creencias religiosas conscientes del sujeto como de lo más recóndito de su ser.
Si bien Jung es un pensador al que podemos calificar de «espiritual» o de «espiritualista», ello no es debido a una filosofía idealista, a semejanza de la de Platón. Es más bien el fruto de la conjunción de una mente pragmática y empirista, que tan sólo se interesa por los hechos, y de una naturaleza mística que favorece experiencias interiores fuera de lo común. «La diferencia entre la mayoría de los hombres y yo reside en el hecho de que, en mí, los ‘‘tabiques” son transparentes. Ésa es mi particularidad. En otros, muchas veces son tan gruesos que ellos mismos no logran ver nada más allá y, por consiguiente, piensan que más allá no hay nada. […] Ignoro lo que ha determinado mi facultad de percibir el caudal de la vida. Quizá fuera el propio inconsciente. Quizá fueran mis sueños precoces. Ya desde el inicio éstos determinaron mi caminar».[14]
Alentador de despertares y visionario, Jung nunca dejó de recordarnos que es en el interior de la psique humana donde se encuentran a la vez las soluciones de un porvenir mejor y los peores peligros para la humanidad y el planeta. En un momento en el que el mundo entero está focalizado en una epidemia vírica y está recurriendo a todo para erradicarla, me gustaría recordar estas declaraciones escritas por Jung en 1944: «Estoy convencido de que el estudio científico del alma es la ciencia del futuro. […] En efecto, con claridad cada vez más cegadora, se muestra que no son ni la hambruna, ni los terremotos, ni los microbios, ni el cáncer, sino que es sin lugar a duda el hombre quien constituye para el hombre el mayor de los peligros. La causa de esto es sencilla: todavía no existe ninguna protección eficaz contra las epidemias psíquicas, ¡pero esas epidemias son infinitamente más devastadoras que las peores catástrofes de la naturaleza! El supremo peligro que amenaza tanto al ser individual como a los pueblos considerados en su conjunto es el peligro psíquico».[15]
[01]. Problèmes de l’ame moderne, Buchet-Chastel, 1961.
[02]. Recuerdos, sueños, pensamientos. Editorial Seix Barral, Barcelona, 1966-1996.
[03]. Ysé Tardan-Masquelier, Jung et la question du sacré, Albin Michel, 1998, pág. 234.
[04]. Karl Abraham, «Critique de l’essai d’une présentation de la théorie psychanalytique de C. G. Jung», en Psychanalyse et culture, Payot, 1966, págs. 212-214.
[05]. Dominique Bourdin, La Psychanalyse, de Freud à aujourd-hui, Bréal, 2007, pág. 68.
[06]. «Comentario del Libro tibetano de la Gran Liberación», en Psicología de la religión oriental, Editorial Trotta, Madrid, 2020.
[07]. El hombre y sus símbolos, Caralt Editores, 1996-2002.
[08]. Íbid.
[09]. Psicología y alquimia. Editorial Plaza y Janés, Barcelona, 1977-1989.
[10]. «Respuesta a Martin Buber», en Psicología de la religión oriental, op. cit. («Primero los hechos y después las teorías es la idea clave del trabajo de Jung. Antes que ninguna otra cosa es un empirista». [N. de la T.])
[11]. Recuerdos, sueños, pensamientos, op. cit.
[12]. En francés, esprit, palabra que, según el contexto, puede traducirse tanto por mente como por espíritu, y cuyo sentido no siempre resulta inequívoco ni fácil de ajustar, y menos en un pensamiento tan global como el de Jung. El autor, en comunicación personal, me explica: «Cuando Jung habla de esprit, se trata del esprit en el sentido spinozista del término (mens en latín o noos en griego), que remite más a la noción de –espiritual– (no necesariamente religioso) que de –mental–. Por un lado está la materia y por otro el esprit, y éste no es reductible a la materia (al cerebro). El hecho de poseer un esprit es lo que nos permite contemplar lo divino o conectarnos con ello. De modo que la palabra mental es demasiado limitativa, porque precisamente tenemos que poder abandonar el plano mental para conectarnos con lo divino». Hago esta aclaración para que el lector tenga presente este sentido amplio de «entendimiento» siempre que aparezcan la palabra mente o el adjetivo mental en la traducción, y no los reduzca a la mera capacidad intelectual del cerebro humano. (N. de la T.)
[13]. Íbid.
[14]. Íbid.
[15]. L’homme à la découverte de son âme, Albin Michel, 1987, págs. 333-334.
Primera parte
UN EXPLORADOR DEL ALMA HUMANA
1
JUVENTUD
Jung y su «karma» familiar
«Mientras trabajaba en mi árbol genealógico –escribe Jung al final de su vida–, comprendí la extraña comunidad de destino que me vincula a mis ancestros. Tengo con mucha fuerza el sentimiento de estar bajo la influencia de cosas y de problemas que mis padres, mis abuelos y mis otros antepasados dejaron incompletos y sin respuestas. Con frecuencia parece haber en una familia un karma impersonal que se transmite de los padres a los hijos».[16] Estos problemas pueden ser de naturaleza colectiva o personal (como un secreto ligado a la sexualidad o a la identidad). Jung no es locuaz en lo relativo a esta cuestión, y el único secreto de familia que trae a colación es la posibilidad de que su bisabuelo, que llevaba el mismo nombre que él (Carl Gustav Jung)–, fuera hijo natural de Goethe. Esta leyenda familiar lo fascinaba, porque siempre sintió una gran admiración por el Fausto del gran poeta alemán. Pero no cabe duda alguna, como vamos a ver, de que las grandes preguntas colectivas a las que se confrontaron sus antepasados durante varias generaciones ejercerán una profunda influencia en Carl Gustav Jung.
Por la línea paterna, su familia era originaria de Maguncia (Alemania). Su antepasado más antiguo conocido, Carl Jung, vivió en la segunda mitad del siglo XVII. Era doctor en derecho y en medicina, y quizá adepto al movimiento esotérico de la Rosacruz, que a la sazón acababa de florecer en aquella zona. Su nieto (Franz Ignaz Jung) fue asimismo médico y consejero médico en la corte de Mannheim. Uno de sus hijos, Carl Gustav (el abuelo de Jung), se hizo médico también. Sospechoso de ser un agitador político, fue encarcelado durante trece meses y tuvo que emigrar a París, y después a Suiza, donde dio clases como profesor de medicina en la Universidad de Basilea. Especialista en anatomía, se interesó por la trágica situación de los niños «débiles» y creó el Instituto de la Esperanza para que éstos fueran recogidos y convenientemente atendidos, lo cual le llevó a inclinarse hacia la psiquiatría. En paralelo a su carrera médica, se interesaba por el pensamiento esotérico y se hizo francmasón. Adquirió gran reputación local y fue nombrado rector de la Universidad de Basilea y Gran Maestre de la logia de Suiza. Enviudó dos veces, tuvo trece hijos, y de su tercer matrimonio con Sophie Frey (la hija del burgomaestre) nació el padre de Jung: Paul. Éste, más preocupado por la religión que por la medicina, se hizo teólogo y pastor de almas en Kesswil, donde nació Carl Gustav Jung. Obtuvo asimismo un doctorado en filosofía y se apasionó por la lengua hebrea. Acabó en el cargo de capellán del hospital psiquiátrico de Friedmatt, en el distrito llamado Kleinhüningen, cerca de Basilea, de donde era originaria su mujer, Emilia. Ésta era hija de un erudito pastor protestante, Samuel Preiswerk, asimismo gran especialista en el Antiguo Testamento y en la lengua hebrea, que impartió clases en Ginebra. Fue un ferviente militante sionista, cercano al periodista y escritor austrohúngaro Theodor Herzl. Samuel creía también en la presencia de los espíritus de los difuntos y le pedía a su hija (la madre de Jung) que se sentara detrás de él mientras escribía sus sermones, con el fin de que los espíritus no lo molestaran. Conversaba todas las semanas con el difunto espíritu de su primera mujer, con gran desaprobación de su segunda, Augusta, la madre de Emilia. Augusta, por su parte, tenía facultades adivinatorias que se le habían despertado a la edad de veinte años, tras haber permanecido treinta y seis horas como muerta, en coma cataléptico. Echaba las cartas y asimismo se comunicaba con las almas de los difuntos. Le transmitió ese don a su hija Emilia, que durante toda su vida fue consignando en un diario sus diálogos con los muertos y sus sueños premonitorios. El otro hijo de Samuel y de Augusta (Rudolph) tuvo quince hijos, de los que dos niñas (Luisa y Helena) fueron también médiums junto a las cuales Jung, adolescente, se iniciará en el espiritismo. Su abuelo materno (Samuel) tuvo en total trece hijos, seis de los cuales se hicieron pastores de almas. ¡Jung tendrá, pues, ocho tíos pastores: seis por el lado de su madre y dos por el lado de su padre!
A la vista de semejante ascendencia, se comprende por qué la medicina, la religión y los fenómenos paranormales son los pilares del «karma» familiar de Jung y los tres grandes campos a los que él se iba a dedicar durante toda su existencia, intentando llegar lo más lejos que pudiera en la comprensión y la conciencización de ambos.
Una infancia solitaria, junto a la naturaleza
Nacido en 1875 y criado en el campo, en una pequeña casa rectoral del siglo XVIII, Carl Gustav será hijo único hasta el nacimiento de su hermana Gertrudis en 1884. Se describe a sí mismo como un niño muy solitario, que prefiere la compañía de las piedras, de los árboles y de los animales a la de los humanos. Un testimonio confirma este hecho. Albert Oeri fue uno de sus pocos amigos de infancia y lo acompañó en los pupitres de la escuela y de la universidad. Refiere este antiquísimo recuerdo: «Éramos aún muy pequeños. Mis padres fueron a visitar a los suyos. Nuestros padres eran antiguos compañeros del colegio y querían que sus hijos se divirtieran juntos. Pero no hubo manera. Carl, sentado en medio de la habitación, estaba jugando con unos bolos y no me prestaba la menor atención. ¿Cómo es posible que casi cincuenta y cinco años más tarde yo todavía recuerde esto? ¡Probablemente porque antes nunca había conocido a un monstruo asocial como aquel!».[17] En el crepúsculo de su existencia, Jung recuerda, en efecto, que evitaba la compañía de los demás niños, porque tenía el angustioso sentimiento de que «me alienaban de mí mismo» o «me constreñían a ser diferente de lo que yo creía ser».[18] Por el contrario, Carl Gustav se siente plenamente él mismo y sereno cuando se pasea por el jardín, por los campos o por los bosques: «La naturaleza me parecía llena de maravillas en las que yo me quería zambullir. Cada piedra, cada planta, todo parecía animado e indescriptible».[19] La belleza y la armonía del mundo lo sosiegan. Habla con los elementos. Durante años, su juego favorito consiste en mantener vivo un fuego en la anfractuosidad de una vieja tapia. A nadie más que él se le permite alimentar ese fuego ni contemplarlo. Asimismo, le toma apego a una gran piedra, medio sepultada en la hierba, y a veces pasa largos ratos sentado encima, intentando comunicarse con ella y preguntándose: «¿Soy yo el que está sentado en la piedra o soy la piedra en la que está sentado él?».[20] Cuando vaya a la escuela, y más tarde al centro de secundaria, en Basilea, Carl Gustav será menos solitario y socializará fácilmente con los demás niños y adolescentes. Incluso se convertirá en una especie de cabecilla de grupo, que sabrá cautivar la atención de sus compañeros con sus razonamientos filosóficos precoces y sus dotes de elocución.
Los dos polos de su personalidad
Carl Gustav conserva un recuerdo ambivalente de su madre, como dotada de dos caras, una diurna, tranquilizadora, y la otra nocturna, inquietante. Por un lado afirma: «Mi madre fue para mí una madre buenísima. Emanaba de ella un calor animal muy grande, un ambiente deliciosamente confortable; era muy corpulenta. Sabía escuchar a todo el mundo: le gustaba charlar y era como un gorjeo gozoso. Tenía talentos literarios muy acusados, gusto y profundidad».[21] Pero a renglón seguido precisa: –A veces, cuando era niño, tuve sueños de angustia con ella. Por el día, era una madre amantísima, pero por la noche se me antojaba temible. Me parecía ser como una vidente, y al mismo tiempo un extraño animal».[22] Sus padres se entendían mal y dormían en habitaciones separadas; Carl Gustav adquirirá la costumbre de dormir en la habitación de su padre, quien, por la noche, le da más tranquilidad. Éste le enseñará a leer y a escribir el alemán, así como el latín. Jung describirá a su padre como un hombre afectuoso y solícito, pero también irritable y a veces iracundo.
Así, desde muy pronto percibió Jung cierta dualidad en sus padres: pastor de almas conformista y legalista, su padre es al mismo tiempo un hombre inquieto presa de la duda; cálida y amorosa de día, su madre se le muestra por las noches oscura e inquietante. Una vez adolescente, Jung localizará también dentro de sí mismo cierta dicotomía entre lo que él llamará su «personalidad número I» –social, bien anclada, racional, deseosa de respetabilidad y de eficacia– y su «personalidad número II»: totalmente libre de la mirada ajena, contemplativa, en simbiosis con la naturaleza, pero frágil y atormentada por sueños y visiones interiores. Mucho más tarde comprenderá que, desde muy joven, había percibido la distinción entre su yo ordinario y su inconsciente activado, que precisamente por estarlo se había hecho perceptible.
Cuando tiene doce años, un episodio marca un punto de inflexión en su vida. Un compañero le da un empujón y cae de cabeza. Sufre un ligero síncope, que simula durante más tiempo para castigar al mencionado compañero. Más tarde se da cuenta de que a sus padres les preocupa intensamente su salud y entonces se le ocurre la idea de simular síncopes con regularidad para evitar ir al colegio, en donde se aburre profundamente. Tras más de seis meses de este teatrillo, que le permite dejar que su personalidad número 2 se exprese plenamente y se abandone a la ensoñación despierta en la naturaleza, sorprende una conversación en la que su padre le participa a un amigo su angustia respecto a la salud de su hijo y le confía que quizá tenga que tenerlo a su cargo toda la vida. Esto es un hondo golpe moral para el joven Carl Gustav, quien en ese momento decide cortar toda simulación y dedicarse por completo a sus estudios, levantándose todas las mañanas en cuanto dan las cinco para trabajar.
Rechazo de la religión
Ya desde la infancia, Jung está incómodo con la omnipresencia de la religión en su medio familiar. Lo aterran esas retahílas infantiles que mencionan al «niño Jesús que le protege del malvado diablo». Lo irritan las discusiones teológicas entre su padre y sus tíos (los «hombres de negro»), que tienen el sentimiento de estar en posesión de la verdad. Se aburre profundamente en los oficios religiosos y detesta acudir al templo (si no es por Navidad). La experiencia de su primera comunión consagra su ruptura definitiva con la religión de su linaje paterno: ‘‘De ello no resultaba sino vacío; más aún, era una pérdida. Yo sabía que nunca más podría participar en esa ceremonia. Para mí, no era una religión, era una ausencia de Dios. La iglesia era un lugar al que no iba a volver más. Allí, para mí, no había vida alguna. Lo que había era muerte».[23]
No obstante, esa aversión por la religión no significa en él una pérdida de la fe o un rechazo de Dios. Al contrario, siente que el mundo y la vida están llenos de un rico misterio. La idea de un Dios inefable, que le da sentido al cosmos, lo inspira mucho más que todas las figuras religiosas y los dogmas cristianos. Siente vibrar lo divino a través de los elementos de la naturaleza y llega a veces a rezar a ese Dios misterioso al que podemos conocer y experimentar a través de la gracia. Hacia el final de la adolescencia, tiene frecuentes disputas con su padre: «¡Vamos, hombre!, solía decir, tú lo único que tienes en la cabeza es pensar. No hay que pensar, hay que creer». Y yo pensaba: «No: hay que experimentar y saber. […] Hasta unos años más tarde no comprendí que mi pobre padre se prohibía a sí mismo pensar porque era presa de hondas y desgarradoras dudas. Huía de sí mismo, por eso insistía en la fe ciega que necesitaba alcanzar él mediante un esfuerzo desesperado y una contracción de todo su ser».[24]
El descubrimiento de la filosofía, hacia la edad de diecisiete años, le ayudará a liberarse definitivamente del carácter mórbido de la religión. Lo deslumbra el pensamiento de Schopenhauer, y luego más aún el de Kant. Esta evolución filosófica «tuvo como consecuencia dar un vuelco total a mi actitud hacia el mundo y la vida: si antaño yo era tímido, ansioso, desconfiado, macilento, flaco y de salud en apariencia tambaleante, ahora sentía un poderoso apetito desde todos los puntos de vista. Sabía lo que quería y me apoderaba de ello».[25] Su amigo Albert Oeri es testigo de esta metamorfosis: «Carl –apodado –el Tonel– por sus antiguos compañeros de colegio y de botella– era un alegre miembro del club de estudiantes de la Zofingia[26] y siempre estaba preparando una revolución contra –la liga de la virtud».[27]
Nacimiento de una vocación médica
Al final de sus años de secundaria, Carl Gustav tiene que tomar una decisión respecto a su futuro profesional. En ese momento tiene tres pasiones: las ciencias naturales, la historia de las religiones antiguas y la filosofía. Acaba de descubrir con pasión a Voltaire y a Nietzsche, que le confirman en su emancipación del cristianismo. Así habló Zaratustra produce en él un impacto tan hondo como el Fausto de Goethe. ¡Años más tarde, escribirá sobre él un comentario psicológico en doce volúmenes![28] Pero vacila en encaminarse hacia estudios puramente intelectuales, porque gusta del contacto con la materia, con los hechos. Le atrae asimismo la historia comparada de las religiones y se apasiona por las civilizaciones antiguas, en especial la egipcia y la babilonia. Acaricia, así, la idea de ser arqueólogo. Pero tiene también un vivo interés por las ciencias naturales: la zoología, la paleontología y la geología. Incapaz de tomar una decisión, de pronto le viene a la mente que podría ser médico, como su abuelo paterno.
Único obstáculo: los estudios de medicina son largos y onerosos, y su familia no los puede costear. Obstáculo finalmente superado: su padre solicita y obtiene una beca para su hijo en la Universidad de Basilea.
Las diversas asignaturas estudiadas en la facultad de ciencias interesan sobremanera a Jung, con excepción de la fisiología, debido a los repetidos experimentos de vivisección realizados para el único fin de la demostración. «De sobra veía yo que había que experimentar con los animales, pero no por ello dejaba de parecerme bárbara, horrible y sobre todo superflua la repetición de esos experimentos, con vistas a la demostración».[29] Esa sensibilidad para con lo vivo le es inherente y, por otro lado, rebasa la linde del sufrimiento inútil infligido a los animales. Ya de niño no soportaba que se cortaran flores: «Por una razón que me era desconocida, desaprobaba que las arrancaran y las secaran. Eran seres vivos que tan sólo tenían sentido si crecían y florecían. Había que mirarlas con respeto y experimentar para con ellas un asombro filosófico».[30]
Unos años después de que Carl Gustav iniciara sus estudios de medicina, su padre se sume en una profunda depresión y debe guardar cama. Aquejado de una enfermedad incurable, muere al cabo de unos meses en presencia de su hijo, que asiste por primera vez al fallecimiento de un ser humano. Carl Gustav tiene veintiún años. Siente un profundo pesar, agravado por el sentimiento de que a su padre se le pasó de largo su propia vida. Comprende entonces la importancia para cada ser humano de realizarse en función de su naturaleza única, singular, más allá de la influencia del medio familiar, de la cultura y del espíritu del tiempo: «Aunque nosotros los hombres tengamos nuestra vida personal, no por ello dejamos de ser en gran medida, por otra parte, representantes, víctimas y promotores de un espíritu colectivo, cuya existencia se cuenta en siglos –escribe sesenta años más tarde en su autobiografía–. Podremos, durante una vida entera, pensar que estamos siguiendo nuestras propias ideas sin descubrir jamás que no hemos sido otra cosa que figurantes en el escenario del teatro universal. Porque hay hechos que ignoramos y que, no obstante, influyen en nuestra vida, y ello tanto más cuanto que son inconscientes.[31]
Una tesis doctoral... sobre el espiritismo
Como ya he mencionado, Jung estaba rodeado de personas que tenían facultades mediúmnicas: sus abuelos maternos, su madre, su hermana y dos primas suyas. Por eso mismo, la idea de los aparecidos y del diálogo con espíritus desencarnados le era tan familiar que quedó impactado cuando descubrió que sus compañeros estudiantes de medicina no creían ni por un instante en la realidad de esos fenómenos:
Me asombraba la seguridad con la que podían afirmar que era imposible que hubiera aparecidos y que se hicieran girar las mesas y que, por consiguiente, eso eran supercherías. […] ¿Cómo sabíamos nosotros de manera general que algo es –imposible–? […] Después de todo, en la idea de que quizá ciertos acontecimientos escapaban de las limitaciones del tiempo, del espacio y de la causalidad, no había nada que pudiera hacer tambalearse el mundo, nada que fuera inaudito. ¿Acaso no había animales que barruntaban la tormenta y los terremotos? ¿Sueños premonitorios de la muerte de personas determinadas? ¿Relojes que se paraban en el instante de la muerte? ¿Cristales que se rompían en los momentos críticos? Cosas todas ellas que parecían naturales en el mundo que yo había conocido hasta entonces. Y he aquí que ahora era yo, al parecer, el único que había oído hablar de esto. ¡Muy en serio, me preguntaba en qué mundo había venido a caer![32]
Lejos de dejarse descabalgar por el acerbo escepticismo de los demás estudiantes, Jung se dedica todos los sábados a realizar experimentos con mesas giratorias, en especial en compañía de su prima Helena (llamada Helly), que parece ser una médium notable. También se zambulle en una abundante literatura filosófica y médica sobre los fenómenos paranormales. Encuentra, incluso, escritos sobre este tema en sus dos filósofos favoritos: Sueños de un visionario (1766), en el que Kant estudia las experiencias proféticas del pensador y vidente sueco Emanuel Swedenborg, y el Ensayo sobre las visiones de fantasmas (1851) de Schopenhauer.
Decide entonces orientar sus estudios de medicina hacia la psiquiatría, porque se interesa cada vez más por el psiquismo humano y por la psicología, que le parecía ser «el lugar en el que se hacía realidad el encuentro de la naturaleza y de la mente».[33] Con la lectura de los trabajos de psicólogos conocidos en aquel entonces, como su compatriota Théodore Flournoy, el estadounidense William James o el francés Pierre Janet, que se interesan de cerca por los experimentos espiritistas y por la escritura automática, se le ocurre la idea de emprender una tesis doctoral sobre el fenómeno de la mediumnidad. A la edad de veintisiete años, en 1902, defiende, pues, una tesis titulada Acerca de la psicología y de la patología de los llamados fenómenos ocultos. De conformidad con los numerosos estudios médicos de la época dedicados a los fenómenos espiritistas, Jung considera, sin pronunciarse sobre el carácter real o ilusorio del diálogo con los muertos, que los médiums, como su prima Helly, a la que ha observado cuidadosamente, tienen una personalidad histérica.
[16]. Recuerdos, sueños, pensamientos, op. cit.
[17]. Encuentros con Jung. Editorial Trotta, Madrid, 2000.
[18]. Recuerdos, sueños, pensamientos, op. cit.
[19]. Íbid.
[20]. Íbid.
[21]. Íbid.
[22]. Íbid.
[23]. Íbid.
[24]. Íbid.
[25]. Íbid.
[26]. Asociación de estudiantes, fundada en Zofingen en 1891, con tendencia política encaminada hacia la creación de un estado federal suizo. (N. de la T.)
[27]. Encuentros con Jung, op. cit.
[28]. Trabajos aún inéditos.
[29]. Recuerdos, sueños, pensamientos, op. cit.
[30]. Íbid.
[31]. Íbid.
[32]. Íbid.
[33]. Íbid.